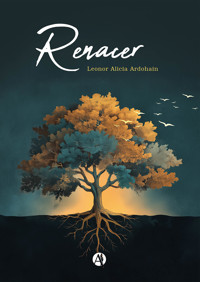
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Leonor Alicia Ardohain nos invita a un viaje íntimo a través de su vida: una travesía marcada por la infancia en el campo, el amor incondicional de su padre, las travesuras compartidas con sus hermanos, y el dolor de las pérdidas irreparables. En estas páginas, la autora encuentra en la escritura un camino de sanación, transformación y legado. Un testimonio profundo que honra la memoria, la gratitud y la fuerza del alma humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
LEONOR ALICIA ARDOHAIN
Renacer
Ardohain, Leonor Alicia Renacer / Leonor Alicia Ardohain. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-6868-7
1. Narrativa. I. Título. CDD A860
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenido
Introducción
Emociones al compartir la historia de mi vida
Mis orígenes
Primeros recuerdos: formando una imagen de mis primeros años de vida
Un lugar llamado hogar
Recuerdos de mis padres
La magia del juego
Risitas y sonrisas
Sueños de lo que quería ser
Lecciones de la infancia que resuenan
Comodidad en un plato
Mis modelos a seguir: su influencia y cualidades inspiradoras
Vivir a través del trabajo
Delicias de la vida
¿La serenidad de la naturaleza o la vitalidad de la ciudad?
Recordando mi experiencia más valiente
Recuerdos de excelencia personal
Explorando las imperfecciones: cambios deseados en los hábitos personales
Momentos cruciales de mi vida
Explorando personajes significativos de mi vida
Revelando la decisión más impactante
Historia de un objeto significativo
Regresando al evento más significativo
Un hábito vital para la vida diaria
Perlas de conocimiento: aplicando lecciones fundamentales de vida
El mayor reto de mi vida
El momento más feliz de mi vida
Recordando mi momento más desgarrador
Presa del miedo
Lo que desearía que supieran mis seres queridos
Mi mayor logro
Replantearse las opciones y los caminos inexplorados
Amistad que resistió al tiempo
Gestionar los vínculos rotos de la confianza
Sintiendo el amor y la aceptación
El comienzo de nosotros
La felicidad que se encuentra en las sonrisas de mis hijos
Las dificultades de criar a los hijos
Persiguiendo sueños
Paraíso personal
Deseando tomar un camino diferente
Elegir un día para revivirlo en una máquina del tiempo
Aceptando los signos del envejecimiento
Cómo quiero que me recuerden
Pasando la antorcha
Reconociendo a aquellos a quienes más agradezco
Buscando la reconciliación y el cierre
Actos de bondad en mi corazón
Mensaje a los seres queridos
Sentimientos que se desvelan al recordar la vida
Introducción
“... Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo…
Fritz Perls…”.
La propuesta de Leonor Alicia Ardohain en este escrito es dejar en palabras, frases y reflexiones, lo que significa asumir compromisos con uno mismo, con el propio bienestar, y desde allí comprometernos activamente en la construcción de un buen vivir.
Ahora bien, ¿cómo se logra este compromiso? Se logra proponiendo un camino, un viaje interior, un trayecto de vida; en definitiva, una intención profunda de autodescubrimiento y evolución personal.
Ese camino se inicia con la capacidad de reconocer y observar los propios pensamientos, creencias, ideas y diálogos internos. A partir de allí, se abre la puerta para identificar las emociones, sentimientos, sensaciones y percepciones que nos invitan al autoconocimiento, a la humanidad esencial que habita en cada uno de nosotros, y que nos conduce hacia el bienestar y la plenitud de un buen vivir.
Contar con una brújula interna, con un verdadero norte espiritual, nos permite educar y cultivar una vida consciente. Esa brújula se orienta no solo con ideas abstractas, sino también con sensaciones internas asociadas a la vitalidad del cuerpo, a la experiencia de sentirnos plenos, sanos, llenos de energía y sin dolores. En ese estado, la desesperanza –ese sendero que hoy parece invadir a la humanidad– se disuelve poco a poco en el aquí y ahora.
Cuando aspiramos a mejorar nuestra vida desde un lugar genuino, sin distinciones sociales ni máscaras, surge una actitud profundamente humana. Esa actitud nos invita a aceptarnos íntegramente, con luces y sombras, a tender la mano al otro, a reconocernos en la diversidad, y a conectarnos con esa voz interior que nos señala, paso a paso, el mejor camino tanto para nosotros como para el mundo que nos rodea.
Es imprescindible abrirnos al mensaje universal de los grandes maestros y avatares de la humanidad, para luego aplicarlo en la vida cotidiana. Solo así podremos rehacer nuestro universo personal y colectivo, de modo que seamos dignos de nosotros mismos y a la vez abramos caminos más luminosos para quienes vendrán después de nosotros.
Estos fragmentos, humildes pero sinceros, nacen con esa intencionalidad. Son fruto de más de treinta años de experiencia profesional en la psicología clínica, gestáltica y transpersonal, y también de la propia experiencia de vida, de estudio y de práctica constante. Todo ello ha sido recorrido de la mano de enseñanzas profundas que integran el cuerpo, la mente y las emociones, siempre inspiradas en las huellas de los grandes avatares.
La intención final es que la cualidad de cada experiencia se transforme en conciencia. Porque es en ese tránsito –del dolor a la comprensión, de la vivencia a la sabiduría, de lo humano a lo trascendente– donde se siembra la semilla de un buen vivir, para uno mismo y para todos.
Gracias.
Emociones al compartir la historia de mi vida
Escribir se ha convertido para mí en un acto sanador. Una práctica silenciosa y sagrada que me conecta con la memoria, con las emociones, con mi alma. Cada vez que narro una vivencia o me sumerjo en un recuerdo, aparecen nuevas sensaciones, imágenes ocultas y detalles que antes no veía. Es como si, al reescribir mi historia, también la comprendiera desde otro lugar: más sabio, más profundo, más consciente.
Esa práctica constante de reencuentro con mi pasado se volvió una experiencia viva. Me permitió dar sentido a lo que parecía intrascendente. Porque entendí que cuando algo se vive con pasión, entrega y aceptación, deja de ser pequeño: se vuelve trascendente y digno de ser contado.
El paso del tiempo, recorrido con la intención de evolucionar, me ha llevado a cultivar bienestar físico, emocional y espiritual y, sobre todo, a reconocer el valor de la gratitud, del coraje y de la sabiduría que habita en mí.
He atravesado tormentas emocionales: el duelo, el caos, la confusión. Y, sin embargo, en medio de ese dolor hubo algo que me sostuvo: una fuerza interna, profunda y misteriosa que no me dejó caer. Fui sostenida también por seres visibles e invisibles.
Por eso, escribir se volvió también una forma de honrar a quienes me precedieron: mis ancestros, con todo lo que me dieron, con lo que faltó, con lo que arraigaron, con lo que permitieron y con lo que, desde sus silencios, me enseñaron a buscar.
Agradezco a la vida. A las enseñanzas de Amma Bhagavan, que despertaron en mí el llamado a mirar hacia adentro. A ese gesto amoroso de regresar a la niña que fui –y que aún habita en mí– para abrazarla, sanarla y comprenderla.
Aprendí que el verdadero amor propio nace de aceptar mis luces y mis sombras, de honrar las heridas y de reconocer que las experiencias dolorosas no vinieron a castigarme, sino a transformarme y a mostrarme caminos más hondos de comprensión.
Hoy agradezco haber entendido que la vida tal vez no es más que un gran ciclo que transita desde el deseo hasta la maduración. Un ciclo en el que nos expandimos y también nos recogemos. Morimos todos los días, en pequeños sueños, en trayectos, en sentires, y al mismo tiempo renacemos para seguir andando.
Cuando logro mirar, observar, sentir y conectar con el ritmo de la Madre Tierra, es cuando más puedo habitar el ser que late en mi pecho. Y ahí, en esa conexión sutil, comprendo el verdadero sentido del tiempo, del amanecer y del atardecer, del espacio y de la transformación.
Entiendo que todo cambia, que todo se transfigura, como una semilla que se vuelve flor, luego fruto… y finalmente retorna a la tierra para cerrar su ciclo. Todo está unido en un mismo ser. No hay palabras suficientes para nombrar estas transformaciones; solo queda vivirlas.
Así ha llegado a mí una gran revelación: que el alma, incluso cuando parece sumida en la oscuridad, sabe y elige su camino. Que el desgarramiento interior trae consigo una pregunta fundante: ¿Por qué…? Pero, con el tiempo, esa pregunta se transforma en impulso, en movimiento, en fuerza vital: ¿Por qué no?
Mis orígenes
Mi historia no comienza conmigo, sino mucho antes. Comienza en las raíces de quienes me dieron la vida. Y por eso los nombro y los honro aquí:
Abuela materna: Felisa Guiñazú
Abuela paterna: Graciana Uhartemendia
Abuelo materno: Rogelio Pérez
Abuelo paterno: Michell Ardohain
Mi madre: Perla Pérez Guiñazú
Mi padre: Pedro Leoncio Ardohain
A ellos, mi profundo agradecimiento. Por lo dicho y por lo callado. Por lo dado y lo ausente. Por el linaje, por la sangre, por la historia, por los dones, por la herida y por el amor.
Mis abuelos paternos, Michell y Graciana.
Izq: Mis abuelos maternos, Felisa y Rogelio. Der:La elegancia de mi madre...
Abuelos Michell y Graciana y sus 14 hijos.
Primeros recuerdos: formando una imagen de mis primeros años de vida
Cuando aún todo era juego y descubrimiento, los primeros años de mi vida estuvieron colmados de juego, de risas al aire libre y de aventuras compartidas con mis hermanos. Ellos eran pícaros, ocurrentes, audaces; vivían el cuerpo en movimiento constante: corrían, saltaban, creaban mundos fantásticos cargados de experiencias sensoriales. La imaginación y la acción eran el motor de cada día. Parecía que no conocían el miedo.
En cambio, yo era diferente: más calma, más introspectiva, más sensible a las señales del cuerpo. Observaba mucho. Tenía una mirada atenta, como si algo dentro de mí me dijera que primero había que mirar y después elegir si participar o no. Era una niña reflexiva, cauta, que solo se entregaba al juego cuando sentía seguridad.
Por eso, cuando la propuesta era jugar a “los matrimonios”, en los que se visitaba para compartir almuerzos o tomar el té, ahí sí era protagonista: activa, comprometida, incluso organizadora de la escena. Pero cuando la propuesta era treparse a los techos, saltar al vacío con paraguas a modo de alas o volar como pájaros, me retiraba. Prefería mirar. Ya había tenido la experiencia de caer desde lo alto, empujada quizá en nombre de un juego, y aún recordaba el golpe, el dolor. Eso me enseñó a respetar mis límites.
Nuestros inviernos se vivían en un patio grande, lleno de árboles altos y frondosos que resguardaban del viento frío característico de la zona. A su lado había una quinta generosa que nos regalaba frutales. La naturaleza era nuestro escenario, nuestro refugio, y ese lugar tan abierto y al mismo tiempo tan protector guardó cientos de nuestras historias.
Ese patio lleno de recuerdos aún está presente en mi imagen: árboles que nos cobijaban y protegían tanto de los calores abrumadores como de los fríos intensos del lugar. Más allá, la quinta era un espacio por donde caminábamos, recorríamos esas pequeñas hectáreas de la mano de quienes con tanto amor nos cuidaban; allí hacíamos pícnics y encuentros llenos de naturaleza. En ese lugar pastaban dos vacas y sus terneros, que nos daban leche fresca.
Me sorprende ahora, mientras escribo, cómo comienzan a aparecer recuerdos que parecían olvidados. Tal vez hay vivencias que no registramos por falta de presencia en el momento en que suceden. Tal vez solo aquellas emociones verdaderamente intensas son las que logran dejar huella en la memoria. Pero al disponerme a escribir, algo se abre: una puerta que conecta con mis archivos internos, como si dentro de mí viviera una biblioteca silenciosa esperando ser recorrida.
Hace ya un tiempo —mucho antes de la pandemia incluso– comencé a retirarme del ruido del mundo exterior. No fue una decisión brusca, sino un llamado suave pero constante desde mi interior. Sentía que muchas conversaciones eran superficiales, que el afuera no tenía el espesor que mi alma buscaba. Anhelaba la hondura del mundo emocional, del mundo con sentido: palabras que resonaran, gestos que invitaran a mirarse por dentro. Descubrí, lentamente, que ese alejamiento era un regreso: un volver a mí misma.
Para hacerlo, tuve que renunciar a las automatizaciones. Detener el hacer por hacer. Recuperar el arte de sentir. Empecé a preguntarme qué emociones me habitaban, qué sensaciones estaban alojadas en mi cuerpo. Y a escribirlas. Ahora tengo miles de escritos desordenados, y siento que llegó el momento de ordenarlos.
La escritura se volvió una herramienta sagrada: me conectó con mis recuerdos, con mis vivencias, con mis preguntas más profundas. Al hacerlo, el alma se me llena de alegría, el cuerpo se aquieta y la respiración se hace presente. En ese instante tan sutil y tan pleno, me agradezco. Me agradezco haber abierto la puerta hacia adentro, ese lugar donde la verdad no hace ruido pero vibra intensamente.
En verano, los días se llenaban de campo, de caballos, de médanos y de juegos salvajes bajo el sol. Cada uno tenía su caballo o su yegua, y cada uno montaba solo el suyo. Las cabalgatas eran épicas, con el viento en la cara y el polvo del camino en los ojos. Las risas sonaban por doquier, como si la felicidad se pudiera tocar en el aire.
Y si estábamos en el pueblo, nadábamos. Mi padre era el maestro del agua: con él aprendimos a flotar, a confiar en el cuerpo suspendido, a movernos con estilo. Era exquisito en su forma de enseñar: suave, delicado, amoroso. Poseía una sensibilidad profunda y sutil que no todos veían, pero que yo reconocía y atesoraba. Para mí, él era grande. No esperaba nada con más deseo que el momento del día en que pudiera estar cerca de él; su presencia me hacía sentir segura, protegida, plena.
Hoy entiendo que ese amor, ese modo de cuidar tan tierno y tan fuerte a la vez, dejó en mí una marca indeleble. Me enseñó que el vínculo verdadero es aquel que contiene y permite a la vez: que deja ser, pero abraza; que acompaña, sin invadir. Ese fue mi padre. Y aún lo es, en mi memoria viva, en mi corazón agradecido.
Mi papá y mi hermana Delia y la regordeta bebé Leonor (yo).
Las dos Delia con mamá, yo con papá...
Un lugar llamado hogar
La casa donde habité mis primeros años no era cualquier casa. Ya venía cargada de historias, de memorias que no eran solo mías. Nunca fue una casa moldeada exclusivamente por nuestra familia nuclear, sino un hogar compartido, vivido y transitado por muchas personas: la abuela, las empleadas, los hijos de las empleadas, niños que jugaban con nosotros y una historia anterior que aún latía en sus paredes. Aquella casa, en algún tiempo, había sido una clínica: un lugar donde mi madre, obstetra de profesión, y su cuñado, el Dr. Medina, atendían partos y emergencias. Fue un hospital de nacimientos, de comienzos, de esperas y de dolores.
Recuerdo que era una casa cómoda y espaciosa, una de las más grandes del pueblo. Tenía sala, comedor, sala de piano, comedor diario y varias habitaciones. En una de ellas compartía cuarto con mi hermana, que cada noche me pedía pasar a mi cama porque tenía miedo. Yo también lo tenía, pero no se lo decía. Me molestaba dormir con alguien más, pero no podía decirle que no. Esa mezcla de empatía y resignación ya marcaba una forma de estar en el mundo: ser para otros, incluso en mi incomodidad.
Había detalles en esa casa que con el tiempo se volvieron señales de una conciencia temprana. Por ejemplo, contaba con baño con ducha y bañera, algo excepcional en esa época. Me inquietaba saber que las empleadas tenían que salir al patio por la noche para ir al servicio. Me daba miedo esa imagen y no entendía por qué no podían tener lo mismo que nosotros. ¿Dónde empieza una niña a tomar conciencia de la desigualdad? ¿Cómo se graba en la piel la primera incomodidad ante la injusticia?
Esa fue una de mis primeras revelaciones: el mundo no era igual para todos. Ese descubrimiento vino cargado de tristeza y de una especie de culpa, como si algo en mí supiera que había una deuda que no era mía, pero que dolía igual. Éramos la única familia con auto en el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué algunos tenían tanto y otros tan poco? Desde muy chica, la desigualdad me inquietaba. No entendía la existencia humana.
La casa también fue escenario de una de las presencias más luminosas de mi vida: mi tío Eliseo. Llegaba sin anunciarse, entrando por la puerta que daba a la sala, donde mi padre solía leer frente a la estufa de leña. Su presencia era alegría pura. El corazón me latía fuerte cuando lo veía. Me levantaba en brazos, me llenaba de besos y su olor aún vive en mi memoria. Sus ojos celestes brillaban con ternura. Yo me sentía poderosa en sus brazos, como si nada malo pudiera alcanzarme.
Era el único visitante que realmente me gustaba recibir, además de los niños con quienes jugábamos. Cuando él estaba, todo en casa cambiaba: mi padre sonreía, mi madre suavizaba su expresión, mis hermanos lo rodeaban contentos y yo... yo habitaba el paraíso. Me llamaba “Mi Gordita”, y en ese nombre había más amor que en mil discursos. En sus manos, en su presencia y en su risa estaba todo lo que una niña necesita para crecer sintiéndose querida, importante y vista.





























