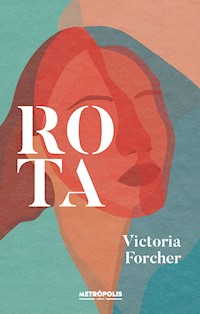
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Metrópolis Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Recién mudada a Ciudad de México, Victoria se despertó, con veinticinco años, arriba de una ambulancia sin saber qué año era. Mucho más por necesidad que por gusto, escribió veinte capítulos para relatar su experiencia, minuto a minuto, tras haber sufrido un accidente. Rota es una muestra panorámica y crudamente sincera de una realidad que se altera en un instante, contada como quien habla con un amigo. Con una abrumadora incertidumbre por delante, la protagonista narra un subibaja de sucesos y emociones que oscilan entre el dolor, el humor y la ironía. Un diario íntimo transformado en un relato simple, llevadero y atrapante que detalla las vivencias en un hospital y las reflexiones desencadenadas por lo inesperado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
No hay mejor tinta que el dolor.
Pero sin humor no se sobrevive.
Introducción
Después de ver una cantidad insalubre de horas de Netflix, entendí que los libros se asemejan infinitamente más a la vida real que las películas. No lo digo porque en algunos dramas se plantean finales de ensueño o porque las comedias románticas utopizan el amor. En las películas constantemente suceden cosas. En la vida, no.
Las películas no retratan el nihilismo de algunos días, aquel que no antecede a ninguna epifanía, que simplemente es. Tampoco exponen el pasar del tiempo sin sentido o un aburrimiento vacío que carece de razón. No se muestran los dolores que no son punzantes y desgarradores pero que molestan lo suficiente para invocar la tristeza y una frustración silenciosa, no merecedora de ser exteriorizada. Las películas no retratan la infinitud de los pensamientos que duran unos pocos minutos pero se sienten como si cupiera la vida entera en una oración. Las películas viven al aire libre y los libros, bajo techo.
Este es un libro que nunca, jamás, podría convertirse en una película. O quizás simplemente veo las películas equivocadas.
Fui escribiendo los nombres de los capítulos mientras seguía internada en el Hospital Español. Abrí un nuevo documento en el bloc de notas de mi celular y, a medida que transcurrían los días, anotaba todo aquello que había dejado una huella imborrable en mí. Sabía que por los golpes que tenía en la cara no me iban a permitir expresarme libremente por un buen tiempo, y los médicos lo confirmaron con el pasar de los días. Tenía que poder descargarme de alguna u otra manera o me volvería loca, más loca todavía. Sabía que, apenas pudiese, desarrollar esos títulos escritos en mi teléfono iba a ser mi terapia. Vos vas a estar leyendo mis palabras, supongo que eso te hace mi terapeuta.
En cada capítulo hay canciones recomendadas, en orden de reproducción, para acompañar mis palabras. Así como una canción puede cambiar totalmente la atmósfera de la escena en una película, también debería poder hacerlo en un libro. Si ingresás directamente en mi perfil de Spotify vas a poder encontrar una playlist donde están todas las canciones ya ordenadas, para sólo preocuparte por darle play y pausa cuando lo consideres necesario. No es obligatorio ni indispensable leer este relato con su minuciosamente seleccionada banda sonora, pero ¿es lo mismo una película de terror sin la música tétrica de fondo?, ¿o una declaración de amor sin una balada emotiva detrás?
No es la idea escuchar la música al máximo volumen, al contrario, solo debería ser un acompañamiento de fondo. Que la música no suene más fuerte que mis palabras. Tampoco te preocupes si sobran canciones porque no tuviste tiempo de escucharlas todas, no todos leemos a la misma velocidad. Ah, y por favor, pagá la suscripción premium de Spotify. No quiero que haya una publicidad de cerveza mientras te cuento acerca de uno de los sucesos más dramáticos de mi vida, sobre todo porque en ese momento todavía no podía tomar cerveza.
Al escanear el código QR podés escuchar la playlist de Rota.
Ver aquí
CAPÍTULO 1 La memoria
Canciones recomendadas para escuchar durante este capítulo:«Time», Pink Floyd«Tangerine», Led Zeppelin«Goodbye Stranger», Supertramp
Abrí los ojos y estaba en una ambulancia. En realidad, según Juan, yo nunca cerré los ojos, nunca estuve inconsciente. En mi cabeza sucedió así: era un día de lo más normal —negro—, me desperté en una ambulancia.
—¿Sabes qué día es hoy? —dijo una voz a lo lejos.
—¿Qué pasó, Juan? —le pregunté con la mayor desesperación que sentí en mi vida.
No entendía qué estaba pasando. No entendía cómo antes estaba… bueno, no me acordaba dónde estaba ni cómo fue que de repente aparecí en una ambulancia. Estaba recostada en una camilla, ensordecida por la sirena. Sentía que algo me chorreaba del lado derecho de la cara. Supuse que era sangre. No sentía ninguna parte del cuerpo, solo me dolía muy intensamente la cabeza. Mi corazón palpitaba como si estuviera en una clase de entrenamiento funcional. Ser consciente de mi taquicardia aceleró el ritmo cardíaco aún más. Sentía mi corazón en el cuello, como si estuviera intentando escaparse de mi pecho. Yo también quería escaparme de mi cuerpo.
—¿Sabes en qué año estamos? —me preguntaron unas voces desconocidas.
Qué pregunta tan fácil, ¿cierto? A no ser que sea 1.º de enero, podría contestar esa pregunta con total seguridad, en menos de un parpadeo. Pero no pude. Me sentí absolutamente desconcertada. Un vacío existencial aturdió mi cabeza, como si acabaran de arrojarle una bomba nuclear. Tenía tres pares de ojos sobre mí, que esperaban una respuesta muy simple. Por unos segundos olvidé cómo se medían los años. ¿Tres cifras?, ¿cuatro? Mi primera pista fue recordar que nací en 1993. Definitivamente no podíamos estar en 1900. Yo tenía… veinti… algo. Tampoco estaba pudiendo acertar esa respuesta. Así como jugando a las adivinanzas, pensé que era 2017. No lo dije. Sonaba raro. Me sentía en un examen que no podía reprobar. Haciendo la mayor fuerza mental que pude, concluí que era 2018. Respuesta incorrecta.
—Es 1.º de marzo de 2019, es mi cumpleaños. Tuviste un accidente —me dijo Juan anonadado, sentado en una esquina de la ambulancia—. Estamos yendo al hospital.
Un frío penetrante me invadió todo el cuerpo, seguido de un calor devorador que empezó en los pies y fue subiendo rápidamente hasta mi frente. Se me ensordeció la cabeza con preguntas. ¿Cómo que era 2019? ¿Cómo que era el cumpleaños de Juan? ¿Qué accidente? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¿Estamos en marzo? ¿Qué hice los últimos meses de mi vida? No me acordaba de lo que había hecho en los últimos meses. No tenía ninguna memoria de nada que había hecho, nunca. ¿Semana anterior? ¿Dos meses atrás? ¿Ese mismo día en la mañana? No se me ocurría un momento, un lugar, una persona ni un suceso. He sentido desesperación más de una vez en mi vida, pero esto era distinto. Me sentía como una nena pequeña parada en el medio de la avenida Corrientes, con autos, buses y camiones pasando a máxima velocidad a los costados, mientras se derretía el suelo bajo mis pies, sin salida.
Entre los baches de la calle que hacían que mi camilla se moviera, la sirena de la ambulancia que entrecortaba mis pensamientos, Juan que trataba de disimular su preocupación, sin éxito, los giros de la ambulancia que me mareaban, el agobiante dolor de cabeza, la mezcla entre el frío y el calor y la sangre que sentía escurrir por mi cara, traté de hacer toda la fuerza que pude con mi cerebro, exprimiendo mis neuronas como una naranja, para que se me ocurriera algo que me ubicara en tiempo y espacio.
—Mi nombre es Victoria Forcher. Vivo en Ciudad de México, en Avenida Tecamachalco 65 piso 106, Reforma Social. Trabajo en Google —sentí el alivio de Juan al saber que estaba perdida, pero no tanto—. ¿Cómo que es tu cumpleaños?
—Estábamos almorzando por mi cumpleaños y después tuviste un accidente. Estamos yendo al Hospital Español.
Parece ficción, ¿no? Como si tener un accidente no fuera suficiente, no hay nada tan hollywoodense como que mi novio me dijera, arriba de una ambulancia, que encima es su cumpleaños, y yo desconocer esa realidad por completo. Aprovecho esta ocasión para disculparme públicamente: Juan, perdón por robarte el protagonismo en tu cumpleaños número treinta y uno. “Estoy viviendo dentro de una película”, pensé entre los miles de pensamientos que disparó mi cabeza en los cinco minutos que tardó la ambulancia en llegar al hospital.
Lo primero que recuerdo son las luces. Mi camilla atravesó esa puerta y me encandilaron violentamente, como si un millón de cámaras me hubiesen estado tomando infinitas fotos con flash al mismo tiempo. Era como estar en la alfombra roja de los Oscar pero menos glamuroso y mi premio, en lugar de una estatuilla de oro sería… ¿no morir? Desconocía la gravedad de mi situación. Sentí que podía morirme. Tuve miedo de que mi vida se acabara en las próximas horas. A mis veinticinco años. La sensación tangible de encontrarse con la muerte, una vez que aparece, no se puede deshacer. Entendí que, sin saberlo, había pensado toda mi vida que era inmortal.
Me llevaron a una de las salas de emergencia y se acercaron incontables doctores y enfermeras. Juan entró conmigo. Los médicos a mi alrededor no paraban de hablar. No sé bien qué decían. A mis ojos todo sucedió en cámara rápida, pero mis pensamientos se formaban con lentitud, como si estuviera extremadamente borracha. Me sentía muy mareada, y mientras me tocaban las manos, las piernas, el cuello y más, yo solo pensaba en una cosa: mi cerebro. Tenía pánico de haberme golpeado la cabeza de forma tal que me quedara daño cerebral permanente. No saber en qué año estábamos confirmaba que mi miedo podía ser entonces mi realidad. Mi miedo me estaba contando una historia que mi cabeza hacía todo lo posible para validar. No es casualidad que cuando vemos un círculo semicerrado nuestro cerebro completa la circunferencia.
Mi hermano Conrado jugó al rugby toda su vida y golpearse la cabeza no era un accidente para nada original. Cuando alguno se golpeaba, lo primero que exclamaban con desesperación era “que no se duerma”, y acto seguido le hacían las mismas preguntas una y otra vez. Con eso en mente, yo repetía, para adentro y para afuera: “Mi nombre es Victoria Forcher, nací el 14 de agosto de 1993. Mi mamá se llama Andrea y mi papá se llama Emilio. Tengo dos hermanos: Conrado y Emilio Teodoro. Trabajo en Google y vivo en Ciudad de México, en Avenida Tecamachalco 65, piso 106, Reforma Social”. Nadie me lo preguntaba, pero yo por las dudas lo decía, y por más que por momentos sentía que la habitación se movía o la luz me molestaba, cerrar los ojos era lo último que iba a hacer. Qué bueno que estaba rodeada de médicos, pero yo seguía mis propias indicaciones, muy fundamentadas habiendo estudiado Comunicación Social. Todavía debo la tesis (ya sé lo que vas a decir, mamá).
Me pusieron suero. Me sacaron sangre. Me dieron una inyección en la cola, de la cual solo fui consciente porque me hicieron girar para poder colocarla. No sentí ni un poco de dolor con todas las agujas que me atravesaron la piel en ese lapso de tres minutos. Supongo que fue por el shock o porque mi cuota de dolor estaba agotada y concentrada en mi cabeza y en mi cara. Los traumatólogos se aseguraron de que la movilidad de mis extremidades siguiese intacta, y por suerte lo estaban. Tenía raspones con sangre en las dos manos, un fuerte dolor en mi muñeca derecha y en mi rodilla izquierda, pero todo aparentaba funcionar correctamente. Mi destreza motriz definitivamente era importante para mí, pero no era lo importante.
Estaban esperando que viniera un médico especialista a revisarme la cara y la cabeza. La única claridad que tenía al respecto era que me había destruido algo, no sabía cómo, qué parte, dónde ni qué tan grave era, pero seguro había algo en la mitad derecha de mi cráneo que no estaba como debería.
—¿Hoy es jueves? —le pregunté a Juan con cierto aire de seguridad.
—No, hoy es viernes —casi respuesta correcta, pero seguía reprobando ese puto examen temporal.
¿Quiénes somos sin recuerdos? Si nuestras vivencias desaparecieran a medida que pasamos al siguiente instante, ¿cómo desarrollaríamos una identidad? Ahí entendí que somos la suma de nuestros recuerdos.
La frase que le digo a Juan en ese momento se la dedico a mi jefe de ese entonces, Javid:
—Y es de día, ¿por qué no estoy trabajando?
Qué chica responsable y cumplidora, ¿no?
—Porque es mi cumpleaños y tuviste un accidente —dijo Juan, preocupado por que yo siguiese sin entenderlo.
—Ya sé, pero ¿por qué no estaba en la oficina? —pregunté perdida.
—Porque fuimos a almorzar por mi cumpleaños y ya no pensabas volver.
Tras algunas horas cautiva de mi propia agonía, de repente… cachetada de recuerdos. Fue como si me hubiesen pegado una piña de memorias o me hubiesen inyectado los últimos tres meses de mi vida por intravenosa.
—Juan, es tu cumpleaños. Ayer fuimos a comer a lo de Kao e Ichi, hice Chocotorta. Fuimos a almorzar a esa galería en Polanquito que nos gusta. Comí pollo relleno acompañado de couscous. Comimos una torta de chocolate muy rica —claramente la comida es muy importante para mí—. Están tu papá y la Patri de visita y vos mañana te vas a Chicago por trabajo.
Juan es mendocino. Por eso yo fui rebautizada “la Vicky” y la novia del padre era “la Patri”. Claramente Juan nunca se fue a Chicago.
En ese momento la cara de Juan se transformó como si le hubiesen administrado un tranquilizante para caballos. Vi cómo se relajaron sus facciones.
—Mi nombre es Victoria Forcher, nací el 14 de agosto de 1993. Mi mamá se llama Andrea y mi papá se llama Emilio. Tengo dos hermanos: Conrado y Emilio Teodoro. Trabajo en Google y vivo en Ciudad de México, en Avenida Tecamachalco 65, piso 106 —soy pesada, eh—. Hoy es 1.º de marzo de 2019, cumplís treinta y un años —examen aprobado. Estrellita para Vicky.
Pero en ese momento me acordé de algo más. Mamá siempre cuenta que cuando yo tenía nueve años, fuimos juntas a ver una comedia musical en el colegio de uno de mis hermanos. Una de las protagonistas cantó una canción como solista y, en ese momento, yo le toqué el hombro a mamá y le dije, con ojos gigantes: “Yo quiero hacer eso”.
Toda la vida me apasionaron la música y el canto. Mi alma baila al compás del blues y el soul. Tengo una voz oscura, grave, que disfruto de hacerla gritar y vibrar en canciones de Aretha Franklin, Joss Stone o Eric Clapton. Siempre tuve muchos sueños, pero mi problema ha sido que aparentemente no estoy dispuesta a esforzarme lo suficiente para intentar alcanzarlos. También tengo muchas frustraciones. ¿Pensé en estudiar música? Sí, pero mis inseguridades, mis propias trabas internas, mi miedo al fracaso y mi gran cantidad de intereses diversos hicieron que eligiera otros caminos. A veces somos tan autodestructivos que convertimos un regalo en una prisión, como el libre albedrío.
Mi indecisión me llevó a estudiar Ciencias de la Comunicación, pero la música siguió siempre presente. Cantaba en bares, eventos y restaurantes, cantaba con la banda de algún amigo e incluso (por favor, no te rías) participé en el programa de televisión La Voz, en el equipo de Alejandro Sanz, cuando estuve de intercambio en Madrid, a mis veintiún años. La música fue siempre tanto mi escape como mi encuentro, mi guarida y mi canal principal.
De grande empecé a descubrir que, a pesar de que me encantaba estar arriba de un escenario, también disfrutaba en igual medida estar del otro lado del telón. Me empezó a gustar la idea de ser parte de la industria de la música pero sin tener un micrófono en mano. Me aceptaron en Berklee College of Music en mayo de 2017. Quería estudiar Music Business y Music Production. No fui. El porqué amerita otro libro.
Y después de varios trabajos llegué a Google, en mi último año de carrera, y me enamoré de la tecnología. La velocidad de la industria, su capacidad de democratización y la posibilidad de conectar elementos que de otra forma sería imposible que convergieran, todo eso me resultó lo más parecido a la magia que había conocido jamás. También nos daban mucha comida gratis y nos dejaban jugar al ping-pong en horario laboral, seguro eso también tuvo que ver. Y empecé a preguntarme qué sucedería si mezcláramos música y tecnología. ¿La respuesta? Spotify. Trabajar ahí se había convertido en mi sueño.
El 1.º de marzo de 2019 a las 15:40 fui hospitalizada. Ese mismo día a las 17 tenía mi segunda entrevista en Spotify para el puesto de producer and partner manager, en el área de contenido. Después de recordar qué día era, saber que me perdía esa entrevista me rompió lo poco que todavía me quedaba entero.
¿Cómo podía ser que, después de haber tenido un accidente, sin saber qué tenía, qué me pasó y qué me iba a pasar, el hecho de saber que me perdía esa entrevista me resultó tan desgarrador? Para mí significaba tanto esa oportunidad que incluso en esa situación no era algo para nada secundario. Automáticamente le pedí a Juan mi teléfono y ahí, en la sala de emergencias, con sangre escurriéndose por mis cachetes, le escribí a Braden, de recursos humanos, con el único ojo con el que podía ver, un correo electrónico para avisarle que no iba a poder asistir a la entrevista. Segundo momento hollywoodense del accidente.
Después de eso a Juan le tocó un trabajo muy difícil, le tocaron muchos y muy complejos, pero al que me refiero ahora es a que había llegado el momento de avisarle a mi familia que había tenido un accidente. Mis papás, en Uruguay, iban a recibir un llamado en el que les dirían que su hija, la más chica, a miles de kilómetros de distancia, había tenido un accidente del cual no teníamos claras las consecuencias, los próximos pasos o las secuelas.
No sé cómo habrá sido esa conversación ni qué se habrán dicho a lo largo de ese llamado, pero mi papá, un hombre muy imponente y complicado (ya lo sabés, pa), no debe haber facilitado que la conversación se desenvolviera con calma. Tendrás que esperar a ver si Juan saca un libro para despejar esa duda.
CAPÍTULO 2 La sutura
Canciones recomendadas para escuchar durante este capítulo:«Georgia», Vance Joy«Para qué sufrir», Natalia Lafourcade
—Hola, soy el doctor Ángel Puente y voy a revisarte. ¿Qué te pasó?
Por Dios, la cantidad de metáforas y chistes que podría hacer con ese nombre en ese contexto…
Mi novio le contó lo que había pasado y charlaron unos minutos. En algunos momentos me encontraba en shock y no escuchaba lo que sucedía a mi alrededor o simplemente prefería no decir nada. Los sonidos pasaban a un segundo plano, como si los percibiese estando debajo del agua. Siempre que me encuentro absorbida por información contundente, pesada y transformadora, percibo lo que sucede a mi alrededor como si estuviera bajo el agua. Mi campo visual se reduce, se difuminan los alrededores, se distorsionan y se alejan los sonidos, mi cuerpo se siente más denso y tengo que acordarme de respirar. A veces dudo si acaso tenía la mente en blanco o estaba pensando demasiadas cosas. Quizás en esos momentos de silencio estaba repitiendo internamente mi famoso monólogo con mi nombre, los integrantes de mi familia y la dirección de mi casa. Me acuerdo de que mi abuelo, en las etapas finales de su Alzheimer, tenía las mismas cuatro o cinco historias, momentos o datos de su vida que recordaba y repetía constantemente. En ese momento pensé que si algún día llegase al estado en el que estaba Teodoro al final de su enfermedad, ya ambos sabemos qué es lo que repetiría.
Volviendo al doctor Puente, ¿viste que hay personas que sin conocerlas te inspiran confianza? Por suerte eso me sucedió esa tarde y, creeme, si ha habido un momento de mi vida en el que necesitaba sentir seguridad, era ese. Entró con mucha calma, algo que faltaba en esa sala de emergencias. No soy buena para adivinar estaturas, pero medía más de un metro ochenta seguro y tenía cara de ser buen padre. Su cabello canoso, su forma pacífica de hablar y sus facciones suaves me hicieron pensar que, si dios existiera, probablemente serían buenos amigos. Ese era el tipo de razonamientos y de conclusiones al que llegaban mis conexiones neuronales en un contexto tan turbulento. A veces, en la propia mente llueve más que en la tierra. Qué curiosa mi relación con respecto a la existencia o no de dios en esos días posteriores, repletos de desconcierto. Creo que Dios se escribe con mayúscula, ¿puede ser?
—Te voy a coser esa herida de seis centímetros que tenés en la ceja y voy a limpiarte un poquito la cara para que estés más cómoda —dijo el doctor con calma.





























