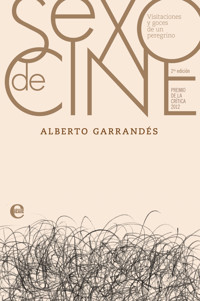
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Tras más de diez años de haber escrito este libro, Alberto Garrandés vuelve la mirada hacia esa reflexión inicial suya, tan anticanónica, sobre el universo del cine y sus relaciones con el sexo. Esta segunda edición carga, por así decir, con esa mirada y ese manoseo conceptual extremado, pero deja intactos los ejes de su pensamiento: el principio de la descripción analítica y la elaboración de analogías de un selecto grupo de películas en las que el sexo es centro, motor o asunto crucial. Alberto Garrandés consigue organizar su escritura como un relato ensayístico sobre ese cine cuyas vigas centrales son el cuerpo sexualizado, las articulaciones del deseo y el proceso de suscitación de sentidos en el territorio del placer. Agrupadas bajo enunciados que aluden al sexo explícito, a la entrega sentimental expresada mediante el sexo, y a la ocasional invisibilidad de los intercambios sexuales, estas "visitaciones y goces" a los que se refiere el autor, conforman una lectura cultural que se manifiesta por medio de un estilo intenso y lúcido. Al final Alberto Garrandés conversa con una interlocutora exigente, descomedida y hasta avezada. Se trata de un diálogo entre fisgones, capaz de completar o pulimentar las ideas y de implicarlas, así, en la tensión que suelen desplegar fenómenos tan equívocos como la mirada pornográfica, la emancipación de lo obsceno y la levedad del erotismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,www.cedro.org) o entre la webwww.conlicencia.comEDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Sexo de cine. Visitaciones y goces de un peregrino, de Alberto Garrandés,obtuvo el Premio Anual de la Crítica Literaria 2012, otorgado por el Instituto Cubano del Libro.
Edición y diseño interior: Rinaldo Acosta
Diseño de cubierta: Pepe Menéndez
Realización: Rafael Lago Sarichev
Realización electrónica: Alejandro Villar Saavedra
Primera edición:
Ediciones ICAIC, 2012
Sobre la presente edición:
© Ediciones ICAIC, 2023
© Alberto Garrandés, 2023
ISBN 9789593043823
Ediciones ICAIC
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos
Calle 23 no. 1155, entre 10 y 12, El Vedado, La Habana, Cuba
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: (537) 8382865
Para Elsy: sostén, refugio, amor.
Para mi hijo: desvelo y luz.
Mi gratitud a los amigos Álvaro Castillo Granada,
Enzzo Hernández y Raydel Araoz,
por la compañía y las películas.
Sexo hecho de cine: recaídas y porfías
Tras casi diez años de haber escrito el “Vestíbulo” que figura al frente de este libro en su primera edición, vuelvo a recordar la insistencia del finado Rufo Caballero de que me adentrara en el mundo del Gótico y sus múltiples vínculos con el cine, recomendación que atendí recientemente en Señores de la oscuridad. Uno ama no como quiere, sino como puede, y entre el querer y el poder se funda una dinámica de equilibrios con respecto a ese vaivén, tan lúcido como melancólico, que sostienen el deseo y la espera. Así funciona la vida entera, y la escritura literaria (a eso me dedico, incluso cuando urdo mis ensayos) no escapa de ese cuadrivio: el querer, el poder, el deseo y la espera.
El Gótico es algo con lo que he estado familiarizándome desde niño, y viene a ser, en lo que a mi identidad concierne, un entorno cultural de enormes dimensiones. Pero el sexo es un camino de ida y vuelta, de circunvoluciones y aciertos y fracasos. De deslumbramientos y misterios. El Gótico es algo con lo que trabajo. El sexo me trabaja, o trabaja conmigo.
Semejante a un aerolito (lo diré sin sonrojarme) cayó Sexo de cine en el campo literario cubano, en concreto allí donde la mirada crítica sobre el audiovisual se comportaba, más o menos como lo hace hoy, igual que un conjunto de observaciones que van del cine nacional (este concepto es equívoco) al cine internacional. El libro, con su desafiante e impávida cubierta, habló y sigue hablando sobre el sexo, sobre su ejercicio en la visualidad, sobre sus caminos (los luminosos y los oscuros), sus personajes, sus cuerpos y sus distintos grados de emancipación de eso que se llama el sentido común, en este caso muy atado al juego de las costumbres, los preceptos y la ruptura de las normas.
Comprendo que una invasión reflexiva de ese tipo, escrita con desenfado y al servicio de un cúmulo más bien enorme de referencias interculturales, no iba a pasar inadvertida. De hecho Sexo de cine obtuvo un inesperado Premio de la Crítica y fue leído por muchas personas. El día de su presentación oficial recuerdo que Víctor Fowler, en su ralentizada vehemencia, habló de la persistente singularidad de un ensayo así (a medio camino entre la aproximación crítica y la ficción), al par que me llamaba pornófago, pornócrata, pornófilo y pornógrafo. En ese sentido creo que le agregó unas rayas más al tigre de Blake (el mítico animal de la brillantez ardiente, el de la armonía aterradora). En definitiva he puesto al servicio de la escritura de este libro no sólo mis numerosos viajes por el cine, sino también, en dosis discretas, una vida sexual (la mía) tan barroca y dionisíaca como apolínea.
En su centenaria alianza, el sexo y su visualidad cinematográfica (excluiré, de momento, la pornografía comercial) se comportan, la mayoría de las veces, como un tigre del que muchos huyen y al que muchos se aproximan con temor, con pasión hipnótica, con disimulada o abierta complacencia, y más si se acepta la distinción entre pornografía comercial y no comercial, es decir: entre el sexo explícito y sin aderezos infográficos en películas comprometidas con lo artístico (no voy a definir eso ahora), y lo mismo pero sin ese compromiso.
Víctor Fowler ha tenido siempre razón: he sido y soy, pues, un pornófago, un pornófilo, un pornógrafo, un pornócrata. Desde el día en que me regalaron un viejo atlas de anatomía y fisiología humanas, hasta hoy. Desde mi primera película porno (luego de ver muchas revis-tas dedicadas al erotismo y el sexo) hasta las pantallas de WhatsApp, pasando por el cine donde hay desnudos activos. Siempre he dicho, y ahora lo sostengo acaso con pasión imprudente, que hay cuatro “intensidades de sentido” (las llamaré desafortunadamente de esa manera) que me tantalizan y me conmueven y me interrogan y me sumergen en un océano saturado de goces, cánones, refutaciones de cánones, preguntas, placeres, formas, sueños e imposibles: el cuerpo, el lenguaje, el erotismo y el sexo. Por arriba y por debajo de ese cuadrilátero está, en lo que a mí concierne, lo sagrado.
En Sexo de cine es ese cuadrilátero lo que pervive en tanto atmósfera y trasfondo. Se trata de un libro interesado, tal vez el más personal, codicioso y ávido de cuantos he escrito, pues su escritura brota de una perenne fascinación personal (aunque lo personal puede ser el origen y la catálisis de notables revelaciones no personales) en cuya compañía he vivido ya por muchísimo tiempo. Pero, a la vez, es un libro donde eso que se juzga morboso se confunde con una interpelación rizomática, salvada de la grosería por la intención de orear, dirimir y explicar.
Hablaré con claridad: Sexo de cine es ese conjunto de comunicados, incitaciones y predicaciones, sobre el sexo-hecho-de-cine, que un escritor como yo le ofrece a determinados públicos, a ciertos cuerpos expectantes, a algunos sujetos eróticos en quienes cabría la presunción del deseo y el placer.
Para construir el modelo de escritura que me permitió hacer semejante cosa, acudí a una forma que suelo llamar “descripción analítica”, una táctica de raconteur donde volver a contar (en este caso una película) no significa tan sólo comunicar una experiencia objetivamente, ni representar esa experiencia, sino además y sobre todo modelarla desde la perspectiva de un sujeto que posee competencia cultural y que se aventura a comentar y explicar “lo que sucede” sin dejar de decir llanamente qué sucede.
Al final de Sexo de cine hay un diálogo entre una persona-voz-máscara y yo. Ese diálogo anhela ser una anomalía del pensamiento complejo, pero supongo que es, al cabo, algo así como lo anómalo explicado a los niños. Uno no es quien es verdaderamente si no cuenta con sus dobles, sus contrarios y sus nonatos. Y en ese diálogo se expresan, incluso, perplejidades y titubeos con respecto a las afirmaciones referidas en el cuerpo crítico-descriptivo, y se detallan, además, seguridades que apenas se esbozan en dicho cuerpo.
Mi interlocutora (es una mujer) se mueve libremente y pregunta lo que quiere. Y yo, a contrapelo de las pautas de escritura que identifican a cualquier discurso ensayístico emancipado, puedo decir cosas que el Otro no se atrevió a escribir, que las escribió mal, que las esbozó con timidez o apresuramiento, o con exceso de confianza y hasta con disculpable insolencia. Entre mis respuestas y los textos que dedico a cada película se crea, me parece, un rizoma que busca romper y arañar las piedras en busca de un puñado de certidumbres.
Hasta donde puedo decirlo, me seduce la presunción de que las visitaciones y los goces de ese peregrino que soy formen parte de un periplo vital. Y no es que quiera subvertir la naturaleza de este libro para ponerlo a mi disposición, como si se tratara de un quimérico memorial indirecto y acaso anticipado. Pero ocurre que toda experiencia intelectual prefigura lo que uno va a vivir, en el yo y en los otros, o reescribe lo ya vivido y lo ya soñado. Aun así, la verdad no está tanto en los hechos como en la empatía que uno desarrolla con ellos, frente a ellos.
Alberto Garrandés
diciembre de 2020
Vestíbulo
La levedad de este libro —el más vivaz, el de más nervio de cuantos he escrito— tiende a apartarlo, al menos directamente, de las teorías y sus esquemas, y enfatiza su índole dialógica y la concisión de sus asedios. Una de las cosas que más aprecio de él —fuera del hecho de haber cumplido con mi propósito, casi exclusivo, de subrayar y describir ciertas graficaciones del sexo en el cine, en las cuales la artisticidad y la condición apelativa son indicios de un proceso de suscitación de sentidos— es el riesgo de acceder a una escritura la- cónica, sintética, que podría diluirse en el habla, de acuerdo con ese destino mítico que anhelo consumar, con respecto al ensayo, cuando me entrego a largas pláticas en apariencia residuales.
Todo empezó en Santorini, en septiembre de 2010, cuando mi hijo y yo entramos en un bazar rústico, pero bien climatizado, luego de dejar atrás las callejuelas empedradas que conducían a un museo donde podían verse las mejores pinturas murales de la civilización del Mar Egeo. En el bazar nos detuvimos sólo a echar un vistazo porque muchos objetos se repetían incesantemente, hasta el aburrimiento. Y entonces, entre tantas figuritas para turistas, encontramos un mazo de naipes titulado Sex in Ancient Greece, que mostraba con orgullo un conjunto selecto de escenas amorosas (abiertamente sexuales, para decirlo con franqueza) procedentes de la cerámica griega. El Joker era aquel bronce clásico —¿o era mármol verde?— que reproducía a un sátiro en erección.
Compré aquella baraja irrenunciable y mi hijo se acercó a mirar discretamente a las chicas que subían de los cruceros, en el teleférico, a esa hora en que el sol, ya crepuscular, iluminaba los bordes de la caldera del viejo volcán. Yo rompí el celofán que envolvía el mazo de naipes y empecé a examinarlos. Los griegos de la antigüedad ya sabían muchas cosas. Y los griegos hacedores de vasijas, tanto más populares cuanto menos cerca se hallaban del canon praxitélico, eran pornógrafos llenos de un morbo regocijado e inocente.
Sexo de cine es un libro muy extraño porque no podría caber dentro de ese ensayismo, a ratos veladamente académico, que nos proporcionan la lucidez y la belleza del mejor pensamiento. Me digo esto a mí mismo para acto seguido confesarme que, de ese ensayismo un tanto retador, me interesaría sacar una especie de médula: la que tiene que ver con el poder de convicción de cualquier buen trasiego de ideas.
A lo largo de muchos años he tenido varios interlocutores que se sumergieron conmigo en ese asunto tan impregnado. Y, entre ellos, son al menos cuatro —procedentes, lo diré así, de los cuatro puntos cardinales de la sensibilidad— los que me brindaron la posibilidad de indagar más allá de la cárcel de la escritura y del texto, por medio de conversaciones que poseen todavía cierta nitidez y de las cuales conservo dos cosas: la frondosidad conceptual y los énfasis de las interrogaciones. He alcanzado a entreverar y tejer las tensiones de esos cuatro hablantes-oyentes para producir en el epílogo una voz, esencialmente femenina, que me permite regresar una y otra vez al cine del cual escribo, pero sin diversificar ni atomizar demasiado —en notas al pie, anexos e inscripciones subsidiarias— los juicios que pongo a disposición de los amantes del sexo de cine.
A propósito del título, al que acabo de hacer referencia, me gus- taría añadir cierta melancolía —pienso en la naturaleza irrevocable de lo inexistente— a las explicaciones que lo sostienen. Con esa demarcación, sexo de cine, me refiero al sexo que está hecho de cine, o sea, el sexo visible y concrecionable gracias al cine (en tanto sustancia y medio)y que «desaparece» fuera del cine. Algo análogo (no igual) ocurre con el sexo en la vida de todos los días: se esfuma para reaparecer en la reminiscencia y el convite. Pero con el agra- vante de que el cine nos abarca e implica con la misma facilidad con que nos relega y excluye. He aquí, otra vez, la suspensión de la incredulidad. El secreto se encuentra en lo que ocurre después. En definitiva, el cine es cinematográfico e ilusorio porque la existencia lo es antes que él, sin mencionar el hecho (no seré quisquilloso) de que la vida puede relegarnos y excluirnos al par que nos abarca e implica.
Estas ideas quizás revelen por qué hablo no sólo de un cine donde el sexo está presente de muchas maneras, sino también de un tipo de sexo que sólo existe gracias al cine y su condición de artificio imantado dentro de la cultura. Tales son las razones por las que he preferido mantener mi escritura y el movimiento de mis impresio- nes e ideas dentro de los cauces de eso que denomino descripción analítica, una convención inestable, movediza, capaz de dilatarse, sobresalir y florecer en la sucesión de los análogos. Ella devuelve el cine a la imagen de sí mismo (devolver el sexo a la imagen de sí mismo... ¿devolver la imagen del sexo a sí mismo?) a partir de su narratividad. Y, de cualquier forma, hace de la analogía lo que siem- pre es: una interpretación particular y desacostumbrada.
He dividido el cuerpo central de estas visitaciones en cuatro mó- dulos que se articulan entre sí. El primero, «Intensidad y sobreex- posición», contiene textos sobre filmes donde hay sexo llanamente explícito y sobre las funciones y reacomodos de esa explicitación. El segundo, «En los límites: formas sacramentales», agrupa trabajos que aluden a la entrega total (o sus sucedáneos) en el territorio del amor, el sexo y sus expresiones mitificadoras. El tercero, «Semio- sis de lo invisible», reúne un grupo de ensayos acerca de la índole incorpórea del sexo en películas donde, en apariencia, el sexo no existe. El cuarto módulo, «Notículas», tiene las características de un bazar de glosas breves, notablemente heterogéneas y disparejas. Funciona como una especie de anexo que es, al mismo tiempo, un espacio unitivo.
Al final, en el epílogo —lo titulé «Entre fisgones»—, he condes- cendido a hablar extensamente con la persona-voz que nace en mis interlocutores y brota de ellos. Persona quiere decir máscara. Ambos somos las dramatis personae —las máscaras dramáticas, los personajes en activo— de ese diálogo. Y, en cualquier caso, seríamos las máscaras dramáticas usadas por mí y por mi alteragonista, porque, en definitiva, uno es uno más su(s) máscara(s). Conversación ondulante y estratificada, donde hay pasmos y desmesuras, en ella me aproximo, mientras Sexo de cine va terminando de escribirse, a numerosos detalles que se constituyen en el «control fino» de mis juicios, cuando el rizoma se hace hiperdúctil. Siempre he pensado que en el cultivo de los pormenores a veces brilla la verdad, como brillaba el sol moribundo de aquella tarde en Santorini, en el borde del volcán.
A. G.
Julio, 2012
Intensidad y sobreexposición
Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999)
Oh, Señor, penetra con tu Gracia en mi alma
Una de las primeras imágenes de Interno di un convento, de Wale- rian Borowczyk(El interior de un convento, 1977, que se inspira li- bremente en Paseos por Roma, de Stendhal), es la de una monja que se pincha con una espina, se chupa el dedo, descubre la sensualidad de este «simple» acto y entonces mira, con ojos distintos, cómo otra monja desempolva, brocha en mano, los pectorales de San Sebas- tián, ensangrentados a causa de las flechas. Las demás están en la iglesia realizando diversas labores, y, de pronto dos de ellas, una en el órgano y otra con un violín, empiezan a interpretar una música placentera, dionisíaca, casi voluptuosa y de una vehemencia tal, que para la señora Abadesa es, sin duda, «música de salvajes». A partir de este hecho, donde hay baile, algo de sexo (caricias entre chicas) y un comportamiento general bastante extraño —una de las monjas se acuesta, alza las caderas, los muslos, las piernas, los pies, buscando quedar casi en posición vertical, y empieza a hacer movimientos de tijera con los que obviamente está masturbándose—, el clima de la abadía se enrarece. Un leñador corta madera, un trozo de rama salta, rompe el vidrio de una ventana y cae a los pies de una monja. Ella recoge uno de los vidrios, el trozo de rama, y raspa la madera hasta conseguir tallar, en secreto, un pene con el que se desvirga con notable intensidad, en una de las secuencias de masturbación más explícitas del cine de Borowczyk.
De todo hay en el convento. El leñador, que es quien además trae las provisiones a la cocina, se convierte en asiduo visitante y no cesa de fornicar con una de las internas. Una de ellas tiene un pequeño negocio de acuarelas obscenas. Las cambia por comida: lo de ella es la miel y los trozos de carne. También hay ocasionales reuniones de chicas en la cama de alguna. Todas alaban al Señor desde la pers- pectiva de la entrada triunfal de la Gracia en sus cuerpos. Y leen, blasfemas o ambiguas, las enseñanzas místicas del sagrado matri- monio con Jesús como si se tratara de los avatares de un éxtasis donde, como es obvio, la iluminación es cabalmente orgásmica.
El cine de Borowczyk, aunque hijo de la perspectiva diecioches- ca, explora el sexo de un modo tal vez congruente con la visitación que experimentó el cuerpo y el placer en los años sesenta del siglo xx, un clima en el cual iba a originarse, por ejemplo, el cine pornográfico que ya hoy resulta más o menos clásico. El interior de un convento es una película cuya historia se localiza en la Italia de fines del siglo xviii o inicios del xix, pero la desnudez de las chicas de la abadía tiene todo el aire que, inequívocamente, observamos en algunas películas de los setenta.
Más allá de la puesta en marcha de un imaginario de imprecisa religiosidad, que hoy podría parecer un conjunto de lugares comu- nes en relación con la erótica que se desplaza por el interior de la mística cristiana, Borowczyk alcanza a graficar cierta gestualidad que todavía resulta funcional. La monja que toca desnuda el violín, y la que practica esa suerte de relajación yoga, son tan singulares como aquella que no para de comer, también desnuda y erotizada, mientras pinta falos erectos.
La lectura del texto de Stendhal desde el ángulo del desatamien- to del cuerpo, no es, claro está, comparable con la lectura de Lokis, de Prosper Mérimée, en tanto fábula mágica que alude, de paso, a la bestialidad instintiva del amor. Son dos lecturas distintas. Con La bête (La bestia, 1975), un filme mejor hecho (con más artesanía, más contrastaciones, más craftmanship, diríamos), Borowczyk consigue rearmar un mito temible: el del varón deforme, animalizado, que habita más en el mundo de lo monstruoso que en el de la normalidad diurna. Este varón, Mathurin, hijo de nobles arruinados —su padre es el Marqués Pierre de l’Esperance—, vive en un castillo donde es obvio que la pauta cultural, por así llamarla, es la de una especie de coleccionismo estático, casi ahistórico, que mezcla lo raro con lo obsceno, lo extravagante con lo sexualizado, todo lo cual explica la presencia de ciertos cuadros, ciertos dibu- jos, ciertos libros testificados por la cámara curiosa de Borowczyk. También hay personajes que guardan secretos —el mayor de todos es la bestialidad de Mathurin, mitad hombre y mitad animal— y algún toque pintoresco, como la comparecencia allí de un criado negro que fornica abundantemente con Clarisse, la hija de Pierre de l’Esperance.
Las fornicaciones, casi siempre interrumpidas por las llamadas del Marqués, muestran una estructura que se basa en los contrastes. Clarisse es muy blanca, delgada, pelirroja, y usa una multitud de trenzas (además de unas botas) que la modernizan. El criado es muy negro, bien flaco y enarbola un pene rollizo y largo por el que Clarisse suspira cuando se producen esas interrupciones. Entonces, con un candor tremendo, se coloca encima del borde de la cabecera de la cama, una pierna a cada lado, y se frota hasta que el criado regresa.
Se supone que Mathurin, pese a todo, se case con la señorita Lucy Broadhurst, heredera rica capaz de salvar a todos de la ruina. Fo- tógrafa aficionada, se excita mientras ve unas fotos que ella misma ha tomado con su polaroid a su llegada al castillo: un caballo está montando a una yegua. El espectáculo es tantalizador. La vemos después en la cama, acariciándose, y más tarde en su recámara, frente a un espejo, mientras se prueba su traje de novia y se regodea en su desnudez. En ese instante tiene una fantasía con una antepa- sada de la familia, Romilda de l’Esperance, de quien le han dicho que fue atacada, dos siglos antes, por una bestia. Y Lucy imagina cómo es ese ataque, esa persecución grotesca, estrafalaria, llena de momentos que se asemejan a una parodia del mito de La Bella y La Bestia, y donde La Bestia, criatura licantrópica que mucho se parece a un oso, se masturba y eyacula de manera interminable, mientras Romilda, desnuda, corre por el bosque huyendo sobre todo de un pene de grandes dimensiones, parecido al del caballo de las fotografías. Lucy se masturba y para ello usa una rosa que le ha enviado Mathurin y que va deshojándose al contacto con su vulva. Más que masturbación es una maceración: la joven se demora en estrujar los pétalos, hasta deshacerlos, en una secuencia donde su clítoris no deja de asomar y que incluye el desenlace del ensueño, cuando la bestia y Romilda se acarician, en un segundo encuentro —deseoso, consensuado—, y varias eyaculaciones bañan la totalidad del cuerpo de la antepasada, que se muestra insaciable y que practica una trabajosa felación de la cual resulta más y más semen, hasta que la bestia muere de puro agotamiento.
Estos hechos y detalles configuran un relato artizado, atempo- ral, pero en ocasiones festivo, burlesco, e inclusive autoparódico. La película entera está gobernada por el allegro vivace de algunas piezas de Scarlatti para clavicémbalo. Mathurin es en realidad un hombre de raciocinio oscurecido, embotado, no es nada principes- co, no está hechizado por ninguna deidad maligna, y Lucy lo en- cuentra muerto en su recámara, tras lo cual se descubre el engaño de Pierre de l’Esperance: su hijo es un engendro con cola de animal y tiene una mano, siempre vendada, cuya forma es más bien la de una garra.
Penthouse descubre a Suetonio
Lo que alguna vez declaró Tinto Brass acerca de apresar, en Calí- gula (1979), no el poder de la orgía sino la orgía del poder, llama directamente la atención sobre el asunto de incluir o no las escenas filmadas por el equipo de rodaje alternativo que presidió y financió Bob Guccione, editor de la revista Penthouse. Se sabe que hay un corte hecho por Tinto Brass que no incluye esas escenas, o que, cuando hizo ese corte, utilizó otras que no poseen esa gratuidad ni esa «comercialidad» sostenida por Penthouse y su conjunto de chicas y chicos XXX. Sin embargo, hoy por hoy es difícil, sobre todo en ciertos momentos de la película, identificar unas y otras y separarlas, toda vez que, en términos generales, el sexo visible allí se articula muy bien con la vida privada de esa Roma de Tiberio y posterior a él, cuando Calígula toma el poder. Lo que anhelo decir es que gratuidad y «comercialidad» son defectos que no me parecen atribuibles a dichas escenas dentro de la película, que es el contexto donde hay que verlas y en el cual funcionan.
Frente a ese océano de sexo burlesco, presidido por el desacato y la ruptura de todos los límites, una de las características más inte- resantes de Calígula es la presencia de actores de primer nivel. El reparto, verdaderamente lujoso, empieza por Malcolm McDowell, pasa por Helen Mirren, se detiene en Peter O’Toole y llega a John Gielgud, un actor bien aristocrático. En realidad, las consecuencias de la intervención de Penthouse en un fresco pagano de la Roma de aquella época, trajo el beneficio de lo excepcional, porque la pelí- cula está marcada por un trabajo de dirección de arte casi operático, y se transforma en un documento irrepetible donde lo extravagante de la crueldad se junta con la extravagancia de las superficies y los decorados —lo esencial de la memoria histórica está allí—, y donde la corrupción de un imperio se evidencia no tanto en el sexo y sus libertades orgiásticas, sino sobre todo en la fragilidad de la vida humana y la falta de sentido que alcanza a poseer el cuerpo social.
Me remito a la versión hardcore (así llamada) de Calígula —sin cortes, con todo lo que le añadió Bob Guccione—, que al cabo esta- blece una suerte de armonía con la perspectiva general de la historia y, en especial, su atmósfera pantagruélica, barroca, pomposa, seño- rial, altisonante. Las Penthouse Pets, en el estilo de Aria Giovanni o Silvia Saint, ¿devienen prótesis redundantes, disfuncionales? Creo que no. ¿Y los chicos? Tampoco. En definitiva, cuando leemos lo que nos dice Suetonio sobre Calígula, en Vidas de los Césares, nos percatamos de que hay una cercanía medular entre su pormenoriza- do relato biográfico y los detalles más ásperos de la película.
Si tuviera que elegir un valor específico para calificar este acon- tecimiento cinematográfico desbordado y único, me referiría a algo que me parece mucho más impactante que el sexo orgiástico, más fuerte que las felaciones de todo tipo, más repetido que la exhibición minuciosa del vello púbico partido en dos, y más raro y sensual que la escena donde los soldados se masturban de modo que el semen, acabado de brotar, sirva de crema nutritiva para la piel de una de las amantes de Calígula.Hago alusión al proceso implacable del Poder Absoluto. En ese sentido, Calígula mantiene una renovada legibi- lidad. Y tenemos la fuerte impresión de que ese torrente de sexo explícito no sólo es un correlato y una consecuencia del ejercicio de un gran poder, sino también la frontera donde Roma adquiere su mejor definición como ciudad casi imaginaria.
El dulce infierno de Alibech
Ya sabemos (pero no es inútil repetirlo) que Pier Paolo Pasolini es, para el siglo xx, uno de los emblemas más fuertes de la libertad intelectual, política y creativa. Su legado artístico es enorme y su huella, en el cine contemporáneo, ha alcanzado un nivel de diversi- ficación muy notable. Hoy por hoy es uno de los representantes más genuinos del intelecto y el espíritu independientes.
La relación de Pasolini con los cuentos del Decamerón, la conocida obra de Giovanni Boccaccio, es muy parecida a la que estableció con los Cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer —un clásico menos difundido—, y con las historias de Las mil y una noches. El substrato de esta trilogía se alimenta de lo popular, el colorido de la vida inmediata, la renuncia a lo artificioso y constituye una aproxi- mación totalmente desprejuiciada a la sensualidad callejera. Tales son los ejes donde se asienta la perspectiva de Pasolini.
El Decamerón se estrenó en 1971. Tal vez lo más singular de esta película es la apropiación articulada de los relatos de Boccaccio, capaces de revelar, así, cierto estado de gracia que se apoya con vigor en actuaciones no canónicas. Pasolini trabaja con tipologías dramáticas que, por suerte, bordean lo paródico y difuminan el es- quema psicologista. Salvo en casos muy específicos, sus criaturas revelan ingenuidad y naturalidad a ultranza, y esto hizo posible que el autor de Teorema dotara a la puesta en escena de una es- pontaneidad muy personal. En esa especie de paradoja se funda su arte, pues al acceder a la ficción negando el artificio dramatúrgico, el resultado es la fabricación de un tono documentador, testifica- dor. Una tesitura dramática propia del docudrama. Borra los rostros más conspicuos de Boccaccio para evadir un cine de personajes, y entonces se adentra en un paisaje humano de carácter episódico y fabular.
El tipo de sexo que Pasolini subraya en El Decamerón posee los rasgos de una festividad sin escrúpulos ni prevenciones, donde la exuberancia se contamina de un tono picaresco muy propio de la estética del carnaval. El ámbito de la película es carnavalesco, per- misivo, y enseña una liberalidad irreprimible. Casi puede decirse que es un cántico al amor, al cuerpo y las libertades esenciales del deseo más instintivo. El Decamerón traduce, para los públicos de hoy, una suerte de franqueza noble que se aleja de lo cerebral, como sucede en la lectura de los textos de Boccaccio.
Se trata, pues, de un sexo graficado desde la óptica de la desnu- dez entusiasmada. Y como aquí se rinde un claro homenaje a la tra- dición genuinamente popular, no cabe duda de que el Renacimiento, la época que vemos en la película, se tiñe de paganismo y religio- sidad (entre la desproporción y la simetría armónica) al reproducir un doble movimiento que Pasolini interpreta muy bien: la aproxi- mación a Dios por medio de la condición sagrada de lo humano, y el conjeturable acercamiento de Dios al hombre desde el ángulo de un humanismo muy vital.
El circo de la verdad
El Príncipe heredero, hijo del Emperador, vive con sus amigos y criadas en una lujosa mansión campestre. Allí, de manera sistemá- tica, dilapida la fortuna y los bienes del imperio, pero con un pro- pósito muy concreto: avergonzar a su padre, descubrir su crueldad, deponer su imagen de Gran Patriarca y destrozar la hipocresía total en que vive la familia, asentada en una casta de nobles militares.
Miklós Jancsó estrenó Vicios privados, virtudes públicas (Vizi privati, pubbliche virtù) en 1975. La película, acaso la más signifi- cativa de lo que en su carrera se conoce como el «período italiano», es en rigor la historia de varias advertencias silenciosas, discretas, acaso distantes, de un jefe de estado a un hijo licencioso, desen- frenado y rebelde que tiene una amante disoluta. Y también es la puesta en escena de un asesinato o un suicidio mediante el cual se silenció, borró, acalló y olvidó una oleada de escándalos sexuales y de ofensas al Poder del Emperador y a la Nación. En la historia, este suceso se conoce como el «incidente Mayerling». Jancsó hizo una lectura muy personal de la historia.
Hay un momento de la película, llena de pequeños puentes na- rrativos que la transforman en la representación de una representa- ción, donde, de pronto, el Príncipe abandona sus frívolas errancias —o esa frivolidad contaminante, diseminada y casi tonta con que lo vemos moverse dentro de la mansión— y les dice a sus amigos que el Poder de su padre apesta y que detrás de todas las imágenes egregias y los símbolos del Estado —figura corpulenta, paternal y magnánima, protectora de la solidez familiar, la solidez de la moral y de la Patria— no hay sino inmundicia, sangre, crueldad e indecen- cia. Esta declaración se presenta a tiempo dentro de la configuración dramática de Vicios privados, virtudes públicas, pues para entonces, cuando a la mansión campestre llega El Circo de la Verdad, el Prín- cipe se ha convertido ya en otra cosa. Sin dejar de ser un joven co- queto, que no disimula su bisexualidad, que se revuelve en el heno y es masturbado por su ama de llaves o su nana, y que coquetea con su amigo favorito y tiene una novia hermafrodita, es ahora un Artis- ta. Ha descubierto el Arte. El Príncipe ha encontrado el valor de las máscaras, de la risa, del movimiento libre, del sexo en grupo, del baile, de la música, y ha puesto todo eso en función de la parodia, del sarcasmo, de la experimentación y, sobre todo, de la sinceridad expresiva. De cierta manera ha articulado el Arte con la Vida. Y morirá como Artista de la Verdad, desnudo, anclado en lo diverso, en los límites, en el borde de la experiencia radical, amando hasta la muerte su propia complejidad y la complejidad de los otros.
La materialización más radical de lo que acabo de decir se en- cuentra en el hermafroditismo de la novia (o prometida) del Prín- cipe heredero, una condición perfectamente anómala, impúdica e inconveniente para el Estado, pero ideal para un joven que quiere poseer y ser poseído sin salirse de ese vínculo especialísimo, excep- cional y extraño con una mujer. Y es ese vínculo, legibilizado por el Poder como un Imposible Moral que se transforma en un Imposible Social, el elemento que el mismo Poder usa para encubrir el asesi- nato del joven, su prometida y sus amigos. El Poder anuncia que el Príncipe se ha suicidado porque comprendió que no puede consu- mar su matrimonio. Razones de Estado, dice el Poder.
La secuencia más significativa, la que mejor expresa la libertad descubierta por el Príncipe y su novia, es precisamente una secuen- cia de sexo. Él la posee a ella. Toca y acaricia el pene de la chica mientras la penetra. Después él queda debajo e intercambian pape- les. Ella lo posee con igual eficacia.
Jancsó reescribe una historia llena de misterios terribles —la his- toria de los cuerpos del Príncipe Rudolph de Austria y de su amante la Baronesa Marie Vetsera, encontrados en la casona del coto de caza de Mayerling, en los bosques de Viena—, una historia que brota de lo real pero que se metamorfosea en una metáfora de cómo el Poder, sea cual sea, cuando no puede o no quiere dialogar con un artista que se le opone eficazmente, tiene dos caminos: o lo ignora o intenta eliminarlo.
Cuando un prisionero le ofrece flores a otro
Estamos en una prisión francesa, en la celda de un prisionero de cierta edad que enciende un cigarrillo. Del otro lado de la pared hay otro prisionero, más joven, que es su objeto de deseo. Vive ero- tizado por él, por su imagen real o presumida. En la pared hay un agujero estrecho por el que ha podido hacer pasar una pajilla. A través de ella comparte el humo del cigarrillo con el convicto joven. La improbabilidad de que un agujero así exista en una celda es un asunto casi inmanejable, pero aquí lo importante no es que existan el agujero o la pajilla, sino el acto de amor dibujado por un hombre que hace un ofrecimiento desnudo de palabras.
Hay un guardia-voyeur, celoso de ese vínculo, que pasea la mirada por las celdas. En una, el convicto joven baila consigo mismo. En otra, hay un negro que también baila. Todos están erotizados o masturbán- dose de un modo entrañablemente trágico. Y se entregan a diversos ensueños. Tan sólo uno de esos ensueños se hace visible en el filme, cuando la pistola del guardia, alegoría fálica de un resentimiento que contiene avidez, temor y celos, entra en la boca del recluso más viejo, que ha estado suspirando (hasta con lágrimas en los ojos) por el más joven mientras roza la pared con su glande hinchado.
Un chant d’amour, la única película del novelista y dramaturgo francés Jean Genet, es un cortometraje de 1950. La trama, afincada en el cruce de varias ansias (todas relacionadas con una sensualidad en estado de aislamiento) con un imaginario viaje de placer por el campo, nos habla de la libertad del sujeto más que de las metáforas de su sexualidad, aunque, tratándose de Genet, el sexo tiene aquí el poderío de lo simbólico que se expresa en formas, gestos y manipu- laciones muy directas, pero que no carecen de lirismo.
Hay fragmentos de figuraciones quiméricas relacionados con el cuerpo sexualizado. El guardia-voyeur se ve a sí mismo besando a un hombre que es como su doble, mientras devora, por entre el beso, una flor. Después hay una confusión de cuerpos masculinos, casi límpidos, mientras el ensueño del viaje de placer por el campo se diversifica una y otra vez. Es entonces cuando la pistola del guardia entra, implacable, en la boca del recluso. Éste se reclina mientras el otro cierra los ojos y se entrega al placer de una especie de felación forzosa.
La secuencia con que abre y cierra el filme es una construcción que anhela insistir en el triunfo del sentimiento y la emoción más allá de los rigores de la cárcel: una mano, fuera de la ventana que da al exterior de la prisión, balancea un ramillete de flores. Es un obsequio. El péndulo debe ser atrapado, a ciegas, por el sujeto ob- sequiado. Éste abre y cierra la mano, calculando la proximidad de las flores. El acto se repite una y otra vez. Ambos sujetos persisten hasta que la mano atrapa el ramillete y, con lentitud, regresa a la celda en posesión del regalo. Desde la calle, el guardia ha estado contemplándolo todo con interés o simple curiosidad. Tal vez com- prende qué sucede. Tal vez no. Como decía Samuel Beckett: En el silencio no se sabe. O se sabe, sí, pero demasiado.
Sedición y acatamiento
Imaginen a dos chicas —con todo el aspecto de ser prostitutas— que empiezan a intercambiar caricias entre ellas y con un chico cuya explícita androginia (en el rostro, en especial los labios y los ojos) es de súbito abolida por su propio pene, cuando una de las prostitutas empieza a masturbarlo. El chico tiene una buena erec- ción, pero no es con ella que harán lo que muy pronto tendremos ocasión de ver, en medio de una música industrial, muy metálica, pespunteada por sonidos que parecen chillidos de ratas. Los gestos de estos tres ejecutantes, así como sus expresiones, suministran una atmósfera que invita a razonar el contexto como si en verdad se tratara no de una sala mal iluminada, en un apartamento solitario, sino de un espacio en el que cualquier acto, siempre ligado al cuerpo y al sexo —sobre todo al cuerpo modificado—, es puro sarcasmo. Las prostitutas maquillan al chico, lo convierten en una chica —con un aire y un empaque que ellas no alcanzan a tener—, empiezan a hacerse sexo oral (el pene desaparece, los clítoris pre- valecen), y entonces hay un corte y ellas retornan con unos arreos donde sobresalen sendos penes de silicona. Él, ya una «chica», se arrodilla. Deja que una de las otras vierta un chorro de gel lubri- cante entre sus nalgas. La música se hace más sinuosa y estridente. Y es penetrado vigorosamente. Esta historia se titula Bitches y fue realizada por Richard Kern en 1992.
El llamado Cinema of Transgression tuvo y aún tiene en Kern a una de sus personalidades más significativas, especialmente cuando, a mediados de los ochenta, en la barriada del East Village, se pro- dujo una nueva oleada de arte underground y él empezó a hacer su obra cinematográfica —materiales muy breves, presupuestos bají- simos, cámaras baratas, de 8 milímetros— y a usar como actores a los propios artistas de ese grupo que, poco a poco, fue ocupando espacios dentro del arte mainstream de Manhattan.
Que la exploración de los límites del sexo —el sexo y su diálogo con la castración simbólica, el ensueño de la muerte, el suicidio y el glamour de la pornografía negociable— sea uno de los territo- rios de trabajo de Kern, y que la estética de lo grotesco ligado a la perversión de las realidades del placer se haya constituido, desde entonces, en el eje de sus filmes, son hechos que hablan con claridad de la asimilación contemporánea de un legado presente, de cierto modo, en el teatro del absurdo y de la crueldad, en el surrealismo, y en algunas poéticas del expresionismo en la pintura.
El cine de Richard Kern es ceremonial y está lleno de gestos ex- tremados. Cuando cualquiera de sus tramas logra adentrarse en la condición ritual sin abandonar lo monstruoso, lo atroz ni lo colosal, estamos en presencia del mejor Kern. Así ocurre en Submit to Me (1985) —una recreación del impulso de tortura y muerte, que debe ser ejecutado o reificado para que un equilibrio perdido se restau- re—, The Evil Cameraman (1990) y Sewing Circle (1992). Estas dos últimas obras hablan, la primera, de la conducta posible según los deseos más profundos, que son siempre, al parecer, los más sin- ceros, mientras que la segunda presenta, en clave de humor, una afirmación de seguridad —en este caso se trata de una mujer— con respecto al hecho de poseer una vagina y optar por vedar su acceso tras un cosido quirúrgico de los labios mayores.
Richard Kern a veces se sumerge en algunos intersticios del cine negro y carga consigo las interrogaciones que suele desplegar en torno a la búsqueda de un tipo de sexo que pueda convertirse en el acto liberador por excelencia. El resultado de ese viaje feroz, con efectos tan cerca de lo que a veces alcanza a hacer David Lynch, podría estar en algunos segmentos de sus películas de los años noventa, pero sobre todo en Fingered (1986), una historia tortuosa, desmedida, hipersexualizada, sangrienta hasta lo inverosímil y donde la violencia se incrementa gracias a las fantasías sexuales de los personajes, una call girl y el forajido que tiene por novio. No por gusto, al inicio de la película, hay una advertencia singular que podría presidir lo mejor del cine de Richard Kern: Este ejercicio sobre la capitalización de un tipo de explotación ustedes podrían juzgarlo innecesariamente sexista, violento y nauseabundo. Aconsejamos, pues, cuidado y discreción. Aunque nuestra intención no es tan sólo insultar, irritar y estremecer, ustedes han sido advertidos, ya que sólo satisfacemos y tenemos en cuenta nuestras propias preferencias en tanto miembros de la minoría sexual.
Stiletto Heels
Maria Beatty filma habitualmente en blanco y negro, o en una co- rrección del color próxima al gris cromático —una suerte de sepia muy quemado—, para continuar insistiendo en su deuda con la sexualidad bocetada (y que ella revela muy bien) por el cine negro. A esto se agregan los referentes más notorios de la cultura BDSM y un peculiar aprovechamiento de la estética expresionista.
Tomemos la textura atmosférica del espacio mental del videoarte, pongamos una buena dosis de la pornografía softcore, una pizca del fetichismo de lencería y hule, una dirección de arte bien retro, unos encuadres que se rinden al influjo de Helmut Newton y cier- tas ralentizaciones que anhelan ser correlato de lo inexorable del dolor. Y de pronto aparece el cine de Maria Beatty, que no es ni mainstream dentro de la producción XXX, ni pertenece al territorio del erotismo, ni sirve para excitar a los consumidores habituales, ni tiene pretensiones más allá de lo que realmente es: una elaboración independiente sostenida por alusiones culturales a corto plazo.
Así ocurre en una película tan extraña, y a la vez tan predecible, como Ecstasy in Berlin 1926, donde Beatty reproduce —se estrenó en 2005— la tipología de una especie de decadentismo de la inti- midad lésbica, mientras alude a un espacio cultural (y que al cabo resulta mental, como ya dije) que incorpora una gestualidad casi finisecular. Dos chicas, una rubia platinada y una morena pelicor- ta, se acarician. La rubia, con todo el aspecto de ser una ninfa de ese Hollywood reverenciador de las ojeras, se ha inyectado alguna sustancia narcótica pero arrobadora, y recibe poco después la visita de la morena, que la somete a castigos breves y muy artizados, por así decir. La artización de estos movimientos tiene que ver más con el destino en la observación de lo que ocurre, que con el propósito implícito en el ocurrir mismo. Dicho sea en otras palabras: es algo más para la construcción de una visualidad en el sexo, que para la eventual participación en él.
Ecstasy in Berlin 1926 es materia típica del consumo voyeurista, en especial porque su artificiosidad raya en un efectismo teatral. Si su propósito, en el mundo del sexo BDSM, es la artización, diría- mos que está bien. Pero si la película, con toda su mecánica sexual del sometimiento y el castigo —nalgas azotadas, pezones amorosamente retorcidos—, ambiciona una artización que valga por sí sola, independiente del peso alcanzado por el orbe del sexo BDSM, diría- mos que a Maria Beatty le falta recorrer un trecho bien grande.
La repartición de los bienes
En1990 Philip Kaufman estrenó Henry and June, una especie de acuarela erótica y sentimental basada en los diarios (muy sobrevalorados) de Anaïs Nin (mejores son los de Frank Harris, creo) y su vínculo con Henry Miller (cuando Henry Miller no era aún el célebre autor de Trópico de Cáncer, novela publicada en 1934). La película establece claramente una suerte de interacción sexual cuadrangular, entre Anaïs, su esposo Hugo, June (la exprostituta esposa de Miller) y un Miller intemperante y lírico que interpreta Fred Ward.
El acierto de Kaufman, quien decidió (o sólo pudo) expresar la magnanimidad sexual de los primeros años 30 por medio de gestos ralentizados en la mente voluptuosa de los personajes, consiste en repartir los bienes de la carne, balancearlos en forma de equilibrio, promoverlos como si fueran complementos unos de otros. Anaïs es una chica ávida de todo tipo de experiencias y se desnuda con mucha facilidad. Posee una delgadez de bailarina (asentada en la belleza suave de Maria de Medeiros) y una curiosidad de voyeur. June es una Theda Bara insomne (las ojeras de Uma Thurman son aquí un tanto exageradas, como su perentoriedad al exigirle a Miller que la retrate en su libro con fidelidad) que se desviste con moro- sidad y no descree de la eficacia de sus tetas casi coléricas. Hugo, hombre de transacciones bancarias y conocedor del trópico van- guardista —Anaïs y él se habían casado en La Habana en 1923—, tiene un pene bien grande, según le cuenta ella a Miller, y toca las tumbadoras con una devoción primitiva. Y el escritor de Trópico de Cáncer, sujeto cavernario pero conocedor de las palabras, es obvio que seduce a la futura autora de Delta de Venus por medio de un hablar cuya riqueza reside en la obscenidad de su barroquismo, por medio del cual subraya su claustrofobia emocional (la de Miller, criatura expansiva).
Este cuadrángulo en estado de ignición nunca coincide con lo que José Lezama Lima llamó el cuadrado de las delicias. El coqueteo de los personajes, los equívocos celos de Hugo, las estupefacciones de Miller, el sosiego vigilante de Anaïs y el hambre sucesiva de June jamás se articulan físicamente. Y no es que uno desee que eso suceda. Más bien ocurre que, de suceder, sería desastroso para una película como Henry and June.
A los efectos de una sexualidad tipológica, centrada en la cultura bohemia y en el poder del dinero, la mejor secuencia es aquella donde Anaïs y Hugo entran en el bar del prostíbulo sáfico y escogen a dos chicas que se encuentran en el límite de lo axiomático: una es rubia, elegante, atigrada y vivaz; la otra, algo morena, rezuma timidez y diríamos que se siente vulnerada. Los cuatro suben a lo alto del recinto y se entregan a un intercambio más intelectual que carnal. Y allí comprende Anaïs que, en definitiva, lo mejor del sexo está en su naturaleza logocéntrica, como su propia obra narrativa se encargaría de confirmar años más tarde.
Demasiados fantasmas
Choses secrètes (2002) y Les anges exterminateurs (2006) son las dos películas más significativas de Jean-Claude Brisseau, un director que coquetea con cierto extremismo formal, propio del nuevo cine francés en lo que toca a la violencia física y al sexo. En la primera, la trama y en general su puesta en marcha adolecen de una simpleza sobrecogedora. Dos bellas chicas que trabajan en un local nocturno, una como stripper (con ensortijadas escenas de masturba- ción incluidas) y la otra en la barra, sirviendo bebidas, deciden, tras querellarse con el dueño del sitio, aventurar sus pasos en busca de un buen trabajo que las implique a ambas —Nathalie y Sandrine—, o donde ambas puedan compartir amigos, espacios, sentimientos y desafíos en la carrera hacia una dudosa cima social, al menos en lo que respecta al cogollito de las buenas opciones laborales. La mejor de esas opciones resulta ser una poderosa corporación financiera.
A partir de allí el relato es predecible y precipitado: las chicas terminan trabajando muy juntas, en la misma oficina, y luego de seducir al jefe, un cuarentón muy educado, el señor Delacroix, lo llevan a un inevitable threesome (realizado en una oficina) que es descubierto por Christophe y su hermana. Christophe es el heredero de la corporación. Joven muy apuesto y de pésima notoriedad —es un seductor impenitente y le gusta humillar a las mujeres hasta el límite de la muerte—, está enamorado de su hermana.
Antes del final los hechos explotan orgiásticamente. Sandrine llega a casarse con Christophe, y en otro momento de la cinta hay, es cierto, una orgía, pero de pésimo gusto. Las dos amigas observan a Christophe teniendo sexo con su hermana.
Jean-Claude Brisseau tuvo la idea de intensificar el sabor del mal que está a punto de atrapar a las chicas. Pero el director no es cuida- doso. La dramaturgia se desarregla, hay una especie de premura. La stripper parece que va a inmolarse en el fuego, por amor a Christo- phe, y lo que en verdad hace es dispararle hasta matarlo. Sandrine hereda una enorme fortuna y Nathalie va a la cárcel. Termina casada con uno de sus guardianes, de quien tiene un hijo.
¿Cómo es el sexo en esta película? Supongo que muy francés. Liberal, con desnudos potentes y sin muchas restricciones (salvo en los varones, claro está), las chicas se acarician entre sí y subrayan la prodigalidad de sus cuerpos. Son dadivosas, manipulan la expec- tativa del peligro, pero todo el tiempo se trata de una sexualización superficial, como de quienes persiguen el furor momentáneo de los orgasmos sin reparar en el camino que conduce a ellos o se abre ante ellos. Lo que ambas desean es una posición laboral cómoda. Pero a esa armazón dramática le falta miga, porque el sexo puro, lo mismo en el cine que en la literatura, es un fenómeno de mucha fuerza instantánea, pero de poca durabilidad dramatúrgica y relativo valor diegético. Repito: me refiero al sexo puro, como añadidura o paisaje, como eventualidad o circunstancia.
Brisseau intuye esa carencia de miga (más allá del hecho de que a veces revela no saber qué quiere), y entonces hace algo trillado: pone en escena, varias veces, a un cómodo fantasma velado de negro, portador de un pajarraco agorero.
Pero los fantasmas se repiten. Les anges exterminateurs, que cuenta con una historia menos cerrada y más apta para la experi- mentación con el cuerpo, también es una película poseída por es- pectros. Cuatro años después de Choses secrètes, Brisseau relata las vicisitudes de un director de cine, François, que quiere rodar una película —alrededor de los tabúes y los placeres— sobre la erótica femenina, donde hay escenas pornográficas. Una película donde la pornografía alcance una realización artística plausible al revelar la naturaleza de la mujer y su relación con su cuerpo.
François necesita tres chicas y encuentra a dos muy desprejui- ciadas y físicamente bien distintas. Diversos juegos sexuales, en lo esencial masturbaciones mutuas, tienen lugar entre ellas. En medio de un restaurante se acarician y logran erotizar a una camarera. Des- pués se van los tres a un hotel y allí se entera François de que una de las chicas sigue tratamiento psiquiátrico. La atmósfera está bien cargada, pero no hay una continuidad realmente violentadora de los límites, hasta que la que será la tercera chica de François se pre- senta un día en su estudio. Se trata de la camarera. Y se van ella y François al mismo hotel de antes. A los pocos minutos, cuando ya la camarera está masturbándose, entran las dos anteriores. Y uno empieza a sospechar que la vida de este director está complicándose demasiado porque al menos dos de sus futuras actrices coquetean con la locura, o la perturbación.
Al parecer el disturbio mental cultiva aquí, en esta historia, un nexo con la oscuridad social. Un joven muy discrepante se presenta en el set donde François ensaya con las chicas. El joven mantiene un vínculo íntimo con la tercera. Llega a decirle a François que ella es como una hermana. Después lo vemos en un auto con otros sujetos de mal aspecto. Días más tarde, durante una sesión de maquillaje, una de las actrices estalla en una crisis y es secundada por la camarera. Abandonan a François luego de amenazarlo. La policía lo detiene.
Les anges exterminateurs termina en una especie de epílogo. Mucho después de ser golpeado y mutilado por enmascarados, el director persiste en hacer su película, u otra película. Se mueve en una silla de ruedas. Todo el tiempo ha sido protegido y observa- do por dos mujeres espectrales que intentan aconsejarlo o hacerle ver ciertas cosas durante su aventura cinematográfica. ¿Son ángeles o demonios esas mujeres espectrales? Jean-Claude Brisseau no lo dice. Creo que tampoco lo sabe. Simplemente intuye esas presen- cias, demasiado altisonantes en términos dramáticos, y las coloca en el filme como pespunteándolo con una gravedad de tragedia ática. Para colmo hay una voice-over que habla por medio de metáforas conceptualmente densas. Esa voz hace una alusión a Edipo y la Es- finge. Demasiados enigmas en torno a una película que trata de la realización de una película sobre el sexo y sus fantasías.
¿Qué nos resta? La mala forma de enseñar —accidentada, vacilante— que el lado sentimental del sexo y el placer del sexo es como la sombra de los objetos cuando el sol les da desde cierto ángulo: no se ve, pero existe. Nada del cuerpo deja de pasar por las palabras. Ninguna de las palabras sobre el cuerpo, las dichas y las no dichas, abandona el cuerpo. Y esas ideas le quedan demasiado grandes a Jean-Claude Brisseau.
El conejo de chocolate
Vincent Gallo, actor de rostro extraño, variable, entre lo lírico, lo patibulario y lo canallesco, se transforma en realizador integral —asume la dirección, la edición y la producción de un guion propio— con el estreno en 2003 de su polémica película The Brown Bunny. En ella aparece junto a la actriz Chloe Sevigny (Daisy Lemon, exnovia de Bud Clay, interpretado por el propio Gallo) y pone en escena una historia de búsquedas que posee un ritmo interior casi autista.
Resulta difícil no decir que The Brown Bunny es una obra muy menor con algunos toques atrayentes: una cámara a ratos evasiva, que representa una mente también evasiva y desconcentrada, y un tono narrativo refractario al lenguaje hablado, a las palabras dichas. Todo esto se supedita a la intención de expresar un estado entre me- lancólico e irritado, o entre desvalido y minucioso. Si la película hu- biera sido ligeramente autoconciente, quizás habría causado algún efecto de deliberación estética más allá de la impactante secuencia final.
He dicho que la búsqueda es la columna vertebral de The Brown Bunny. En verdad, buscar es para Bud Clay registrar fuera de sí, pero también dentro, ya que su itinerario, así como las paradas que va haciendo, subrayan el carácter errático del personaje.
Si diéramos una vuelta de tuerca a lo que nos enseña Vincent Gallo en su película, obtendríamos un documento sobre la aliena- ción del sujeto. Sin embargo, el relato que nos ofrece es una singu- lar historia de amor cuyas verdades fácticas han sido escamoteadas una y otra vez por la mente del personaje. A punto de sospechar que buena parte de la película es, de alguna manera, un correlato de la mente de Bud Clay, nos faltarían elementos para convencernos, sin embargo, de que esta obra de Vincent Gallo es estéticamente plausi- ble, aun cuando su discreción sea loable. Ahora bien, ¿es The Brown Bunny una película discreta porque su director no sabe aventurarse a más, o porque sencillamente lo es y nos coloca frente a una reali- dad audiovisual autosuficiente?





























