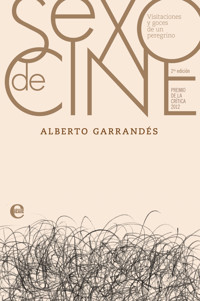Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Con Una vuelta de tuerca —tercer libro de una serie que empieza en Sexo de cine (Ediciones ICAIC, 2012) y continúa en El ojo absorto (Ediciones ICAIC, 2014)— Alberto Garrandés regresa al procedimiento de la descripción analítica del relato cinematográfico desde una perspectiva anclada en lo conceptual y lo ficcional. Aquí el propósito es el de concertar, por ósmosis, oposición y complementariedad, determinadas poéticas que permiten explorar un segmento del llamado cine de autor. Al examen de las obsesiones, los dilemas estéticos y los caminos seguidos por realizadores tan disímiles como Alain Resnais, Wong Kar-wai, Werner Herzog, Dario Argento, Peter Greenaway, Andrei Tarkovski y David Lynch, se añade un conjunto de ensayos breves que se adentran en dos asuntos de primera magnitud: por un lado, las películas de culto cuando ya lo son, cuando podrían serlo, o antes de que lo sean, y, por el otro, la literariedad del cine y la cineticidad de la literatura, en sus sorprendentes viajes de ida y vuelta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición, diagramación y diseño interior: Rinaldo Acosta
Cubierta: Pepe Menéndez
Foto del autor: Elsa Obregón Ochoa
Conversión a ebook: Alejandro Villar Saavedra
© Alberto Garrandés, 2015
© Sobre la presente edición:
Ediciones ICAIC, 2024
ISBN 9789593043984
Ediciones ICAIC
Calle 23, no. 1115, entre 10 y 12, Vedado,
La Habana, Cuba
Para Elsy, mi flor.
Para Alberto Garrandés Obregón, mi luz.
A la memoria de Rufo Caballero.
Pórtico
Los cineastas no deberían tener en la cabeza más que una sola idea: lo que aparecerá en la pantalla.
Alfred Hitchcock
Uno
En 1898 Henry James publicó una novela breve, The Turn of the Screw, que hoy admitiría sin reparos el calificativo de neogótica. El texto, un modelo de ambigüedad psicológica en lo que se refiere a la representación de los personajes y sus obsesiones, pone gran énfasis en eso que los anglosajones llaman shifting mirrors, donde los procesos de percepción se refinan y modelan de continuo, sutilmente, hasta que lo real se purifica —digámoslo así— y aparece como es en verdad.
La vuelta de tuerca a la que James se refiere ocurre, como acto mental y como acto físico, en varios planos del relato: el estilístico, el dramático, el de los hechos puros y el de la descripción de las emociones y las presunciones. La tuerca —metáfora de un tipo de ajuste en la configuración y la representación— posibilita el funcionamiento de una máquina narrativa cuyo desempeño es el de la hiper-significación. Pero sabemos que ese fenómeno no es sino la consecuencia de otro: la búsqueda y/o establecimiento de un grupo de tipologías distintas de las que la tradición aporta y que, al mismo tiempo, desautomatizan la mirada, el acto de ver y el simulacro fonocéntrico (literario). A su vez, dicho fenómeno tiene un origen muy sencillo y muy complicado: James descubre que el lenguaje no basta, que se escribe no gracias a las palabras, sino a pesar de ellas. Por ese motivo, él y algunos otros escritores fundan un nuevo tipo de artisticidad (basada en el recelo) que se completa unos años después, con el advenimiento de las vanguardias.
La tuerca ajusta hasta un límite tan convenido y supuesto como impreciso. Pero cuando se la obliga a dar una vuelta más, o se rompe o empiezan a ocurrir las metamorfosis.
Dos
A mediados de los años setenta, el cineasta Robert Bresson publicó un libro que ha venido a constituirse en la prueba —laberíntica y pascaliana— de una inteligencia casi sin paralelo dentro de la cultura de la imagen. El libro, Notas sobre el cinematógrafo, hereda el estilo de la fragmentación, subraya el temple apelativo de una poética del pensamiento discontinuo —correlato de la percepción discontinua de lo real—, y se articula muy bien, desde sus puntos de vista, con formas de escritura breves y encapsuladas que, en su momento, Nietzsche llamó «intempestivas» y donde hay un saber lateral, oblicuo, retirado de las convenciones.
Como se sabe, Bresson distinguió al cinematógrafo del cine, lo cual era como diferenciar, con energía, un arte basado en la tendencia a la derogación del lenguaje con respecto a un arte basado en la incorporación dramática (en su más amplio sentido) del lenguaje. Como en los orígenes del simbolismo literario, que intentó adueñarse de los privilegios y aptitudes referenciales que están en poder de la música, Bresson quiso establecer las demarcaciones correspondientes. Por eso, de manera general, llamó al cine teatro filmado, para separarlo del cinematógrafo, que para él fue, en rigor, una zona donde el cine prospera, en su autonomía, gracias a la visualidad de lo auditivo y gracias a la audibilidad de lo visual, para emancipar la escritura fílmica de los paradigmas seculares de lo teatral y lo escenográfico, donde, a pesar de todo, aún reina la palabra.
Notas sobre el cinematógrafo sigue resultando hoy (como resultaba ayer) más un programa que intenta descifrar y cumplir el destino mítico del cine —un destino que lo haría regresar a su nacimiento y que nos obligaría a comprender, ¿cuántas veces?, su especificidad dentro del concierto de las artes—, que un conjunto de ideas apoyadas por una práctica cabal. Es decir: se trata más de una aspiración que de un resultado. Lo que Bresson enuncia y describe, a partir de diversas pulsiones programáticas, es un querer ser. Porque, aun cuando podamos aceptar que hay palabras más teatrales y otras que lo son menos, y que hay gestos escénicos y otros que no lo son, el lenguaje está ahí, en el cine, como una materia difícilmente contenible.
Sin embargo, la utopía del cinematógrafo —que cuenta con el silencio más que con la música, por ejemplo— no por quimérica llega a ser un delirio o un desvarío. El porvenir del cinematógrafo reside en una nueva raza de jóvenes solitarios que filmarán invirtiendo hasta su último centavo sin dejarse atrapar por las rutinas materiales del oficio, dice Bresson. En el fondo, sabe que el soporte de esa utopía de la forma alimenta a una ética de la creación, una ética que rechaza lo reproductivo y se implanta en lo productivo. O sea, una ética cuya naturaleza dialoga con la presentación de una realidad, no así con la re-presentación en tanto repetición más o menos complacida y complaciente. Habría que huir de la copia, de las transcripciones falsamente bellas. Por otra parte, a rajatabla y casi enigmático, aclara Bresson: el cinematógrafo es el arte, con imágenes, de no representar nada. Pese a lo desconcertante que puede ser esa aseveración, sabemos que la pertinencia de la escritura cinematográfica se encuentra en el acto de añadir realidad a lo real, por medio de la presentación, la presencia. Películas de cinematógrafo: emocionales, no representativas, escribe Bresson. El lenguaje no queda desestimado y excluido de manera absoluta: La palabra más común, colocada en su lugar, de repente adquiere brillo; tus imágenes deben brillar con ese resplandor.
Todas estas anotaciones del autor de Diario de un cura rural (1950) y Mouchette (1967), hechas a lo largo de casi veinte años, han venido adoptando una legibilidad robusta, muy activa, porque no han dejado de sustentar un proceso de significación luego del cual el cine continúa —como lo hizo antes, como lo hace hoy, como lo hará mañana— persiguiendo su especificidad. Bresson alude todo el tiempo a lo típico del cine, a su exclusividad, su particularidad —y lo hace, claro está, sin sumergirse en las teorías que describen o modelan la semiosis de la escritura fílmica—, y entonces uno tiene la fuerte impresión de que sus ideas conforman un sistema poético muy singular, próximo al que se detecta de inmediato, por ejemplo, en los ensayos de Pier Paolo Pasolini.
Tres
Las tipologías del relato cinematográfico, impregnadas de los ejercicios que provienen de la industria y de las formas —más o menos cómodas— ya asentadas por las tradiciones históricas —de la épica, el drama, la comedia, la pintura, la fotografía y la música—, preparan el advenimiento de una vuelta de tuerca que, sin embargo, siempre ha estado ahí, en el hacerse y rehacerse del cine. Casi diríamos que la historia del cine ha sido esa: la de un proceso que tiende a carecer de historia —enorme paradoja—, al par que insiste en su tenaz historicidad.
Me refiero a esa vuelta de tuerca que siempre está detrás del llamado cine de autor (la condición antecesora de una poética que se constituye en un desvío y lo irradia), y que, de modo anómalo, acompaña al cine de culto. Sobra decir que el cine de autor es el resultado de una intención creativa, o el desenvolvimiento de un conjunto de poéticas no convencionales, por así llamarlas, mientras que las películas de culto devienen, son consecuencias, efectos de un peculiar tipo de recepción, de una lectura que también está influida por una poiesis y por una personalidad.
Para escribir este libro, que no he podido sino titular así: Una vuelta de tuerca, me he apoyado en esas dos fuentes heterodoxas, distintas y distantes: una novela que apareja, articula y promueve sus suspicacias luego de armar un sistema, por completo deliberado, de producción de sentidos, y un libro de sentencias casi axiomáticas que edifican y cimentan la naturaleza particular, individual, del cine. Entre la novela y el libro corren casi ochenta años. La novela de James, muy inglesa, es una historia (de fantasmas, eufemismos y duplicidades eróticas) capaz de aludir a la preeminencia de la tejeduría que todo arte verdadero encierra. El libro de Bresson, muy francés, cree en la naturalidad de lo verdadero. Y, en lo que toca al cine, la aparición de lo verdadero tiene que ver con dos procesos: el de construir la mirada y el de aprender a ver. En ellos hay, como en Henry James, una tejeduría y una distinción de la imagen.
Hay muchas maneras de interrogar el cine de autor y el cine de culto. En lo que a mí concierne, luego de los training days en los cuales aparecieron Sexo de cine y El ojo absorto, no podría sino regresar, por ejemplo, al maridaje entre la literatura y el cine, o, para ser más preciso, entre las palabras, el habla y las imágenes. Acaso ahí estén las razones por las que, en ciertos momentos, Una vuelta de tuerca alcanza a dialogar con la literariedad de la mainstream en el cine, con películas donde la experiencia vanguardista es neogótica o neo-noir, con la imaginación erótica, con la ciencia ficción y la fantasía, con la estructura de la reminiscencia y la memoria, con diversos grados de perturbación de lo extraño —lo que Freud denominó das unheimliche—, y, claro está, con la ventajosa y recóndita disparidad que, en relación con la imagen cinematográfica, se produce entre el relato y la experiencia. Para decirlo rápido y mal: el relato ordena y cuenta, puede confesar y referir, mientras que la experiencia se resiste al orden (sin acceder al caos) porque es intransferible.
A los efectos de una organización práctica de las ideas, este tiende a ser un libro modular. Se arma y se re-arma en las combinaciones y las variaciones. El primer módulo contiene un grupo de textos donde quise poner de relieve algunas poéticas sobresalientes (y que yo llamo electivas porque devienen umbrales de distintas maneras de hacer cine). Allí los protagonistas son Alain Resnais, Werner Herzog, David Lynch, Dario Argento, Wong Kar-wai, Andrei Tarkovski y Peter Greenaway. En el segundo módulo, más detallístico en cuanto a la diversidad de las proposiciones estéticas, he reunido un repertorio de ensayos breves que subrayan, vistos en su totalidad, cómo entre el cine de autor y las películas de culto hay procesos de lectura muy anómalos, capaces de promover interrogaciones en torno a: 1) las razones por las cuales una obra podría llegar al culto sin haber brotado de una cocción autoral fuerte, 2) las razones por las cuales un cineasta vigorosamente singularizado por su propia trayectoria no tendría que producir obras de culto, o 3) las razones por las cuales un tipo de artisticidad y ciertas marcas de estilo estarían en los orígenes de un culto que, sin embargo, no se declara aún en términos de consenso crítico.
En el tercer módulo aludo de manera indirecta a un puñado de obras literarias bastante conocidas que ciertas películas han hecho suyas, en tanto referentes o puntos de partida, con distintos grados de pasión, fidelidad y eficacia. Un lector que posea cierta competencia podrá darse cuenta, allí, de las asimetrías e irregularidades de los nexos entre la literatura y el cine, habitualmente alumbrados por la idea —tan discordante como sediciosa— de la preeminencia de la imagen por encima de la palabra.
Al final de Una vuelta de tuerca he colocado un anexo que muestra, por suerte, un grado provechoso de liberalidad formal, y que admite un grupo de apostillas sobre los vínculos —discrepantes e inestables, por fortuna— entre las ideas sobre lo artístico (las señales de la artisticidad) y ciertos estilos de la narración en el cine joven cubano.
A.G.
8 de julio de 2015
Poéticas electivas
Alain Resnais: el orden medular de las cosas
Hay que creer para escribir… y es tan real escribir, que uno termina creyendo en lo que escribe. Así le dice, mediante una carta, Georges a Marguerite, una desconocida cuyos papeles —una pequeña carpeta de mano con tarjetas de crédito, un permiso de conducir y otros documentos— encuentra él en un estacionamiento, junto a su auto. Marguerite ha sido asaltada por un maleante cuando salía de una peletería. Y él acude a la policía, hace entrega de todo y, un día, ella lo llama por teléfono para agradecerle. Pero incluso en un agradecimiento, en esas palabras que pronuncia un desconocido, puede hallarse algo, o el principio de algo, y, tras un malentendido —propiciado por Georges, hombre misterioso embargado por una soledad esencial—, él decide escribirle una carta y ella le contesta.
Así transcurre la primera media hora de Les herbes folles (2009), casi la última película de Resnais, con la que continúa estableciendo —desde Hiroshima mon amour, de 1959, y Providence, de 1977— de qué modo imperceptible y vigoroso la vida de la imaginación, asentada en las suposiciones y los sueños, forma parte de eso que denominamos la vida real, como si la vida a secas no fuera un compuesto enterizo y de límites oscilantes.
El crédito de Resnais como artista de la expresión precisa de los sentimientos queda asegurado por las obras que acabo de mencionar y por algunas otras que consolidan su trayectoria (y no sólo dentro del cine francés). Ese crédito tal vez nace en el diálogo de Resnais con el nouveau roman, que va atenuándose o esencializándose a medida que su cine se hace más dialógico y menos narrativo (o más interpersonal, en lo que concierne a la tirantez de la relación entre los personajes, al tiempo que va abandonando esa omnisciencia que a menudo resuena en sus películas para subrayar el carácter irresoluto de ciertos momentos). La relación entre Marguerite (una dentista) y Georges no es que sea, principalmente, un fenómeno que Resnais cuida en cuanto a las formas de su enunciación. Lo que ocurre es que los detalles alcanzan a poseer una obstinada claridad. Son detalles del sentimiento, unidades mínimas que caracterizan la rareza de un vínculo complicado —Georges asedia a Marguerite, ella va a la policía sin denunciarlo aún, y más tarde teme por su suerte y telefonea a su casa y lo busca en el cine y lo invita a un café—, y, sin embargo, Resnais los revela con extraordinario cuidado.
Hay un orden medular de los hechos, que se refiere a un claroscuro desmontable, un claroscuro emocional que el director logra trasmitir por medio de pinceladas llenas de cálculo. Así obra, de cierto modo, la estética del nouveau roman —en textos y películas de Alain Robbe-Grillet y Marguerite Duras, pongamos por caso—, y así también lo había hecho Resnais desde sus inicios, en algunos pasajes de Hiroshima mon amour y enL’Année dernière à Marienbad (1961). Ahora, en Les herbes folles, el planteamiento se hace mucho más tupido, como si una viscosidad intransitable estuviera allí, en tanto condición sin la cual sería imposible llegar a la verdad de ese vínculo entre Georges (apasionado de la aviación y de las películas donde hay aviones, sobre todo en románticas historias de la Segunda Guerra Mundial) y Marguerite, aviadora ella misma. Tras visitar, de modo compulsivo, la casa de Georges, él la expulsa de allí. En verdad no sabemos qué ocurre, salvo que ambos ignoran a qué están enfrentándose. Entonces ella se va al hangar y duerme en el interior de la avioneta donde suele dar libre curso a su pasión. Ese mismo día Georges y su esposa visitan el hangar a pedido de Marguerite. Cuando ella aterriza, busca a Georges, que ha ido al baño, y entonces comprendemos con cuánta amable ironía ha tramado Resnais esta historia inevitablemente de amor y basada, justo es decirlo, en L’Incident, una novela (al parecer muy devota del cine) de Christian Gailly. Porque, cuando ya están frente a frente, Georges besa con dramatismo a Marguerite y entonces se escuchan los redoblantes y las trompetas que identifican a las producciones de la 20th Century Fox. Después se van, montan en el avión y, con el accidente, la película termina.
L’Année dernière à Marienbad: la gélida emoción del paisaje.
Que el cine imite la existencia, la atiborre de convenciones y la simplifique, es un hecho. Pero también existe otro hecho, acaso más complicado: la existencia se vuelve hacia el cine, con o sin ánimo de parodiarlo, y se apropia de un conjunto de esquemas que continúan funcionando muy bien en el intrincado y misterioso diálogo de las emociones humanas. Este es el Resnais destilado, el que accede, con más de ochenta años, al sedimento de algunas de sus interrogaciones. Pero sabemos que, antes y en el presente, su extensa trayectoria no deja nunca de incorporar, entre lo impávido y lo desconcertante, las dudas que se refieren a la lucidez de la percepción del mundo.
Entre Hiroshima mon amour y Providence corren casi veinte años que son el contexto donde el cine de Resnais añade algo fundamental a las poéticas del cine de autor: el problema de la acreditación de lo real por medio de la imagen. La referenciación documentalística y el nouveau roman son dos fuentes primordiales para comprender cómo la sintaxis y la prosodia de Hiroshima mon amour, por ejemplo, dependen del intento crucial de ver más allá de la tragedia atómica, de saber qué sucedió, de apresar los fundamentos del desconsuelo. Esa sintaxis (el orden preciso) y esa prosodia (acentos, énfasis) desembocan en el uso del lenguaje, y aunque las palabras están allí, desbordadas, hiper-articuladas, en el cine de Resnais ellas dependen siempre de las imágenes. ¿Qué ocurrió en Hiroshima? ¿Puede un hecho tan significativo, como el de la explosión de la bomba, correr el riesgo de disminuirse, de perder su refulgencia? Las palabras de Hiroshima van a subrayar la tutela sorprendente y descomunal de las imágenes. Y lo hacen no porque ellas posean una dimensión mágica, sino porque se han metamorfoseado en las palabras de los amantes, e Hiroshima ahora está en sus cuerpos, como un residuo impalpable, pero de titánica certidumbre.
Una precisión delicada, casi fría, muy escrupulosa y de enorme rigor se respira en L’Année dernière à Marienbad, película entre las más fecundantes de la historia del cine. La secuencia donde, de modo paranoico, se juntan la elegancia social y la elegancia de lo impreciso —una vaguedad que se tiñe de confusión y que es buscada aquí con minuciosidad—, es la del vaso roto. En el recuerdo de los personajes, un hombre avanza hacia una mujer que está en su habitación. En el presente desde donde ese recuerdo se evoca, la mujer es sacudida por un destello de lucidez, y tropieza. El vaso cae. Y entonces un mesero se inclina, devoto, sobre los vidrios, y con esmerada pulcritud va recogiendo los pedazos. Todo ocurre en un enorme hotel barroco, durante una velada que empieza con una hierática representación teatral y donde las marcaciones del paso del tiempo no existen.
¿Qué ocurrió en el balneario de Marienbad, si es que ocurrió algo y si es que fue allí? ¿Qué hecho decisivo y capaz de inquietar a esos dos personajes? Resnais construye un espacio que se instala en (o es) el hiper-recuerdo, manejable sólo gracias a una enunciación muy dúctil. Y ese espacio, el laberinto de la memoria, llega a ser metafísico (por ejemplo, en los jardines del hotel la presencia de algunos huéspedes reproduce el espíritu de ciertas pinturas de Rene Magritte y Giorgio de Chirico). La obsesión es la de recordar. Si un recuerdo no es efable, si no puede contarse, entonces queda en el estrato de la mera sensación. El recuerdo, para que conquiste de veras esa categoría, siempre pretenderá ser una ficción o serlo de veras, en su deseo de adquirir un grado de independencia (la efabilidad independiza) que, dentro de la película, se constituye en el eje de todas las búsquedas. Por esoL’Année dernière à Marienbad hace de la repetición un estilo de la angustia. Repetir es fijar e intentar convencer al otro, en la nitidez, de que uno mismo existe, de que uno es.
Hiroshima mon amour: la erosión de la memoria desde la perspectiva del sexo.
La edad no tiene nada que ver con envejecer, sino con cuánto tardamos en morirnos, dice Claud, un fiscal que acaba de perder el juicio contra Kevin, un extraño militar acusado de asesinato. En un bosque periférico, durante una batida, Kevin le dispara a un anciano metamorfo, por así llamarle. Es una suerte de licántropo enflaquecido, andrajoso, vencido por la enfermedad y la tristeza. Durante el juicio, Kevin asegura al jurado que el anciano estaba transformándose mientras le suplicaba que lo matara. Kevin accede, le dispara a la criatura —vemos lo que él narra—, y, tras salir absuelto, conoce a Sonia. Ambos se sienten atraídos. Pero Sonia es la esposa de Claud, un hombre frío y de ridículas maneras aristocráticas, hijo de Clive Langham, un célebre escritor que agoniza, enfermo, mientras bebe una copa tras otra de vino. El escenario citadino donde todos viven es casi desértico. Las calles están vacías. Sin embargo, a veces vemos a grupos de militares armados conduciendo prisioneros. Es una ciudad sitiada, tal vez ucrónica. Y, en medio de todo esto, nada parece alterar la aburrida rutina sentimental (llena de rivalidades) de los personajes, gobernados por la mente de Clive. De vez en vez se oye su voz quejosa, produciendo una trama que ambiciona alcanzar un mínimo de sentido.
Estamos en Providence, cuyo argumento forma parte, con todas sus inconsistencias y absurdos, de una escritura novelesca. Clive desprecia a su hijo y lo compadece, estima a Sonia y reconoce que es una mujer apocada, timorata, incapaz de enfrentarse al hastío. Y siente curiosidad por Kevin. Claud tiene una amante, Helen, que está enferma. Aun así, el trato entre ellos es distante y desabrido. Helen es idéntica a Molly, la madre de Claud y esposa de Clive. Se ha suicidado tras una enfermedad incurable y dolorosa. Claud odia a su padre y Sonia le replica, pues sabe que el anciano, aunque enfermo e insoportable, es un gran escritor. Por otro lado, Providence es el centro de ese hojaldre que la película desarrolla. Capital del estado de Rhode Island, es también la ciudad de H. P. Lovecraft, en algunos de cuyos relatos y atmósferas se inspira el guion. Providence es Nueva Inglaterra. Pero Providence es (tan sencillo) el nombre de la propiedad donde vive Clive.
La idea de introducir, como parte del núcleo dramático, una voz creativa (una voz con aptitudes para el moldeado y la analogización de un orbe ya ficticio), y de reconfigurar, paso a paso, el tipo de ensueño que los personajes comparten, convierten a Providence en una obra abierta, inestable y autotélica, como la mayoría de las películas de Resnais. Sin embargo, el universo visible es tan autonómico como dependiente, y Sonia, por ejemplo, le dice a Claud: Me siento como una maldita construcción de tu mente. Él contesta: Tras despertar de ciertos sueños, nada real es tan intenso. Y de eso mismo se trata: el proceso de mutaciones del yo y de las personas (las máscaras) que lo acompañan, hasta dar con certidumbres que, en tanto formas, brindan una ilusión de realidad.
En Providence, la realidad es tan insegura y complicada como la ficción.
Providence, película gótica, hereda lo que, en el momento del estreno deLe charme discret de la bourgeoisie (1972), trajo Luis Buñuel al cine de ese momento. A su vez, ambas obras influirían, de cierto modo, en el David Lynch de Lost Highway (1997) y Mulholland Drive (2001). Hay un coqueteo abierto con la muerte, lo putrefacto y lo horrendo (un Lovecraft cristalizado a partir de algunos conceptos centrales del mundo gótico). Un diálogo con las metamorfosis somáticas en tanto alegorías de las metamorfosis sentimentales en el plano de la imaginación y el ensueño. De ahí que ese Lovecraft de lo bestial no se refiera, en el filme, al monstruo concreto (aunque en la ciudad se desata una epidemia y las transformaciones van sucediéndose).
El espacio es sentimental y mental en la última película de Resnais —Aimer, boire et chanter (2014)—, una comedia cuya locación física, muy británica (Yorkshire), trae un efecto de distanciamiento acentuado por la decoración: grandes bandas de tela, setos de cartón, tabiques de tramoya y acuarelas. El espacio no es ni rural ni urbano, sino más bien provinciano, pero con la severa premisa de que estamos en medio de una escenificación donde hay otra escenificación. Hay una insistencia intimista, casi restrictiva, en aspectos de la psique de los personajes, aglutinados en torno a la enfermedad terminal de George Riley, un amigo común. Todos son aficionados al teatro y de hecho están ensayando una obra, pero en realidad lo que sucede es que el tono de los diálogos se contamina de una teatralidad cuyo centro, en definitiva, se halla en el intento de descubrir cuál es la naturaleza del yo de acuerdo con lo que aparece, de manera intermitente, en el espejo de los otros. De ahí que esa tonalidad de los intercambios llegue a ser un correlato de la filmación en estudio, donde los exteriores son fingidos sin disimulo —las bandas de tela y los tabiques insuflan un colorido en los límites de lo celebratorio y lo festivo, en contraste con la idea de la muerte y su proximidad— salvo cuando la cámara nos recuerda que, aun cuando los actores hablan en francés, estamos en un condado inglés representado, de forma indirecta, en una pieza teatral inglesa: Life of Riley, de Alan Ayckbourn.
Todo es semejante a un juego, y no cabe duda de que Resnais lo que recalca es la riesgosa (por necesaria y también por banal) artificialidad de la vida, aun cuando el sentimiento de pérdida esté ahí, inexorable, asegurado por la inminencia de la muerte. Los seres humanos no dejan por ello de mirarse en el espejo de los otros, ni de preguntar por sí mismos, ni de representarse a sí mismos aguardando (consciente o inconscientemente) por una evaluación satisfactoria. Ser es una larga y complejísima sucesión de actos que no se detiene ni siquiera ante lo inequívoco de la muerte. Ser es artificio y presunción. Como la suntuosa y espontánea (palmaria, diríamos) puesta en escena de Aimer, boire et chanter, donde el espíritu de Samuel Beckett gravita sobre ese ausente inquebrantable y resuelto —George Riley— que deviene una especie de sucesor de Godot.
Peter Greenaway, o la enumeración imposible
¿Hasta qué punto podría ser probable la hipótesis de que el cine de Peter Greenaway se origina en su activísima lectura de la prosa de James Joyce? En The Tulse Luper Suitcases (2003), durante un debate entre varios personajes frente al ignoto y enloquecido (desde la serenidad más cautivante) Tulse Luper, varios escritores empiezan a ser evocados. Dos de ellos son los más importantes en ese diálogo. Se habla de Franz Kafka y la lengua alemana (¿cómo escoger entre el checo y el alemán como posibles lenguas literarias?), y también se habla de Samuel Beckett y la lengua inglesa (o la variante irlandesa del inglés, que el autor de More Pricks than Kicks más tarde abandona en favor del francés). Sendos retratos presiden la mesa. Tulse Luper —explorador, crítico de arte, fotógrafo, naturalista y, sobre todo, coleccionista— es el joven de las noventa y dos maletas. Se supone que el contenido de ellas expresa el contenido abreviado del mundo. O peor: el mundo en sí mismo. Para que esto sea cierto, y para que las maletas y la historia de Luper tengan un sentido, intervienen noventa y dos personajes y noventa y dos objetos que poseen un carácter más o menos simbólico. Los cruzamientos posibles, las interrelaciones que van produciéndose, generan un tipo de lenguaje a partir del cual se crea un modelo caótico, pero infinitamente ordenado —el orden como proceso, no como meta— del mundo. Y no sólo del mundo conocido, sino también del mundo que Luper ansía conocer. Tanto en Kafka como en Beckett el problema de la distinción interlingüística estaba en el inicio del misterio y en su final. Entre ambos puntos corren dos tipos de escritura que aluden a un ideal sintético. Ese ideal brota de sucesivos exámenes de lo real. Exámenes acumulativos, estratificados, cuyos extensos y numerosísimos detalles jamás se desechan.
Las listas de Luper, un archivero inverosímil y de curiosidad sin fronteras, lo transforman en un hombre sospechoso en varios ámbitos. El mundo, que ha perdido el entusiasmo por la vida y que se concentra en los negocios, la guerra y la política, ve a Luper como un vicioso sexual, un espía, un terrorista, un violador, un asesino morboso, un fabricante de doctrinas para enloquecer a la gente, un investigador de misterios inútiles, y un acaparador de secretos poderosos e inestimables. Por eso Luper siempre está siendo investigado y detenido, y sus escasos bienes requisados y escudriñados. Luper es el fisgón imprudente e impávido. Un hombre aparte. Un ser separado. Su fascinación consiste en hacer listas y más listas y llenar sus maletas de lápices, fotografías, cuadernos de anotaciones, perfumes, frascos de alcohol, pasaportes, trozos de carbón, peces, cartas, monedas y decenas de otros objetos. Y películas. Muchas películas.
En uno de los tantos interrogatorios, el jefe de una estación belga de trenes se sorprende al comprobar que es muy posible que Luper haya escrito, a esas alturas, sobre todos los temas y dilemas al alcance de su imaginación y sus preocupaciones. Esta peligrosa contingencia lo deja pensativo. Luper, diríamos, tiende a ser un novelista total (joyceano), o el hombre que, en la totalidad, prescinde del lenguaje, da un gran salto y se pasa al bando de las imágenes y el sonido. Uno tiende a pensar, enseguida, en el Joyce de Finnegans Wake, a quien le preguntaron, luego de comprobarse que esa, su última novela, manifestaba una especie de renuencia a la lectura (o cierta lectura), si se trataba de música con palabras, a lo que Joyce respondió, ¿en broma?, que era sólo música. La prosa de Finnegans Wake es un absoluto que deja de referenciar para referenciarse (se trata, claro, de una escritura) a sí mismo. Luper, a partir de un momento, ya no es él y sus desvaídos orígenes, sino más bien el inestable conjunto de opiniones que lo arman y lo metamorfosean en un mito cotidiano, paranoico, tangible sólo por medio de la voz de los demás, cuando se enfrentan a su legado material (el de las maletas y los objetos) e inmaterial (miles y miles de páginas de comentarios escritos por él).
El desasosegante asunto que Tulse Luper introduce en el horizonte vital de quienes lo conocen, tiene que ver con la idea de la existencia como reconstrucción siempre aproximada de una realidad visible sólo en tanto escritura poseedora de una autonomía. Si esa autonomía no existiera, o si no pretendiéramos que es un hecho indefectible, las correlaciones tenderían al infinito, las listas no acabarían nunca, la red de sentidos se densificaría hasta convertirse en algo incomprensible, pues la atadura a un referente no dejaría que esa escritura se consolidara como fenómeno con una identidad propia e independiente. He ahí el destino (y el desatino) mítico de Luper y la lógica de sus noventa y dos maletas.
El cine de Greenaway no es el único, hoy día, que pone en circulación, dentro de una densa red de inter-apelaciones navegables (como un portal en Internet), todos los sistemas de la cultura. Pero sí cabe decir que es el que se muestra más drástico y contundente, y, en rigor, el único que, con perentoriedad rayana en lo brutal, desautoriza a la mirada atenta (al desestimar su suficiencia) y nos invita a aproximarnos dos o tres veces a determinadas películas suyas desde distintos ángulos emotivos, o distintos puntos de vista estéticos. Es, en definitiva, un cine arriesgado (hay excepciones donde Greenaway corteja, aunque de modo novedoso, la convención dramática, como The Cook, the Thief, his Wife and Her Lover, de 1989) donde proliferan los espacios indefinibles (intervenidos por una dirección de arte impulsiva y de aplastante lucidez) en los que hay mucha agua, dos o tres reclinatorios, multitud de muebles (Greenaway siempre cuenta con camas de magnitudes imperiales), varios grupos humanos dispuestos de modo teatral (como en un escenario dentro de otro gran escenario), estatuas vivientes cuya presencia sirve para causar algún efecto conceptual, transparencias que son transiciones irresolutas, grabados antiguos que subrayan la prestancia del cuerpo, representaciones mitológicas interculturales, split-screens llenas de textos, desnudos pujantes y por lo general bastante paródicos, y un apego creativo a las tradiciones literarias más inseminadoras (las parábolas bíblicas vetero y novotestamentarias y la obra de William Shakespeare, por ejemplo).
En Prospero’s Books (1991), una adaptación alucinante de The Tempest, de Shakespeare, el trabajo de Greenaway adquiere dimensiones ensayísticas mucho más obvias. La biblioteca de Próspero —un libro de los colores, uno sobre geometría, otro de anatomía, otro de cosmografía, otro (antes perteneciente a Orfeo) sobre las entradas al infierno— es la de un conocimiento preciso (pero mágico) del mundo, y, a pesar de las traiciones, el personaje le asegura a Miranda, su hija, que su biblioteca ya es un ducado lo bastante grande. Próspero es el genuino duque de Milán, condición de la que lo ha despojado Antonio, su hermano.
Para representar el sentimiento de protección de un padre ante la posibilidad de que el amor (de Ferdinand) le robe a su hija (Miranda), Greenaway, siguiendo las palabras de Shakespeare, apela a lo extravagante de un escenario abstracto, enigmático, dominado por los símbolos —dos o tres pavorreales, un obelisco, una pirámide, un campo de trigo— y por un lenguaje pomposo que, sin embargo, toca tierra precisamente gracias a los libros, pues la biblioteca es total, abarcadora, universalista, cósmica. Como las maletas de Tulse Luper, la biblioteca de Próspero deviene enumeración del mundo. Un mundo contable es contabilizable y mensurable. Y es, no hay ni que decirlo, un mundo barroco, intercultural, donde la preeminencia de la imagen traza senderos alternativos de acceso a la verdad, a pesar de los libros y las palabras. Esa es una de las enseñanzas del cine de Greenaway.
Un bestiario de los animales del pasado, el presente y el porvenir. Un libro sobre el amor físico. Un libro de las utopías. Un libro de historias de viajeros. Un libro de sitios arqueológicos. Un libro acerca de las uniones míticas y monstruosas. Un libro que detalla todos los movimientos posibles del cuerpo. Y así, poco a poco, vemos cómo se fabrica un conjunto enorme de goznes que juntan los hechos de la trama con sus explicaciones posibles en el plano de los sueños y en el plano de la mitología. Greenaway relee a Shakespeare y coloca, en cada página, miles de notas al pie que hacen de The Tempest una historia con diversos tipos de legibilidad: la teatral, la fantástica, la histórica, la antropológica, la estilística, la visual, la onírica, la sexual y la operática. En esta última las demás quedan subsumidas, en favor de un espectáculo (Shakespeare no deja de ser espectacular) donde tal vez Greenaway logra hacer lo que ha anunciado: reinventar el cine independientemente de la representación y por el camino de una semiosis propensa a la totalidad.
Prospero’s Books como revisión intercultural del legado de William Shakespeare.
En el camino de Próspero, cuya esencia (cultural e ideológica) es la práctica de la demasía en los esponsales de Miranda y Ferdinand, el monstruo Calibán no encuentra sitio. La región donde vive Calibán está llena de ruinas, arena y espejos. Por otra parte, Próspero se debate entre la venganza y el perdón, y escoge el perdón. Pero antes cierra todos sus libros —él es, gracias a Greenaway, el antecedente genuino del hiperlector joyceano, que hace posible la aparición de un espacio novelesco como el de Finnegans Wake— y abre su corazón. Y comprende, al fin, que Calibán debe estar allí, en el mundo, y también en su mundo. El último libro, el de los juegos, se transforma en una advertencia. Todos los demás son destruidos o lanzados al agua. El corazón humano no es libresco, pero tiene la virtud de agrupar, en el lenguaje, épocas históricas, personajes, regiones y tiempos diversos.