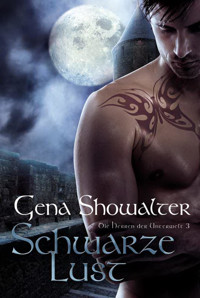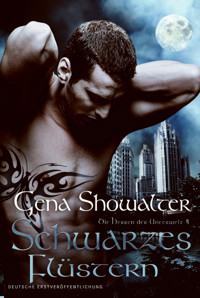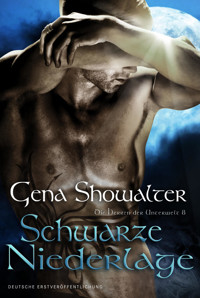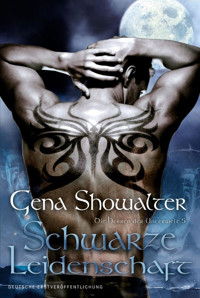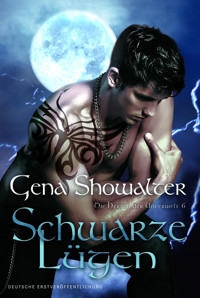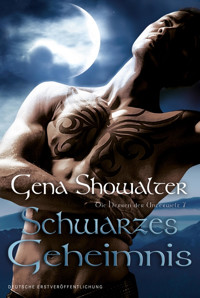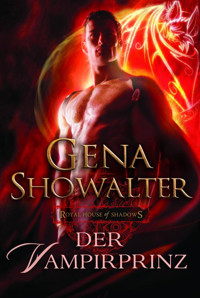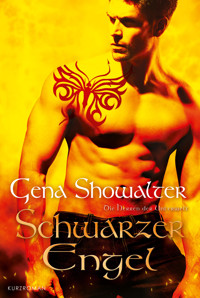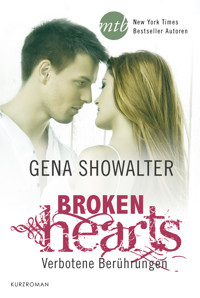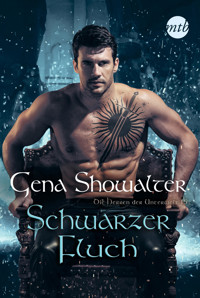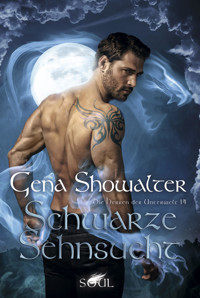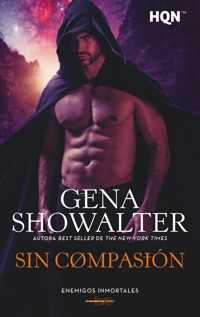
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Prohibido. Poderoso. Implacable. Micah el Renuente, rey hada de los Olvidados, podía domar a las bestias, incluso a las más violentas. Aquel guerrero había forjado su fuerza en el campo de batalla y consideraba a sus soldados como su familia. No se detendría ante nada con tal de recuperar las tierras que les habían arrebatado. Tenía disciplina y estaba listo para la guerra con un enemigo sádico. Hasta que llegó a su campamento una mujer bella y salvaje a quien había conocido mucho tiempo atrás. Viori de Aoibheall tenía la terrible habilidad de crear monstruos mediante su canto. Había pasado toda su infancia en un bosque, criándose sola y criando a sus aterradoras criaturas, que eran los únicos amigos que había tenido en la vida. No estaba preparada para su encuentro con un rey lleno de cicatrices y de temible brutalidad. Tampoco estaba preparada para la conexión que había entre ellos, ni para la intensidad de sus caricias. Y, aunque aquel rey sensual hacía que le ardiera la sangre, debía detenerlo costara lo que costara, porque su añorado hermano era el mayor enemigo de Micah.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022, Gena Showalter
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Sin compasión, n.º 272 - marzo 2023
Título original: Ruthless
Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción.
Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411414982
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Si te ha gustado este libro…
Para las sospechosas habituales: Jill Monroe y Naomi Lane, que dedicaron todos sus esfuerzos a leer y transmitirme sus impresiones, aunque sus vidas estuvieran al máximo. ¡Gracias, sois las dos una bendición!
Quiero mostrarle mi enorme agradecimiento a la editora Michele Bidelspach, que reunió a las tropas y consiguió que cumpliéramos los objetivos después de que yo me rompiera el pie y tuviera que someterme a una cirugía en medio de la producción del libro.
Y a todos los miembros de la legión de Gena Showalter. ¡Sois una bendición! No solo me apoyáis, sino que sois unos seres humanos maravillosos, divertidísimos, considerados y buenos. Que siempre tengáis el corazón lleno de amor, que siempre haya risa, que reine la paz y que vuestra admiración por mí no acabe nunca. (¿Cómo?).
Prólogo
Astaria, el reino de las hadas
Viori de Aoibheall, de cinco años de edad, fue corriendo frenética a la habitación de sus padres. Había un olor inaguantable. La muerte se acercaba…
Con los ojos llenos de lágrimas, puso un cuenco de agua fresca sobre la mesilla de noche, junto a su muñeca Drendall. Era su posesión más preciada. No había nada más bonito que lady Drendall, que tenía la cara de porcelana y un vestido de encaje de color rosa. Era un regalo que le había hecho su persona favorita del mundo, su hermano mayor, Kaysar.
Viori, intentando mantener la calma, sacó un trapo limpio del cajón de la mesilla y lo empapó de agua fresca. Sus padres llevaban varias semanas padeciendo la enfermedad roja, un tipo de peste que había acabado ya con la mitad de su pueblo.
Sus padres, que eran recolectores de pétalos de duende en tierras públicas, no ganaban demasiado dinero, pero sí lo suficiente como para que toda la familia pudiera comer. Sin dinero, no había comida. Las provisiones ya escaseaban; solo les quedaban unas cuantas patatas.
Para compensarlo, Kaysar, que tenía doce años, se pasaba el día trabajando en los campos. Era una labor muy dura y difícil para una sola persona, pero él nunca se quejaba.
Unos gemidos de sufrimiento la devolvieron a la realidad. Sus padres estaban tendidos en la cama, uno al lado del otro, estremeciéndose. Irradiaban un calor sobrenatural. Estaban hirviendo por dentro.
Viori tragó saliva y se acercó a su padre. Estrujó el trapo para dejar caer unas gotas de agua en sus labios, y dijo:
–No te preocupes, papá. Ya verás como todo se arregla.
Kaysar se lo había prometido, y él nunca mentía.
Su padre tosió y echó sangre por la boca.
Ella, entre lágrimas, se dirigió a su madre y posó el trapo húmedo en sus labios resecos.
Antes de que sus padres cayeran enfermos, cualquiera que las hubiera conocido a su madre y a ella habría dicho que eran gemelas. Las dos tenían el pelo de color caoba y los ojos verdes, los rasgos delicados y el cutis de color dorado. Pero ya, no. Su madre estaba demacrada, tenía los ojos hundidos y la piel grisácea.
Con ternura, Viori le quitó la sangre de la nariz. Después, volvió hacia su padre. Era un hombre encantador, fuerte, de pelo negro y ojos marrones. Kaysar era igual que él, aunque, como su esposa, él también tenía el aspecto de un moribundo.
Viori le secó la frente. Él se encogió de dolor al notar el contacto de la tela.
–Cúranos –le rogó a su hija con un hilo de voz–. Por favor. Tienes que… intentarlo.
La angustia aumentó. Ella hizo un gesto negativo con la cabeza.
–Yo… no puedo.
Kaysar se lo advertía todos los días: «Ni se te ocurra, cariño. Todavía, no».
Kaysar creía que la glamara de su hermana, un poder supernatural de las hadas, era tan fuerte como la suya. Que ella solo tenía que dar una orden, y los demás la cumplirían. Y tal vez tuviera razón. Pero ella no había practicado apenas, y por un buen motivo.
Kaysar no había tenido buenos resultados a causa del miedo, la tristeza y la ira. Aunque los demás escucharan sus órdenes y las obedecieran, lo hacían… mal.
Su hermano se lo había explicado así: «Las palabras son medios que transmiten todo lo que sentimos. Transmiten nuestras intenciones secretas, y las que no lo son tanto. Cuando hablamos, liberamos una fuerza creativa de la que nadie puede escapar. Es un don, si lo usamos bien».
Antes de atreverse a intentar controlar a un hada, tenía que ser capaz de controlar sus emociones.
–Por favor, cariño –le dijo su madre con un hilo de voz–. No puedes empeorar la situación. De todos modos, nos estamos muriendo.
–¡No! Tenéis prohibido morir.
Viori apretó los labios para no ceder. No podía cantar. «Ni se te ocurra». Pero… había devuelto la vida a gatos, pájaros y ciervos.
¿Y si era capaz de conseguir aquello también?
¿Y si no lo conseguía? Había podido ayudar a aquellos animales solo cuando había sido capaz de calmarse. Y alcanzar ese estado le había costado días.
Su madre gimió por última vez, y Viori se echó a llorar. ¿Tenía tiempo para calmarse? ¿Sería capaz de calmarse? Siempre que lo intentaba, acababa escondida debajo de las sábanas. Pero…
¿Y si podía salvar a sus padres y no lo hacía? ¿Podría seguir viviendo con el sentimiento de culpabilidad? ¿Y Kaysar?
¿Y si él empezaba a odiarla? ¿Y si ella empezaba a odiarse a sí misma?
Si conseguía su objetivo, su madre volvería a sonreír. Su padre le revolvería el pelo y le diría que no tenía permitido casarse hasta que cumpliera como mínimo doscientos cincuenta años. Kaysar podría volver a estudiar. Seguro que su hermano lo estaba deseando, porque nadie como él adoraba tanto leer y aprender.
Pero… ¿y si las cosas salían mal?
En medio de aquella indecisión, retorciéndose los dedos, miró por la ventana hacia el campo de pétalos de duende. Debería hablar con Kaysar. Solo tardaría diez minutos en llegar al campo, corriendo, y diez minutos en volver a casa. Ni su hermano ni ella tenían, todavía, la habilidad de teletransportarse con un solo pensamiento.
¿Y si su hermano se negaba a ayudarla?
–Por favor, cariño –le rogó su madre–. Nunca había sentido tanto dolor.
Viori se echó a temblar otra vez y se apretó el estómago con las manos. Tenía las manos sudorosas de angustia. ¿De qué le servía su don, si no podía ayudar a la gente a la que más quería?
–Está bi-bien. Lo voy a intentar.
Se acercó a los pies de la cama, respiró profundamente y espiró una bocanada de aire. Su glamara, como la de Kaysar, se fortalecía cuando cantaba. Como no quería vacilar más, cerró los ojos y emitió la primera nota.
Una melodía suave se oyó por toda la habitación. Sus padres se quedaron callados. Ella dio una segunda nota y echó un vistazo con los párpados entrecerrados. Sus padres estaban en paz; habían dejado de retorcerse.
«¿Lo estoy consiguiendo?», se preguntó. Sintió un gran alivio y les ordenó que no sintieran más dolor mientras aumentaba el volumen de su canto.
Ninguno de los dos se movió. Era extraño, porque, con los animales, había sentido un viento que allí no soplaba.
Viori cantó más y más alto, utilizando todo el poder de su glamara. A medida que lo hacía, se le oscureció la visión y fue debilitándose, tanto, que estuvo a punto de caerse. Sin embargo, no quiso parar hasta que los últimos vestigios de la enfermedad desaparecieron de sus padres.
¿Los había curado del todo? Observó sus caras y sintió terror. Mamá estaba gritando en silencio, agonizando, sangrando por los ojos, la nariz y los oídos. Su padre tenía los dientes llenos de sangre. La sábana se había elevado y había adquirido la forma de un hada sentada con las piernas cruzadas entre ellos. La criatura tenía una mano sobre la garganta de cada uno de los enfermos.
Viori dejó de cantar.
¿Qué era aquello? Sentía un vínculo con la forma de la sábana, como si fuera un miembro de su familia. Incluso sabía cómo se llamaba: Fifibelle.
–¿Qué estás haciendo? –le preguntó. Poco a poco, a sus padres se les estaba escapando la vida–. ¡Para!
La sábana continuó con su tarea, como si estuviera orgullosa de llevar a cabo una tarea bien hecha.
–Para, por favor, Fifibelle.
Demasiado tarde. Sus padres exhalaron su último aliento con la mirada fija en el más allá, en un mundo que ella no alcanzaba a ver.
La debilidad hizo que cayera de espaldas. Al mismo tiempo, Fifibelle desapareció, y la sábana cayó en la cama formando un revoltijo de algodón.
Empezó a sollozar. ¿Sus padres habían muerto? ¿Ella misma los había matado?
Se levantó, se acercó a la cama y puso una mano sobre el pecho de su madre. No notó los latidos de su corazón. Tenía la piel helada.
Con la vista nublada, se acercó a su padre para detectar señales de vida. No encontró ninguna.
Entonces, se dio cuenta de que estaban muertos. Y era culpa suya. Había matado a sus padres con una canción.
–Lo siento mucho. Muchísimo –dijo, entre lágrimas. No podía dejar de recordar una y otra vez la advertencia que le había hecho su hermano. No le había hecho caso y, ahora, tendría que sufrir las consecuencias.
Como Kaysar.
Él iba a odiarla. Y, si no lo hacía, debería. Su voz no era un don, era una maldición.
Con un inmenso dolor, tomó a Drendall de la mesilla de noche y se dejó caer al suelo. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué, por qué, por qué?
¿Y si volvía a hacerlo? ¿Sería Kaysar su próxima víctima? ¿Y si le hacía daño al tratar de explicárselo? ¿Y si se despertaba Fifibelle? ¿Y si ella creaba algo aún peor?
El pánico y la desesperación se apoderaron por completo de ella. No podía hacerle daño a Kaysar. A cualquiera, menos a él.
Pero… ¿y si lo hacía? Su hermano iba a volver muy pronto a casa…
Se abrazó a Drendall. «Debo permanecer callada. No puedo hablar más. Nunca».
Ocho meses después
–¿Quieres que te cante algo? –le preguntó Kaysar a Viori, mientras caminaban por el Bosque de los Muchos Nombres. La llevaba bien agarrada de la mano, como si temiera que se escapase.
Viori se aferró a Drendall, negándose a hablar. «No voy a hacerle daño a mi hermano. Nunca».
El sol matinal se filtraba entre las hojas de los árboles. Un riachuelo corría sobre unas rocas cubiertas de musgo. Soplaba el viento.
–Te canto cualquier cosa que tú quieras –añadió él–. ¿Algo sobre un príncipe y una princesa? ¿Y si le canto algo a Drendall? Creo que le gustaría oír una canción solo para ella, ¿no?
Viori apartó la vista sin responder. El estado en que se encontraba su hermano le rompía el corazón. Por su culpa, él no tenía casa ni familia. Ni trabajo. No podía ganarse la vida. Se veía obligado a llevarla de pueblo en pueblo en pueblo y a robar comida y ropa, y a refugiarse en cualquier establo abandonado.
Sin embargo, nunca le había echado la culpa a ella, por mucho que se lo mereciera.
Le tembló la barbilla. Se retiró a una cámara profunda y escondida de su mente. El lugar más seguro para ella. Un mundo ideal sin pensamientos ni recuerdos en el que las palabras no eran necesarias.
Mientras seguían caminando, perdió la noción del tiempo. En algún momento, Kaysar la sacó de su ensimismamiento.
–Dime cómo puedo ayudarte.
Con aquel ruego lleno de angustia, su hermano estuvo a punto de conseguir que respondiera, pero ella resistió el impulso de hablar.
Un grupo de duendes que pasó volando captó la atención de Kaysar.
Ella sintió miedo. «No hay mayores alborotadores que los duendes», le había dicho su madre. «Son unos ladrones. Si ves alguno, vete en dirección contraria».
Se sintió invadida por la melancolía. «Te echo mucho de menos, mamá».
–Un segundo, amor –le dijo su hermano.
Kaysar se detuvo para estudiar un mapa que se había grabado en la piel del brazo con una de sus garras de metal. Era imprescindible. Nadie podía sobrevivir en un laberinto de árboles retorcidos como aquel. Estaba lleno de puertas invisibles que conectaban los diferentes reinos, de plantas venenosas, de troles hambrientos de carne de hada y de centauros igualmente ávidos de órganos vitales.
Kaysar tomó aire y se puso muy tenso. Se le irguieron las orejas puntiagudas. ¿Había oído algo?
Se agachó y tiró de ella hacia abajo. Pasaron unos segundos sin incidentes y él se irguió. Se la llevó en dirección opuesta.
Al oír que a ella le gruñía el estómago, Kaysar se detuvo. Observó el camino que acababan de abandonar, soltó una maldición y volvió hacia el riachuelo. En concreto, hacia un arbusto de hiedra venenosa con un hueco en su interior. Se le llenó la nariz del olor dulzón de la planta cuando su hermano la sentó entre el ramaje sin que la rozara una sola hoja. Él puso a Drendall en su regazo.
–Sabes que siempre te voy a proteger, ¿no? –le preguntó, mirándola fijamente con sus ojos oscuros–. Quédate aquí y no te muevas –le dijo, susurrando, mientras dejaba a sus pies la bolsa en la que llevaban sus escasas pertenencias–. Voy a enterarme de qué está ocurriendo. Durante mi ausencia, quiero que pienses en lo mucho que te quiero, ¿de acuerdo? Vuelvo enseguida.
Aquella declaración de cariño de su hermano multiplicó por mil su sentimiento de culpabilidad.
Él le dio un beso en la frente. Después, besó también a Drendall y se marchó sin mirar atrás.
Viori quiso pedirle a gritos que volviera. No podía estar sin él. Drendall y él eran todo lo que tenía.
Pero no dijo nada.
Pasaron las horas y se puso el sol. El bosque se sumió en la oscuridad. Ella comenzó a temblar de miedo y de frío, pero no se movió de su sitio.
¿Dónde estaba Kaysar? ¿Por qué no había vuelto todavía? ¿Cuándo volvería?
¿Iba a volver?
Cuando amaneció, solo podía pensar en ir a buscarlo. En ayudarlo. Pero no se movió. No se atrevía a desobedecer otra vez sus órdenes. Nunca lo haría. Prefería morir.
Tampoco se movió al día siguiente, ni a la noche siguiente. Ni al tercer día. Tenía mucha hambre y mucho miedo. Durante las horas diurnas, pasaba un calor asfixiante. De noche, se helaba. Pero Kaysar no volvió.
Débil y mareada, trató de mantener el equilibrio para no desplomarse en el hueco de la hiedra venenosa. Un momento… Entre los párpados hinchados, vio algo que… ¿Era…? Se aferró a Drendall y entornó los ojos para poder ver en la distancia. Creyó atisbar un movimiento, y se le cortó la respiración. ¿Había vuelto Kaysar? Su emoción murió al instante. Se acercaban dos enormes centauros.
Llevaban espadas atadas a la espalda y un carcaj de flechas cada uno. En la mano, una lanza. Sus torsos musculosos estaban cubiertos de pelo áspero. Uno era oscuro y, el otro, blanco con manchas.
Al verla, los dos se pusieron muy contentos. Ella sintió terror y contuvo la respiración. Los centauros eran peores que los duendes. Para conseguir la inmortalidad, devoraban a las hadas vivas, tanto a los viejos como a los jóvenes.
–Vaya, vaya –dijo el centauro más alto–. Mira lo que tenemos aquí. Te dije que había olido algo delicioso.
–Cierto –dijo su amigo, el del pelaje manchado.
Ella, por instinto, se movió hacia atrás. Un error. Una de las hojas le rozó el codo y le causó un dolor insoportable. Se le paralizaron los músculos. Supuestamente, aquel efecto duraba dos minutos, pero ella necesitaba esconderse enseguida.
Demasiado tarde. Riéndose, el centauro más alto la agarró del tobillo y la sujetó boca abajo. Drendall se le cayó de las manos. Perdió el contacto con lo único que le quedaba de su familia. ¡No!
El centauro sacó un puñal y le cortó el vestido. La piel. Ella sintió tanto dolor, que gritó. Fue un grito agudo, desagradable, ronco.
Su agresor soltó el puñal, y los dos centauros se taparon los oídos. Sin embargo, en cuanto se quedó callada, ellos se recuperaron.
El centauro manchado sacó una daga afilada de una funda.
–Lo vas a pagar caro, chica.
El efecto de la toxina desapareció y ella se puso de pie para salir corriendo. Algo desconocido pasó a su lado a la velocidad de la luz, agarró la daga y apuñaló varias veces al centauro manchado en la cara. En la entrepierna. En los cuartos traseros. Ni una parte de su cuerpo quedó a salvo.
Era… Drendall.
Ella se quedó boquiabierta.
Antes de que el otro centauro pudiera darse cuenta de lo que había ocurrido, la muñeca lo apuñaló a él también. Los centauros se desangraron, y se formó un charco de color rojo alrededor de sus cadáveres.
La dulce Drendall soltó el puñal y sonrió.
–¡Lo he conseguido, mamá! ¡Lo he conseguido! ¿Me has visto? ¿Eh? ¿Eh?
Se acercó corriendo a ella y frotó su mejilla manchada de sangre contra el cuello de Viori.
–¿Estás contenta ahora?
–Mu-mucho. Buena chica –dijo ella, tartamudeando, y abrazó a la muñeca con todas sus fuerzas, en medio de su asombro. ¿Su muñeca había cobrado vida gracias a su grito de terror?
Su glamara no era igual que la de su hermano, ¿verdad? Kaysar se había equivocado. Pero también tenía razón en algo: su voz era como una cápsula. Era como una semilla que contenía todo lo necesario para la vida. Podía hacer crecer lo que plantara, como si fuera una agricultora. Y podía conseguirlo en cuestión de segundos.
Viori miró a los centauros. Había pensado que aquellas criaturas podían hacerle daño.
Después de todo, quizá hablar no fuera algo tan maloh.
Capítulo 1
Aún no en el presente
Micah, de quince años de edad, giró lentamente sobre sí mismo, boquiabierto. ¿Qué era aquel lugar? Había una tormenta y los rayos iluminaban las nubes negras. De las ramas de los árboles colgaban unas esferas plateadas y brillantes que iluminaban un claro del bosque. Ojalá no lo hubiera encontrado. Era tan espeluznante que podía dejar aturdido a cualquiera.
Desde fuera, se veía un círculo de árboles envueltos en una niebla blanca y espesa. Desde dentro, sin embargo, lo que se veía eran las caras talladas en los troncos, cuya corteza estaba manchada de sangre reseca. Las expresiones eran feroces y estaban llenas de una malicia que infundía terror. Él se estremeció.
Alguien se había esforzado mucho para que aquellos gigantes retorcidos parecieran beluas, unos monstruos muy poderosos que habían nacido de los elementos y que podían vivir, respirar y caminar entre las hadas.
Micah apretó con el puño el pincho que él mismo se había fabricado afilando una rama con los dientes y con lo que le quedaba de las uñas.
Tenía la sensación de que lo estaban observando cientos de ojos redondos y brillantes a medida que se adentraba en el claro. En el centro del espacio circular había una piedra grande cubierta de musgo. ¿Un altar? Por lo demás, no había insectos ni animales. Ni una señal de vida.
Allí reinaba la muerte.
Se oyó un trueno estruendoso, y él se asustó. El siguiente rayo cargó la atmósfera de electricidad. Percibió un olor a ceniza y… una fragancia dulce, llena de todas las glorias de la Corte de Verano. Sol, flores y cítricos.
Se le hizo la boca agua, y su estómago vacío protestó. ¿Cuándo había comido algo por última vez?
Con el pincho preparado, se acercó a la piedra, arrancó un trozo de musgo y lo mordió. Los primeros bocados tuvieron un sabor amargo, pero cuando el musgo llegó al estómago, calmó un poco su dolor.
Se metió otro puñado en la boca, y otro, y otro, sin poder parar. Llevaba un año vagando solo por las tierras de Astaria. Antes, siempre había viajado con su tutor, un gran guerrero llamado Erwen. Un gran hombre que lo había encontrado, de bebé, metido en una cesta, y lo había salvado de ser devorado por unos troles.
Se mordió la lengua hasta que se hizo sangrar. Erwen había muerto en una batalla contra un belua, un enorme monstruo de nieve de las Tierras de Invierno.
Micah pensaba que iba a morir junto a su tutor. Una parte de él esperaba morir. Cuánto quería a Erwen. Su único compañero. El único ser que quería estar cerca de él.
Los dos eran quimeras, un extraño espécimen de hada con dos glamaras que estaban constantemente enfrentadas. El choque creaba un campo de fuerza negativa a su alrededor y les granjeaba el rechazo tanto de las hadas como de los seres humanos. Todos temían a las quimeras. Llevaban cicatrices que eran una prueba de debilidad y una marca de vergüenza.
Un viento helado movió las ramas, y otro rayo iluminó el cielo. Micah se asustó de nuevo y soltó el musgo que tenía en la mano para echar a correr, pero, por el rabillo del ojo, percibió una mancha de colores. Dorado, rosa, rojo escarlata. Miró hacia atrás y se quedó asombrado.
¿Estaba viendo lo que creía ver? No era posible. Pero…
Quizá sí.
Se acercó a la piedra con el corazón acelerado. Respiró profundamente. Era una niña. Un hada. Exquisita. Estaba dormida sobre la piedra, como si acabara de crecer de la superficie, o del mismo bosque.
La luz efímera de un rayo le permitió ver sus pecas, las mejillas sonrosadas y los labios del color de las fresas, en forma de arco. Debía de tener su misma edad. Su piel era del dolor de los rayos del sol, y tenía un brillo muy vital. Tenía unos rasgos delicados, como si fuera de la realeza. Llevaba un vestido demasiado corto y ajustado como para cubrir la abundancia de curvas de su cuerpo.
¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? ¿De qué color eran sus ojos?
Sintió una gran emoción. ¿Le importaría a aquella muchacha ser amiga de una quimera?
De repente, comenzó a llover, y notó las gotas frías en las mejillas. Sonrió. No le importaba empaparse. Acababa de descubrir un tesoro de valor incalculable.
La lluvia también caló a la muchacha, y la tela de su vestido se hizo transparente. Ella empezó a temblar, y él estiró el brazo para quitarle las gotas de la mejilla.
A su espalda sonó un crujido, y Micah se giró para ver de qué se trataba, con el pincho preparado para defender su trofeo. Demasiado tarde. Había un árbol enorme ante él y, al instante, comprendió la verdad.
–¡Belua! –gritó.
Escondidos a plena vista.
El árbol le golpeó la cabeza con una rama, con tanta fuerza, que lo envió al otro lado del claro. Al chocar con el tronco de otro árbol, a Micah se le cayó el arma de la mano.
Se le escapó todo el aire de los pulmones y no tuvo tiempo para recuperarse. Otra rama lo lanzó en dirección opuesta.
A causa del impacto se le rompieron las costillas, y sintió un dolor insoportable. No pudo levantarse, porque unas raíces se le enroscaron en el tobillo y trataron de lanzarlo fuera del claro. Él se agarró con las uñas al suelo, puesto queg estaba empeñado en mantener su posición y proteger a la niña. Notó el sabor de la sangre y la tierra en la lengua.
La corteza de los árboles le abrasó la espalda. Las ramas le atravesaron diferentes huesos. Él, entre jadeos y náuseas, rodó para alejarse de los árboles. Sin embargo, de repente se vio volando por el aire, por encima de toda la extensión del claro, y, cuando aterrizó, se sumió en la oscuridad.
Mientras Micah se sanaba de sus heridas, se dio cuenta de una cosa: los monstruos estaban protegiendo a la niña. No habían atacado hasta que él la había descubierto. Y, además, no lo habían matado.
No sabía por qué la salvaguardaban, ni por qué habían tenido piedad de él. Y se preguntaba si… ¿la chica que dormía en aquella piedra estaba allí por voluntad propia, o era una cautiva?
Solo había una forma de averiguarlo.
Micah volvió al claro, hacia ella con la intención de hacerse amigo de aquellos beluas. Si podía unirse a ellos para proteger a la niña hasta que se despertara…
¿Aquello significaría una traición hacia Erwen? No, seguramente, no. Su tutor vivía de acuerdo con cuatro principios: no hacer daño a los inocentes, proteger lo propio, hacer siempre el bien y no carecer nunca de un plan alternativo.
Aquella bella durmiente estaba en una posición vulnerable, y necesitaba a otra hada a su lado, por si acaso los árboles la tenían cautiva.
Avanzó entre las criaturas con las manos en alto, cautelosamente.
–Tenéis todo el derecho a expulsarme de aquí –dijo.
Para ellos, él había cometido una ofensa imperdonable: había tocado a una fémina sin su consentimiento. Así pues, tenía que demostrar que sus intenciones eran buenas.
–He hecho algo indebido hacia vuestra dama. Permitidme que le haga un regalo a modo de disculpa. Y como muestra de respeto.
Sacó un cristal rojo que había desenterrado del suelo aquella misma mañana.
Después de sus palabras, hubo unos instantes de vacilación. Él contuvo el aliento. Al final, los árboles abrieron una entrada.
Él sintió una especie de vértigo. Sin bajar la guardia, entró lentamente al claro y colocó el presente en uno de los escalones del altar. Retrocedió. En vez de salir, se volvió hacia el árbol más grande de todo el grupo.
–No tengo intención de hacerle ningún daño, y no volveré a tocarla. Si me lo permitís, os ayudaré a protegerla.
No lo atravesaron al instante y, para él, eso fue una buena señal. Así pues, acampó en el claro.
A medida que pasaban las semanas, los árboles se relajaron en su presencia. Y, a medida que la tensión desaparecía, brotaron hojas verdes y brillantes, y se creó un paraíso de flores, frutas y frutos secos que caían de las ramas en abundancia. Él no sabía si le ofrecían toda aquella comida como disculpa, pero les agradecía su generosidad cada mañana y cada noche. Nunca había disfrutado de un alimento tan delicioso.
Sin embargo, ¿cuándo iba a despertarse la niña?
Un musgo fresco la cubría y la protegía del sol, del viento y de la lluvia. Su aroma dulce aumentaba día a día. Para él, cada inhalación de aquel olor era un valioso regalo.
¿Cómo era posible que durmiera tan profundamente? Y ¿por qué? ¿Cuánto tiempo seguiría así? ¿Por qué seguían protegiéndola los beluas, por mucho tiempo que pasara?
¿Y ella? ¿Desearía tener un amigo de la estirpe de las hadas? Micah sintió un enorme anhelo. Pero, en realidad, él no era exactamente un hada. Solamente… quería pertenecerle a alguien. Que alguien lo aceptara, que se alegrara al verlo llegar. Quizá, que alguien lo admirara, incluso.
¿Cómo era sentir tal afecto? Y ¿cómo se llamaba aquella bella durmiente? ¿Le gustarían sus ofrendas? Ya había muchas…
Cada vez que un trol o un centauro se acercaba al claro, él salía del círculo de árboles para acabar con la amenaza. Después, recogía las pertenencias del intruso. Había acumulado un tesoro compuesto de armas, comida, ropa, mapas, monedas y joyas. Todo, para ella. Bueno, casi todo.
Él se había reservado algo de ropa. Se había desecho de su túnica sucia y andrajosa y se había puesto ropa de mejor calidad. Tenía, incluso, una capa para ocultar las cicatrices que le había causado el ataque del árbol.
¿Le caería bien a ella?
Mientras recogía frutas para desayunar, la miró disimuladamente. Por primera vez, gran parte del musgo se había marchitado y la había dejado al descubierto. La luz del sol matinal le confería a su piel dorada un resplandor como de otro mundo y le arrancaba brillos a pelo de color caoba. Tenía las pestañas negras y rizadas, que proyectaban sombras sobre sus mejillas sonrosadas. Sus labios eran carnosos, de color rojo, con el centro arqueado, y tenía una barbilla fuerte que aumentaba más todavía su atractivo. Era cautivadora.
La muchacha…
Un momento. ¿Había abierto su boca de cereza? Él se quedó paralizado y notó que vibraban todas las células de su cuerpo. Incluso los árboles se quedaron quietos. El tiempo se detuvo.
Entonces, ella emitió un suave gemido. Era el primer sonido que él oía de sus labios. La chica se estiró y extendió los brazos por encima de la cabeza.
Él dejó caer el contenido de sus brazos, y la fruta rodó por el suelo. La niña se sobresaltó al oír el ruido y se incorporó de golpe. Pestañeó para orientarse.
Su mente comenzó a procesarlo todo de un modo vertiginoso: era incluso más bella… Tenía los ojos del color del jade, y más brillantes que las hojas, y el vestido le quedaba tan pequeño que se le iban a estallar las costuras. ¿Querría ser su amiga?
Ella se giró, bajó las piernas de su lecho y posó los pies en el suelo. Se puso de pie y volvió a estirarse con tanta gracilidad como el precioso cisne que él había visto una vez en la Corte de Verano.
Micah se quedó mirándola absorto, hipnotizado.
Y ella, por fin, miró hacia él y dio un jadeo. Su expresión se volvió de temor.
Él quiso tranquilizarla rápidamente.
–No te asustes, no te voy a…
De repente, ella empezó a gritar. Fue el sonido más horrible que él hubiera oído en la vida. Sintió un dolor agudo en el cerebro y comenzaron a sangrarle los oídos. Se los tapó con las manos, pero no sirvió de nada.
Los árboles se irguieron y, en un instante, todas sus hojas se marchitaron. La fruta se secó. El ejército de beluas se lanzó contra él y lo atacaron con intención de matarlo, apuñalándolo con todas sus fuerzas.
Entre tanto dolor, pensó que se lo merecía. Había tratado de congraciarse con el enemigo, con unos seres malvados. Pero la chica…
Volvería por ella. Los árboles no iban a hacerle daño. Si necesitaba librarse, él la ayudaría a conseguirlo. Aunque, para eso, necesitaba sobrevivir.
Escapó del claro arrastrándose y se alejó todo lo que pudo del alcance de los árboles. Se desplomó a la luz de un rayo de sol y perdió el conocimiento.
Capítulo 2
Cincuenta y tres años más cerca del presente
Micah el Renuente estaba en un callejón situado entre dos chozas de barro, observando la fila de hombres que habían acudido a buscar esposa. La mayoría de ellos se habían lavado los dientes y se habían peinado. Algunos se habían puesto una túnica limpia y los atavíos de cuero más decentes que tenían. Otros acababan de llegar directamente de la caza o de trabajar en los huertos de cibus, un bulbo insípido pero nutritivo que era capaz de prosperar incluso en los climas más desfavorables.
Había comenzado oficialmente la temporada de matrimonios.
Él, por debajo del borde de la capucha de su capa, oteó el resto de la Aldea Olvidada. Allí vivían, más o menos, doscientas hadas que habían abandonado los regímenes opresores de las cuatro cortes de Astaria porque preferían vivir en libertad, aunque fuera en las Tierras del Anochecer, un territorio peligroso cada vez más poblado de beluas. Él estaba muy ocupado eliminándolos.
El sol caía a plomo sobre aquella tierra abismal, iluminando claramente los trozos de ceniza que arrastraba el viento. Al fondo se divisaban dos montañas carbonizadas. El pueblo se extendía en un valle situado entre una tundra rocosa y el Bosque de Grimm, un bosque muerto. Las viviendas eran de diferentes tamaños.
Hogar.
Antaño, él había formado parte de aquel grupo de hombres esperanzados por conseguir un matrimonio. Después de pasar varias décadas matando beluas, anhelaba conocer la buena vida, la vida familiar. Quería tener una esposa para disfrutar y unos niños a quienes mimar. Sin embargo, las mujeres de aquella aldea preferían a los hombres débiles y cobardes antes que a una quimera como él.
No tenía que preguntarse por qué. Había notado que su mera presencia conseguía que quienes estaban a su alrededor quisieran arrancarse la carne del cuerpo. Se debía al campo de fuerza que irradiaban sus dos glamaras opuestas: la capacidad de enloquecer las bestias contra la capacidad de subyugarlas. ¿Un año para demostrar su valía? Desafío aceptado.
Había utilizado aquel tiempo para construirse un refugio impenetrable. Creía que estaba destinado a ser la primera quimera de la historia de Astaria que iba a convivir felizmente con las otras hadas. Era grande y fuerte, así que pensaba que alguna mujer podía apreciar su valor, a pesar de todas sus cicatrices, las marcas que le había dejado la lucha contra los beluas. Sobre todo, marcas que le habían hecho los árboles que protegían a la muchacha pelirroja.
Notó una opresión en el pecho. Aunque ella, o ellos, no se dieran cuenta, él tenía un valor. Nunca se conformaba con lo que le arrojaba la vida, sino que luchaba por conseguir algo mejor. Defendía a los que estaban a su cuidado, y trabajaba sin descanso para crear un paraíso como el que había perdido. Árboles cargados de fruta, vegetación exuberante, flores perfumadas. Un sueño al que no iba a renunciar, por muchos obstáculos que tuviese que superar.
Sin embargo, ninguna mujer lo había elegido a él. Se había marchado lleno de decepción, con una sensación humillante. Las mujeres le habían dejado claro que no querían nada con una quimera. No era bien recibido en el pueblo. Pero ¿marcharse? No. Cada año entraban más y más beluas al pueblo, y había muy pocas hadas que poseyeran los poderes necesarios para salir victoriosas.
Las mujeres casaderas se congregaron bajo una pérgola de tela, junto a los hombres. Al fondo había mesas llenas de comida que él mismo había donado, sazonada con hierbas aromáticas y especias. El aroma de aquella comida era delicioso, y se le hizo la boca agua. Estaba cansado de comer estofado de cibus, la comida más rápida y fácil para un miembro muy ocupado de la especie de las hadas. Sin embargo, no iba a probar ninguno de los platos. Había cometido el error de acudir al festival una sola vez, y no iba a repetirlo.
Oyó unos pasos a su espalda, y percibió un perfume suave. Era Elena Adelina, la favorita de aquel día. Se detuvo a su lado, y él la miró. Era rubia, tenía el cutis muy blanco y los rasgos muy delicados, como de muñeca. Llevaba un vestido de color marfil que marcaba sus curvas esbeltas.
Era un hada amable y calmada con la que él había pensado una vez que podría casarse. Podría haberla hecho feliz, si ella le hubiera concedido la oportunidad.
–¿No vas a unirte a los aspirantes este año? –le preguntó ella, en un tono vacilante, mirando a cualquier sitio, menos a él.
–No –respondió él, sin dar más explicaciones.
¿Por qué se dirigía a él? ¿Por qué se le había acercado? Nunca lo había hecho. Debía de querer algo. ¿Un enemigo muerto? ¿Una vivienda más grande? ¿Riqueza?
–Cuánto te envidio –dijo ella–. Nadie te obliga a casarte antes de que estés preparado.
–Porque no permito que los demás me obliguen a nada.
El líder del asentamiento, el virrey, había emitido un edicto a principios de aquella semana: las mujeres de cierta edad debían casarse o marcharse de la aldea.
–Di lo que tengas que decir –le espetó él, sin ambages.
Ella se mordió el labio y se retorció las manos.
–Mi hermano, Norok –dijo con la voz enronquecida–. Dice que aceptará casarse para demostrar que la nueva ley es justa. Va a destrozarse la vida porque la mía también va a ser destruida –añadió, y dio una patada de rabia en el suelo–. Esa moza, Lavina, hará cualquier cosa por cazarlo.
Lavina Awater, la hija del virrey. Bonita por fuera, terrorífica por dentro. Casi tan mala como un belua.
–Sí, y su padre hará cualquier cosa por cazarte a ti.
El virrey ya ni siquiera se molestaba en disimular su lascivia cuando ella estaba cerca.
–¿Qué quieres de mí?
–Ayuda –dijo ella, sin mirarlo–. Quiero ayuda. Pero mediante un intercambio. Los dos sabemos que el virrey te evita. No quiere escuchar tus ideas para aumentar y mejorar las cosechas, ni para expandir la aldea, ni para tomar medidas defensivas. Si disuelves la fila del matrimonio antes de que empiece, yo hablaré con él en tu nombre.
–¿Dónde está Elena? –preguntó el virrey, antes de que él pudiera sopesar la oferta–. No podemos empezar sin ella.
La gente empezó a hacer suposiciones y a comentarlas en voz alta, pero, aunque algunos estaban mirando en su dirección, no la veían. Elena poseía una glamara única, la habilidad de fundirse con su entorno. Sin embargo, parecía que él era el único que lo había notado.
–Por favor, Micah –le rogó ella.
Él apretó los dientes. No tenía que pensarlo. Elena esperaba que él ahuyentara a todo el mundo, granjeándose así más odio y desconfianza, y todo porque ella era una cobarde.
–Norok toma sus propias decisiones. Y tú, también. Si no quieres casarte, no lo hagas.
¿Podría sobrevivir sola? Las Tierras del Anochecer no eran benignas para todo el mundo, y menos para una belleza tan delicada como aquella… No sería posible, sin protectores belua.
Él volvió a notar aquella opresión en el pecho. Tenía que dejar de pensar en la pequeña pelirroja.
–Me obligarán a marchar al exilio –dijo Elena, que se había quedado pálida.
–¿Y a mí, no?
A ella se le hundieron los hombros, y bajó la cabeza.
–Tienes razón. Lo siento –dijo ella–. Pero ¿dónde podría ir yo? Y no digas que a una de las cuatro cortes.
–¿Por qué no? –preguntó él. En las cortes había muchos recursos–. Yo estoy dispuesto a acompañarte donde tú decidas ir.
Inmediatamente, se arrepintió de haber hecho aquel ofrecimiento. ¿Por qué iba a hacer algo así? Cierto, en las Tierras de Verano había campos fértiles siempre en flor, y había colmenas llenas de miel en casi todos los árboles. En las Tierras de Invierno había caza. En las Tierras de Otoño había grandes ríos y lagos de agua pura. Y en las Tierras de Primavera se cultivaban hierbas aromáticas y la fruta más dulce de toda. Sin embargo, existía una amenaza que acechaba todas aquellas cortes. Kaysar el Trastornado. Él tenía una voz única y, cuando cantaba, provocaba en quienes oían su canto una locura que se apoderaba de la mente y un dolor que atravesaba el cuerpo. Era como si los oyentes fueran descuartizados. Y muchos hubieran preferido ese final antes que oír los cánticos de Kaysar.
Él se había cruzado en dos ocasiones con aquel hombre, pero a distancia. Lo suficientemente cerca como para ver su cabello oscuro, la piel negra y los ojos, brillantes y luminosos como el ámbar. También había sentido algo como una similitud entre ellos. ¿Acaso Kaysar era también una quimera?
–¿Y bien? –le preguntó a Elena–. ¿Prefieres casarte o hacer un viaje?
–Prefiero…
Elena miró a su hermano y, después, lo miró a él, pero apartó la vista rápidamente.
Se irguió de hombros.
–Me voy a quedar. Mi familia está aquí.
Familia. Algo que él no tendría nunca. Apretó los puños, y le dijo:
–Pues te deseo alegría para los tuyos y para ti.
Entonces, se dio la vuelta y se alejó. Mientras giraba en una esquina, oyó un rugido a lo lejos. Después, otro y, después, el tercero.
Beluas.
Al instante, la furia se apoderó de él. Sacó una daga, lleno de determinación. Los beluas no solían acercarse a la aldea, pero, cuando lo hacían, estaban sedientos de sangre…
–¡Vienen las bestias! –gritó alguien, en un tono frenético–. ¡Corred! ¡Corred!
La aldea se llenó de alaridos de pánico. Él volvió junto a Elena, que estaba aún más pálida, y le dijo:
–Protege a quien quieras proteger, o escóndete. Pero haz algo.
Otro gruñido más fuerte. Elena tragó saliva y asintió.
Él pasó corriendo por delante de los hombres y les ordenó que protegieran a las mujeres.
Era capaz de someter a varias bestias a la vez, pero no rápidamente, ni fácilmente. Lo mejor que podía hacer era acabar con ellos antes de que llegaran.
Se le cayó la capucha sobre la espalda mientras corría por el terreno boscoso. Oyó que crujía una rama a su espalda y, al darse la vuelta para lanzar la daga, vio que se trataba de Norok el Insaciable, el hermano de Elena.
Entonces, siguió corriendo, pero preguntó de un grito:
–¿Qué estás haciendo?
–Ayudarte –respondió Norok, sin detenerse.
–¿Estás seguro? Tú no tienes glamara –respondió él. Al menos, eso era lo que se rumoreaba–. ¿Puedes luchar en una batalla?
Norok respondió con un resoplido desdeñoso.
–Tú no eres el único chico especial de la aldea, quimera. Prepárate, porque te vas a quedar impresionado.
–Si sobrevives, me quedaré impresionado.
–Muy bien.
El suelo tembló, y Micah tropezó. Recuperó el equilibrio y disminuyó la velocidad de su carrera. Habían llegado a un claro lleno de piedras negras, colocadas en montones tan altos como árboles. Las piedras tenían caras que reflejaban una maldad pura.
Sus púas internas se erizaron. «Os encontré». Al reaccionar, aquellos seres empezaron a emitir un dulce olor que le resultó familiar. Era el de todas las glorias del verano.
A él se le escapó un gruñido. ¿Estaba cerca la pequeña pelirroja? Cuando él había recuperado el conocimiento, después de aquella segunda agresión, ella no estaba en el claro. No había vuelto a verla. La había buscado sin descanso, pero no había conseguido encontrarla. Todavía no sabía si los beluas la tenían esclavizada de algún modo o eran sus sirvientes. Aunque no necesitaba saberlo, porque eso no iba a cambiar el resultado de la batalla que se avecinaba.
Contó una docena de hombres de piedra, más de lo normal. Norok palideció y se quedó boquiabierto.
–¿Son ellos? ¿Son…?
¿Acaso nunca había visto un belua en vivo?
–Sí, lo son.
Micah dejó caer la daga y apretó los puños. En aquella ocasión, el metal fino y afilado no serviría de nada. Su acompañante hizo lo mismo.
–Espero que seas tan buen guerrero como dice todo el mundo –murmuró Norok.
–Trata de estar a la altura –le dijo él.
Nunca perdía. Ya, no.
El primero de los hombres de piedra se abalanzó hacia ellos, dando bandazos, pero Micah estaba preparado. Cuando el puño de piedra pasó por encima de sus cabezas, él dio un salto hacia atrás y le golpeó el codo, carne contra roca. Aunque sintió un dolor insoportable, repitió dos veces el golpe y consiguió agrietar la piedra. Cuando las grietas se extendieron por aquel cuerpo de roca y su enemigo se desmoronó, mientras sus propias heridas sanaban rápidamente, Micah sonrió de satisfacción.
Como era de esperar, el resto de los seres de piedra no perdió el tiempo. Atacaron al unísono, olvidándose por completo de la presencia de Norok. Las dos glamaras de Micah se exacerbaron, y él tuvo que luchar también por mantener un equilibrio mental. Si las emociones se hacían con el control, una de sus habilidades actuaría con más poder que la otra, y eso sería terrorífico.
Entre gruñidos y silbidos de furia, los beluas siguieron golpeando y atacándolo. Él devolvió los golpes y controló a sus glamaras, empapado en sudor. Pero, de repente, se quedó anonadado. Pestañeó. Acababa de ver a la pequeña pelirroja riéndose y dando giros entre los hombres de piedra.
En realidad, ya no era tan pequeña. Se había convertido en una mujer muy hermosa. Tanto, que él trató de acercarse sin darse cuenta, y los beluas se encargaron de recordarle dónde y cómo estaba. Uno de los hombres de piedra pasó a través de Pelirroja como si fuera de niebla, y golpeó con todas sus fuerzas a Micah en el esternón. Él salió impelido hacia atrás y chocó con un árbol, de espaldas. Aunque el impacto le sacudió el cerebro, no pudo borrarle el pensamiento.
¿Había sido aquella imagen un producto de su imaginación? Se puso en pie y oteó la zona, pero no la vio.
–¿Has visto a la pelirroja? –le preguntó a Norok.
–¿Qué pelirroja? –le preguntó el guerrero, mientras se agachaba para esquivar un puñetazo de piedra en la sien.
Los otros gigantes se lanzaron hacia Micah y pusieron punto final a la conversación. Él volvió a la lucha en medio de un torbellino de pensamientos. ¿Acababa de verla de verdad, o había sido una mala jugada de su imaginación? Cuando recibió unos cuantos puñetazos, se olvidó de la chica y se puso a defenderse. Para su sorpresa, Norok se colocó delante de él una vez, o una docena de veces, llevándose golpes que iban destinados a él. Fueran cuales fueran las heridas que recibía el guerrero, se reincorporaba a la batalla en cuanto se le curaban. Poco a poco, las criaturas fueron convirtiéndose en montones de escombro y polvo a sus pies.
Al final, la glamara que subyugaba a los enemigos venció la lucha interior de Micah, y los tres últimos hombres de piedra se rindieron y se pusieron de rodillas delante de ellos.
Norok se limpió la sangre de la nariz.
–¿Se inclinan ante ti?
–Sí, siempre.
Micah acabó con los tres del mismo modo que los anteriores. Sin piedad. No había piedad para los belua.
Después, se volvió hacia su compañero, y se dio cuenta de que Elena y el resto del pueblo los habían seguido, virrey incluido, y habían presenciado la lucha. Todos observaban boquiabiertos a Micah.
Entonces, uno de los hombres bajó la mirada y, lentamente, se arrodilló. Los demás imitaron su acto de respeto, hasta que solo quedó en pie el virrey.
–Pero… si es una quimera… –dijo el gobernante, en un tono de enfado.
Los aldeanos no se levantaron, sino que inclinaron la cabeza. ¿Qué estaba pasando?
Micah se quedó mudo. Dio un paso hacia delante con la intención de… ¿qué?
El virrey se arrodilló rápidamente y balbuceó, con voz temblorosa:
–¡Salve al nuevo virrey!
–¡Salve! –repitieron los demás.
¿Los ciudadanos se sometían a él? ¿A su mandato? ¿Voluntariamente?
¿Virrey, él? No, nunca podría…
Sí. Sí podía, e iba a hacerlo.
La satisfacción renació en él bajo el peso de la responsabilidad.
–Acepto el mando de la aldea.
Por fin, la gente podría poner en marcha sus ideas para los cultivos. Bajo su gobierno, el valle se convertiría en un territorio próspero. Y los ciudadanos… serían su familia. Él siempre se esforzaría por proveer y proteger a los que estaban bajo su mando.
Capítulo 3
Presente
Viori de Aoibheall se despertó y dio un jadeo cuando las luces se encendieron dentro de su cabeza. Se irguió de golpe con el corazón desbocado. Su sangre adquirió temperatura y se extendió como el fuego por su cuerpo. El frío desapareció.
¿Dónde…? ¿Qué…? Se le cayeron pedazos de musgo del pelo, y se le encogió el estómago. ¿Cuánto tiempo había estado durmiendo, como si estuviera muerta? ¿Décadas? ¿Siglos? ¿Cuánto había cambiado el mundo? ¿Se había quedado en el de los mortales, o había regresado al de las hadas? Aquellos dos mundos eran parecidos en ciertas cosas, pero, en otras, tan diferentes…
Miró a su alrededor. ¡Hadas! Pero no reconocía aquel lugar. Estaba rodeada de charcos de agua turbia que se extendían entre cipreses calvos y tupelos deshojados. Era un pantano húmedo y lúgubre. ¿Acaso era ella quien tenía la culpa? ¿Había dejado a aquella tierra sin recursos, como parecía que había hecho con otras tantas?
Tenía la maldición de destruir todo lo que tocaba.
Sin embargo, sonrió forzadamente. Dieciocho robles altísimos la rodeaban. Eran su creación. Sus hijos. Ella los había creado con su canto y, en aquel momento, la observaban con impaciencia.
Los saludó con la mano.
–Hola, queridos.
Aunque la aspereza de su voz la dejó desconcertada, no perdió la sonrisa.
–¿Me habéis echado de menos?
El grupo se acurrucó a su alrededor, y todos emitieron unos sonidos llenos de felicidad. Entonces, ella sonrió de verdad, porque aquellos suspiros entrecortados y suaves crujidos calmaron su alma herida. No había una música más dulce que aquella.
No, no. Eso no era cierto. Las palabras, las conversaciones, eran mejores, pero solo Drendall tenía la capacidad de hablar, y había desaparecido hacía siglos.
Vaya. Adiós, consuelo. Hola, tristeza.
La pérdida de su querida muñeca todavía le dolía en el alma.
Los árboles notaron su desánimo y, con un gorjeo, le transmitieron su preocupación. Justo lo que ella quería evitar.
–Estoy bien, de verdad –dijo ella, y respiró profundamente.
De repente, percibió un agradable olor a orquídea y Jazmín, con un matiz de naranja y limón. Se emocionó. ¿Acaso sus hijos iban a florecer por segunda vez desde que los había concebido?
Aplaudió de alegría. La primera vez que había encontrado aquella embriagadora mezcla de frutas y flores había un desconocido muy guapo cerca de ella. Un chico con el que llevaba meses soñando. Era de la especie de las hadas. Alto, larguirucho y con el pelo y los ojos negros como el azabache. Además, había empezado a dar señales de poseer una fuerza increíble, y había salido y entrado de su territorio para hacerle ofrendas y llevarle un mar de joyas.
Desde entonces, había vuelto a soñar con él muchas noches. Lo había visto crecer y convertirse en un líder y un guerrero que conquistaba aldeas por todas las Tierras del Anochecer. Invencible. Magnífico.
Además, también recordaba haberlo visto recientemente, en sueños. Él, y un combatiente mayor que él, se habían materializado en un pantano… ¿en aquel mismo pantano? Y se habían enfrentado violentamente. Antes de huir y desaparecer, su contrincante lo había llamado Micah. ¿Era ese su nombre? ¿Había ido hasta allí a buscarla a ella? ¿Dónde estaba en aquel momento? ¿Cerca?
Aunque había aprendido a muy temprana edad que no podía fiarse de nadie, tenía curiosidad. No sabía si aquel Micah era real, o solo un producto de su imaginación.
Y, de todos modos, ¿por qué le había regalado joyas de las que no podía separarse? ¿Cómo había conseguido que las ramas secas de los árboles dieran fruto? ¿Por qué no lo habían atacado sus protectores antes de que ella hubiera gritado?
¿Había sobrevivido Micah a aquel ataque, hacía tantos años, o había muerto y se había convertido en polvo?
Se sintió un poco culpable. Muy poco, en realidad, el culpable era él, por haber allanado su propiedad. Se merecía lo que había recibido, como todo el mundo.
Una vez resuelto el caso, se incorporó en la piedra que usaba como lecho. Varios de los árboles bajaron las ramas para ofrecerle ayuda, y ella se agarró a las dos más cercanas y bajó al suelo. Sus músculos y sus rodillas no estaban acostumbradas al movimiento, así que se tambaleó, pero mantuvo el equilibrio.
Sonrió y acarició a cada uno de sus hijos. Lograr su existencia le había costado un gran esfuerzo, pero, por aquellos seres merecía la pena. Infundir la vida en un ser inanimado a través de su canto siempre la dejaba muy debilitada, sobre todo, cuando criaba gigantes. Esa era la causa de sus largos periodos de letargo. De los momentos en que había atravesado un portal místico hacia el mundo de los seres mortales, dejando el mundo de las hadas. O viceversa.
Nuevos crujidos, más suspiros de felicidad.
–Oh, vaya. Qué pinta tengo. Estoy hecha un desastre.
Aunque se había quedado dormida con una camiseta y unos pantalones cortos, en aquel momento llevaba un vestido. ¿Sería cosa de su familia? Le quedaba apretado alrededor del pecho, y la falda, que le llegaba hasta los tobillos, tenía el bajo deshilachado. Estaba descalza.
Krunk, el primogénito de sus hijos-árbol, empujó a sus hermanos para apartarlos. La tomó con las ramas y la depositó suavemente sobre una parte seca del terreno. Qué caballeroso.
–Trae al resto de nuestra familia –le dijo ella, y le acarició el hermoso rostro–. Todos deben estar aquí lo antes posible. Vamos a celebrar mi despertar.
Iba a cantar, y ellos iban a bailar. La risa iba a oírse durante toda la noche. Él emitió una serie de chasquidos de tristeza, y ella lo supo. No todos sus hijos habían sobrevivido durante su ausencia. Se le formó un nudo de angustia en la garganta. Aunque sus hijos defendían sus territorios y la protegían con una determinación de hierro, no eran invencibles. A lo largo de los siglos, había oído muchos susurros acerca de los dos guerreros culpables de la muerte de sus belua, una palabra que significaba «monstruoso». El primero, un hada a quien ella solo conocía como el Renuente. El segundo, Kaysar.
A pesar de sus ataques y de sus matanzas, ella adoraba y echaba de menos a su hermano. Quería reunirse con él. Sin embargo, era imposible, hasta que no hallara la forma de compensarle por las tragedias que ella había ocasionado en su vida. No solo la muerte de sus padres, sino el sufrimiento que había tenido que soportar. Había oído hablar de los horrores… Y, si él pensaba castigarla por su dolor, ella se lo merecía.
Krunk le acarició la mejilla con una rama, para consolarla.
–Te prometo que tus hermanos y hermanas serán vengados –le dijo.
Aunque aceptaba los actos de su hermano, no pensaba lo mismo del Renuente. A aquel otro enemigo iba a encontrarlo y detenerlo. Era su deber.
De repente, se dio cuenta de que estaba hambrienta. Era algo bastante común cuando despertaba. Suspiró.
–Tengo que dejaros un momento para ir al pueblo –dijo.
Allí podría robar comida y algo de ropa, y bañarse. Y trataría de escuchar más noticias sobre el Renuente.
Krunk le transmitió su preocupación, y ella le acarició. En muchos sentidos, habían crecido juntos. Él la había visto perseguida por centauros que querían devorar sus órganos para alargar la vida. Perseguida por otras hadas que querían utilizarla de algún modo despreciable, por ogros que querían esclavizarla. Por troles que querían reproducirse. Utilizada y abandonada por el único hombre al que había creído que quería.
–No te preocupes. No voy a correr peligro –le prometió a Krunk.
Krunk avisó a los demás. Linda, otra de sus favoritas, porque todos lo eran, se acercó para entregarle un vestido de color marrón, y a ella se le llenó el corazón de amor.
–Qué detalle –dijo, mientras se metía el vestido por la cabeza, y tuvo la sensación de que a Linda se le hinchaba el tronco de orgullo–. Os quiero mucho a todos. Volveré lo antes posible. Esperadme aquí.
Tratando de no prestarle atención a la opresión que sentía en el pecho, se teletransportó a un pueblo que ya había saqueado. Sin embargo, en aquella ocasión se encontró las cabañas reducidas a escombros, y no encontró a nadie. Se teletransportó a otra población, pero encontró lo mismo. Y en el siguiente.
Solo quedaba una aldea en pie, la peor de todas. Estaba situada en la parte más remota del reino, en los límites del Bosque de Grimm, después de una zona de árboles retorcidos y plantas venenosas. Era un territorio peligroso lleno de otros, troles y centauros.
Al menos, antes era peligrosa, porque tampoco allí encontró ninguna señal de vida. Además, en aquella zona no conseguía teletransportarse; su capacidad le estaba fallando. ¿Por qué?
Puso en prueba la capacidad de teletransportarse y pudo regresar al Bosque de Grimm, junto a una maraña de árboles retorcidos, pero, cuando trató de ir a un punto más cercano a su destino final, volvió a fracasar. Debía de haber una línea divisoria entre zonas a las que era posible teletransportarse y otras a las que no. ¿Por qué ¿ ¿Cómo?
No tuvo otro remedio que atravesar a pie aquella maraña de ramas y troncos. Al salir de entre el grupo de árboles, se detuvo en seco. Ante ella se extendía un bullicioso campamento. Antes, allí solo había un villorrio pobre de chozas de barro, con un solo pozo. Ahora, por el contrario, había tiendas de campaña y edificios de madera y piedra. Hombres y mujeres de todas las edades y colores iban de un lado a otro. Había cocineros cortando unas patatas de color negro junto a calderos situados en hogueras. Había grupos de soldados afilando sus armas o entrenándose.