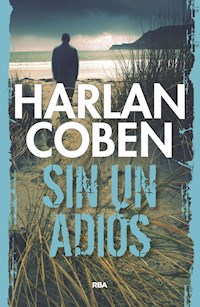
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Era un matrimonio bendecido por el cielo de los tabloides, pero en cuanto la supermodelo Laura Ayars y la estrella de los Boston Celtics David Baskin se dan el sí quiero, les alcanza la tragedia. Durante su luna de miel en la Gran Barrera de Coral australiana, David sale a nadar y ya no vuelve. A Laura solo le quedan el dolor de la pérdida y las incógnitas que la desaparición de David le ha dejado. Pero lo sorprendente es que esas preguntas sin respuesta pueden ser mucho más peligrosas de lo que Laura hubiera podido imaginar jamás.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Play Dead
© Harlan Coben, 1990,, 1993.
© de la traducción: Alberto Coscarelli, 2018.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO237
ISBN: 9788491870692
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Epílogo
PRÓLOGO
29 DE MAYO DE 1960
Sería un error mirarla mientras hablaba. Sabía que sus palabras no podrían afectarle; su rostro y su cuerpo, sí.
Sinclair se dio la vuelta para mirar a través de la ventana mientras ella cerraba la puerta. Era un día caluroso, y fuera vio a muchos estudiantes haraganeando al sol. Unos pocos jugaban al fútbol americano, pero la mayoría estaban tumbados sobre mantas; parejas acurrucadas, con los libros de texto desparramados a su lado, ignorados, ofreciendo la ilusión de que al menos habían tenido la voluntad de estudiar.
Los reflejos dorados de una melena rubia llamaron su atención. La joven se volvió, y Sinclair reconoció a la bonita estudiante que asistía a su clase de las dos de la tarde. Media docena de chicos la rodeaban, todos ellos afanándose por captar su atención, todos ellos deseosos de atraer su sonrisa. De una de las habitaciones salía la música del último disco de Buddy Holly, que se desparramaba por todo el campus. Sinclair miró una vez más a la atractiva rubia. Distaba mucho de ser tan guapa como la morena que se hallaba tras él.
—¿Y bien? —preguntó.
La despampanante belleza asintió desde el otro lado de la habitación, pero se dio cuenta de que él evitaba mirarla.
—Sí.
Sinclair soltó un fuerte suspiro. Debajo de su ventana, algunos muchachos se apartaron de la rubia con rostros desilusionados, como si los hubieran eliminado de una competición; lo que, supuso, era exactamente lo que había sucedido.
—¿Estás segura?
—Por supuesto que estoy segura.
Sinclair asintió, aunque no sabía por qué lo había hecho.
—¿Qué vas a hacer ahora?
Ella lo miró incrédula.
—Corrígeme si me equivoco —comenzó muy enfadada—, pero creo que tú también estás implicado en esto.
Una vez más, él asintió sin ningún motivo. En el campus, otro chico había sido expulsado del cuadrilátero, lo que solo dejaba a dos luchando por los presuntos favores de la rubia. Volvió su atención al partido de fútbol, y vio cómo un pase flotaba lentamente a través del aire húmedo. Un muchacho con el pecho desnudo alzó los brazos. El balón dio vueltas hacia él, le rebotó en la punta de los dedos y cayó al suelo.
Sinclair, concentrado en el juego, intuyó la desilusión del muchacho y continuó esforzándose por no hacer caso del poder que ella ejercía sobre su mente. Su mirada se volvió de nuevo hacia la chica rubia. Había escogido a un ganador y el perdedor se marchaba, cabizbajo y malhumorado.
—¿Quieres hacer el favor de darte la vuelta y mirarme?
Una sonrisa apareció en los labios de Sinclair, pero no era tan tonto como para caer en la trampa. No se expondría a sus increíbles armas. No permitiría que ella lanzase sobre él su hechizo sensual. Observó al joven que había conquistado a la rubia. Incluso desde su ventana del primer piso, podía ver el deseo en los grandes ojos del muchacho, que ahora se acercaba a ella para reclamar la presa ganada con tanto esfuerzo. El muchacho la besó, y sus manos comenzaron a moverse.
El vencedor tomaba su trofeo.
Sinclair desvió la atención hacia el edificio de la biblioteca. Tenía la sensación de estar invadiendo la intimidad de la joven pareja, ahora que la situación se había convertido en algo físico. Se puso un cigarrillo entre los labios.
—Vete.
—¿Qué?
—Que te vayas. Haz lo que prefieras, pero no quiero verte aquí nunca más.
—No puedes decirlo en serio.
—Claro que puedo. —Encendió el cigarrillo—. Y lo hago.
—Pero yo iba a decir...
—No le digas nada a nadie. Esto ya ha ido demasiado lejos.
Se produjo un silencio. Cuando ella habló de nuevo, su voz era suplicante y su tono lo exasperó.
—Pero yo creía...
Sinclair le dio una larga calada al cigarrillo, como si quisiera acabarlo de una vez. Oyó un fuerte bofetón procedente del campus. La rubia había frenado de golpe las hormonas del joven cuando este estaba intentando ir más allá del inocente magreo.
—Es obvio que has cometido un error. Ahora vete.
—Eres un cabrón... —susurró ella.
Él asintió de nuevo, pero esta vez en total acuerdo con lo dicho.
—Haz el favor de largarte de mi despacho.
—Cabrón... —repitió ella.
Oyó el portazo. Los tacones altos resonaron en el suelo de madera, mientras la mujer más hermosa que había conocido salía del edificio cubierto de hiedra.
Siguió mirando a través de la ventana sin fijarse en nada en particular. Con la visión desenfocada, su mundo se convirtió en una borrosa masa de hierba verde y edificios de ladrillos, y su mente se llenó con una serie de «¿y si...?».
El rostro de la mujer flotó delante de sus ojos. Los cerró, pero la imagen no desapareció.
«He hecho lo correcto. He hecho lo correcto. He hecho lo...».
Abrió los ojos. El miedo lo dominó. Tenía que encontrarla, tenía que decirle que nada de lo que había dicho tenía sentido. Estaba a punto de girar la silla, levantarse y correr tras ella, cuando sintió que algo metálico se apoyaba en su nuca.
Un escalofrío recorrió todo su cuerpo.
—Cabrón.
El disparo retumbó en el aire inmóvil.
1
17 DE JUNIO DE 1989
Laura abrió la ventana y dejó que la suave brisa tropical refrescase su cuerpo desnudo. Cerró los ojos mientras el aire fresco de las palmeras le hacía cosquillas en la piel. Todavía le temblaban los músculos de las piernas. Se volvió hacia la cama y sonrió a David, el responsable de que sus piernas estuviesen en esa precaria situación.
—Buenos días, señor Baskin.
—¿Buenos días? —repitió David, y miró el reloj que había en la mesilla de noche, en medio de un silencio solo roto por el rumor de las olas al otro lado de la ventana—. Ya es media tarde, señora Baskin. Hemos pasado casi todo el día en la cama.
—¿Y te quejas?
—Desde luego que no, señora B.
—Entonces no te importará hacer un poco más de ejercicio.
—¿Qué tienes en mente?
—¿Qué tal ir a nadar?
—Estoy agotado —respondió él, y se dejó caer sobre las almohadas—. No podría moverme ni aunque la cama estuviese ardiendo.
Laura sonrió, seductora.
—Bien.
Cuando ella empezó a acercarse lentamente hacia la cama, David abrió los ojos como platos y recordó la primera vez que había visto aquel cuerpo; de hecho, la primera vez que el mundo había visto aquel cuerpo. Fue hace una década, casi ocho años antes de que se conocieran. Laura había debutado a los diecisiete como chica de portada del Cosmopolitan vestida con... ¿Quién demonios vio lo que fuera que llevara? Por aquel entonces, él era estudiante de primer curso en la Universidad de Michigan, y aún recordaba cómo todos los miembros del equipo de baloncesto se habían quedado boquiabiertos cuando vieron la portada en un quiosco de Indiana, antes del partido de la Final Four.
—¿Adónde vas? —le preguntó, fingiendo miedo.
La sonrisa de ella se ensanchó.
—Vuelvo a la cama.
—Por favor, no. —Levantó una mano para detenerla—. Harás que acabe en el hospital.
Ella continuó acercándose.
—Vitamina E —suplicó David—. Por favor.
Ella no se detuvo.
—Voy a gritar que me violan.
—Grita.
—Ayuda —dijo él con una voz apenas audible.
—Relájate, Baskin. No voy a atacarte.
En el rostro de David se reflejó la desilusión.
—¿Ah, no?
Ella negó con la cabeza, se volvió y comenzó a alejarse de nuevo.
—Espera —la llamó él—. ¿Adónde vas?
—Al jacuzzi. Te invitaría a que me acompañases, pero sé lo cansado que estás.
—Noto que recupero las fuerzas.
—Tu capacidad de recuperación es realmente increíble.
—Gracias, señora B.
—Pero todavía estás en baja forma.
—¿En baja forma? —repitió David—. Jugar contra los Lakers no es tan agotador.
—Necesitas hacer ejercicio.
—Lo intentaré, entrenador, lo intentaré. Solo dígame qué debo hacer.
—Al jacuzzi —ordenó Laura.
Se echó una bata de seda sobre los hombros, cubriendo solo en parte la preciosa figura que la había convertido en la modelo mejor pagada del mundo, hasta su temprano retiro acaecido cuatro años antes, a la tierna edad de veintitrés. David salió de debajo de las sábanas de satén. Medía casi metro noventa y cinco, un poco por debajo de lo recomendable para ser un jugador de baloncesto profesional.
Laura contempló con admiración su cuerpo desnudo.
—No me extraña que digan que has revolucionado el juego.
—¿Qué quieres decir?
—Tu culo, Relámpago Blanco. Las mujeres van a los partidos solo para ver cómo se mueve por la cancha.
—Haces que me sienta vulgar.
David empezó a llenar la bañera circular con agua caliente y puso en marcha los chorros. Descorchó una botella de champán y sumergió su musculoso cuerpo en el agua. Laura se aflojó la bata y comenzó a quitársela. Aquello era el paraíso. Todo era perfecto. Sonó el teléfono.
Laura puso los ojos en blanco.
—Será mejor que lo coja —dijo a regañadientes. Se anudó de nuevo el cordón de seda y volvió al dormitorio.
David se echó hacia atrás, dejando que sus piernas flotaran en el agua. Sentía el cálido masaje de los chorros en su agotado cuerpo. Sus músculos todavía estaban doloridos por los duros partidos finales, pese a que habían acabado hacía un mes. Sonrió. Los Celtics habían ganado, así que se trataba de un dolor agradable.
—¿Quién era? —preguntó cuando ella volvió.
—Nadie.
—¿Nadie nos llama a Australia?
—Solo era el Grupo Peterson.
—¿El Grupo Peterson? —repitió David—. ¿No es la compañía que quieres que represente la línea Svengali en el Pacífico Sur?
—La misma.
—¿La compañía con la que has estado intentando por todos los medios fijar un encuentro durante los últimos seis meses?
—Así es.
—¿Y?
—Quieren reunirse conmigo hoy.
—¿Cuándo vas?
—No iré.
—¿Qué?
—Les he dicho que no podía reunirme con ellos mientras estoy de luna de miel. Ya sabes, mi marido es muy posesivo.
David soltó un suspiro.
—Si pierdes esta oportunidad, tu marido te dará una patada en el culo. Además, ¿cómo va a mantener el tren de vida al que está acostumbrado si su mujer deja pasar las grandes oportunidades?
La bata de Laura cayó al suelo, y aunque él había visto su cuerpo muchas veces desde que se habían enamorado dos años antes, descubrió que todavía lo dejaba boquiabierto. Laura se unió a él en la bañera y cerró los ojos mientras soltaba un largo suspiro de placer. David observó cómo el agua rodeaba sus pechos. Su cabello negro caía sobre sus hombros y enmarcaba aquel rostro de una increíble belleza europea.
—No te preocupes —dijo ella, y al abrir sus resplandecientes ojos azules con chispas de gris plateado, le dirigió una mirada capaz de atravesar el acero—. Te prometo que estarás bien atendido.
Él negó con la cabeza.
—¿Qué se ha hecho de aquella zorra despiadada de los negocios de la que me enamoré?
Ella metió un pie entre sus piernas, buscándolo.
—A ella le encanta que digas palabrotas.
—Pero...
—Olvídalo, Baskin. No estoy dispuesta a dejar a mi marido ni por un momento.
Él soltó un gemido.
—Mira, llevamos tres semanas juntos. Si paso veinticuatro horas al día contigo durante tres semanas, me volverás loco. Aunque solo sea por mi bien, ve a esa reunión. Ya has empezado a ser una plasta.
—Tienes un pico de oro. No me extraña que me enamorase de ti. —Se inclinó hacia delante y le masajeó las fuertes piernas—. ¿Alguna vez te he dicho que tienes unas piernas preciosas?
—Con mucha frecuencia. ¿A qué vienen tantos cumplidos? ¿Quieres que se me suban a la cabeza?
Su pie se movió y luego se apoyó contra él.
—A mí me parece que ya lo he conseguido.
Él la miró, asombrado.
—¿Ese es el lenguaje de la mujer empresaria del año pasado? Estoy sorprendido, avergonzado... y cachondo. Sobre todo, cachondo.
Laura se acercó más a él, y presionó sus firmes senos contra su pecho.
—¿Por qué no hacemos algo al respecto?
—Solo si me prometes que después te reunirás con el Grupo Peterson.
Los labios de Laura encontraron su oreja.
—A veces no te entiendo —susurró—. Se supone que los hombres se sienten amenazados por las mujeres con carrera.
—Una carrera plagada de triunfos —la corrigió él, orgulloso—. Y si yo fuese uno de esos hombres, me habrías dejado hace tiempo.
—Eso nunca... —replicó ella con voz suave—. Y si voy, ¿qué harás para mantenerte ocupado mientras estoy fuera?
David le sujetó las nalgas con sus fuertes manos y la puso encima de él; sus labios quedaron a unos centímetros de los pezones.
—Practicaré unos cuantos lanzamientos —respondió—. Como has dicho, estoy en baja forma. ¿Me lo prometes o no?
Laura sintió su aliento sobre la piel.
—¡Hombres! Siempre están utilizando sus cuerpos para salirse con la suya.
—¿Lo prometes?
Su erección estaba justo debajo de ella. Laura lo deseaba; su cuerpo temblaba tanto que apenas consiguió asentir.
David la penetró. Laura jadeó y después gritó, mientras le rodeaba la cabeza con los brazos. Movió el cuerpo adelante y atrás, sus dedos se hundieron en su pelo, sus pechos se apretaron contra su rostro...
Laura se levantó de la cama, besó a David, que estaba dormido, y se duchó. Se secó sus largas y ágiles piernas y comenzó a vestirse. Usaba muy poco maquillaje, solo un ligero toque alrededor de los ojos, pues su piel morena no necesitaba cosméticos para realzar su brillo natural. Se vistió con un traje de chaqueta gris con el logotipo de Svengali, y se abrochó la blusa blanca.
Siempre había tenido los pechos grandes; no lo que la mayoría consideraba enormes, pero cuando comenzó a desfilar, hacía ya diez años, eran demasiado grandes para una modelo convencional, excepto para los bañadores y las fotos faciales. Su agencia quiso que se aplastara el pecho durante los desfiles, algo a lo que Laura se negó, afirmando que era como pedirle a un hombre que se atase los testículos al muslo. Sin embargo, en cuanto apareció en Cosmopolitan nada pudo detener su carrera. Laura era el rostro y el cuerpo que no te cansabas de ver y, junto con algunas de sus colegas, como Paulina Porizkova y Elle Macpherson, ayudó a que el escote volviese a estar de moda, si es que alguna vez había dejado de estarlo.
David se despertó, se sentó en la cama y contempló a quien era su esposa desde hacía cuatro días.
—La transformación es completa.
—¿Transformación?
—De ninfómana a empresaria despiadada. Lo siento por los tipos de Peterson.
Laura se echó a reír.
—No tardaré más de una hora o dos. —Se puso los pendientes y se acercó para darle un beso a David—. ¿Me echarás de menos?
—Ni siquiera un poquito.
—Cabronazo.
David apartó las mantas y se levantó.
—¿Besas a tu madre con esa boca tan sucia?
Ella miró su musculoso cuerpo y negó con la cabeza.
—Increíble —murmuró—. ¿De verdad esperas que deje ese cuerpo aunque solo sea unos segundos?
—Oh, oh.
—¿Qué?
—Un problema en la transformación, capitán. Todavía intuyo algunas moléculas de ninfómana ocultas bajo la fachada de empresaria.
—Intuyes bien.
—¿Laura?
—¿Sí?
David la cogió de la mano.
—Te quiero —comenzó, con los ojos empañados en lágrimas—. Me has convertido en el hombre más feliz del mundo.
Ella lo abrazó con los ojos cerrados.
—Yo también te quiero, David. No podría vivir sin ti.
—Envejece conmigo, Laura, y te prometo que siempre te haré feliz.
—Trato hecho —dijo ella con voz suave—, y más vale que cumplas tu promesa.
—Lo juro —aseguró David.
Laura le dio un beso, sin comprender aún que la luna de miel se había acabado.
—Buenos días, señora —la saludó el recepcionista.
—Buenos días —le respondió Laura con una sonrisa.
Se alojaban en el Reef Resort Hotel de Palm’s Cove, a unos treinta kilómetros de Cairns, en Australia. El hotel era un apacible trozo de paraíso aislado con vistas al Pacífico, oculto por las centenarias palmeras y la exuberante vegetación del norte tropical australiano. Si navegabas en cualquier dirección, te quedabas hechizado por la multitud de colores de la Gran Barrera de Coral, la obra de arte más exquisita de la naturaleza, hecha de coral y exótica vida marina; un parque sumergido que el hombre exploraba y preservaba. Si viajabas por tierra, te encontrabas paseando por frondosos bosques llenos de imponentes saltos de agua o a las puertas del famoso outback, el árido interior australiano. No había un lugar semejante en el mundo.
El recepcionista no podía evitar su fuerte acento australiano.
—Su taxi llegará enseguida, señora. ¿Su marido y usted están disfrutando de la estancia?
—Muchísimo.
—Es un sitio encantador, ¿verdad? —manifestó él con orgullo. Como la mayoría de los lugareños, su piel tenía un tono bronce rojizo por la constante exposición al sol.
—Sí, lo es.
El hombre comenzó a golpear con el lápiz en el mostrador, y su mirada recorrió la sala iluminada por el sol.
—¿Le importa si le hago una pregunta un tanto personal, señora?
—Supongo que no.
Él titubeó.
—A su marido lo reconocí de inmediato gracias a la tele. Incluso por estos andurriales, vemos algunos de sus grandes partidos de baloncesto, sobre todo con los Boston Celtics. Pero usted, señora, también me resulta familiar. Usted salía en las portadas de las revistas o algo así, ¿no?
—Sí que salía —respondió Laura, asombrada por la difusión que tenían algunas revistas y por cuánto podía abarcar la memoria de una persona normal. Habían pasado cuatro años desde que dejó de aparecer en las portadas de las revistas, aunque el pasado noviembre había salido en la del Business Weekly.
—Sabía que la había visto antes. Pero no se preocupe, señora, no diré nada. De ninguna manera permitiré que nadie los moleste a usted y al señor Baskin.
—Gracias.
Se oyó un claxon.
—Ahí está su taxi. Que tenga un buen día.
—Lo intentaré.
Laura salió del vestíbulo, saludó al taxista y se sentó en el asiento trasero. El aire acondicionado estaba al máximo, por lo que en el interior del coche hacía incluso demasiado frío. Aun así, teniendo en cuenta el calor exterior era un cambio agradable.
Se reclinó en el asiento y observó cómo el follaje tropical se convertía en una pared verde a medida que el taxi aceleraba rumbo a la ciudad. De vez en cuando, un pequeño edificio blanco asomaba en medio de la naturaleza, pero durante los diez primeros minutos del viaje solo vio unas pocas casas medio ocultas, una oficina de correos y un colmado. Sujetó el maletín en el que llevaba los catálogos con los últimos productos Svengali. Su pierna derecha no dejaba de moverse arriba y abajo.
Laura había comenzado a posar cuando apenas tenía diecisiete años. Tras su debut en Cosmopolitan, apareció en las portadas de Mademoiselle y Glamour del mismo mes, y después la portada en bañador de Sports Illustrated hizo que su nombre fuese conocido en todas partes. La foto había sido tomada durante un atardecer en la Gold Coast de Australia, a unos ochocientos kilómetros de Palm’s Cove. En ella, Laura, con el agua hasta las rodillas, miraba a la cámara mientras se sujetaba el pelo mojado. Vestía un bañador negro sin tirantes que modelaba sus curvas y mostraba los hombros desnudos. Acabó siendo el ejemplar de Sports Illustrated más vendido de toda su historia.
A partir de entonces, las portadas y campañas de publicidad crecieron sin parar, igual que la cuenta bancaria de Laura. En ocasiones, aparecía en las portadas de una misma revista durante cuatro o cinco meses seguidos, pero, a diferencia de otras modelos, su continua aparición nunca resultó molesta ni excesiva. La demanda nunca bajaba.
Aquello le resultaba muy extraño. De niña, Laura había sido gorda y poco atractiva. Sus compañeras se burlaban despiadadamente de su peso, de su cabello graso, de las gruesas gafas, de la falta de maquillaje y de su forma de vestir. Le ponían apodos y la provocaban con los dolorosos insultos propios de los niños crueles. Sus ataques verbales nunca cedieron ni desaparecieron. En la cafetería, en los pasillos, en el patio o en clase de educación física, las compañeras de Laura eran implacables en sus salvajes agresiones a la víctima indefensa.
Convirtieron su infancia en un verdadero infierno.
En ocasiones, las chicas más populares le pegaban en el bosque que había detrás del patio. Pero el maltrato físico nunca lastimaba a la pequeña Laura tanto como sus crueles palabras. El dolor provocado por un puntapié o un puñetazo desaparecía, las palabras crueles, en cambio, permanecían con ella.
En aquella época, Laura solía volver de la escuela llorando, y su madre, que debía de ser la mujer más hermosa del mundo, no podía entender cómo era posible que su hija no fuera la niña más querida de la clase. Mary Simmons Ayars siempre había sido muy hermosa, y siempre había sido muy popular entre sus compañeros. Las otras chicas siempre habían querido ser sus amigas, y los chicos siempre habían querido llevarle los libros y, quizá, cogerla de la mano.
El padre de Laura, su querido y dulce padre, sufría por aquella situación. Al doctor James Ayars se le encogía el corazón al ver que su hija se pasaba muchas noches llorando sola en un rincón de su dormitorio, a oscuras. Él también intentaba ayudarla, pero ¿qué podía hacer un padre en circunstancias como aquellas?
Una vez, cuando ella estaba en séptimo, el doctor Ayars le compró un vestido blanco muy caro de un conocido diseñador. A Laura le encantó; estaba segura de que aquel vestido le cambiaría la vida. Se veía muy guapa con él, y su padre así se lo dijo. Laura quería ponérselo para ir a la escuela, y así las chicas más populares creerían que ella también era bonita. A todas les gustaría; incluso a Lisa Sommers, la más guapa de la clase. Le pedirían que se sentase con ellas durante la comida, en lugar de hacerlo sola en el fondo del comedor. Le pedirían que jugase a la rayuela con ellas durante el recreo, en lugar de mantenerla apartada para que nadie le dirigiese la palabra... Y, ¿por qué no?, incluso era posible que Lisa Sommers la invitara a ir a su casa después de la escuela.
Laura estaba tan nerviosa que apenas pudo dormir. A la mañana siguiente, se levantó muy temprano, se duchó y se puso el vestido nuevo. Gloria, su hermana mayor, que era muy popular entre los chicos, la ayudó a prepararse; le arregló el pelo, se lo rizó e incluso le dio algunos toques de maquillaje. Cuando Gloria acabó, se apartó y dejó que Laura se mirase en el espejo.
La niña intentó ser crítica, pero no pudo evitarlo: se veía bonita.
—¿De verdad que estoy bien? —le preguntó a su hermana, ilusionada.
Gloria la abrazó y le acarició el pelo.
—Estás perfecta.
Cuando bajó a desayunar, su padre sonrió.
—Vaya, vaya, mirad a mi princesita.
Laura se rio, feliz.
—Estás preciosa —añadió su madre.
—Los chicos se pelearán por ti en el patio —afirmó su padre.
—¿Quieres que te acompañe a la escuela? —preguntó Gloria.
—¡Sería fantástico!
En el camino a la escuela, Laura irradiaba felicidad. Cuando llegaron al patio, Gloria se volvió hacia su hermana menor y la abrazó. Laura se sintió segura y querida entre sus brazos.
—Hoy tengo ensayo con las animadoras después de clase —dijo Gloria—. Te veré esta noche en casa, ¿de acuerdo?
—Vale.
—Entonces podrás contarme cómo te ha ido el día.
Laura observó a su hermana, que caminaba colina abajo hacia el instituto. Luego se volvió para mirar el patio de la escuela. No veía la hora de oír los comentarios de sus compañeras cuando viesen a la nueva Laura. Por fin iba a ser su día. Respiró hondo y se dirigió hacia donde estaban jugando sus compañeras.
Los primeros comentarios llegaron antes de que sonara el timbre.
—¡Eh, mirad! ¡La gorda Laura se ha vestido con una carpa de circo!
Las voces crueles llegaron de todas partes.
—¡Parece una gran ballena blanca!
—¡Eh, gorda cuatro ojos! ¡Como vistes de blanco, podemos usarte como pantalla de cine!
Lisa Sommers se le acercó, la miró de arriba abajo y luego se tapó la nariz.
—¡Qué repugnante eres! —le gritó.
Risas crueles. Risas crueles que rasgaron el joven corazón de Laura como si fueran cristales afilados.
Volvió a su casa llorando. Se armó de valor, e intentó ocultar el siete que Lisa Sommers le había hecho en el vestido nuevo durante el recreo. Pero los padres son muy sensibles al dolor de sus hijos, y cuando James Ayars vio el vestido roto, se puso furioso y fue al despacho del director para informar de lo ocurrido.
Las chicas responsables fueron castigadas.
Por supuesto, aquello solo consiguió que las otras chicas la odiasen todavía más.
Durante su angustiada infancia, Laura se aplicó en los estudios a fondo. Si no podía ser popular o ni siquiera caer bien, al menos intentaría ser una chica inteligente.
Y además tenía a Gloria. Laura solía preguntarse si habría podido sobrevivir durante todos aquellos largos años sin sus dos únicos amigos: los libros de texto y su hermana mayor. En el aspecto físico, Gloria era la belleza que todos los estudiantes perseguían, pero también tenía un corazón enorme y era extremadamente bondadosa. Cuando Laura sentía que el mundo se acababa, Gloria la reconfortaba con palabras cariñosas y tiernos abrazos, y le decía que todo iba a salir bien. Y durante un tiempo fue así. A veces, Gloria incluso cancelaba alguna cita con un chico para quedarse en casa y consolar a su hermana pequeña. La llevaba al cine, a los grandes almacenes, al parque, a la pista de patinaje o adonde fuese. Laura sabía que tenía la mejor hermana del mundo. La quería muchísimo.
Por esa razón, el mundo se le vino abajo cuando Gloria se fugó de casa. Estuvo a punto de suicidarse.
La metamorfosis física de Laura se produjo durante el verano anterior a su entrada en el instituto. Sí, es cierto que había hecho deporte y empezado a usar lentillas. Sí, se había puesto a dieta (en realidad, dejó de comer). Pero aquello no bastaba para explicar aquel cambio. Quizá había acelerado el proceso, pero la transformación se habría producido de todas formas. Era su momento, así de sencillo. De pronto floreció, y nadie en la escuela daba crédito a lo que veía. Un poco más tarde, una agencia de modelos la descubrió y Laura inició su carrera.
Al principio, Laura no se podía creer que fuese lo bastante hermosa como para ser modelo. ¿La gorda y fea Laura Ayars, modelo? Ni hablar. De ninguna manera.
Pero Laura no era ciega ni estúpida: se miraba en el espejo y veía todo aquello de lo que hablaba la gente, y no tardó en acostumbrarse a la idea de que era atractiva. Por alguna retorcida jugarreta del destino, la niña fea de primaria se había convertido en una supermodelo que cobraba sueldos astronómicos. De pronto, las personas querían estar con ella, vestirse como ella, ser su amiga. Solo porque ahora era físicamente atractiva, aquellos que la habían rechazado y se habían burlado de ella creían que era especial. Laura comenzó a sospechar más que nunca de los motivos de la gente.
Ser modelo era una manera fácil de conseguir dinero —a los dieciocho, ya había ganado más de medio millón de dólares—, pero no era algo con lo que disfrutase. Si bien en ocasiones las jornadas resultaban agotadoras y tediosas, no podía calificar el trabajo de exigente. Posar para una serie de fotos no suponía un gran reto; en realidad, era bastante aburrido. Quería hacer algo más, pero el mundo parecía haberse olvidado de que ella tenía cerebro. Aquello resultaba de lo más ridículo... Cuando era una chica fea con gafas, todos la tomaban por una empollona. Ahora que era hermosa, todos la consideraban una cabeza hueca.
Por aquel entonces, Laura no hacía muchas sesiones en exteriores —solo había hecho una en Australia y dos en la Riviera francesa— porque, a diferencia de muchas de sus colegas, no dejó de estudiar. No fue una tarea fácil, pero consiguió acabar el instituto y licenciarse en la Universidad Tufts cuatro años más tarde. En cuanto obtuvo la licenciatura, estuvo preparada para enfrentarse a la industria de la moda y la cosmética.
Este sector, sin embargo, no estaba preparado para su agresiva irrupción en el mundillo. En junio de 1983 apareció por última vez en la portada de una revista femenina, porque Laura se retiró a la avanzada edad de veintitrés años. Entonces invirtió sus considerables ganancias en desarrollar su propio concepto, Svengali, una empresa para la mujer activa en la que mezclaba la apariencia práctica, inteligente y sofisticada con lo femenino y sensual.
Su eslogan era «Sé tu propio Svengali».
Decir que el concepto triunfó en la moda de los años ochenta sería quedarse corto. Al principio, los críticos se burlaron del éxito de la modelo que jugaba a empresaria, afirmando que solo era otra de las numerosas modas pasajeras y que desaparecería en cuestión de meses. Pero después de pasarse dos años promocionando prendas y cosméticos femeninos, Laura incorporó a Svengali una línea de calzado y perfumes. Para cuando cumplió los veintiséis, la empresa salió a bolsa con Laura como accionista mayoritaria y directora ejecutiva de un conglomerado multimillonario.
El taxi giró a la derecha.
—Las oficinas de Peterson están en el paseo marítimo, ¿no es así, mademoiselle?
Laura se rio.
—¿«Mademoiselle»?
—Solo es una expresión —explicó el taxista—. No pretendía ofenderla.
—No lo ha hecho. Sí, están en el paseo marítimo.
Las compañías imitadoras comenzaron a crecer como la mala hierba junto a una próspera flor. Todas querían obtener una parte de los muy rentables negocios de Svengali, todas buscaban el secreto del éxito de Laura. Sin embargo, como la mala hierba que eran, fueron arrancadas de cuajo del mundo corporativo antes de que pudiesen enraizar. Los administradores de Laura sabían cuál era el secreto que los competidores buscaban, el elemento que hacía a Svengali único: Laura. Su continuado trabajo, su determinación e inteligencia, su estilo e incluso su calidez dirigían cada fase de la organización. Tal vez sonara a algo manido, sí, pero también era cierto. Ella era la compañía.
Todo había ido según los planes previstos, hasta que conoció a David Baskin.
El taxi se detuvo.
—Ya hemos llegado, cielo.
El Pacific International Hotel de Cairns no estaba lejos de las oficinas de Peterson. Se hallaba cerca del centro de la ciudad y al otro lado de la calle del muelle Marlin, desde donde zarpaban la mayoría de los barcos turísticos y las embarcaciones de los submarinistas. El hotel era un destino vacacional muy popular, ideal para aquellos que querían disfrutar de los trópicos de Australia, pero sin estar en un aislamiento absoluto.
Sin embargo, el inquilino de la habitación 607 no estaba allí de vacaciones.
El hombre miraba a través de la ventana, pero ignoraba por completo la sorprendente belleza del paisaje. Tenía cosas más importantes de las que ocuparse. Cosas terribles.
Cosas de las que debía ocuparse sin importar lo trágicas que fuesen las consecuencias. Cosas que eran tan horribles que incluso él mismo desconocía su verdadero alcance. Y había que resolverlas de inmediato.
El inquilino de la 607 se apartó de la maravillosa vista que los anteriores visitantes habían contemplado durante innumerables horas y se acercó al teléfono. Había tenido muy poco tiempo para trazar un plan. Ahora, mientras levantaba el auricular, se preguntó si aún había alguna alternativa.
No. No la había.
Marcó el número.
—Reef Resort. ¿En qué puedo ayudarlo?
El inquilino se tragó el miedo.
—Con David Baskin, por favor.
La reunión proseguía en la misma línea. Las dos primeras horas habían transcurrido sin sobresaltos, y el acuerdo estaba casi cerrado. Pero ahora estaban ultimando los detalles y, como siempre, algunos imprevistos complicaban el asunto. Laura consultó su reloj y se dio cuenta de que iba a llegar más tarde de lo que había pensado. Preguntó si podía utilizar el teléfono, se disculpó y llamó a su hotel. En su habitación, sin embargo, nadie cogió la llamada, de modo que volvió a marcar el número del hotel para hablar con recepción.
La atendió el mismo recepcionista, que estaba de servicio.
—Su marido salió hace unos minutos —le informó—. Dejó una nota para que se la diese.
—¿Podría leérmela?
—Por supuesto. ¿Le importa esperar un momento?
Laura oyó que dejaba el teléfono sobre el mostrador de madera, y luego los sonidos de alguien que se movía.
—Aquí está. —Ruido de papel al desplegarse. Un titubeo—. Es..., es un tanto personal, señora Baskin.
—No pasa nada.
—¿Aun así quiere que la lea?
—Ya lo ha hecho —respondió Laura.
—Es verdad. —Hizo una pausa y luego, a regañadientes, leyó las palabras de David—: «Salgo un momento. Volveré enseguida» —el recepcionista carraspeó antes de continuar—: «El liguero negro y las medias están sobre la cama. Póntelos y espérame... mi», eh..., «mi pequeña gatita sexual».
Laura contuvo una carcajada.
—Muchísimas gracias. ¿Le importaría darle a mi marido un mensaje cuando vuelva?
—Preferiría no hacerlo, señora. Ya sabe... Es un tipo bastante... corpulento.
Esta vez, Laura se rio con ganas.
—No, no es nada de eso. Solo dígale que llegaré un poco más tarde de lo que había pensado.
—Eso puedo hacerlo —respondió el hombre, claramente aliviado—. Sí, claro, ningún problema.
Laura colgó, respiró hondo y volvió a la mesa de negociaciones.
Dos horas más tarde, cerraron el acuerdo. Habían salvado los obstáculos iniciales, y las tiendas de Australia y Nueva Zelanda no tardarían en verse inundadas con nuevos productos de Svengali, quizá incluso antes de que comenzase la temporada de Navidad. Laura se acomodó en el asiento del taxi y sonrió.
Se habían acabado los negocios.
Cuando el taxi la dejó delante del hotel comenzaba ya a anochecer, y el crepúsculo robaba los últimos rayos de sol que todavía alumbraban Palm’s Cove. Pero Laura no estaba cansada. Los negocios la rejuvenecían; los negocios y pensar que David la esperaba allí, a pocos metros de ella...
—¿Señora Baskin?
Era el recepcionista. Laura caminó hacia el mostrador con una gran sonrisa.
—Otra nota de su marido.
—¿Quiere leerme esta también? —preguntó ella.
El hombre sonrió y le dio el sobre.
—Creo que podrá arreglárselas usted, pero gracias por la confianza, de todas formas.
—Gracias a usted. —Rasgó el sobre y leyó.
LAURA:
VOLVERÉ PRONTO. HE IDO A NADAR AL MAR. TE QUERRÉ SIEMPRE. RECUÉRDALO: SIEMPRE.
DAVID
Extrañada, Laura volvió a doblar la nota y fue a la habitación.
Las medias negras estaban sobre la cama.
Laura se las puso y las deslizó por encima de los tobillos, subiéndolas poco a poco por sus esbeltas piernas. Se desabrochó la blusa y se la quitó. Llevó sus manos a la espalda y se desabrochó el sostén de encaje, que cayó hacia delante y se le deslizó por sus brazos. Luego se puso el liguero y enganchó las medias.
Se levantó para mirarse en el espejo. Y entonces hizo lo que pocas personas que hubiesen tenido tan magnífica visión hubiesen hecho.
Se rio.
«Este hombre está volviéndome loca», se dijo, y negó con la cabeza al recordar lo diferente que era ella antes de que David entrase en su vida, algo más de dos años atrás. Al pensarlo, recordó que no habían conectado de inmediato; para ser más precisos, su primer encuentro había sido tan romántico como un accidente entre dos coches.
Se habían conocido en Boston, una húmeda noche de julio de 1986, en una fiesta de gala en honor de la orquesta Boston Pops. El gran salón se hallaba abarrotado. La flor y nata de la sociedad bostoniana estaba allí.
Laura odiaba ese tipo de fiestas, y sobre todo odiaba la razón por la que asistía a ellas (se sentía obligada). Detestaba las sonrisas falsas y las frases también falsas que todo el mundo intercambiaba. Pero aún eran peores los hombres que las frecuentaban: insolentes, cargantes y pesados neoplayboys, con un ego tan grande como sus inseguridades. Habían intentado ligar con ella tantas veces en aquellas fiestas que a menudo se sentía como si la hubieran manoseado. A lo largo de los años, su manera de hacer frente a tales aproximaciones comenzaba a acercarse a la rudeza. En ocasiones, solo una frase cortante podía frenar la carga de un toro enardecido.
Laura había construido un muro a su alrededor, algo parecido al foso de una fortaleza lleno de tiburones. Además, sabía que se estaba labrando la reputación de ser una «zorra fría y calculadora», una mujer que «sabía que estaba muy buena y que pensaba que su mierda olía a flores». Esa reputación era bien conocida y, en su opinión, absolutamente falsa, pero Laura hacía muy poco para desmentirla, dado que la ayudaba a mantener a raya a algunos de aquellos animales.
En aquella fiesta en particular, al acercarse a la mesa del bufé se quedó absolutamente pasmada al ver la forma en que los emperifollados asistentes atacaban la comida, como si fueran mendigos de Bangladesh. Fue entonces cuando se volvió y chocó con David.
—Perdón —se excusó, sin mirarlo.
—Un espectáculo lamentable —respondió David, y señaló hacia los hambrientos salvajes que se amontonaban junto a la mesa—. Bienvenida al Día de la Langosta.
Ella asintió y comenzó a alejarse.
—Espere un momento —la llamó David—. No pretendo parecer un friki, pero ¿no es usted Laura Ayars?
—Sí.
—Permítame que me presente. Me llamo David Baskin.
—¿El jugador de baloncesto?
—El mismo. ¿Es aficionada al baloncesto, señorita Ayars?
—Ni lo más mínimo, pero sería imposible vivir en Boston y no conocer su nombre.
—Hará que me ruborice.
—Seguro que sí. Ahora, si me disculpa...
—¿Ya me rechaza? Antes de que se vaya, señorita Ayars, permítame que le diga que esta noche está usted encantadora.
—Una frase de lo más original, señor Baskin —replicó Laura en un tono rebosante de sarcasmo.
—David —respondió él con calma—. Y, para que conste, no estoy intentando ligar con usted. —Hizo una pausa—. ¿Puedo preguntar por qué no le gusta el baloncesto?
«El deportista típico —pensó Laura—. Cree que el planeta Tierra no podría girar sin que unos hombres adultos suden y griten mientras corren adelante y atrás montados en una absurda ola sin sentido. No me costará mucho quitármelo de encima. Lo más probable es que no esté habituado a mantener conversaciones que requieran frases excesivamente complejas».
—Es inconcebible, ¿no? —comenzó—. Me refiero a que debe de resultarle difícil imaginar a una persona con cerebro que no disfrute viendo cómo unos hombres analfabetos, cuya capacidad mental es inversamente proporcional a su altura, intentan meter un objeto esférico a través de un aro de metal.
La expresión de David no cambió.
—Hoy estamos de mal humor, ¿eh? —le respondió—. Toda esa grandilocuencia... Impresionante. ¿Alguna vez ha estado en el Boston Garden para ver a los Celtics?
Laura negó con la cabeza, en una falsa muestra de autocompasión.
—Supongo que aún no he vivido de verdad. —Miró su reloj, pero en realidad ni siquiera vio la hora—. Vaya, vaya, el tiempo vuela. He disfrutado con esta pequeña charla, pero debo irme...
—No tenemos por qué hablar de baloncesto, ¿sabe?
—¿Ah, no? —El sarcasmo continuaba presente.
La sonrisa de David no cambió.
—No, no es necesario. Lo crea o no, soy capaz de hablar de temas un tanto más profundos: economía, política, la paz en Oriente Medio, lo que usted prefiera. —Chasqueó los dedos, y su sonrisa creció—. Tengo una idea. ¿Por qué no hablamos de algo que realmente precise de una gran capacidad intelectual como... ¡ser modelo!? Pero no, claro... Es decir, debe de resultarle difícil imaginar a una persona con cerebro que no disfrute viendo cómo unas mujeres cuya capacidad mental es directamente proporcional a su cantidad de grasa corporal intentan parecerse en todo lo posible a un maniquí.
Por un momento sus miradas se cruzaron, y entonces Laura agachó la cabeza. Cuando lo miró de nuevo, David le sonreía como si quisiera suavizar sus palabras.
—Anímese, Laura —dijo con voz suave, una expresión que ella oiría muchas veces en el futuro—. Solo quería hablar con usted. He leído mucho sobre Svengali... Sí, algunos jugadores de baloncesto sabemos leer... Y supuse que sería interesante conocerla. No buscaba nada más, pero, si tenemos en cuenta su aspecto, estoy seguro de que creerá que todo esto es una excusa. Y no la culpo. En cierto modo, puede que lo sea.
Hizo una ligera inclinación de cabeza y comenzó a darse la vuelta.
—No la molestaré más. Que disfrute de la fiesta.
Laura observó cómo se alejaba, y se odió a sí misma por haberse mostrado tan a la defensiva, por no pensar ni por un segundo que un hombre pudiera acercarse a ella por otros motivos. Le había dicho lo que ella pensaba como si su frente fuese una ventana por la que podía ver sus pensamientos. En fin, ¿qué importaba eso?, aquel hombre no era adecuado para ella. ¿Un deportista? Ni en sueños. Decidió apartar a David Baskin de su mente, pero no lo logró.
De nuevo en Australia, una Laura casi desnuda se inclinó y buscó el reloj.
Las diez y cuarto.
El sonido de la vegetación penetró a través de la oscuridad que ahora cubría su ventana. De haber sido cualquier otra persona, Laura estaría muy preocupada, pero David era un nadador extraordinario, casi un profesional, y, por otro lado, resultaba del todo imprevisible: siempre sorprendía a quienes lo conocían, siempre hacía cosas inesperadas. Esa era una de las razones por la que los periódicos deportivos lo querían. Era el jugador a cuya taquilla los reporteros corrían después de un partido, el hombre que solía darles el titular perfecto para la edición de la mañana. Era la superestrella amable y orgullosa que siempre conseguía hacer honor a sus predicciones subidas de tono.
Laura se cubrió con una manta. El fresco aire nocturno le acariciaba los pies con suavidad, y le provocaba escalofríos. Las horas llegaron y pasaron, llevándose con ellas las excusas que habían controlado el miedo y los temores de Laura.
Después de la medianoche, se vistió y bajó al vestíbulo. El mismo recepcionista continuaba de servicio. Laura se preguntó si dormía alguna vez.
—Perdón —comenzó—, ¿ha visto a mi marido?
—¿El señor Baskin? No, señora, no lo he visto desde que se fue a nadar.
—¿Le dijo algo antes de marcharse?
—Ni una palabra, señora. Solo me dio las llaves y la nota que le entregué. Ni siquiera me miró. —El recepcionista se fijó en su expresión angustiada—. ¿Todavía no ha vuelto?
—No.
—Bueno, yo no me preocuparía mucho. Por lo que dicen los periódicos, su pareja tiene fama de ser un tipo un tanto alocado. Volverá por la mañana.
—Tiene razón —dijo ella, aunque no estaba convencida en absoluto de que fuera así.
Pensó en buscarlo, pero comprendió que no serviría de nada, excepto para satisfacer su necesidad de hacer algo, aparte de estar sentada en la habitación. Además, estaba claro que una estadounidense solitaria paseándose por el bosque australiano en medio de la más completa oscuridad no podía considerarse una partida de rescate competente, y lo más probable es que David volviera al hotel mientras ella se perdía en territorio salvaje.
Laura se dirigió a su habitación, decidida a no dejarse llevar por el pánico hasta el día siguiente.
Cuando el reloj digital de la habitación marcó las siete de la mañana, Laura comenzó oficialmente a dejarse llevar por el pánico.
2
—Le pasarán la llamada enseguida, señora.
—Gracias.
Laura se recostó y miró el teléfono. Si se tenía en cuenta la diferencia horaria, en Boston eran casi las nueve de la noche del día anterior, y se preguntó si T. C. ya estaría en su casa. Por lo general acababa el turno poco después de las ocho, pero ella sabía que a menudo se quedaba hasta más tarde.
Las manos le temblaban, y su rostro y sus ojos estaban hinchados después de la terrible e interminable noche que acababa de soportar. Miró a través de la ventana y vio brillar el sol. Los resplandecientes rayos y el reloj de la mesita, junto a la cama, eran las únicas pruebas de que la noche se había convertido en un nuevo día, de que, en efecto, la noche había dado paso a la mañana. Pero, para Laura, la noche continuaba; su corazón seguía apresado en una pesadilla que no cesaba.
Cerró los ojos y recordó la segunda ocasión en que David apareció en su vida. Había sido tres semanas después de su primer encuentro en la fiesta de gala en honor de la Boston Pops; tres semanas en las que su breve conversación había estado aguijoneando su mente con un dolor sordo, pero lo bastante molesto como para hacer sentir su presencia cada vez que intentaba olvidarse de él.
De un modo inconsciente (o eso habría afirmado ella), comenzó a leer algunos de los numerosos artículos que hablaban de él. Aunque la prensa no tenía palabras suficientes para alabar el talento, la deportividad y la influencia positiva de David en el juego, Laura estaba más fascinada (bueno, fascinada no, se dijo: más bien interesada) por algunos retazos de información sobre su educación, sus logros académicos en la Universidad de Michigan, el tiempo que pasó en Europa con una beca Rhodes y su desinteresado trabajo con minusválidos. Comenzó a sentirse culpable por la manera en que lo había tratado, como si tuviese que arreglar las cosas o de lo contrario seguiría estando en deuda con él. Quizá sería agradable verlo de nuevo, se dijo; podría disculparse, y David vería que no era tan fría como se decía.
Fue entonces cuando comenzó a aceptar invitaciones a funciones y fiestas a las que era probable que él asistiese. Laura, por supuesto, nunca habría admitido que David Baskin tuviera algo que ver con su calendario social. «Solo es una coincidencia», habría asegurado; Svengali necesitaba de su presencia en dichos acontecimientos, y si David Baskin estaba allí..., bueno, como suele decirse, a veces la vida es así.
Pero, para su consternación, David solo hacía breves apariciones, sonriendo de oreja a oreja mientras la gente se reunía a su alrededor para estrecharle la mano y palmearle la espalda. A Laura le pareció ver muecas o pequeños gestos de rechazo en su rostro cuando esos hipócritas intentaban tocarlo, pero quizá solo fueran imaginaciones suyas.
David nunca se acercó a ella, ni siquiera miró en su dirección. Al final, Laura decidió hacer algo un tanto infantil: al verlo en el bar en una de esas fiestas, hizo lo que las adolescentes llaman «caminata estratégica»: caminó con despreocupación y «chocó» por casualidad con él. Funcionó. Él la vio, le sonrió cordialmente (¿o había algo más en la sonrisa, algo parecido a la burla?) y se alejó sin decir palabra. A ella se le cayó el alma a los pies.
Laura volvió a su despacho. Estaba furiosa. Se avergonzaba de su conducta y se sentía molesta por haber actuado como una adolescente enamorada del capitán del equipo de fútbol. No comprendía por qué sentía esa necesidad de encontrarse con él de nuevo. ¿Era porque la había superado? ¿Porque la había hecho reconsiderar su conducta y sus mecanismos de defensa habituales? ¿O había una atracción —aunque sin duda se trataría de una atracción oculta— que provocaba esa electricidad estática en su cerebro? La verdad es que no estaba nada mal; de hecho, era guapo de una forma poco convencional. Tenía la piel morena y el cuerpo musculoso, como un leñador en un anuncio de cerveza. Sus ojos verdes resultaban cálidos y amistosos, y le gustaba como se cortaba el pelo. En realidad, era muy atractivo, más natural y auténtico que los guapísimos modelos masculinos con quienes ella solía trabajar.
Aun así, aunque Baskin no fuera el típico deportista inmaduro y egocéntrico, era un deportista de todas formas. Un hombre al que adoraban las adolescentes de todas las edades, y cuya carrera consistía en practicar un juego infantil. Sin lugar a dudas, era un atleta ligón, siempre rodeado de muchachas bonitas y tontas que buscaban la luz de las candilejas y deseaban salir en televisión, sentadas en las gradas junto a las esposas de los demás jugadores. Laura no quería que la consideraran otra cabeza hueca, otra conquista de la estrella de los Celtics. David Baskin era la antítesis de todo lo que ella quería de un hombre... En caso de que hubiese estado interesada en mantener una relación, por supuesto. Por aquel entonces, no había lugar en su vida para ningún hombre: Svengali era su ambición, su sueño y su compañero.
Laura echó la silla hacia atrás y apoyó los pies en la mesa. Su pierna derecha se agitaba como siempre que estaba tensa o sumida en sus pensamientos. Su padre tenía el mismo hábito, y era de lo más irritante. Ambos volvían locos a los demás, porque aquel movimiento no era un simple temblor, sino una sacudida en toda regla. Cuando ella o su padre comenzaban a mover la pierna derecha, la silla, la mesa e incluso la habitación parecían vibrar con el tenaz asalto de la pierna. Para aquellos que estaban cerca era un espectáculo inquietante, y Laura había intentado (sin éxito) evitarlo a toda costa.
Las vibraciones hicieron que el portalápiz se cayese de la mesa, pero ella no se agachó para recogerlo. Después de unos pocos minutos más de tembleques, Laura consiguió apartar al jugador de baloncesto de su mente cuando Marty Tribble, el director de marketing, entró en el despacho con una sonrisa.
Marty no era un hombre que sonriese en el trabajo. Laura lo observó entrar con confianza en su despacho; su rostro resplandecía como el de un chico de la liga infantil que acaba de completar su primera carrera, mientras con una mano se apartaba los pocos mechones de pelo gris que le quedaban tras cinco décadas de vida.
—¡Acabamos de conseguir el bombazo publicitario del año! —exclamó Marty.
Laura nunca lo había visto actuar de esa manera. Marty había trabajado con ella desde que creó Svengali. Era un ejecutivo de rostro serio, un conservador con los pies en el suelo en una empresa un tanto liberal y volátil. Su sentido del humor era famoso en el despacho solo porque nadie creía que lo tuviese. Contabas un chiste delante del viejo Marty, y obtenías la misma reacción que si le hubieses hecho cosquillas a un archivador. Era la roca de la oficina, no un hombre que se entusiasmara con trivialidades.
—¿Qué producto? —preguntó Laura.
—Nuestra nueva línea.
—¿Las zapatillas deportivas y el calzado informal?
—Así es.
Laura miró a Marty y sonrió.
—Siéntate y suéltalo todo.
El laborioso Marty (quería que lo llamaran Martin, pero todo el mundo lo llamaba Marty por esa misma razón) se sentó en la silla casi de un salto, mostrando una agilidad hasta entonces nunca vista en el cuartel general de Svengali.
—Vamos a realizar una campaña de ámbito nacional en televisión a partir del otoño. Presentaremos al público la nueva línea completa.
Laura esperó que dijese algo más, pero Marty no lo hizo; solo continuó sonriendo como el animador de un concurso de preguntas que intenta aumentar el suspense al no dar la respuesta hasta después del último anuncio.
—Marty, no se puede decir que sea algo espectacular.
Él se inclinó hacia delante y habló pausadamente:
—Lo es cuando tu portavoz es el ídolo deportivo de la década. Y es aún más espectacular cuando dicho ídolo deportivo nunca ha patrocinado ningún producto.
—¿De quién hablamos?
—De David Baskin, alias el Relámpago Blanco, la superestrella de los Boston Celtics, nombrado jugador más valioso del campeonato durante tres temporadas consecutivas.
El nombre golpeó a Laura como una sonora bofetada.
—¿Baskin?
—¿Has oído hablar de él?
—Por supuesto. Pero... ¿has dicho que nunca había patrocinado ningún producto?
—Solo aquellos anuncios para los niños minusválidos.
—Entonces ¿por qué nosotros?
Marty Tribble se encogió de hombros.
—¿Cómo quieres que lo sepa? Pero, Laura, todo lo que tenemos que hacer es montar una gran campaña publicitaria durante los partidos de baloncesto en otoño, y los anchos hombros de David Baskin llevarán las zapatillas Svengali a lo más alto del mundo del deporte. Eso nos dará un reconocimiento inicial instantáneo en el mercado. No puede fallar. El público lo adora.
—Bueno, ¿y cuál es el próximo paso que tenemos que dar?
Marty metió una mano en el bolsillo de su chaqueta, donde llevaba su pluma y su lápiz de oro Cross, y sacó dos entradas.
—Esta noche tú y yo iremos al Boston Garden.
—¿Qué?
—Vamos a ver el partido de los Celtics contra los Nuggets. Los contratos se firmarán cuando acabe el encuentro.
—Y, entonces, ¿por qué tenemos que ir al partido?
De nuevo se encogió de hombros.
—No lo sé. Por alguna extraña razón, el propio Baskin insistió en ello. Dijo que sería bueno para tu espíritu o algo así.
—Bromeas.
Marty negó con la cabeza.
—Es parte del trato.
—Espera un momento. ¿Estás diciendo que si no voy a ese partido...?
—Entonces el contrato no se firma. Exacto.
Laura volvió a recostarse en la silla, con los dedos entrelazados y los codos apoyados en los reposabrazos. La pierna derecha comenzó su irritante baile. Poco a poco, se dibujó una sonrisa en sus labios y asintió con la cabeza, riéndose para sí.
Marty la miró, preocupado.
—¿Qué, Laura?, ¿qué dices?
Por un momento, en la habitación reinó el silencio. Entonces Laura volvió la mirada hacia su director de marketing.
—Es hora de jugar.
La experiencia en el Boston Garden fue sorprendente. Laura no las tenía todas consigo cuando entró en el viejo edificio situado en North Station. ¿El Garden? ¿Ese viejo y decrépito estadio era el Boston Garden? Se parecía más bien a la prisión de Boston. La mayoría de los estadios del país eran modernos conglomerados de cristal y cromo, resplandecientes y elegantes, con aire acondicionado y butacas acolchadas. La sede de los Celtics, por el contrario, era una vieja y ruinosa mole de cemento que olía a cerveza rancia y desprendía un calor opresivo. Los desgastados asientos eran duros e incómodos. Al mirar a su alrededor, a Laura aquel ambiente le recordó más a una novela de Dickens que a un encuentro deportivo.
Pero entonces se fijó en los miles de aficionados que llenaban el Garden como feligreses en una mañana de Navidad. Para ellos, la climatización era una utopía; el aroma, el de las rosas, y los asientos, cómodos y lujosos. Aquellas personas parecían disfrutar escapando de las comodidades de la vida para entrar en el maravilloso hogar de su equipo, los Celtics. Aquel era el Boston Garden, el cénit de millones de canchas de baloncesto de escuelas y universidades y de canastas situadas en paredes de garajes, el lugar donde innumerables niños habían imaginado que anotaban la canasta ganadora o capturaban el rebote del triunfo. Miró las viejas vigas y vio las banderas de los campeonatos ganados y las camisetas retiradas, que colgaban con orgullo como medallas en el pecho de un general. Por ridículo que pareciese, el lugar formaba parte de la historia de la ciudad de Boston, tanto como el monumento a la batalla de Bunker Hill o la casa de Paul Revere, pero había una gran diferencia: los Celtics eran historia viva, cambiaban constantemente, siempre imprevisibles, siempre mimados y amados por su bella ciudad.
La frenética multitud comenzó a aplaudir cuando los jugadores salieron a la cancha para el calentamiento. Laura vio a David de inmediato. Desde su asiento en la tercera fila intentó captar su mirada, pero era como si estuviese solo en la pista, como si los miles de personas que lo rodeaban no existieran. Sus ojos eran los de un hombre poseído, un hombre con una misión de la que no podía desviarse. Sin embargo, Laura también creyó percibir paz en el verde brillante de aquellos ojos, la calma de un hombre que estaba donde quería estar.
Luego, el salto inicial.
El escepticismo de Laura se disolvió poco a poco, como el ácido que se come una cadena de acero. Hacia el final del primer cuarto, se descubrió sonriendo. Después, riendo. Luego, gritando, y, por último, asombrada. Cuando se volvió y le dio al hombre que tenía detrás un «choca esos cinco», se había convertido oficialmente en seguidora del equipo. Aquel partido de baloncesto le recordó el día en que, a los cinco años, vio por primera vez el ballet de Nueva York en el Lincoln Center, con los ojos como platos. Había una destreza similar en los movimientos de los jugadores, como si ejecutaran una complicada danza muy bien coreografiada, solo interrumpida por obstáculos imprevisibles que hacían que el espectáculo fuese todavía más fantástico para el espectador.
Y David era el primer bailarín.
De inmediato comprendió las alabanzas. David era poesía en movimiento; saltaba, giraba, corría, se retorcía, se agachaba, hacía piruetas, perseguía... Había una gracia tenaz y agresiva en sus gestos. En un momento dado, era el tranquilo líder de la pista, y al siguiente, un temerario que intentaba lo imposible, como un héroe de cómic. Iba hacia la canasta solo para que un hombre le cerrase el paso y, en ese momento, se convertía en un artista que creaba, a menudo en el aire. Al lanzar observaba el borde del aro con tal concentración que Laura estaba segura de que el tablero se rompería. Parecía tener un sexto sentido en la cancha: nunca miraba adónde daba un pase, nunca le echaba un vistazo a la pelota en la punta de sus dedos. Cuando driblaba, era como si la pelota formase parte de él, una extensión de su brazo con la que había nacido.
Y entonces llegó el final.
Quedaban pocos segundos de juego, y el resultado era más que incierto. Los amados chicos de Boston perdían por un punto. Un jugador con el verde y blanco de los Celtics le pasó la pelota a David. Dos hombres del equipo contrario lo cubrieron como una manta. Solo quedaba un segundo. David se revolvió y realizó su inconfundible tiro en suspensión con arco elevado. El lanzamiento alzó la esfera naranja muy alto, buscando su objetivo desde un ángulo imposible. La multitud se levantó como un solo hombre. El pulso de Laura se aceleró mientras veía cómo la pelota comenzaba a descender hacia la canasta, con el juego y los corazones de la multitud palpitando con ella. Sonó la sirena. La pelota tocó suavemente la parte superior del tablero de cristal, y luego el fondo de la red bailó cuando entró anotando dos puntos. La multitud gritó. Laura gritó.
Los Celtics habían ganado otro partido.
—Su llamada, señora Baskin —dijo alguien con acento australiano.
—Gracias.
Laura se tumbó boca abajo con el teléfono bien sujeto en la mano. Aún se preguntaba si había comenzado a enamorarse de David en aquel salto. Oyó un clic y el sonido originado en Boston viajó a través de medio mundo hasta Palm’s Cove.
En el otro lado, levantaron el auricular al tercer timbrazo. Una voz llegó a través de la estática.
—¿Hola?
—¿T. C.?
—¿Laura? ¿Eres tú? ¿Qué tal la luna de miel?
—Escucha, T. C., necesito hablar contigo.
—¿Qué pasa?
Ella le hizo un rápido resumen de los acontecimientos de la víspera. T. C. la escuchó sin interrumpirla y, como Laura suponía, asumió el control de inmediato.
—¿Has llamado a la policía local? —le preguntó.
—Sí.
—Bien. Tomaré el primer avión que salga para allí. De todas maneras, el comisario me dijo que necesito unas vacaciones.
—Gracias, T. C.
—Una cosa más: dile a la policía lo importante que resulta llevar este asunto con la máxima discreción posible. Lo que menos necesitas es que una horda de periodistas se presente ante tu puerta.
—Vale.
—¿Laura?
—¿Sí?
T. C. percibió la tensión en su voz.
—Estará bien.
Ella titubeó. Temía decir lo que pensaba.





























