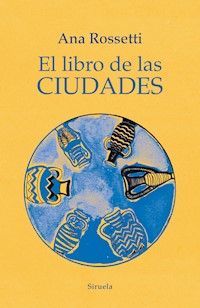Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie menor
- Sprache: Spanisch
Santa Catalina de Alejandría e Hipatia de Alejandría fueron dos portentos de sabiduría, valentía y lucidez, que desafiaron el orden establecido esgrimiendo su convicción de que salvaguardar la razón, la libertad y la justicia es necesario para que cualquier civilización sea digna de llamarse así. La primera es emblema de fe y virtud; la segunda, de erudición científica y filosófica. Ambas figuras son una sola en las tradiciones cristiana y pagana, y comparten el mismo fatídico destino: fueron asesinadas a causa de la intolerancia religiosa. En un recorrido apasionante y muy personal, Ana Rossetti reflexiona sobre las vocaciones y principios de estas dos mujeres, y entreteje sus vivencias con el devenir histórico de la primera gran ciudad cosmopolita y el declive de su esplendor. La autora abunda en las entretelas de la escena sociopolítica de la época y en sus personajes más relevantes, aportando así una perspectiva reveladora, de profundo calado espiritual, que nos permite comprender mejor la deriva de las célebres alejandrinas hacia su trágico final. Somos un cuerpo herido es un ensayo amplio y riguroso, a la vez que reivindicativo, con el que la autora constata, una vez más, su formidable capacidad para entrelazar erudición y narrativa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Ana Rossetti, 2023
© Ediciones Siruela, S. A., 2023
978-84-19942-43-2
«Donsella, ¿qué aprendiste de las artes?» E dixo la donsella: «Sennor, yo aprendí la ley e el libro, e aprendí mas los quatro vientos e las siete planetas e las estrellas e las leyes e los mandamientos e el traslado e los prometimientos de Dios e las cosas que crió en los cielos, e aprendí las fablas de las aves e de las animalias e la física e la lógica, e la filosofía e las cosas probadas, e aprendí mas el juego de axedres, e aprendí tanner laud e canon e las treynta e tres trobas, aprendí las buenas costumbres de leyes, e aprendí baylar e sotar e cantar, e aprendí labrar pannos de seda, e aprendí texer pannos de peso, e aprendí labrar de oro e de plata, e aprendí todas las otras cosas nobles».
E quando el rrey oyó estas palabras de la donsella fisose muy maravillado, e mandó llamar los mayores sabios de su corte, e dixoles que probasen aquella donsella.
Historia de la doncella Teodor (siglo XIII)
Primero
«En Cádiz hay una niña
que Catalina se llama.
¡Ay, sí!, que Catalina se llama».
No hace falta recurrir a la mecánica cuántica para concluir que la objetividad es una entelequia; está más que demostrado que lo que llamamos realidad es en cierto modo lo que nuestra percepción crea y nuestros actos modifican. Nuestra historia de vida se compone de las narraciones que elaboramos y de las ideas en las que nos instalamos convirtiéndolas en partículas tangibles; lo que conocemos y lo que imaginamos son también experiencias en la medida en que sopesamos su potencial y permitimos que intervengan en la configuración de nuestras líneas maestras. Que este preámbulo sirva de aviso para que no se tome lo que viene a continuación como una ruta fiable, sino como los planos de un itinerario personal que se fue construyendo a la par que se construía mi mundo.
«Lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa es en ella una maravilla», escribió G. K. Chesterton. He crecido entre santos y dioses con absoluta familiaridad. Juntos, aunque no revueltos, las hadas, los ángeles y demás espíritus invisibles, ocupaban sus espacios respectivos en mi concepción de la realidad, que en la infancia está compuesta de insondables enigmas.
—Mamá, ¿dónde estaba yo antes de nacer?
—En la mente del Padre Eterno.
Si pensar es existir, ¿existe también lo pensado? De ser así, tal como dice la Sabiduría en el libro de los Proverbios: «Cuando el Señor extendía los cielos yo estaba a su lado». Entonces, yo ya estaba allí, presidiendo el nacimiento de los astros, del día y de la noche, de los primeros balbuceos del tiempo. Entonces, mi existencia databa de un tiempo anterior a mi vida y anterior al tiempo. Era más grande que el tiempo, era la eternidad.
Así como Peter Pan añoraba el País de los Pájaros de donde procedía, desde un punto de vista espiritual las historias prodigiosas son las reminiscencias de un origen prenatal y desconocido. En los primeros años de nuestra vida, la anestesia de la racionalidad no ha intervenido aún, por eso afloran sensaciones de esa existencia que quedó atrás como un sueño que se desvanece al querer recordarlo. Voces autorizadas explican que en estos relatos inocentes se esconde toda la enseñanza esotérica de las religiones perdidas, haciéndonos revivir las edades en que las personas y los animales se comunicaban, se cambiaba de lugar solamente con pensarlo y los seres sobrenaturales nos allanaban el camino. La atracción que ejercen tales narraciones en la infancia, por muy truculentas o abrumadoras que algunas puedan parecer, se debe a que de una manera sencilla y emotiva revelan un amplio espectro de situaciones límite cuyo desenlace es previsiblemente esperado. Tanto en los cuentos de hadas como en las hagiografías, el final siempre será feliz puesto que los premios —ya sean recibidos en este mundo o en el otro— y los castigos cumplen escrupulosamente con las leyes cósmicas de la justicia retributiva, lo que hace que las cosas se pongan en su sitio y el mundo siga girando con normalidad. Esto explica por qué la historia de Orfeo y Eurídice, que acaba fatal, siga sin embargo cautivando al público infantil. Orfeo, al desobedecer la condición impuesta pierde a Eurídice y aunque el desenlace es triste también, es justo porque ese era el trato.
Mircea Eliade concuerda en que: «Todo ser humano desea experimentar ciertas vivencias de situaciones peligrosas, enfrentar tribulaciones excepcionales, penetrar en el otro mundo, y se puede experimentar todo esto leyendo u oyendo cuentos de hadas». Aunque no se perciba conscientemente, estos relatos están esencialmente imbuidos de ¿lecciones? morales y espirituales, y sobre todo de magia. La magia en la infancia es un terreno frecuentado porque no se sabe nunca qué va a pasar a continuación ni por qué; siempre hay una liebre a punto de saltar de una chistera. Pero no es magia sino ignorancia sobre cómo funcionan las cosas. Lo mismo cuenta Agustín de Hipona sobre los milagros: “Los milagros no son contrarios a la naturaleza, sino contrarios a lo que sabemos sobre la naturaleza”. Pero entretanto, estos seres sobrenaturales me ofrecían un relato más tranquilizador que el de mi cotidianidad porque, ya fuera por birlibirloque o por intervención divina, todo lo acababan resolviendo satisfactoriamente. Parafraseando a María Zambrano no se pasaba «de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero».
No recuerdo cómo ni quiénes infiltraron en mi vida ciertos datos del santoral, pero supe identificar a sus protagonistas muy tempranamente; trastear en la caja de las estampas era como descubrir quién era quién en el álbum de fotos. Así fui reconociendo a Catalina, tanto en su representación en Los desposorios místicos como en su poderosa figura sujetando una enorme espada, con la rueda de cuchillas sirviéndole de escabel, y cuando cantaba En Cádiz hay una niña, no tenía ninguna duda de que se refería a ella.
Esta canción de corro, sin ningún rigor ni histórico ni hagiográfico, contribuyó a que me creyese casi paisana suya y a adjudicarle el castillo gaditano que lleva su nombre como su vivienda.
El castillo de Santa Catalina es una construcción castrense; una emblemática fortaleza en forma de estrella de cinco puntas que se adentra por medio de una escollera en el Atlántico, por lo que deducía que Catalina, al igual que santa Casilda, fue una princesa hija de algún monarca musulmán. Rey o no, en la canción se afirmaba que su padre «es un perro moro» y «su madre una renegada» o sea, una cristiana convertida al islam. Yo repetía esos versos, que ahora me dan vergüenza solo con escribirlos, sin ningún problema; sin embargo, las cuatro líneas siguientes me turbaban, casi sentía malestar, porque tenía la sospecha de que había algo ahí que de ningún modo se quería que yo supiera. Lo que textualmente decía la estrofa era lo siguiente:
Todos los días de fiesta
su madre la castigaba, ¡ay sí!
su madre la castigaba.
Porque no quería hacer
lo que su padre mandaba, ¡ay sí!
lo que su padre mandaba.
A pesar de ser una cría curiosa, preguntaba poco porque prefería mortificarme dándole vueltas a lo que no entendía hasta encontrar una explicación lógica en vez de exponerme a evasivas o, lo que es peor, a enigmas nuevos; sin embargo, no recuerdo en qué situación ni por medio de qué vía, me llegó lo siguiente: «Todos los días de precepto su madre la castigaba por desobedecer a su padre acudiendo a misa». Como acabo de decir, la mayoría de las respuestas eran otro acertijo y he ahí la prueba. Semejante aclaración en vez de dejarme tranquila aumentó mi desasosiego. En mi interior yo sostenía que si había que sobreentender lo de la misa, aunque fuera mucho sobreentender, lo que tendría que decir la letra sería: «porque hacía lo que su padre le había prohibido», aunque claro está que dificultaba la rima con «castigaba». Con todo, me desazonaba no poco la sospecha de que hubiera en lo del asunto de la misa el mismo misterio que en lo de «moros en la costa», «ropa tendida» y todas esas frases incomprensibles de los mayores que, si me desconcertaban cuando creía que las decían sin venir a cuento, no tenían comparación con lo que experimenté cuando al fin comprendí que se referirían a la presencia de mi persona. Qué tendría que ver yo con la colada en el cordel o con los nativos de Mauritania, pero era aparecer yo en la reunión e inmediatamente una barbilla me apuntaba, unas pupilas bajo unos párpados semicerrados se dirigían fugazmente hacia mí y se pronunciaban las palabras fatídicas que cortaban en seco toda conversación. Respecto a lo de la misa no es que me lo creyera o no, es que no me cuadraba. Habría puesto la mano en el fuego a que lo que su padre le mandaba no tenía nada que ver con el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia. La cuestión es que, aparte de la incongruencia de ese dichoso verso, nada fue obstáculo para que, desde el principio, la tuviera entronizada en el altar de esas santas admirables como Bárbara, Lucía e Inés, chicas valerosamente insumisas que se rebelaban contra la autoridad masculina y fueron muertas a manos de sus padres o entregadas al verdugo por ellos. Los humanos que desafían a sus dioses jamás se van de rositas: Prometeo, Aracné, Eva, Marsias… y las niñas que desobedecen a sus papás y se niegan a ser sus princesitas domesticadas. Pero pese a las advertencias profusamente repetidas y truculentamente ilustradas de las consecuencias de estas insurrecciones, hay mortales que eligen la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión a cambio de sus vidas. Catalina era una de ellos y su sentencia fue irrevocable.
Mandan hacer una rueda
de cuchillos y navajas, ¡ay sí!
de cuchillos y navajas.
La rueda ya estaba hecha
Catalina arrodillada, ¡ay, sí!
Catalina arrodillada.
Según la canción ella muere en la rueda de cuchillas, no obstante, la presencia de la espada en su iconografía no me causaba ninguna extrañeza, cosa bastante en rara en mí —ahora que lo pienso— porque nunca he soportado las arbitrariedades. Como digo, mi único desacuerdo se centraba en la redacción de ese verso sobre el mandato de su padre cada domingo y fiestas de guardar hasta que el precepto de santificar las fiestas me sobrevino de repente y en su totalidad con una nitidez abrumadora:
R.— El tercer mandamiento de la ley de Dios es santificar las fiestas.
P.— ¿Quién santifica las fiestas?
R.— Santifica los días de fiesta quien emplea los días de fiesta en dar culto a Dios oyendo misa y se ABSTIENE DE TRABAJOS CORPORALES.
¡Trabajos corporales! Conque era eso. A eso le obligaba su padre: a cortar leña, a lijar los muebles, a cargar cántaros de agua… a qué sé yo. Fuera lo que fueran los trabajos corporales, yo cerré el caso. Qué alivio. Me salvaba de arriesgar mi mano con la prueba del fuego y podía cantar la canción sin tropezar con palabras oscuras y turbias insinuaciones.
Para reforzar la convicción de mi paisanazgo con Catalina, estaba Murillo, el primer pintor que aprendí a distinguir. Había en mi casa un libro magnífico con toda la obra del pintor sevillano y me quedaba las horas muertas contemplando las reproducciones página por página, en un estado de total embobamiento. Gracias a ese libro, desde bien chica, estuve al tanto de todos los desposorios de Santa Catalina que tenía Murillo en su haber. En aquel entonces, me bastaba con mirar las escenas sin fijarme en dónde estaban los lienzos, por eso la revelación de que uno de esos desposorios estaba en Cádiz y que Murillo murió precisamente pintándolo me llegó por sorpresa a través de una fuente inesperada: la leí en un tebeo. Era una sección de hombres célebres o algo así que había no sé si en el Pulgarcito o en el Tiovivo. Por esas inexplicables selecciones de la memoria, solamente me acuerdo de Murillo y de su trágico final; es decir, el medallón con el autorretrato del pintor y la viñeta con la caída del andamio con los Desposorios como fondo. El texto decía que había sido en el convento de los Capuchinos de Cádiz, lo que contribuía a aumentar el dramatismo del suceso pues la palabra «capuchinos» en los años cincuenta era sinónimo de «manicomio». Ahora Murillo se convertía en un nuevo enlace entre Cádiz y Catalina, dos palabras que empiezan con una luna en menguante.
La relación de Catalina con la luna la averiguaría más tarde, mientras tanto, las noticias que iba recibiendo sobre ella la hacían resplandecer como la luna llena en las noches despejadas.
De las vidas de los hombres célebres en los tebeos, por esas inexplicables selecciones de la memoria, solamente me acuerdo de Murillo y de su trágico final.
También leía vidas de mujeres. Algunas de esas historias enraizaron en mí con fuerza y hasta el día de hoy las sigo haciendo revivir conforme voy encontrando nuevas pistas. Debo a mi madre varios libros de la colección Olimpo que publicaba la editorial Cervantes y que ella encargaba a la librería García-Bozano. Se trataba de biografías que me ayudaron a crecer en el convencimiento de que se podía ser mujer de muchas maneras, acometer toda clase de empresas y desempeñar un sinfín de actividades tales como apuñalar a Marat, retratar a María Antonieta, descubrir el radio o triunfar en los escenarios de Europa. Todas estas biografías que constituyeron gran parte de mis lecturas infantiles, subrepticiamente me instruían sobre la decisión individual de las protagonistas de construir un sentido propio, una ruta e impidieron que en mí cristalizaran la convicción de que había moldes impuestos porque no era consciente de los que ellas rompieron con valentía, y como en ningún momento se decía que el mayor mérito de sus logros consistía en que lo consiguieron a pesar de las mujeres, alejaron de mí cualquier sospecha sobre la posición de inferioridad a la que hemos sido relegadas y reforzó mi seguridad de que el futuro me salía al encuentro con una increíble variedad de opciones.
En el tomo Cuando las grandes mujeres eran niñas descubrí entre ellas a sor Juana Inés de la Cruz y en Cuando las grandes heroínas eran niñas, a Juana de Arco. Dos Juanas con una idéntica devoción: santa Catalina. Así supe que Catalina, pertrechada con su espada que le sobrepasaba la cintura, junto a san Miguel, príncipe de la Milicia Celeste, y a santa Margarita de Antioquia, que subyugó a un dragón, frecuentemente entraba en conversaciones con la doncella guerrera. Por añadidura, mediante la biografía de sor Juana Inés de la Cruz, me enteré de que esta extraordinaria poetisa y célebre pensadora mexicana se comparaba con ella, pues ambas fueron examinadas precisamente por cincuenta sabios a los que dejaron estupefactos con sus respuestas. Cómo no percibir a santa Catalina de un modo muy especial. Una santa que alentaba a la Doncella de Orleans en sus guerrerías y servía de referente a la aventura intelectual de la Décima Musa, se me figuraba en perpetuo combate con la ignorancia como una nueva versión de Atenea: la de los ojos verdes, la de la armadura diamantina, la de los rizos brotándole por debajo del casco, la de la lanza como báculo y el escudo refulgente, la protectora del pensamiento, la diosa de la sabiduría, la madre de las ciencias, la inventora de la rueda, la virgen del Partenón… Lo que le confería a la, todavía para mí, niña gaditana un carácter fascinadoramente épico y que casaba perfectamente con su castillo fortificado.
A Catalina se le iban ajustando los adjetivos «sabia», «valiosa» y «valerosa», lo que la acercaba a la estirpe de una de mis santas emblemáticas: la niña Bárbara, doctora en Artes Liberales a los dieciséis años y, a la vez, patrona de la artillería. Este tipo de concordancias formaban una red tranquilizadora ante el vértigo de los sinsentidos que tanto me hacían sufrir.
Había que saber más cosas de esa santa sorprendente y la estuve rastreando por donde pude, que no fue mucho la verdad, pues hay que tener en cuenta que entonces no había internet y que las bibliotecas de mi casa y de mi abuela juntas no llegaban ni a una milésima parte de la de Alejandría. Y a propósito de Alejandría, los nuevos datos que se iban incorporando actuaban como una azada arrancándome todo lo que tan arraigado tenía en mi imaginación, como contaré más adelante. Por fortuna, en esos huecos se plantaron otras noticias que enseguida echaron raíces y me recompensaron sobradamente.
En la casa de mi abuela había una colección de doce tomos cuyas letras en el lomo formaban la palabra AÑOCRISTIANO. Yo tenía acceso a todos los libros de la casa sin restricción alguna excepto a esos libros, pues estaban en una habitación en desuso que solía estar cerrada. Yo, que estaba al acecho, aprovechaba cualquier descuido para deslizarme con la misma agitación que la Ana del cuento de Barba Azul al introducir la llave en la cerradura del cuarto prohibido y hacerla girar. Con la persistencia de un cuentagotas, aunque no con la misma regularidad, uno a uno fueron cayendo los meses y sus santorales. No estaba buscando a Catalina, la verdad; las vidas del Año Cristiano merecían por sí mismas afanes y paciencia hasta que de improviso, en el tomo undécimo, en el capítulo correspondiente al día 25, encontré lo que más podría entusiasmarme: la vida de Catalina. Y allí estaba ella, esperándome, dispuesta a contarme una historia muy distinta a la que hasta entonces yo conocía. Tuve que utilizar una excavadora porque el castillo de Santa Catalina no es precisamente de naipes pero había que demolerlo a fin de dejarle sitio a lo que estaba por venir.
Resulta que santa Catalina se llamaba Catalina de Alejandría y vivió entre el final del siglo III y el principio del IV. No era cierto, por tanto, que hubiera nacido en Cádiz ni que viviera en cualquiera de los años que transcurrieron desde la batalla del Guadalete a la toma de la ciudad por Alfonso X. Entre los ocho y nueve años, es decir, en segundo grado de acuerdo al plan de estudios de 1957, se estudiaba lo que llamamos Reconquista; un apretado entramado de reinos, bodas y alianzas cuyo esquema reproducíamos en varios folios pegados entre sí para abarcar ochos siglos de historia. Por eso sabía que las fechas de Santa Catalina no coincidían con las de la Catalina de la canción. Además, ya había hojeado más de una vez el tomito de Aguilar de Las Reinas de España del Padre Flórez y por los grabados del libro se podía ver claramente que ninguna de ellas iba vestida como la Catalina de las estampas.
Tanto en mitologías, leyendas, cuentos de hadas e incluso en nuestro teatro del Siglo de Oro, las mujeres independientes suelen estar educadas por sus padres o son ejecutadas por ellos en cuanto se desvían de sus mandatos. Santa Catalina, aun cuando en su historia canónica no cuenta con nadie ni para bien ni para mal, en la passio de Catalina, que se encuentra en la biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, datada a mediados del siglo XIV, se lee que: «Esta donzella pusiera su padre a ler de que fuera pequeña por aprender las artes. E ella era tan bien enseñada e tanto sabía que en aquel tienpo non la podría ningunt maestro engañar por engeño de sofismo».
No se dice cuánto duró su formación, que a juzgar por los resultados estuvo muy bien empleada, ni a qué edad quedó huérfana de padre y madre, los cuales le dejaron una gran herencia que le permitió ser independiente y construir su destino según el dictado de su saber y su sentir.
Era princesa, eso sí, pero no es cierto, por razones obvias, que se rebelara contra su padre. No es cierto que su padre fuese musulmán. Tampoco es cierto que fuese despedazada por las cuchillas de la rueda. No es cierto que fuera exactamente lo que se dice una niña. Pero también es verdad que nada de lo que yo hasta entonces había visto confirmaba lo que decía la canción sobre Cádiz, el padre, o el suplicio de la rueda que, dicho sea de paso, siempre aparecía rota; por el contrario, estos nuevos descubrimientos descifraban, por fin, lo de la espada a la que hasta el momento no había podido darle una justificación.
Aunque en este caso la muerte de santa Catalina a manos del padre no era factible, los filicidios no son insólitos. Por aquello de que hay que sacar del cesto las manzanas podridas, siempre que se detecta algo irregular en la conducta de una hija, ya sea por elección o por desgracia, que no se ajuste a la simetría del jardín o que pueda propalarse como un virus letal, se la quita de en medio o cruentamente o por el repudio, que en algunos casos puede ser mucho peor. Lo terrible es que estos crímenes perpetrados en nombre del honor familiar no solamente han quedado impunes —y quedan— en ciertas épocas y culturas, sino que han sido —y son— aceptados y aplaudidos. Por eso, en la vida de santa Bárbara, me satisfacía enormemente que, en cuanto ella llegó al cielo, enviara a su padre y asesino un rayo que lo fulminó de inmediato. Cada vez que leía ese párrafo solía concluir con un «¡Bien empleado!». Ojalá lo hubieran hecho todas ellas, eso era lo que pensaba.