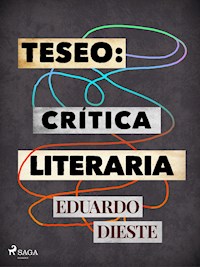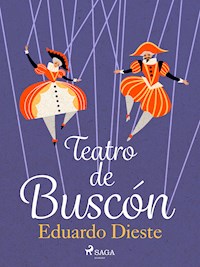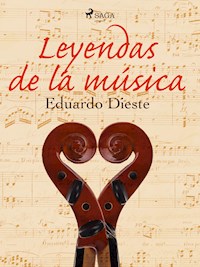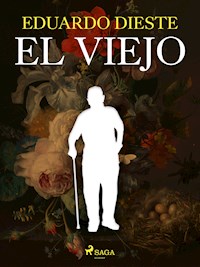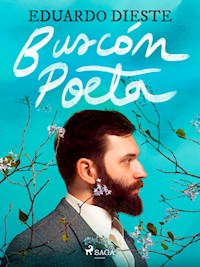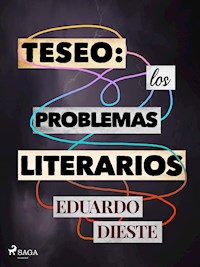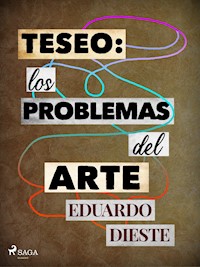
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
«Teseo: Los problemas del arte» (1940) es un ensayo de Eduardo Dieste donde el autor aborda diferentes estéticas y movimientos artísticos como el clasicismo, el academicismo, el impresionismo, el cubismo, el futurismo o el expresionismo. Algunos de los capítulos son «Del drama de la pintura», «De la gramática del color», «De clasicismo y academicismo» o «De cubismo y futurismo».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduardo Dieste
Teseo: Los problemas del arte
CLASICISMO – ACADEMICISMO IMPRESIONISMO – CUBISMO FUTURISMO – EXPRESIONISMO CRÓNICAS
(Dr. SYNTAX)
Saga
Teseo: Los problemas del arte
Copyright © 1964, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682182
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PRÓLOGO
La edición, en la Colección, de Clásicos Uruguayos, de este libro de Eduardo Dieste, actualiza las posibilidades de atención de los lectores frente a un escritor cuya obra, por su riqueza y profundidad, debe ser estudiada y libertada de injustos olvidos.
Seguramente esta soledad de una obra esencial se debe, en parte, al carácter de la misma, en razón de sus calidades y de las dificultades que su originalidad plantea a lectores y críticos, generalmente no habituados a afrontar las obras en sí mismas, sin el esquema escolar o los apoyos que una autoridad más o menos auténtica les proporciona y que son —naturalmente— prejuicios con que se alimenta la mediocridad en funciones tan nobles como las de la lectura y la crítica.
Seguramente también este desconocimiento tiene una importante raíz en el estilo personal de Eduardo Dieste, quien poseía, junto a un poderoso don de renunciamiento y libertad, una vocación de soledades que cuenta entre sus mejores signos.
Así su obra, testimonio de un proceso de pensamiento y de un proceso espiritual, y a la vez expresión literaria en la que se dan valores estilísticos realmente singulares dentro de la literatura hispano americana, se conoce más en España, en toda la dimensión de su jerarquía y de su profunda originalidad. No conozco otros medios en que tal valorización se haya difundido, exceptuando a un grupo de estudiosos y de amigos fervientes en el Plata. Del resto de América no hay que pensar: ya sabemos bien a qué se reduce el llamado intercambio intelectual entre sus países, y los equívocos dolorosos creados por el más frívolo “turismo intelectual”, consignados en increíbles notas periodísticas o críticas, en más o menos pretenciosos juicios reveladores de una ligereza agraviante que hiere a la dignidad de la cultura y a la sensibilidad de creadores y sentidores del Arte. Parecería que ningún autor de calidad se libra de tan vergonzosa prueba.
La obra de Eduardo Dieste abarca extensas zonas: Teatro, Ensayo, Crítica literaria, Crítica de Artes Plásticas, Novela, íntimamente ligadas en una unidad que supera a la división de géneros y que tiene su fuente en la unidad de un proceso íntimo, del ser frente al mundo, del ser frente a sí mismo, del ser frente a Dios, expresado en lenguaje de firme entidad que es el lenguaje de un clásico.
Tuvo el escritor una formación de gran riqueza y gravedad, en medio europeo; formación apoyada en firme tradición familiar. Tuvo además posibilidades de realizar experiencias singulares —ligadas a la voluntad y al destino de Buscón Poeta.
Por providencial don pudo, además, elaborar los rasgos de su estilo y pensar por sí mismo los problemas con una libertad dramática y un rigor austero, como si en él se cumpliera, en proceso vivísimo, el amplio sentido de aquella expresión aleccionadora: “religio es libertas”. Fiel a sus fuentes, la obra de Eduardo Dieste, obra de clásico, muestra a nuestros ojos las líneas de su pensamiento, en una expresión de firmes estructuras cristalinas, que no excluyen la flexibilidad necesaria para esta adecuación de medios a fines, notable en toda obra realmente viva, ni para la afirmación de una gracia gentilicia que resplandece, con señorío, en todas las páginas de este autor. Quizá en esa firme estructura, en esa severa forma, en esa riqueza sostenida de un lenguaje comparable al de los más representativos escritores de España, late el escondido pulso de esta tradición recibida por Dieste a través de su linaje y a través de su experiencia de vida española, en sus acentos cultos, en sus acentos populares, en sus más profundas fuentes folklóricas.
Quizá también esta flexibilidad graciosa que no turba tal firme estructura y en la que se asoma tantas veces el gesto gentil y la ternura de aquel ser, tiene conexiones con su raíz americana: con las imágenes de un paisaje uruguayo intensamente amado y vivido por el escritor: y con el alma y la expresión de su madre, mujer admirable nacida en nuestras tierras de Rocha.
En boca de señores, de pescadores, de marineros, de santas mujeres de pueblo, en Galicia, vi yo resplandecer los testimonios más hermosos sobre la presencia heroica y nobilísima de esta uruguaya que partió muy joven para levantar, en medio del dulce paisaje gallego, la casa hecha de piedra, de señorío y de amistad que todavía es refugio de fervientes romeros y en donde crecieron los años jóvenes de Eduardo Dieste, en el aire extático de Rianjo.
También de esto supe yo, a través de fieles voces amigas, en una versión que constituía para mí la réplica de algunas estampas que se encuentran en la obra de nuestro escritor. Así se le evoca, en los sitios tiernos y graves de Rosalía de Castro, en la luz de una remota primavera:
“Con Castelao hace por aquel entonces la pareja estudiantil más sorprendente de Galicia. Dan conferencias ilustradas, fundan el Archivo Humorístico, desatan diálogos y teorías que sacuden el ambiente... Las tentativas literarias de Dieste son, frente a las de Javier Valcarce, y descontando a Valle Inclán, ya plenamente consagrado, las que dan por entonces nueva hondura y vigor a la literatura gallega en castellano. Su primera obra Leyendas de la Música es premiada en un concurso de escritores gallegos”.
Apoyada en tal experiencia, la obra de nuestro amigo nos revela algo emocionante: la vida heroica de un hombre entregado a la meditación, al más riguroso estudio; al más personal, libre, arriesgado y valeroso estudio. De un hombre entregado a un constante inquirir sobre el gran misterio que nos rodea y nos invade; y a la vez a la acción generosa, a la misión de tipo cultural, a una terca y sacrificada tendencia didáctica. Como si fuera él un ardiente, un conmovedor testimonio de esta verdad poco sabida y tan poco vivida, que se consigna en la crítica hecha por Vaz Ferreira a la falsa antítesis entre hombres de pensamiento y hombres de acción, o tal la que resplandece en la parábola del rey hospitalario de Rodó.
Los pasos de Eduardo Dieste en el mundo, en la acción didáctica, en la rueda de amigos, se registran en su obra hasta en directos testimonios de singular valor para la historia de la cultura uruguaya. Así todo el proceso de la agrupación Teseo; así las huellas de su trabajo intenso como director del Liceo de Melo; en su plan sobre Enseñanza; en su proyecto sobre concursos y jurados para estímulo de los artistas; en sus traducciones excepcionales de poemas de Shakespeare, Chesterton, Shelley, incluidas en Buscón Poeta o publicadas especialmente (como los sonetos de Shakespeare en la edición del Instituto Anglo-Uruguayo).
En 1924, antes de alejarse del Uruguay, había fundado el grupo de Teseo. Los mejores artistas del país lo rodearon y él hizo de Teseo, con sus amigos, un verdadero “Taller de Arte y Pensamiento”. Esta agrupación recogida y severa, alejada del profesionalismo arribista y de la desoladora porfía no fundada en vocación ni en valores esenciales, libró una batalla heroica, que marca una época en nuestra cultura.
Lejos del Uruguay, en razón de sus actividades diplomáticas, mantuvo vivísima conexión con lo nuestro; hizo conocer en el extranjero nuestros valores; fundó en Madrid la revista P. A. N. en la que publicaba textos de autores españoles y autores uruguayos según un criterio de selección acompañado de la más digna y graciosa presentación tipográfica.
A través de todo ese proceso, él trabajaba, con seriedad ejemplar y poderosos dones, en su propia obra. Es ella un verdadero espejo de su creador, registrando las experiencias dramáticas nutridas con sangre que el autor emprendía como batallas de un Quijote fiel, seguro de su trascendencia, adorador sin pausas del misterio del mundo y el misterio del Cielo.
Desde los lejanos días de Buscón Poeta y de un primer volumen de Teseo, la obra creció hasta etapas que sobrevinieron con nuevas apariciones de enriquecidos libros que seguían la primitiva línea y marcaban la progresión y la elaboración de los temas fundamentales del autor. Así las últimas obras — Teatro de Buscón, Teseo (sobre problemas literarios) y algunas glosas entre las que se sitúan aquellas sobre la Poesía de San Juan de la Cruz, la Invención franciscana y el fundamental ensayo El tiempo épico.
Las almas alertas recibieron la primera aparición de esas obras con el gozo y el deseo de comprender que ellas súbitamente despiertan.
Había dicho Alberto Zum Felde a propósito del drama El Viejo: “Es una versión moderna de la vieja parábola del hijo interpretada por una conciencia filosófica y realizada en obra de alto relieve literario. Amargo y yermo, este drama, que arraiga en la realidad fundamental de las cosas, ofrece la lección de experiencia necesaria conque la vida doma los bellos espíritus irracionales. El Viejo es una de las obras de mayor mérito en la producción dramática platense”.
Y frente a la narrativa de Eduardo Dieste, Gabriel Alomar escribía: “Algunos de sus cuentos recuerdan aquellos fabliaux que conservaron la herencia de Roma a través de la Edad Media y que saltan como chispas en las sumas literarias de los rapsodas de ese tiempo”.
Después de experiencias en varios sitios del mundo, volvieron a aparecer los acentos de aquel Buscón Poeta y de aquel Teseo. Y se dijo entonces al frente de la edición argentina:
“Buscón Poeta y este Teatro de Buscón contribuyeron a aplicar del modo más entrañable la personalidad de Eduardo Dieste y el gran mensaje de su estética. Lo mismo en las contemplaciones y aventuras que son asunto del primer libro, que en el escalofrío de estos dramas, la afirmación es del alma en crecimiento, la pausa es puesta por la fraternidad, que no quiere perfección exclusiva, salvación aislada, y el conflicto recóndito es el del hombre que necesita andar y desandar para llevar consigo a todos los hermanos, y cuando no puede más, para que le lleven. De ahí la honda vocación de Eduardo Dieste — ¿qué fuerte poesía no la cobija de algún modo?— y la robusta cristiandad de sus conocidos ensayos sobre el teatro, la lírica, la novela, la raíz de los géneros literarios y las tendencias artísticas, en que jamás se disocia el arte de la vida, ni ésta de su misterio”.
Esta unidad de arte y vida, de vida y misterio, que el autor de Teseo persiguió siempre con una conciencia trágica, se relaciona con su carácter realista. Era realista en la verdadera acepción del término: la realidad total — fundada en la realidad espiritual — era el objeto de su inquirir, de su expresión siempre apoyada en auténticas experiencias y de su amor por la Poesía, que hubiera podido hacer de él un salmista, tal como asoma en algunos pasajes de su obra dramática y arrobada.
Por tal sentido de la realidad se emparenta nuestro artista con los clásicos y con la línea viva de los artistas contemporáneos que tienen esta actitud —un Chesterton, por ejemplo— y que afirman desde ella la raíz profunda de la creación. Así en la primera página del Teseo de 1937 se leen estas lúcidas palabras: “... los problemas literarios, que son, últimamente, los mismos de la metafísica generalizados en el plano misterioso de la existencia, cuya verdad ilumina el Arte”.
En las páginas del libro que hoy edita la Colección de Clásicos se estudia el proceso de las Artes Plásticas a través de tiempos y escuelas, ilustrándose la exposición con documentos de gran significado y calidad, con textos de creadores y críticos que Eduardo Dieste nos muestra en acertada antología y en glosa de vivo valor didáctico.
Junto a los capítulos en que se da la historia del Arte según ejemplos lúcidamente comentados, apareco el ensayo sobre El verso corpóreo, de original entidad, en sí mismo y en lo que respecta a la composición y plan del libro: la experiencia poética complementa a la experiencia plástica, irradiando una sobre otra su hermosa luz propia.
Hacia el fin del libro, en el capítulo denominado Crónicas, el autor estudia la obra de varios artistas plásticos del Uruguay. En estas notas —fechadas desde el año 1914 al 1923 — puede el lector encontrar la historia fundamental de la pintura de nuestro país, durante ese tiempo. El autor incluyó, en El verso corpóreo, es decir, muchos años después, algunos conceptos sobre los mismos artistas estudiados a través de su evolución.
En tales Crónicas nos es dado conocer un excepcional ejemplo: el de la Crítica de Arte expresada con un estilo literario que tiene un valor per se y que confiere a la crítica una dignidad y un encanto fecundos.
Esta consideración nos ha decidido a entregar a la Colección de Clásicos Uruguayos, la última edición de Teseo aparecida en Buenos Aires. Entre las otras ediciones, optamos primero por la de Madrid (Pueyo), en la cual se había suprimido esa última zona de valoración de pintores uruguayos. No figura en ella el capítulo El verso corpóreo escrito años después; y sí un epílogo en que Rafael Dieste escribe un ensayo sobre Expresionismo en niveles de verdadera sabiduría y gracia de estilo que son en él característicos.
Elegimos esta edición última por considerar también que es de sumo interés conocer bien y actualizar la etapa de la pintura uruguaya que allí se analiza, relacionándola con el proceso ulterior de esa historia y con la evolución de los propios creadores.
En la exposición sobre los Problemas del Arte, cuya vigencia sigue tan viva, el lector encontrará, además de claves esenciales y permanentes, algunas lecciones que tuvieron, en el momento de aparición de Teseo, fundamental misión. Entre ellas, aquella que se relaciona con la distinción entre clasicismo y academicismo y el consejo que el autor dice con autoridad siempre expresada según cordial acento, que a veces revela una encantadora modestia: “...el taller y la contemplación de las grandes obras constituyen el medio adecuado a la cultura artística, su fundamento real inexcusable”.
En cuanto a la distinción entre clasicismo y academicismo puede medirse la importancia capital que tiene en cualquier tiempo; y, en particular, en el momento de aparición de Teseo. Creo que Rodó no había marcado tal distinción y que Eduardo Dieste la señaló con eficacia y oportunidad, apoyándose en elocuentes ejemplos de artes plásticas.
Muchos años más tarde, frente a otra generación espectadora de experiencias artísticas de variado valor y riesgo, Joaquín Torres García, llegado a nuestro país después de larga y crucificada vida en el extranjero, se dedicó, según la intensidad de su pasión generosa, a la crítica de Arte. Eduardo Dieste estaba lejos, y Torres fue quien retomó, con fuego, el magisterio. Lo hizo apoyado en una doctrina personal, en una experiencia profunda de pintor. También con un estilo literario propio, ese estilo que nace de la experiencia plástica y que se percibe en algunos pintores cuando escriben, como dibujando en el aire palabras plásticas, ritmos plásticos, de singular belleza. La lección de Torres García, fundamentalmente clásica, está por eso, en cierto modo y a pesar de las primeras apariencias, ligada a aquella lección de Eduardo Dieste. Y cuando el tiempo pase y se perciba con tranquilo espíritu el sentido profundo de la enseñanza de Torres García no será tan difícil poder establecer el puente que, en en el proceso de la crítica de Artes Plásticas, une a esos dos momentos distantes en que esa crítica se formuló en altos dignísimos niveles. Son dos momentos intensos que, según sus muy diferenciados acentos, intenciones y medios, aparecen jalonando el proceso de nuestra cultura. Entre esos dos momentos, en lo que respecta a la crítica de Arte, hay en nuestro país una desoladora zona desierta.
Así como la obra crítica de Torres apoya su modo de expresión en su ser profundo y en su oficio de pintor, la obra crítica de Dieste nace de su ser profundo y de su experiencia literaria. Es la experiencia de un gran estudioso y la experiencia de un escritor de grave conciencia. Sus obras, reeditadas y revisadas con amor y delicadísima cautela, nos revelan esa seriedad siempre alerta, ese heroico sentido del oficio en que se funda y resplandece la moral del escritor.
El voto de los amigos y discípulos de Eduardo Dieste es porque la Colección de Clásicos Uruguayos edite la obra íntegra del autor.
Además del valor que en sí mismas tienen las obras de distinto género que él escribió, ellas resultan unidas, íntimamente ligadas de modo tal que unas son verdaderos contextos de las otras, y todas en su resplandeciente unidad de inspiración y estilo, constituyen el testimonio emocionante de una personalidad excepcional cuya nobleza conforta y alecciona.
Porque Eduardo Dieste está así revelado en sus libros de verdadera estirpe confesional. La imagen que en ellos vive es asombrosamente fiel a la que tenemos de él los que lo vimos y oímos mientras andaba entre nosotros con una presencia inolvidable, cuando se entregaba al intenso diálogo, a la acción generosa, a la contemplación conmovida del mundo y de sus seres.
La dignidad sombría y la luz que en esas líneas dice uno de los misterios del mundo — “el misterio de iniquidad” que dijo San Pablo — acompañó a Buscón Poeta en su última etapa, tránsito para los días en que aquel salmista, aquel peregrino, aquel ser profundo, podrá contemplar al fin gloriosamente lo que buscara “como en espejo” en la tierra preciosa, y en el secreto de su vida dramática y creadora.
Testigos lúcidos de su adiós a la tierra han dicho cómo no se quebró el estilo de su extraordinario vivir: y cómo halló para decirlo un sitio de gloriosa soledad como aquel soneto de Shakespeare, que él tradujo en la mejor versión:
“Cansado de todo esto, por una serena muerte clamo”.
Y así, en ese aire de dignidad sombría y de resplandeciente luz lo evocamos, como cuando entre fragantes cipreses —en aquel 5 de setiembre de 1954 — dije yo en dolorido adiós:
Su grave estampa que tantas veces hizo pensar en nobles caballeros del Greco, por misterio que fue uno de sus más entrañables encantos, no excluye el recuerdo que nos deja su adorable gracia de Buscón Poeta.
Y así como en el Pórtico del Maestro Mateo —que tantas veces él contemplara cerca de la paterna casa de piedra en que vivió días juveniles y arduos— aparecen junto a las sagradas figuras mayestáticas, otras no menos sagradas figuras sonrientes y unos ángeles que danzan su gozo, así, en este aire de cipreses y lágrimas vive para nosotros el recuerdo de Eduardo Dieste, tal como nos lo dio en encantadores verso, su hermano Rafael:
Cuando se encienda la divina
llama de mundos que se van
veréis saltando a Buscón niño
en las hogueras de San Juan
la greña en desaliño
y en el puño un pan.
Grave señor, ágil romero, amigo entregado, encendido adorador de Dios, Eduardo Dieste nos acompañará siempre. Con su gentileza, su generosidad y su hondo amor fraterno nos dará la mano para ayudarnos a andar entre libros, entre salmos, entre cipreses, y más allá de todo esto, más allá de la última mineral montaña.
Esther de Cáceres
BIBLIOGRAFÍA DE EDUARDO DIESTE
Leyendas de la Música, Madrid, Imp. “Alrededor del Mundo”, 1911. Es su primer libro, premiado en Galicia en un concurso literario. La prosa de ese libro influyó mucho en la generación literaria que por entonces se asomaba a las letras: es testimonio de Francisco Luis Bernárdez. El autor, por haber sufrido un cambio profundo en su proceso, no hace figurar ese libro en la lista de sus obras.
Buscón Poeta. “Teorías disparatadas y cuentos de burlas”. Primer libro publicado en Montevideo, O. M. Bertani, s. f. A ese libro se le unieron luego otras narraciones, así como el teatro del autor, y tal compilación se llama, en edición madrileña, Buscón Poeta y su Teatro. Ilustraciones de Arturo Souto, Madrid, J. Pueyo, 1933.
A la publicación del primer Buscón siguió en Montevideo la de otros cuatro libros:
Los Místicos, “Renacimiento”, 1915, drama que posteriormente se llamó Castidad y al cual seguía, en el mismo volumen, otra pieza dramática más breve de muy graciosa traza romántica: La Ilusión.
El Viejo, Imp. “El Siglo Ilustrado”, 1920. Tragedia de ambiente familiar, que el autor sitúa en el campo uruguayo.
Teseo I. (Discusión estética y ejemplos). Montevideo, Ed. Teseo, 1925. La parte general de ese volumen se reeditó en Madrid con el título Introducción a una lógica del Arte, Madrid, J. Pueyo, 1934. Tuvo muy buena crítica en España. Posteriormente se reeditó en Buenos Aires (Losada) con los ensayos no incluidos en la edición de Madrid y otros nuevos, uno de estética general y otros sobre artistas uruguayos.
Teseo II. (Crítica literaria). Montevideo, J. F. Montedónico, 1930.
En 1938 se inicia la reorganización de la obra de Eduardo Dieste distribuida en los siguientes volúmenes:
a) Teseo (Los problemas literarios). Edición Reuniones de Estudio. Montevideo, 1938. Impreso y distribuido en Buenos Aires (Nova).
b) Teseo. (Los problemas del Arte). Buenos Aires, Losada, 1940. En este plan no habían sido aún recogidos algunos de los ensayos que figuran en la compilación de Madrid antes mencionada. (Algunos de ellos se reservaban para un 3er. Teseo de temas políticos). En un plan de obras completas podrían unirse en un volumen a la conferencia que se publicó en “La Licorne” sobre Francisco de Asís.
c) Buscón Poeta. Recorrido espiritual y novelesco del mundo. Buenos Aires, Emecé, 1942.
d) Teatro de Buscón (Castidad, La Ilusión, El Viejo) Buenos Aires, Nova, 1947.
EDUARDO DIESTE
Nace en el Departamento de Rocha el 14 de Noviembre de 1882, de padre español (Eladio Dieste y Muriel) y madre uruguaya (Olegaria Gonçalves Silveira).
Sus primeros recuerdos infantiles son del campo uruguayo, un tanto vagos e inconexos por la falta de continuidad, pero que en lo esencial se incorporan, sin duda, a su “cosmovisión”, a su manera de sentir y entender el mundo.
En 1890 va a España con sus padres y los hermanos nacidos en el Uruguay. Tenía entonces ocho años.
Después de unos años en Pontevedra, en compañía de la abuela española y al fallecer ésta, la familia se aposenta en Rianjo (Ría de Arosa), donde está la casa secular de los Dieste.
Muy pronto, estudios juveniles en el Seminario Conciliar de Santiago de Compostela le dan ocasión de iniciarse —con más rigor del que exigían las disciplinas escolares— en la lengua latina y en el campo, para él siempre vivo y aun dramático de las disquisiciones teológicas. Antes de ordenarse deja el Seminario por la Facultad de Filosofía y Letras. Sigue otros estudios también en Compostela, y más tarde en Madrid y Barcelona; y rasgos de vida estudiantil, sutiles o jocundos, asociados principalmente a Compostela, dejan su testimonio en algunos pasajes de Buscón Poeta.
Poco después (1912) viene al Uruguay, donde despliega, hasta 1927, una intensa labor orientadora al frente de la agrupación “Teseo”, de artistas y escritores, y de la revista del mismo nombre, de alta y fecunda significación en el proceso de las letras rioplatenses. En Diciembre de 1915 tiene acceso a la Cámara de Representantes como Diputado Nacional. En Setiembre de 1917 comienza su labor, intensa y ejemplar, como Director del Liceo de Cerro Largo. Más tarde (1927) empieza su peregrinación como Cónsul de nuestro país y, simultáneamente, como entusiasta divulgador de nuestros valores por diversas ciudades de Europa y América. Primero Londres, Bilbao, Cádiz, Madrid. Luego —tras de una pausa de unos años en Montevideo—, San Francisco, Nueva York y, finalmente, Santiago de Chile, donde falleció el 2 de Setiembre de 1954.
CRITERIO DE LA EDICIÓN
La presente edición, proviene de un ejemplar de la de Buenos Aires, Losada, 1940, corregido por el autor para una posterior publicación. Se ha corregido alguna errata y se han aplicado las nuevas normas de ortografía.
LOS PROBLEMAS DEL ARTE
al patrón marinero
firme
doctor de salud
antonio baltar
en memoria
de viajes atónitos
por el mar gallego
de alzada costa
rumor
de los pinos
en las nubes
cantar gaitero
robledal
e islas de gaviotas
en árbol de letras
dedica estos discursos
del mirar milagrero
su amigo
dr. syntax
DEL DRAMA DE LA PINTURA
Personajes: la Luz, el Color y la Forma. Acción: del primero contra el segundo, y de ambos contra el tercero.
§ 1. Límites de la escala luminosa del pintor, comparada con la de la Naturaleza, según la hipótesis de Ruskin. Efectos en la pintura de paisaje. La vaguedad del Impresionismo. § 2. Oposición del color y de la forma. La solución clásica, según los preceptos de Leonardo de Vinci. El claroscuro. La solución moderna, según los principios de Cézanne y de Gauguin. El cromatismo formal del primero. § 3. El sintetismo del segundo. § 4. El simbolismo de 1890. § 5. Consecuencia última: Los límites del Arte, entendidos como leyes naturales, aseguran providencialmente su libertad.
§ 1
El blanco del papel más blanco marca el ápice de luminosidad accesible al artista; y llevado primero cara al cielo y, después, de acuerdo con la situación conveniente a los cuadros en los interiores más iluminados, fuera de la acción de la luz directa, decae, se oscurece de tal modo, que hace repetir varias veces la prueba con la esperanza de haberse uno equivocado o de hallar al menos alguna causa, fácil de remover, que nos consuele. Y dice Ruskin:
“La claridad de un cielo despejado no puede reproducirse por ningún procedimiento artístico. El cielo no es solamente de color azul, es de fuego azul, y no puede pintarse. Este fuego azul contiene también fuego blanco; contiene nubes que le exceden en claridad, tanto como él mismo puede exceder a la del papel blanco. Más allá de esta luz azul encontramos, pues, otro grado todavía más inaccesible de luz blanca. Si suponemos que la claridad del papel blanco pueda representarse por 10, la del cielo azul valdrá aproximadamente 20 y la de las nubes blancas 30. Si reparáis atentamente en estas nubes veréis que no son del mismo color. Ciertas partes parecen grises comparándolas con otras, y hay tantos matices en ellas como si estuvieran hechas de rocas sólidas. Y, sin embargo, estas partes más oscuras son las mismas que nos parecen algunas veces más claras que el cielo, y cuya intensidad luminosa evaluamos en 30. Las partes más resplandecientes deben, pues, fijarse lo menos en 40, y su blancura será a la blancura del papel como 40 es a 10. Llevad en seguida los ojos desde el cielo azul y las nubes blancas al sol, y veréis que la blancura de estas nubes, cuatro veces más luminosa que la del papel, es oscura y opaca en comparación con esas nubes de plata que arden cerca del sol, de ese sol cuyo resplandor infinito no podéis soportar. ¿Cómo valorar esta luz? ¡Para reproducir todas estas cosas no tenemos, después de todo, más que nuestro pobre papel blanco!”
¿Podrá por lo menos el artista afirmar, con sus medios, el contraste evidente que hay entre la luz del cielo y la oscuridad de la tierra? La desilusión crece al observar también que nuestro blanco pierde su fuerza, ya no frente al blanco de las nubes y frente al azul del cielo, sino frente a la grieta más oscura de la montaña y la sombra de los arbolados. Toda la tierra se viste de sedas preciosas, fulgura como los tesoros ocultos de pedrería y de oro en los cuentos orientales, y el espejo de la pintura no podrá tampoco reflejar ni el más humilde polvo de los caminos. No sólo el cielo es más claro que la tierra, sino también la tierra es más clara que la paleta. Expresa y responde Ruskin:
“No hay, en efecto, medio más sencillo y más seguro, para hacer un cuadro interesante, que el de oponer la luz del cielo a la oscuridad de la tierra. Que vuestro cielo sea sereno y purísimo, y que árboles, montañas, torres sombrías o cualquier otro objeto terrestre se destaque violentamente sobre ese fondo, y el espectador aceptará reconocido tan sublime y solemne verdad”. “Pero los verdaderos contrastes no podrán jamás reproducirse. Toda la cuestión está en saber si seréis inexactos en un extremo de la escala o en el otro, si os perderéis en la luz o en la oscuridad. Me haré comprender mejor por medio de algunas cifras. Suponed que la luz más intensa que queréis imitar sea la de las nubes débilmente luminosas en un cielo sereno. (Dejo aparte el cielo y las estrellas por imposibles de imitar, aun aproximadamente, en pintura, con cualquier artificio que pudiésemos emplear). Suponed en seguida que la escala de gradación entre estas nubes y las sombras más oscuras suministradas por la Naturaleza, pueda medirse y ser dividida en cien partes iguales, representándose la oscuridad por cero. Midamos inmediatamente nuestra propia escala, colocando nuestro negro más intenso en 0. Podremos seguir con exactitud a la Naturaleza todo lo más hasta su grado 40; siendo el resto más blanco que nuestro papel blanco. Debemos, pues, con nuestra escala, de 0 a 40, reproducir los contrastes que ofrece una escala que va del 0 al 100. Si queremos reproducir fielmente estos contrastes, podemos primero hacer coincidir nuestro grado 40 con su 100°, el 20° con su 80° y el 0 con su 60°, perdiéndose todo grado inferior en el negro. Tal es, con algunas modificaciones, el método adoptado por Rembrandt. O bien podemos hacer coincidir nuestro cero con el cero de la Naturaleza, nuestro 20 con su 20 y nuestro 40 con su 40, perdiéndose todo grado superior en el blanco. Tal es, con algunas modificaciones, el método adoptado por el Veronés. O bien, por último, podemos hacer coincidir el cero con el cero, el 40 con el 100, el 20 con el 50, el 30 con el 75 y el 10 con el 25, manteniendo las mismas proporciones en los espacios intermedios. Tal es, con algunas modificaciones, el método adoptado por Turner. Las modificaciones, en cada caso, provienen de la tendencia de cada uno de estos maestros a adoptar en cierta medida uno de los otros sistemas. Así es que Turner, como Pablo Veronés, prefiere conservar sus matices perfectamente exactos hasta cierto punto, es decir, hacer coincidir su 0 con el 0 de la Naturaleza, su 20 con el suyo y avanzar en seguida hacia la luz con pasos prudentes y rápidos, empleando el 27 para el 50, el 30 para el 70 y reservando todavía alguna fuerza para ir del 90 al 100. Rembrandt modifica su sistema en sentido inverso, empleando el 40 para el 100, el 30 para el 90, el 20 para el 80, y descendiendo en seguida con sutileza, 10 para el 50, 5 para el 30; casi todo el resto, entre el 30 y el 0 se pierde en la oscuridad, reservando un matiz más recargado para que su cero coincida con el otro cero”.
Bueno será, en llegando aquí, releer los pasajes transcritos de Ruskin, sin prevención a su aspecto matemático por las cifras mezcladas en ellos, que no pasan de ser las cuentas de la vieja. Es un capítulo de crítica tan importante y nada divulgado, que se hace casi un deber de conciencia reproducir por lo menos, y con sus mismas palabras, las partes del mismo necesarias a la exposición de su principal contenido. Quien las lea atentamente obtendrá un firme y saludable criterio para sus juicios en la materia, y un alivio, si no una total exención de fatigas, en las ineludibles jornadas de la observación y de la reflexión propias.
Continúa diciendo que, mientras Turner y Veronés permanecen fieles a la Naturaleza hasta cierto punto, Rembrandt sólo respeta los contrastes más altos y falsea todos los colores de un extremo al otro de la escala: viéndose obligado, para justificar su método, a escoger asuntos fuera del paisaje, que le permitan expresar aproximadamente los colores; cabezas sobre un fondo sombrío, por ejemplo, en que la intensidad luminosa de la Naturaleza rebase poco de la suya. Y aunque Turner y Veronés se acercan más a lo verdadero cuando se trata de reproducir toda la escala real, como el público se impresiona fácilmente por la intensidad de la luz, los colores auténticos le parecen extraños, una vez privados del contraste luminoso con que los ofrece la Naturaleza; de modo que si le presentan este contraste, no le sorprenderá la falsedad de los colores. Por eso los cuadros de Gaspar Poussin y otros pintores que obtienen sus efectos oponiendo a su luz máxima un primer término mucho más oscuro, encantan de inmediato la mirada y parecen ser fieles a la Naturaleza, mientras que la veracidad de Turner se desdeña por inverosímil. Finalmente, como Turner empieza por pintar con la mayor exactitud posible la tierra, y después el cielo por medio de los tonos comprendidos entre sus grados 30 y 40, las dos zonas se unen en el horizonte y el espectador se queja de no poder distinguirlas bien o de que la tierra no parece bastante sólida.
A esta altura de la discusión de Ruskin, ya resumida en sus puntos capitales, conviene acentuar que no por querer ser el método turneriano de sus preferencias el más natural en cuanto a expresión y eficacia colorista combinadas, es menos indirecto que los otros. Tómese también nota, que si no puede dudarse de la alta luminosidad del cielo y de la tierra, sí de su colorido en ciertas partes y ocasiones. Los cielos plomizos, las tierras eriales, de secano y agostadas; las carreteras, color de cansancio y desesperanza; los puertos, telarañas de ilusiones viajeras, que se encienden y se apagan, en su niebla perenne, con los matices impalpables del nácar; los vellones y pelambres de las nubes; el ambiente pétreo de las urbes; las arenas y las aguas; en suma, la mitad de la tierra, obtiene apenas un asomo de tintas sutiles por influencia de las condensaciones verdes, rojas, azules de su otra mitad, que forman árboles, prados, sombras, arcillas, las floraciones y el azul. No valiendo querer escaparse gracias a la elección de los temas, porque todas las cosas de color se hallan cruzadas por venitas y entre canales que los lagos ensanchan y al fin van a dar en redondo al océano gris, envoltura o somnolencia del mundo. El mal pintor y las personas desatentas o, más bien, que andan a lo suyo, solamente ven aisladas las zonas del paisaje y con breve o ningún horizonte; de modo que la animación de los grises causada por los reflejos, por los complementarios de los colores constantes, por las mezclas ópticas, puntos de enlace para tejer una total entonación, sensible y armoniosa, pásales desapercibida; el verdadero artista, en cambio, y la persona contemplativa tienden a un lado y otro la vista en busca de centros visuales con el intento de armonizar las líneas y la emoción; y sin darse cuenta de momento ni proponérselo, nada más por efecto de posar los ojos aún teñidos de un tono, en las partes que tienen muy atenuado el suyo propio y hasta ninguno, luego sienten una palpitación coloreada por todo; los rubores y las dulces ondulaciones azuladas, los más ricos matices cunden llevando la expresión de la vida y hasta el encanto al páramo triste y a los velos invernales. Acaba por verse un color de relación que de primeras, en la visión segmentada, no se veía. Hay, pues, una acción subjetiva, fisiológica y emocional que coadyuva, con la exterior, al efecto de las coloraciones; y una necesidad de armonía que, por mucho predominio que se dé al blanco en los grises coloreados, contribuye al descenso de la escala pictórica, con el doble efecto de bajar la luz (porque un color cualquiera, por tenue que sea, oscurece el blanco) y de ir perdiendo grados de contraste para el cielo, ya de fondo azul, y cuyas nubes claras piden asimismo el ser más o menos coloreadas. Viene ahora trasladar al lienzo estos valores generales, desde un principio fatalmente más densos en cuanto al color y rebajados en cuanto a la luz, con los medios que Ruskin tiene por limitados y nosotros por providenciales. Después de equilibrar las manchas obtenidas en la visión pausada y simpática, no bien se advierta confusión de intensidades, el artista debe reflexiva, pero decididamente, ceder a las exigencias emocionales del espíritu y a las de lógica en la composición de la obra, acentuando los contrastes en la medida de su fuerza; con la sola reserva de mantenerse fiel a la unidad de la obra y al carácter del tema, no sea que una sequía ofrezca el aspecto primaveral, o la miseria de un antro quede trasmutada en el ambiente de una tapicería. Porque en bajar y subir los tonos para marcar diferencias expresivas, haciendo uso de una escala que ni tiene la mitad de los grados de la natural, se corre el riesgo de traer la noche al medio del día, de petrificar las nubes o de cambiar unas en otras las estaciones; de perder en valor de luz lo que se gana en valor de color, y viceversa. Cierto, ésta es la gran dificultad que debe resolver la inspiración y el arte del pintor. ¿Andamos cerca del artificio impío condenado por Ruskin? Es que no hay método alguno para evitarlo, como se ha visto. No se olvide. Por tanto, aún cabe ir más lejos en la teoría de los valores de lo que ha excogitado el esteta inglés, y se presiente ya una evolución de la misma que se ve llegar hasta el transporte musical de las escalas. Progreso racional del Arte que no podría suceder si la escala del pintor y de la Naturaleza fuesen iguales; tampoco la matemática, si el hombre hubiera sido un espíritu puro, y aun universal, dotado de ubicuidad, que pudiese percibir todas las magnitudes fuera de las divisiones, comparaciones y equivalencias del cálculo; aspiración necesaria, motriz, que, precisamente, sólo podrá ejercitar el hombre por medio de las cifras y símbolos de la inteligencia. ¿Por qué siendo forzoso el cálculo a la acción representativa propia del Arte, ha de ser más restringido que el de las matemáticas? Ya con el método de los valores, de igual modo que una ecuación subsiste a través de todas sus transformaciones cuando se opera idénticamente en sus dos miembros, y un sistema de varias se reduce a otro más simple por medio de eliminaciones que no afectan a los valores del primitivo, la obra de arte puede resumir, sin duda, un sistema de equivalencias naturales con que poner en comunicación los ojos del hombre, por su parte espiritual, con el variado espectáculo del mundo y la infinita esfera de luz que maravillosamente lo contiene. Un día podrá darse también con las claves y numerosas escalas mayores y menores de la pintura, que le permitirán representar todos los aspectos del mundo y de los seres con una gran fidelidad subjetiva, en una relación íntima y, por tanto, cierta, de los valores pictóricos y reales, sobre la misma base que Ruskin estima impotente de las siete notas ofrecidas por la escala natural del color. Quizá el moderno simbolismo francés pueda entenderse como un presentimiento, un primer paso en esta revolución liberadora del Arte, más lógica y audaz que la emprendida por tendencias posteriores basadas en el desarrollo del principio de la forma integral o en el espacio. No será llegado con ello el reino de la mentira y del orgullo; sino el de la verdad de las capacidades humanas; pareciendo también más cristiano que la postración y la quejumbre, recibir con el gozo del salmista los dones, que no deben ser mezquinos, venidos do la mano de Dios.
§ 2
Queda trazado el conflicto en cuanto a los límites de la pintura para expresar directamente la escala de la luz, más o menos coloreada, de la Naturaleza. Como una consecuencia, otro punto culminante del drama se aparece al considerar el problema del volumen y el color claro, escollo del impresionismo, causa de las torturas de Cézanne y de la extremada reacción cubista. Prosiguiendo la discusión, dice Ruskin:
“Los grandes artistas se dividen en dos grupos: los que pintan sobre todo para el color, como Pablo Veronés,