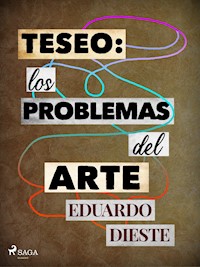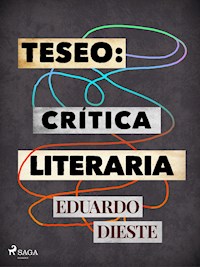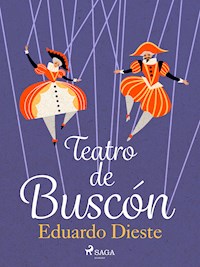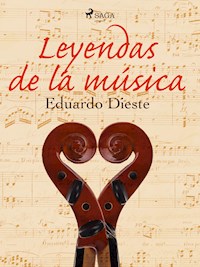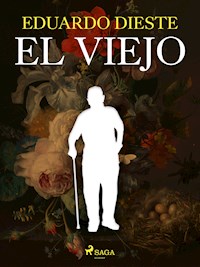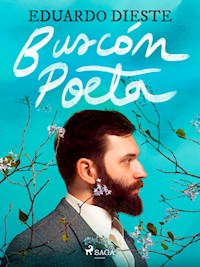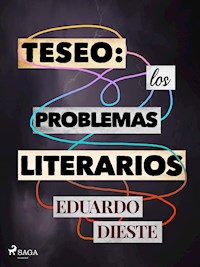
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
«Teseo: Los problemas literarios» (1938) es un ensayo de Eduardo Dieste donde el autor aborda diferentes temas literarios como la imaginación y el estilo, la figura del verso y obras de teatro y novelas como «Teatro del mar» de Eugene G. OʼNeill o «Crónica de un crimen» de J. Zavala Muniz. Además, incluye una comedia para cine de Eduardo y Rafael Diste: «Promesa del viejo y de la doncella».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduardo Dieste
Teseo: Los problemas literarios
POR EDUARDO DIESTE (DR SINTAX)
EJEMPLOS DEL URUGUAY Y UNA COMEDIA AMERICANA PARA CINE Y LECTURA, DE EDUARDO Y RAFAEL DIESTE
Saga
Teseo: Los problemas literarios
Copyright © 1938, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682212
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
a ENRIQUE DIESTE reitero la dedicatoria de esta segunda compilación de meditaciones acerca de los problemas literarios, que son, últimamente, los mismos dela metafísica generalizados en el plano misterioso de la existencia, cuya verdad ilumina el arte. La emoción del misterio aumenta en la claridad de vision :colma de ver suspendida una barca en el agua o un pájaro o la luna en el aire; cuando todo se vea así, el trabajo de la metafísica, que no es más que una óptica, habrá terminado: mejor dicho, se verá que esos problemas no han existido más que por oscilación retardataria del alma, que de otro modo no podría darse cuenta de ser. Este libro busca la claridad de visión y no pretende ni desea ni estima otro conocimiento. En este orden de pensamientos, puede creerse que la sacudida de horror que sufre el mundo tienda más que nada a reafirmar su espiritual ser desvanecido en la caída o desuso de las más elementales facultades de adoración. Como libro de crecimiento, espero que en sucesivas ediciones aumentará su doctrina y ejemplario, para satisfacción de quien lo escribe y de sus amigos.
En la rueda del diálogo de hermanos de sangre y de fe que adorna la presencia de las dulces compañeras y preside tu elevada virtud de amor, desea entrar con palabra clara y alegre y ser bien acogido,
Dr. Sintax.
Montevideo, 25 de Agosto 1937.
PROLOGO Y CONCLUSIONES
AUTODIDACTOS
“Se dice que vivimos en un país de autodidactos. Autodidacto se dice del que aprende algo sin maestro. Sin maestro, por revelación interior o por reflexión autointrospectiva, pudimos aprender muchas cosas, de las cuales cada día vamos sabiendo menos. En cambio, hemos aprendido mal muchas cosas que los maestros nos hubieran enseñado bien. Desconfiad de los autodidactos, sobre todo cuando se jactan de serlo”.
Esto hace decir a Juan de Mairena, en nuevos diálogos que aparecen en Diariode Madrid, el preclaro poeta don Antonio Machado, continuando sus memorias de profesor de Bellas Artes. De análoga experiencia, he aquí una anotación que, por contraste, puede servir para poner las cosas en su punto:
Los maestros jóvenes, que suelen ser auxiliares y aún meros recitadores de lección, dan casi siempre más resultado que los veteranos en el suministro de una disciplina. El profesor joven ha de rehacer sus conocimientos que, a pesar de buenos maestros, no había asimilado bien; y como su fase de adquisición y de avidez está más cerca de la inopia del alumno que la suficiencia del profesor maduro, sucede que obliga a los demás a compartir el estudio que él mismo necesita hacer, valiéndose del diálogo y de las repeticiones de clase como instrumentos de mnemotecnia y afinación critica. Se comprende muy bien que el profesor sumo, alejado de los planos de iniciación, no pueda satisfacer con eficacia de insistencia y de entusiasmo las necesidades elementales de las almas jóvenes.
***
A guisa de prólogo, se reproduce y amplía esta nota del Cuestionario que aparecía en la revista P. A. N. de Madrid en 1935 como sección permanente. De esta y otras publicaciones análogas se recogen glosas de libros y problemas que se capitulan de acuerdo con un plan cuyo alcance no es otro que buscar fundamento a la estética literaria siguiendo de cerca la discusión de los mismos productores en los tres órdenes, de la Lírica, de la Epica y del Teatro. En este y en todos sus libros el autor cree ordenar el resultado de sus reacciones metido en la corriente de la vida y en el medio físico y espiritual que le rodea, y sus juicios, de duda o certidumbre, son expresados con firmeza, pero con respeto de opinión contraria si está inspirada en buena fe; y queda siempre dispuesto a mejorar la propia, con muy buen humor, cuando recibe la claridad de la doctrina y del ejemplo ajenos. Creería uno seguir la honrada y dura escuela socrática de autodidactos, ya que hace del maestro el primer estudiante. Así es conocido en España y en América Juan de Maicena, y es por celo de su perfil y amor de la verdad que aclaramos alguna que otra expresión equívoca de su noble enseñanza.
***
Parece ser que uno de los caracteres del autodidacto consistiría en poner en tela de juicio con cierta jactancia la autoridad de los maestros, o el saber que transmiten. Cuéntase uno, porque de la jactancia del autodidacto, equilibrada con la de muchos profesores, no vale la pena de hablar; no es un dato rigurosamente científico de la cuestión; pertenece a la novela de la vida. De esta clase de jactancia que divierte o carga, según el estado de humor del comentarista, es la virtud del self-made-man alegada casi a diario por los hombres activos en el mundo de los negocios; pero la falsa caracterización de unos no quita la real existencia de los Carneggie, Morgan, Rockfeller, Morgan, Ford y otros que, en efecto, construyeron el rascacielos de sus fortunas en cimientos de esfuerzo absolutamente personal: exnihilo.
Quede como criticable la nota de poner en tela de juicio la lección del maestro o del libro, que es buena e ineludible. ¿Qué otra manera habría sino, de estudiar? El oficio de maestro y el de partera serían iguales en el método socrático de ayudar el alumbramiento de la inteligencia estudiosa. No obstante, puede hacerse un breve repaso de los beneficios obtenidos con el método de acatamiento al principio del magister dixit; no para lucir musculatura polémica (líbrenos Dios de tales niñerías) sino para acentuar la gravedad de la cuestión que apuntan esos ligeros modales de cansancio y de buen gusto conque escritores de selección llegados a la madurez acogen el estridor de los jóvenes iconoclastas, que no han de ser, precisamente, autodidactos.
En tiempos que uno frecuentaba las aulas con la mejor buena fe del mundo y con la suerte de haber conocido muy buenos profesores, circulaban las tesis autorizadas más peregrinas. Oíamos por primera vez la palabra de un escritor de la talla de Lessing muy mal traducida en castellano, pero lo suficiente para enterarnos de que el grupo de Laocoonte, que hoy es corona del gusto plebeyo, era compendio de la belleza plástica en el pasado y que no podría superar el genio de los siglos venideros; así lo decía Lessing, y para que no se olvidase tituló con el nombre del desventurado troyano su libro, por otra parte muy ingenioso, docto y entretenido: contiene hipótesis muy fecundas, como logre uno cambiar la dirección que llevan; pero si esto no lo consiguió el talento del autor menos trataron de hacerlo nuestros profesores.
En una devoción de la misma calidad se envolvía el grupo de Los borrachos de Velázquez. También Las Meninas tenían gran concepto; también, porque apenas era un poco más, y aún había pareceres de si no sería un poco menos. El que entraba en la sala de Las Meninas del Museo del Prado y preguntaba, como D’Amicis: “¿Dónde está el cuadro?”, quedaba muy bien ante el guardián galonado, quién, en el secreto, había de contestar: “Allí, en el espejo”. Siguiendo la extraña indicación de tener que mirar al revés, daba uno en el espejito de la pared frontera al cuadro, y allí había que ver y quedar en pasmo; si no era por la pupila de muerto del espejo, la sala estaría habitada por los personajes pintados! Trastornaba la belleza platónica del prodigio ¡que la tiene!, y no era necesario ver más. Otra cosa eran los borrachos: ¡Resultaba que los conocíamos a todos! ¡Esto ya era el colmo! Había que poner un pero a este mago de Velázquez; era muy culto ponerle un reparo de ser demasiado objetivo; algunos se arriesgaban a decir que fotográfico. Compensaba esta diminución la acentuada idealidad del Greco. ¡Lástima si el mentado alongamiento de las figuras dependía en mucho de constitución astigmática del artista! Creo que a nadie le cabe duda hoy de que esto es papanatismo de subidos quilates; pero entonces daba tono en la conversación y buena nota en exámenes.
Una mirada sintética de la literatura, que es el campo de este libro, es de igual tristeza. Preocupaba mucho, y con razón, el tema de la originalidad en materia literaria. En las tertulias de café, medio universal y legítimo de extensión universitaria, hubo de resolverse el problema en forma que no superaron los profesores, y que, por lo menos. era graciosa: “El robo en literatura no es delito si va seguido de asesinato”. De este modo sabíamos que El Alcalde de Zalamea es también ataud de una obra de Lope de Vega, aniquilada en olvido. La ley no falla nunca. De remate, en panorámico discurso lleno de gracia encantadora don Juan Valera 1 dejó aclarado el punto por exhaustación atribuyendo reverentemente la condición de plagiarios a todos los príncipes de la literatura universal en todo tiempo. ¡Y lo prueba! Salen los trapitos a relucir y los fregados en que anduvo Cervantes para componer su obra, con todo, inmortal; y Shakespeare, las suyas; y Lope, no se diga; y Goethe, y Dante; no se escapa ni uno; todos son abatidos al polvo de un pecado casi original de plagio inherente a la flaqueza del intelecto humano. No ha de creerse que la disertación de Valera es de resentido, ni chocarrera ni falta de seso. Lo asombroso es ver que la generalidad del hecho probado no “escame” al ilustre andaluz moviendo su agudo espíritu y la suma de sus conocimientos en la investigación de las leyes que rigen la producción estética independientemente de las determinaciones que pueda haber de calidad ética. Había escrito novelas originales, pero, a no dudarlo, no dejaría de sumarse a la cofradía de penitentes por delito de robo y asesinato literarios. Y repite, ya en obsesión contrita: Dórico, jónico y corintio. No hay manera de romper el triángulo fatal de la historia. Lo más que puede hacerse es mezclar los órdenes, como hizo el genio romano antiguamente y después en los Renacimientos que impulsa. Boileau tenía razón que le sobraba. Así como parece consubstancial del buen cristiano que siga preocupadisimo de la suerte fenecida del pueblo de Israel y de sus azares: la expulsión de Egipto y las plagas, y el paso enjuto del Mar Rojo; los asuntos de la familia de Labán, y la rivalidad de los hijos de Rebeca por los privilegios de primogenitura (extraño episodio en la cima de la genealogía davidica, que es la de Jesús Nazareno); la cautividad en Babilonia; toda la bellísima y emocionante historia de un gran pueblo que siendo único en la mira providencial del Eterno es forzoso que deba paralizar el curso de las edades y la conciencia de los elegidos en los límites del libro maravilloso que la contiene; de igual modo, solamente los modelos de la literatura griega y los cánones de Policleto deben regir la creación del universo artístico.
A lo mejor es así en buena parte, y no hay más que demostrarlo. ¿Lo hicieron los maestros, o tuvieron siquiera la buena voluntad de intentarlo? Esto es lo que sorprende. Ciertamente, la idea de originalidad revolucionaria era tan falsa como la que podría implicar la esperanza de encontrar en alguna región del planeta un tipo humano específicamente nuevo. Se observa en el desarrollo de las literaturas una facultad reproductiva, pero se tiñe de clandestinidad, y no se cree de noble linaje si no es antiguo; esto quiere decir que los maestros participan de la falsa idea de originalidad que combaten, cuyo fuero relegan a una especie de razas fundadoras: Grecia y, porque no hubo más remedio, también Roma. En tino de gusto no andan más acertados: prefieren Euripides a Esquilo, a pesar de conocer el juicio que hace el mismo Dyonisos de los dos poetas en los infiernos; y Praxiteles a Fidias.
Probablemente habrá que estudiar de otra manera. Porque así no es posible la continuidad perfectiva del espíritu que Goethe recomienda a los jóvenes en tono algo equívoco también ( 2 ). La cosa no es de viejos ni de jóvenes, ni de transmitir tesoros falsos o mal valorados; sino, precisamente, de autodidactos. Porque hay verdades, o caminos, que no puede enseñar nadie desde afuera, que ha sido siempre la norma académica: medir versos, medir columnas, medir figuras, medir teatro; y obtenidas las unidades, a imponerlas. Luego resultaba la escultura canónica, mala, y el verso, y el drama, malos. ¡Y las medidas eran exactas, micrométricas! ¡Gran misterio!
Es que sólo puede explicar la ley de un arte quien lo practica. Un poeta, un dramaturgo, un pintor o escultor y un músico conocen de cerca el movimiento íntimo de la creación que luego termina en las medidas que recoge, alejado de proceso, el académico. Sólo puede entender de teatro (gustar no es lo mismo que entender) el que hace teatro o quien está al habla de sus problemas con quienes lo hacen, o quien busca de hacerlo aunque no lo consiga. Este camino de visitación es el de la crítica. No es llano, porque el saber del poeta y del artista, muchas veces, aparece en obra. En este caso, no hay medidas que valgan; hay que rehacer la obra hipotéticamente por vía de experiencia, de intuición y de simpatía.
Al parecer, no hay maestro posible si no ha sido y es continuamente autodidacto. De esta manera viene uno a encontrar el fundamento real de muchas normas académicas que encerraban el jocundo engaño de una cáscara o de un caracol vacío.
***
Ofrecemos, pues, contribución de experiencia a los investigadores de morfología literaria, en nuestro diálogo, reñido y amistoso, con los más decididos camaradas en la conquista de una vida o muerte decorosa, que es el fin del arte.
Un problema, entre todos, parece preocupar al autor, y es el que se refiere al órgano creador, cuyo manejo oscuro seria la causa de las vacilaciones en la gráfica de la historia del arte, atribuídas a momentos de plenitud o decadencia correspondientes a los períodos, aún así mal calificados, que marcan las edades de la vida individual.
De que hubiese dibujado Kant a punta seca el organismo del espíritu y su función, de dónde vendría la forma del conocimiento, y su materia del mundo exterior (fórmula paralela a la de Santo Tomás y Duns Scot) no siguió un equilibrio de pensamiento que reafirmase la integración natural de la esfera estética. El desplazamiento de la fuerza especulativa fué completo en la dirección formal que caracteriza el moderno panteísmo. A una dialéctica identificada con lo real, eliminado de hecho, le resultaba de una facilidad funambulesca, como observa Kierkegard, toda síntesis de contradicciones irreductibles. No era la armonía de contrarios de Heráclito, sino su disolución y movimiento oceánico. Si Bergson, que parte de la misma antítesis, evita el confusionismo totalitario con discernimiento plástico de agilidad extraordinaria, da suelta, en cambio, a un espíritu anhelante que ha perturbado todas las zonas de la creación estética. Si en el orden especulativo, que se desenvuelve fuera de los plazos perentorios de la acción, el pensamiento puede y debe moverse con una libertad absoluta, no así en el plano legislado de la ciudadanía, en el de las funciones naturales o en el comunicativo del arte.
La norma deducida por el artista, en el afán de asumir la actitud más pura, de acuerdo con la naturaleza del espíritu, cuando no es reflejo de pereza de vivir (de “tanático instinto”, habló Novoa Santos) o inexperiencia forzosa de los veinte años, parece ser: Ya que tenemos la forma del espíritu, o su anhelo (cuanto menos, mejor: más espíritu), y la realidad es la suma del ser y del no ser, igual a nada, o a una escoria del espíritu anhelante, no hay más que hacer sino reproducir la forma del espíritu en la categoría más pura, en la unidad del éxtasis, que es olvido, y volar al cielo. No se niega que la norma puede inspirar la vida de un santo, sino que pueda regir la creación artística. Esta unidad desesperada puede ser hasta la clave cósmica en el sistema de Bergson, pero no la clave de su obra escrita en espacio numeroso de gran orden y serenidad, más que el perceptible en el conjunto de sinfonías de Beethoven, lo que no habrá podido “realizar” sino a condición de mantener frenada mucho tiempo la impetuosidad esencial del espíritu. Igual contrasentido envolvería afirmar que la visión más pura es la del ojo en su estructura, y no hay más que ver que no sea impuro, cuando el ojo está para ver todo lo de afuera y no su adentro. También podría decirse que la utilidad teórica de una máquina, en reposo, asegura una mejor productividad que su ejercicio: una huelga universal sería la consecuencia.
El resultado de la estética pura de nuestros días, está tan cerca del aniquilamiento y de la insipidez como el del academismo (el “realista” y el “idealista”), que fué también más que escuela histórica, metafísica, derivada de la confusión del espíritu especulativo y del espíritu en corporeidad, que percibe el mundo y cae en la ilusión de que es su obra o un sueño impuro. Resultado que no autorizaría Kant, ni Bergson. La trituradora Dialéctica de Hegel, lo puede todo.
Por el contrario, fundamentos de la doctrina de Bergson podrían servir para reafirmar la figura estética en la vida ( 3 ). Un observador ligero del espacio filosófico verá en el momento de la Escolástica el centro de convergencia de todos los caminos del discurso desde la antigüedad y que Descartes y Kant llevan a la máxima depuración constructiva. La demostración de la substancia espiritual y su tráfago en el mundo refractario de la temporalidad extensiva, no deja en claro otra cosa que un problema y un lenguaje útil, si no es peligroso (idola fori), de referencia, que expresa gráficamente sus términos. Aún admitida la distribución de universales o categorías hasta el límite menos preciso de individuación de la materia, y la existencia de mediadores que hagan posible la comunicación con su opuesto substancial; admitida una rapidez de relámpago en la operación del entendimiento activo y su virtud (lumen mentis) que convierte la especie sensible en especie inteligible, asimilable espiritualmente, según la urdimbre escolástica del conocimiento, no puede evitarse un asomo de recelo al ver la determinación de lo espiritual extendida en analogías de la formación contraria. Por laminación o fraccionamiento, y a pesar de la barrera kantiana, se hizo posible un nuevo avatar de pensamiento monista fundado en la categoría fúnebre de identidad de los contrarios. Más que substantivado en evidencia, el espíritu se anuncia en explicación o diagrama de su real ser. La creación de Bergson consistió en comunicar la personalidad del espíritu por el medio directo de la reacción psicológica. Sólo por la reflexión puede cortar su acto duradero inconmensurable, y darse cuenta de lo extensivo y de cómo es posible la percepción única y diversa de lo heterogéneo merced a una connatural función cualitativa, el alma. Si fuese posible degradar negativamente la tensión natural del espíritu, el mundo cualificado que se conoce, no existiría. El medio reflexivo crea la espaciación necesaría a la existencia de las cualidades, en el mundo real y en el figurado de las artes. La reflexión es tanto más difícil, cuanto más contraríe la velocidad interna de una visión o de un afecto: esta es la gracia del arte. Dura empresa: mantenerse dentro y fuera del éxtasis para darle espacio necesario en un poema. Unidad, cualidad, pureza, todo esto ya lo pone el espíritu de suyo.
El prólogo termina o sigue por ejemplos de bellos libros que comenta en el que empieza, la misma voz rezagada, con ánimo de persuadir al espíritu que vuelva a la tierra y se aficione de las criaturas, que son de Dios. ¿De quién podrían ser?
Leed, camaradas, con la mejor buena fe que es esencial en nuestro oficio, y aprended por vosotros mismos.
Dr. Sintax.
CONCLUSIONES
I
P. ¿Debe entenderse que autonomía del espíritu no significa en modo alguno confinamiento subjetivo?
R. Si.
II
P. ¿Debe entenderse como un medio instrumental que necesita ejercer su acción transformadora sobre la realidad exterior, el órgano interno de las intuiciones, de la inteligencia y de la imaginación sensible?
R. Si.
III
P. ¿Debe entenderse como falta de dominio de este medio instrumental interno que se haya atribuido a la expresión pura de su esquema una cualidad de substancia independiente con relación a la densidad figurada y móvil del mundo externo?
R. Si.
IV
P. ¿Debe entenderse que restablecida la comunicación natural de los medios internos y externos la presunta materialidad de los últimos desaparece, traducida en lenguaje común y en seguridad instintiva propia del niño y de las personas sencillas?
R. Si.
V
P. ¿Debe entenderse que la reflexión exacerbada, necesaria al estudioso y al artista, y el uso de una experiencia de data anterior, incluso la acumulada en el lenguaje, dieron origen a esta noción de autonomía por negatividad, que hace iguales al pobre y al rico, al vivo y al difunto, al no y al sí?
R. Si.
VI
P. ¿Debe entenderse que una poesía, una política y cualquier orden de pensamiento y de arte fundado en este equívoco está fatalmente condenado a muerte o nace ya muerto?
R. Si.
VII
P. ¿Debe entenderse lisa y llanamente que el romance o el cuento (de una especial calidad) o la situación histórica del poeta ofrecen los puntos de referencia en el espacio espiritual, necesarios para el trazado de la figura lírica?
R. Si.
VIII
P. ¿Deben entenderse como formaciones de origen épico, ya partan del romance o del drama (de una especial calidad), en lo humano y en lo religioso, los más celebrados poemas líricos, antiguos y modernos?
R. Si.
IX
P. ¿Debe entenderse este punto de unión de los géneros literarios como punto de partida para resolver el problema, cada vez más abstruso, de la comunicación del Arte?
R. Si.
X
P. Debemos, pues, decir al joven, forzosamente dominado por los imperativos de la forma abstracta del espíritu, que penetre dolorosamente al mundo externo, que vibre en situación y complique las creaciones de su arte; y al hombre de edad madura que simplifique su experiencia, que ha de renovar constantemente si no quiere deslizarse al mundo fúnebre de los sueños dialectales.
R. Si.
Este decálogo de conclusiones puede o no ser confirmado por cada lector del presente libro, pero refleja escuetamente su contenido. Se declara por delante para que nadie se llame a engaño, y así pueda leerlo con predisposición adversa o simpática, o dejarlo de lado si por una razón u otra se prefiere disfrutar la paz perpetua de opiniones académicamente recibidas.
IMAGINACION Y ESTILO
IMAGINACION
EMOCION DE LA IMAGEN
El Sol por otros Cielos, de Mariano Gómez.
¿Basta el medio de la imaginación para dar la resonancia del alma en el mundo? ¿Es, por el contrario, la medida lo que hace una tragedia griega más grave y menos lacerante que un drama moderno? ¿Es que el número circunda en una esfera divina el misterio de la existencia, y la sola imaginación lo deshace en el contrasentido de las aflicciones humanas? La tragedia y la plástica antigua, el verso, la música (antes de Beethoven), limpias de ascetismo, ¿quedarán para siempre atrás o representan históricamente, a la vez que una etapa de acceso, la intuición de un arte futuro, eterno, que saldrá de la complejidad arrítmica del espíritu en nuestro tiempo?
***
Hay muchas preguntas ahí que vienen unas encima de otras en tropel, y va a ser tarea larga que cumpla el juicio todos los cuidados de pastoreo. Puede intentarse apartar las más fogosas o las más tímidas. Dejado este lenguaje alegórico pongamos mano sobre la tercera, que parece ser la que dirige la punta en la disparada.
Quiere decir que el primer dolor no es el más profundo, aunque duela más y sea más triste que ninguno; el dolor de la carne tiene eso de espantoso: que en él sucumbe lo efímero. De aquí dependerá la tristeza indefinible del otoño. ¡Muere todo lo que parece de menor entidad!. El corazón quiere echarse a engaño y la fluidez de los días lo destempla y seca sus más verdes o floridas ramas. Tanta hermosura como hay en un campo y es agostada, tanto es el rigor que hace de los sueños del hombre un montón de hojas ateridas que un viento vagabundo arrastra; y así esta pena deja desabrida la voluntad que si uno se imagina restaurado después de la muerte no podrá menos de preguntar a los ángeles: ¿dónde están las flores que ha muerto cada otoño? ¿y los días del niño? ¿y el torillo elástico que lanzaba los ojos detrás de las nubes alocadas en las colinas? Potros desmelenados corren a huir del tren monstruoso; rostro pensativo de una joven por siempre perdido en la velocidad; somnolencia tristísima del viajero limada por la novedad de los prados recién amanecidos. . . Algo pasa en el corazón del hombre que le deja triste en medio de la circulación de los dones renovados en que naufraga su nimio dulce tesoro, tan amado, de sueños juveniles. . . Notad que la imaginación del dolor va trascendiendo de la carne y adquiere categoría metafísica. Lo haremos sentir en versos de Shakespeare:
Cuando veo la esfera que marca la gula del tiempo,
y el día bizarro hundido en sucias tinieblas,
y aquellas violetas de otra perdida primavera,
y negros rizos empolvados de plata y de ceniza,
y en huesos los árboles desnudos de hojas,
antes coro de los pájaros, dosel de los ganados,
y el verdor del verano ceñido en gavillas
y con lacias grises barbas llevado en andas;
de tu belleza me ocurre acongojarme
que pueda ir su día en los estragos del Tiempo,
pues dulzuras y bellezas se le rinden y mueren
tan pronto como ven otras crecer de exiguos gérmenes,
Y nada encuentro que pueda embotar su filo insaciable
salvo engendrar, turbar su acometida con renovadas galas.
***
Mientras el dolor no ha pasado al dolor, entristece pero no mejora el alma. Muy al hondo de ésta hay como un sentimiento de participación en lo creado que convierte a oración los dolores más fuertes, que son los del hombre justo: Job. Sentimiento de participación da lo mismo que saberse criatura, humillarse (con dignidad) y tener celo de lo creado, que ya es participar.
En una obra de Leon Tolstoy, cuya vista puede promover contagio de epilepsia en el público (no debe representarse, y sí leerse, aunque es teatro de ley) falta en bastante grado esta transformación o ennoblecimiento del dolor. Se conoce en castellano con el título El Poder de las Tinieblas. Hace falta recordar, aunque sea de prisa, una escena, y todas son de la misma crudeza; es aquella en que los padres tratan de hacer desaparecer un niño, fruto del pecado. Llegado el momento, vacilan. La mujer instiga. El hombre acaba por acostar al niño en un banco, lo cubre con una tabla y se sienta encima, revolviéndose de aullidos de locura al sentir el crujido de los huesos y el derrame de llanto instantáneo. Lo entierra la madre, que increpa al hombre por su cobardía. En las escenas siguientes, la angustia gana categoría religiosa, pasa de la animalidad a la humanidad, y el acto penitencial en que el abuelo anima al hijo mientras confiesa los crímenes en la plaza pública, porque sólo así Dios podrá perdonarle, con todo y su extravío deja en el alma una pesadumbre más tranquila (y es de muerte) que toda la cadena de horrores de que es quebranto. Hay la diferencia que puede haber entre la crónica directa de un crimen y su resonancia en el alma que trata de medir su significado en el concierto de los fines y lo novela o depura en el teatro. Está en el límite de la realidad histórica de que se aleja el drama de Shakespeare y mucho más la tragedia de Sófocles o de Esquilo.
***
No sabemos si hace falta una refinada especulación para equilibrar los contrasentidos del dolor histórico en una forma poética de humanidad superior. A veces viene dada en formas populares de una evidente modestia literaria. Recordamos un romance leído en una colección de cuentos judíos europeos. Enumera los trabajos de la mañana a la noche de una madre. Ahora suelta la fatiga de los fregados y acalla el llanto del niño que su ángel ha salvado de gran riesgo; ha temblado su entraña, donde otro fruto madura; de este sobresalto corre a dar alimento a los que vienen de la escuela: ¡y el hombre no se daba cuenta! Sigue su ardor de asear la casa, y contar los cuartos que disputa con los vendedores de puerta; debe ir al mercado, para economía de unos céntimos, y volverá en huesos tardos y corta de aliento: ¡y el hombre no se daba cuenta!; y hay que acudir al apremio de los hijos mozos en comer y volver al trabajo; cocina y trae los platos humeantes de alegría materna: ¡y el hombre no se daba cuenta. Y ha de dormir de un tirón la noche y endurecer las manos en la helada del alba y empezar a subir la cuesta de un nuevo día: ¡y el hombre no se daba cuenta!. Y parirá con dolor noveno hijo: ¡y el hombre no se daba cuenta!. Y no hay más encanto de mujer que ha soñado amor de los cantares; tose y va y viene encorvada: ¡y el hombre no se daba cuenta!. Y ha cumplido su deber en la vida como los buenos animales y pronto va a morir. . .: ¡y el hombre no se daba cuenta!
Puede uno estar mal constituido y sentir lo que no hay; pero este romance vulgar de dolor es más digno de conmover el alma profunda de Tolstoy que aquel su terrible ejemplo.
***
Pero no es lo corriente (y por algo será) que la imaginación popular trascienda más allá del dolor y de la alegria física. Una prueba suministra la memoria de la pasión y muerte del Redentor si vive de lástima refleja del taladro de los pies y de las manos en el madero de la cruz y de la última lanzada en el costado que abren también la fuente de las lágrimas devotas. El misterio de la tremenda angustia sale en palabras claras de la lección evangélica, y nadie las entiende, ¡ni los apóstoles!. Hombre de poca fe, hundíase Pedro en las aguas cuando iba de la mano del Maestro.
Mientras los “pasos” de la víacrucis no vayan más adentro en el misterio del “drama sacro”, no alcanzará la categoría del gran teatro ni quizá la virtud de su esencia redentora. Porque el hombre es así: tiene ojos y no ve.
***
La categoría no destruye la imagen, sino que la restablece y trae a vida eterna integrándola de relaciones que tiene implícitas de lo cósmico, en lo divino y en lo humano. El gran error ha sido siempre confundir el signo con la cosa, por lo que al fin de una especulación queda separada la imagen de su categoría. Trascender la imagen no es anularla, sino algo así como ponerla en línea de flotación que le permita navegar con carga justa y movimiento estable alrededor de la esfera completa del cielo. Según esto: dolor o alegría que no se medita, es tan sólo malestar o alegría disparatada, materia prima que ha de elaborar la imaginación pensativa del artista.
No obstante, la entrada de la fe y de la poesía es la imaginación real de las cosas. Quién se hunde en las aguas yendo de la mano de Dios por encima de ellas, no tiene imaginación. Quién mata a un hombre o abandona los hijos, no tiene imaginación. Quién desprecia la gracia del mundo o no siente sus miserias e injusticias, no tiene imaginación. La caída del santo sirve a su santidad. La obra del poeta y del político faltos de imaginación es obra muerta y dañina.
***
Si la imaginación hebraica es la voz más poderosa del alma, he aquí un poeta de tierras de Segovia que escribe con palabras de fuego:
A dónde va ese niño?
Camina con la frente, con los ojos,
Por la senda ciega de su corazón.
Vedle, es el hijo del hombre,
Es el hermano de los verdes trigales,
De la tierra en la adolescencia del mundo,
Y nadie lo sabe,
Porque todos estamos dejados de la mano del hijo.
Salta gracioso de un astro a otro
Y nadie lo ve,
Y es que nadie tiene fe en su mirada,
Misterioso mensaje,
En su mirada que es la esperanza.
Quiere para su ojos:
Altos cielos,
Verdes trigales,
Enjoyados pájaros;
Pero el hombre le espera en la esquina
Y le salta los ojos
Le corta las manos
Le secciona los divinos pies
Con un cuchillo carnicero;
Quema su jardín,
Destruye los trigales de su encanto,
Y luego, en el feo bazar de nuestra vida
Le pone ojos para ver tristezas,
Pies para andar sobre ceniza,
Manos para estrangular al pájaro inocente.
A dónde va ese niño?
En el túnel en que ahora entra,
La sombra acecha y espera.
¡Maldito es!
Una conmoción tan recia del hombre, de la planta a la cabeza, no puede menos de orar así:
Venid a m í , soledades,
Soledades antiguas
Venid a mí con vuestras manos
De angustia y niebla unidas,
Venid a mí con la frente nimbada por la nieve
De mis inviernos. . .
Luz azul de ensalmo abre rápidas lejanías en el bosque de este corazón loco de “buena tristeza”:
Aquel dia la montaña se desnudó de niebla.
Mis campesinos
Cantaban la luz y bebían vino y nieve.
La dulzaina encantó a la torre de la iglesia.
Todo era amor y júbilo.
Su voluntad feroz de dolor no transige con la vida:
Yo te quise siempre, amiga,
¡Si yo hubiera sido un muerto
Como tú, ahora,
Qué felices hubiéramos sido,
Sin esta sangre viva;
Ruega a la tierra
Para que me haga digno de tu silencio.
En los momentos más ligeros, una sombra fría pasma el ánimo de la lectura:
. . .el ratoncillo convidado a la fiesta que llegó
hasta mis manos creyéndome de tierra!.
***
En la serranía madrileña quedó el poeta, pistola al cinto, el corazón vuelto ametralladora de emociones, la figura levantada y lleno el ánimo de extrañeza al ver caídas de su alma las melancolías otoñales que aventaba la hueca verdad del nihilismo ascético.
La realidad descubría una dureza inesperada. Los poetas dejaron de ser fantasmas. Los engañadores de la política se apostaron a distancia para regresar oportunamente. Los políticos de buena fe contrastaban las fórmulas en planos de experiencia elemental que la ley impulsiva del progreso teórico (que es la ley formal de la mente) había acabado por perder de vista diciendo al hambre: espera; y a la conciencia, ya universalmente cristiana: el espíritu mata, y la letra vivifica.
En la esfera de la imaginación amanecía también rudamente. La somnolencia del alma peregrina sentía los nervios finos limados por la violencia del aire serrano y de las nubes que exaltaba la sonoridad de la guerra. Saciado el temor de la muerte en vasto pudridero, el corazón del hombre adquiría la impavidez del cielo en la mañana, que es una rueda continua de presentes dominada por ley única de vida. Comprende uno ahora el sentimiento homérico de heroísmo identificado con el de inmortalidad. La transformación imaginativa que gira en este eje puede hasta provocar la intervención visible de lo divino en la nueva épica de igual modo que en la antigua, que teníamos por accesoria o a lo sumo inspirada en sentimientos políticos de conveniencia: ¡como si un verdadero poeta, creado por Dios para decir la verdad, pudiese traicionar su natural destino!. Desnuda la pasión del hombre y requerida en su brío máximo, libre de las limitaciones del hecho social, convulsionado, encarna en las figuras del Râmâyana, demonios, monos y héroes inmortales a la parte del bien y del mal que parecían de inventiva teocrática o engendro de una imaginación poderosa y oscura miles de años alejada del positivismo científico.
Aplicada al momento histórico y reflexionando sobre sí misma, la imaginación despierta bruscamente, trasciende al plano de realidad integral y adquiere de inmediato categoría y número; y un acento noble y grave que siempre da relieve a la efusión de los grandes poetas, ya canten una flor o un combate de inmortales.
ENVÍO.
¡Salud, Mariano Gómez!
¡Mariano Gómez, amigo liberal de una pieza, enjuto a fuego, audaz, de ojos limpios en el cielo de su tierra, eternamente heroica y santa! ¡Cómo recordé la fuerza de tus imágenes al salir en “alas de mariposones pardos”, de primor conciso, que hacen el suelo de Castilla, — por la tangente de la guerra! ¡Mariano Gómez, poeta auténtico! “¡El pájaro tiene la color de su tierra”! ¡Tu “calandria labradora”!
¡Mariano Gómez, rescatado a sí, después de largo extravío de angustias, al temple de su raza hidalga, fogosa y dura! ¡Las veces que yo te alzaba (¡yo, que no tenía ni tengo más norte que una fe oscura y firme de animal invencible para guiar los propios pasos!) en las caídas de tu calvario! ¡Ibame yo contagiado de tu angustia, cuando espoleaba tu alma con las palabras más fuertes y clarísimas que Dios me daba, íbame yo algo alegre de caridad de oirte decir: “Bien me has dado, Buscón; haré un poema de tu aliento”. ¡Cómo pecaste de exceso de dolor! ¡Y ahora quedas de pie en la entereza de tu fundamento! ¡Cómo conocía tu instinto el límite de tensión de tu alma! ¡De pronto se retrae, ajusta los músculos, endereza la mirada y echa a andar con pasos olvidados, como si no se hubiese perdido nunca! ¡Gran maravilla! ¡Y esta vez sí que me dejó confortado nuestro último encuentro! ¡Esta vez te digo yo gracias a ti, Mariano Gómez, al sentir en mi rostro el aire vivo, serrano, de tu pensamiento, libre de tiniebla sacrílega! ¡La gesta del pueblo que muere por su libertad te ha devuelto el ser! ¡Mariano Gómez, ya sabes quién eres y lo que tienes que cantar! ¡Note perderás más!
Esto quería decirte antes de volver a mi tierra uruguaya, que debe parecerse a la de Castilla en su niñez: sol, nubes, caballos.
¡Salud, Mariano Gómez, poeta y hombre!
Barcelona, Febrero de 1936.
GRAVEDAD DE LA IMAGEN
Rojo Farol Amante, de Rafael Dieste.
I. Querido poeta: Nuevo acuse de recibo de tu haz de versos para que veas también, por la insistencia, que han llegado y pasado y vuelto en sinfonía mágica por mí o yo en sus voces por encima y por dentro de todo. . . ¿Crítica de este libro? Es claro, se puede hacer, pero no seré yo, ni es el momento, ni es necesario para reiterar mi aplauso. . . Agotaría el índice para decir cuáles me gustaron. . . Como esa brisa que vino de lejos a desmayarse en tus brazos, irán, como a mí vinieron, las vibraciones de tu libro: ¿Rumor esféricodel mar amargo?
Bien está La Montaña, fondo del paisaje y de todos los vuelos, al fin del libro; sigue siendo para mí una maravilla de la naturaleza, y la imagen más sonora que conozco del parnaso antiguo. . .
Crueles zumbidos obsesionan mis oídos: Escultor de sus muertos. . . Negro el pecho del aire. . . Odioso juez sin ojos. . .
Alas de locura también:
Eres
el que fu í
el que seré
mirándome?
El sí, jinete alegre
del porque sí más alto.
Angeles del Greco traen el cáliz de amargura: ¡mírame, cielo!
Si el mundo se concierta
con mi final acorde,
¿me quedaré sin voz?
Si es preciso
desordenándome,
¡dame voz!
Pero:
por un instante
— qué claro y qué feliz —
díjeme:
cuando quieras puedes morir.
El corazón o la cabeza se rompe ahora en las aguas locas de Dios:
… mar y sol en un solo repentino arco
ojos. . . naves. . . delfines
y horizonte velero con todo el cielo izado.
y un compás de copla lo humaniza:
Volaban nubes y nubes
vestidas de blanco fuego,
por la noche sin estrellas
de tus profundos cabellos.
Pero aquel Instante, que no pasa Y este arbolito negro del alma. . . Y este Ultimo Recelo, pavoroso. . .
Cedo a las ondas del canto y la angustia se deshace en un mar de alegría. . . Pero las amarras en los puntos eternos no se cortan. . .
Pasan desnudos árboles negros,
fugaces ademanes de sombra
deshecha. . .
Se esparcen confines
vuelan horizontes. . .
Jinete ya caído en la llanura
como una roja flor.
Miles de cielos caen
sobre mi corazón. . .
. . .Fantasmas de horizontes
difuntos. . .
Ahí tienes una idea de las mil espadas de gozo de tu verso, hundidas en el alma de tu amigo.
***
II. En mi adentro se movía este verso tuyo, cuando recibo tu carta de Allariz:
La flor maravillosa
y el enturbiado estanque
se miraban pasmados
bajo el cielo del padre.
(Esa estrofa no estaba en mi niebla pensativa, y la pongo, con tu libro a la vista, movido por la conducta de transcribir.)
y en el cielo una dura
sonrisa inexplicable
detenía los barcos
endureciendo el aire. . .
De aquí eran los elementos en que, sin duda, estaba el deleite de mi visión o audición o niebla de pensamiento desgobernado; muchas veces estamos así, todo abiertos, en una misma atmósfera con lo exterior, horas y horas, aunque tengamos la conversación intervenida y los ojos y los oídos en cosas de atención personal de otros; y los elementos yacentes del encanto que luego diré — y ya lo estoy diciendo — (un tiempo me disgustaba, y me parecía absurdo que un punto infinito de encanto pudiese extenderse en partes de discurso: ¿qué me resta de este problema y dificultad? La música era entonces para mí la única materia explicativa del alma. . . ¿Diafragma, el verso, la mirada suspensa del espíritu?); no me aparté del momento mágico en que estaba y escribo, tocado por tu verso, en este desgobierno de pensar, donde el mar y la barquilla van y vienen y están quietos. . ., ¡qué van a estar quietos!; no me aparté, y voy y vengo en palabras de comunicarme contigo. . . ¡Cuántas palabras! Pero ¿no tiene también muchas palabras la brisa que huye alzando un pelo de mi frente? Y contra la brisa viene un pájaro; y un campanario empieza a sonar brutalmente; y los elementos donde asienta o contrasta el encanto fugaz — y constante — siguen debajo, arriba de mi animación suspensa, y están dados en calidades de dureza y de inmovilidad; se me borró la sonrisa y el barco, y persiste la dureza inmóvil; todo ha quedado en piedra figurada con la variedad del mundo; la naturaleza, como es, quedó eterna, en piedra; y el placer de una rotura afectiva casi humedece mis ojos, o siento que una vena se derrama cálidamente en . . . ¿dónde?, porque
. . .vuela un pajarillo
que de aquello no sabe
y, repentino, suelta
la brisa entre los árboles.
Este pajarillo que no sabe lo que hace da respiración al mundo platónico, y. si quieres, leibnitziano. La petrificación divina toma otra vez mi ser, vuelve el pajarillo, es otro; y ahora es un calabazo que rebosa de amarillo y azula el mirar quieto: ¿qué quiere este amarillo y su adorno verde de gusto aldeano? Toda mi alma fué robustecida de un golpe insólito; piedra divina del sueño, color, brisa, pajarillo. . .
No ando lejos de contestar tu carta, pero lo haré más concretamente otro día o seguiré contestando de esta manera; porque lo tremendo de ser preestablecido, en sorda arena humana y esplendor de imágines inasibles, lo tremendo de ser y de no ser y aun de ser todo el ser contenido está en ese momento mágico de la piedra divina que ha mudado en aire verde y sonoro el salto de un pajarillo. . .
Cadiz, Agosto, 1933.
RITMO DE LA IMAGEN
a J. V. V.
Querido poeta: Me parece un fresco plan de primer libro el que me anuncias titulado Diario de un Fauno, y del que me ofreces las primicias, versos que parecen haber sido escindidos en las hayas y en la roca por un espíritu en estupor de su encarnación joven y de los milagros de la existencia múltiple que lo asedian deliciosa y dolorosamente.
Entiendo tu repugnancia en usar de alguna trama narrativa consecuente, como enseña la encantadora pastoral de Longo; pero hay mucho riesgo de monotonía en querer dar a un poema lírico proporciones de novelesco, si no se penetran los dos planos en cuerpo y alma, y entonces aparece la égloga, la pastoral, y la epopeya. Si lo consigues con efecto de emoción sostenida, fuera de las divisiones y subtítulos conque a veces se pretende dar unidad de enlace a todos los poemas de un libro, crearías, no un género, sino una obra de inspiración afortunada que fundadamente espero de la noble calidad de tu alma.
No he resuelto aún las cuestiones que plantea la valoración específica del verso. Hay más que el valor prosódico. Es claro. Pero ¿no radicaría en ese valor la nota diferencial que hace al verso corona de la expresión hablada?. Vemos primero la imagen de losojos, y no nos contenta; y de sensible la llevamos a inteligible, y no nos contenta; en este vaivén de angustia viene en auxilio, no sabemos por dónde, de todas partes, y sólo en fuerza de estar atentos, la imagen de la imaginación; entonces ajustamos los ritmos de corporeidad y accidentes, de significado ideal e ímpetus cordiales; una imagen trae otra en vuelo, el paso de lo sensible a lo inteligible, la acción especulativa, estética, es cada vez más firme y exenta de sus riesgos, que son: morir en la idea o yacer en la imagen. Al fin, por encima de una danza iluminada de ideas e imágenes en idéntico ser, salta la forma imposible del Arte. En este rápido esquema del proceso estético, exacto, aunque sus tiempos, idas y vueltas puedan multiplicarse (suerte si lo elimina la intuición angélica) y su orden ser distinto, y ser o no claro en la conciencia del poeta, no se habló para nada del valor prosódico, que entra en la rueda de los demás valores expresivos. Pero este proceso tanto asiste a la prosa como al verso en San Juan de la Cruz, en Valle Inclán o en Quevedo. . .
Como la diferencia existe de hecho, habrá que investigarla por comparación de obras literarias de distinto género, y se verá que el enredo depende, una vez más, de mala inteligencia y abuso de la forma apriorística del espíritu.
***
He aquí dos modelos de conciencia expresiva en que aún son visibles las huellas de una intención penetrante y atormentada en el afán de crear espacio libre donde la figura de las figuras y las figuras puedan moverse o extasiarse, que es lo mismo, con la esencial prosodia de su especie literaria. En el de Fernando Pereda, predominan las determinaciones plásticas, sean o no finalistas. Basso Maglio imagina con mayor abertura de compás o de enfoque; y no se hace distingo peyorativo. Los ritmos de figura en uno y otro mueven la cantidad métrica y crean el espacio que anhela el ser indeleble. Pues, ¿qué significa esta porfía del ritmo y por qué busca rodear un espacio si no es función de perennidad propia del espíritu? Advertida la correspondencia en las variaciones del número de que nace la inmutable geometría, era claro que la imagen regida con esta ley tiene vida eterna. La dificultad de la filosofía y del sentimiento místico es compenetrar las dos esferas, la de las ideas y la de las imágenes, en una real eterna, de que es indicio la armonía de números en que se resuelven áridamente los seres. Número y forma de números da lo mismo: esqueleto, ley. La ley sostiene, pero no constituye; confusión de esto engendra la terrible sequedad del espíritu en el gobierno de las ideas y de los hombres. Entrar la figura en forma es destino de la poesía y del arte.
Nunca es de loar bastante la disciplina de estos forjadores de vida eterna. La tortura de Herrera y Reisig, de Julio Supervielle, de Basso Maglio, de Fernando Pereda, de Leandro Ipuche y de Casaravilla Lemos en la figuración rítmica es de una dignidad que puede servir de ejemplo a quienes de veras profesen el duro ejercicio de las letras.
trasmundo
Mar de mis soledades defendidas
Trasmundo incontenido, mar soltado
En melodioso cielo desvelado
De sueños, de virajes y partidas.
Y de muertes, y de locas vidas
(Tritón de vientos con azar cerrado)
En lívido volar, vuelo espantado
De mecánicas lunas ya vencidas.
Ciego sondear de tornasoles,
Bajados pozos, torres ya giradas:
En pecho nuevo corre la fortuna
Con el delirio de los girasoles:
Jardines de mis nubes vigiladas,
Y silencioso vino de la luna.
Fernando Pereda.
Tapiceros cercanos y sutiles como músicos.
En vanas horas claras endulzan mares viejos. . .
Zarpe el blando remero, no el de vela profunda
y bronceada canción y sostenido sueño
que no aparta su barca de la orilla nocturna
hasta que grandes pájaros de ceniza le anuncian
que han de segar sus mástiles, como trigales negros,
y hasta que no le arranquen todas sus anclas dulces
y sus tiernos abrazos las verdades alegres.
V. Basso Maglio.
DE COMUNION DE LA IMAGEN
Acabo de leer dos libros de un poeta andaluz que se llama Juan Rodríguez Mateo y es secretario del Ayuntamiento de Coria del Río en Sevilla. Marismas, publicado en 1932, y Flora, en 1934. ¿Obedecen a dos direcciones estéticas que el poeta puede seguir a su antojo, de acuerdo con el destino y la naturaleza de los temas? Uno y otro están referidos a sentimientos comunes, pero no llegarán igualmente a todos los lectores.