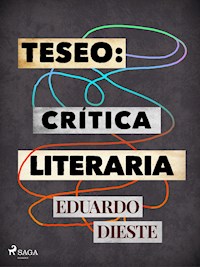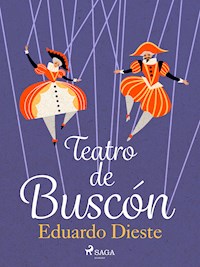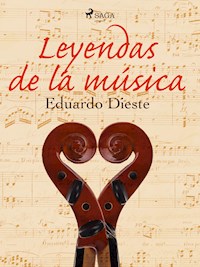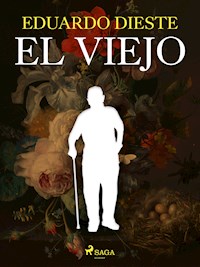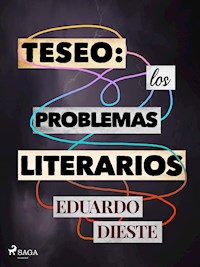Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
«Buscón poeta» (1942) obra subtitulada como «Recorrido espiritual y novelesco del mundo» es una recopilación de poemas, cuentos y reflexiones autobiográficas de Eduardo Dieste. La obra está dividida en etapas vitales: «De la infancia de Buscón poeta», «Vida universitaria de Buscón», «Primera ristra de sucesos increíbles reales y verdaderos» o «Buscón poeta en América».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduardo Dieste
Buscón poeta
RECORRIDO ESPIRITUAL Y NOVELESCO DEL MUNDO
CALA
Saga
Buscón poeta
Copyright © 1942, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682205
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A
MIREYA
Dieste de Baltar
en pago de
los cielos de Bach
de su mano
sobre los caminos de
BUSCÓN
BUSCÓN
Nació con ojos musicales
buscando orquesta en el azar
de los caminos del monte y del mar.
En tempestades y breñales
buscó el órfico signo
que en los acordes siderales
halló el antiguo.
Por descubrir batuta
en el desorden aparente
quebró su propia ruta:
—el ardid es patente.
Y así su vida de busconería
tuvo los quiebros más insólitos.
Y del órfico amor que en su alma había
reveses de fortuna eran acólitos.
En lo cimero de su vida,
cuando el hombre hace siega
de maduras mieses
y amurallado el ánimo sosiega,
Buscón aceleró disloques y reveses
por saber dónde anida
el ave inmortal del mito
que hace de consunción
fogoso rito
de Resurrección.
Ahora, aunque lo ves con faz perpleja
perderse en la neblina
de norteña ciudad,
no creas que está vieja
su incorruptible terquedad.
Cuando se encienda la divina
llama de mundos que se van,
veréis saltando a Buscón niño
en las hogueras de San Juan
—la greña en desaliño
y en el puño el pan.
RAFAEL DIESTE.
DE LA INFANCIA DE BUSCÓN POETA
INICIACION
En el rincón más frondoso de la huerta, pues hallábanse allí agrupados sin concierto muchos árboles, tales como naranjos, limoneros y magnolias, cuyo sombrío verdor se mezclaba con el más alegre verdor de los pámpanos que venían de una vid, saltaba la corriente de un río, al entrar por cauce de guijarros en una pila rústica, y a porfía con su algazara cantaba Rosa, doncella de gran hermosura, que tenía en el rostro los colores de las frutas y en los negros ojos un abismo de malicias.
Fuera de allí, el Sol invadía las mieses y arrancaba destellos multicolores de los trozos de vidrio clavados en la cima del muro, teniendo en forzosa soledad el paraje, ya que a todos los vivientes habíalos condenado a dormir, y si algún pájaro cruzaba en huída la llama del cielo, volaba silencioso y con el pico abierto por la fatiga.
Alzábase la voz fresca de Rosa entre los murmullos del agua, y su canto animaba el sopor estival de una suave dulzura. Afanoso el río hacía saltar las ondas en tropel de júbilo, y de esta suerte érale imposible recoger completa, según era su deseo, la imagen de la bella criatura, pintándose tan sólo en él, movibles y confusos, el tono amapola de su cara y el rosado nácar de las otras partes que se veían de su cuerpo. Tenía los brazos desnudos, brazos de un contorno admirable, pero todavía más bellos por el rubor de salud que los calentaba, y las piernas introducíanse hasta la mitad en el agua, cogido entre los vigorosos muslos el vuelo de la falda; medio abierta por causa del calor la chambra de alegre percal, asomaban los redondos senos que las trenzas acariciaban al caer por un lado de la húmeda garganta. Entre la verdura de los árboles, el oro del Sol y las espumas del agua ofrecíase con el esplendor de un mito la gracia de Rosa.
Detrás de la espesura, en el dominio del Sol, vióse una mariposa blanca volar en giros de burla, parándose a cada instante sobre las matas para dar ánimos al rapaz que la perseguía, el cual se acercaba muy despacito con el sombrero en alto y en los brillantes ojos el empeño tenaz de perseguirla hasta el fin del mundo; pero al dar con Rosa por un hueco del follaje, quedó inmóvil, mirándola con ojos que parecían de susto, y por más que la mariposa daba, para excitarle, muchas vueltas a su alrededor, permaneció tan sólo atento a contemplar en Rosa —que sin advertir su presencia seguía cantando mientras lavaba— el milagro de una visión turbadora que cogía de nuevas a su alma obscura, tan ligera y cándida como la mariposa que giraba otra vez en torno suyo para arrancarlo de allí.
Un poderoso anhelo habíale ensanchado el alma y barrido sus ideas, de igual modo que en la pasión del éxtasis; angustiaba su pecho la falta de aire, un ardor extraño aturdía su cabeza, y los ojos, cediendo al impulso de recónditas energías, se agrandaban ganosos de saciar una curiosidad suprema.
Al recoger Rosa las trenzas sobre la nuca, vió cómo el rapaz la miraba entontecido por entre las hojas, y fingiendo extrañarse, le preguntó con la risa en los labios:
—¿Qué haces ahí, Juanito?
Un pellizco no hubiera causado en Juanito igual efecto que esta pregunta. Volvió en sí de repente, y enrojeciendo como la grana huyó por entre los sembrados.
Rosa rompió entonces en una carcajada indefinible, y toda la tarde conservó una sonrisa en el bello rostro.
Cuando por la noche quiso desnudar a Juanito, cosa que hasta entonces había sido siempre necesaria, éste protestó con todas sus fuerzas y se desnudó sin el auxilio de persona alguna, lo cual hubo de agradar mucho a su madre, que ya no se burló más de él llamándole majadero, niño sin vergüenza y zangolotino.
SUEÑOS
El niño estaba fatigado por aquella larga clausura en el lecho. La tibieza de las sábanas le irritaba, lo mismo que aquella semioscuridad que todo el día se conservaba rigurosamente en el cuarto.
El silencio se aumenta desde que las campanas, con su voz grave que se esparce quejosamente por el aire en una leve agonía, llaman a la oración.
La quieta soledad permite arribar al cuarto la greguería ruidosa de sus camaradas entregados al juego y la disputa en la calle, y esto produce al niño una codicia tan grande como la fruta y la miel cuando estaba sano y alegre.
Los juguetes dispersos tienen posturas de un triste abandono y esperan resignados a que los amortaje el polvo, porque el niño, su alma de vida se muere; lo saben por el aire, que los envuelve como un aliento pestilencioso de droga y de fiebre, y por el reposo dilatado que padecen, tan distinto de aquel otro, animado por la esperanza, en las vitrinas resplandecientes del bazar. Pronto han de yacer en el desván oscuro entre ratones y arañas, en compañía de muebles mutilados, cubiertos de polvo y penetrados por la humedad que rezuman las tejas; luego la polilla los roerá con lenta crueldad muchos años, muchos años, quizá siempre...
Encima de la mesa de noche, junto a un cordel revuelto como una firma descansa el trompo, que ya no volverá a lucir su doble corona de rojo y azul, tan hermosa cuando se dormía en la voluptuosidad de la danza después de hincar victoriosamente su aguijón de acero en el trompo castigado. ¡Qué hábil era su dulce amito! Gracias o esto sólo tiene dos señales de estigma en su parte baja que apenas se ven.
La pelota de brillantes colores dispuestos en cascos azules, amarillos, rojos y verdes se esconde en los pliegues de la colcha y ostenta, no sé por qué, una hinchazón optimista que con su pintura de Arlequín da la idea de una carcajada pronta a estallar; aun hoy la acariciaron las manos cálidas del enfermo.
Un arco de radios de alambre con cascabeles dorados cuelga del cuello de un borrico de cartón que mira con aire estúpido hacia la cama y que de un momento a otro va a prorrumpir en un lamento ruidoso y doliente.
Se arrastra la penumbra por los rincones. Cada vez se percibe más claro la bulla de la calle, y el capricho da un salto con fuerza de ilusiones en el corazón del enfermo. Quiere dejar la cama al instante y salir a jugar con sus amigos. Se destapa y llora.
Su hermanita mayor le reconviene con dulzura:
—Vamos —le dice—, no seas tontín. Espera que estés bueno, que pronto será... ¡Qué frío hace!... ¡Uf! ¡Qué frío!...
Le arropa bien, y el niño se engruña a la idea del frío.
La hermana se estremece de nuevo para dar a entender que le tiene mucha envidia por estar en la cama.
—Así, calentito... ¡Qué bien estás! ¡Uf! ¡Qué frío!
—Cuéntame un cuento —dice el niño con vocecilla exigente.
—Sí, hombre, sí... Verás... Una vez...
Y el enfermo abre mucho los ojos, porque de los labios de la hermana van a brotar maravillas. La hermana mayor es una maga que sabe el porqué de todas las cosas y extrañas historias de príncipes que luchan con dragones para robarles tesoros de pedrería y de oro, cuando no doncellas sujetas a encantamiento y bajo la custodia de maliciosos gnomos deformes; todo ello en regiones ideales, con palacios de coral y de diamantes, escalinatas de jaspe, jardines de flores doradas por el sol cuando es de día, y por la noche iluminados misteriosa y dulcemente por millones de estrellas...
Le habló de la luna, que se veía detrás de los vidrios, plantada como un cuerno de oro en la cima de sinuosa montaña.
—¿Parece pequeña, verdad? Pues es muy grande, mil veces mayor que este pueblo. Con los telescopios se le ve así, muy grande, y todo lo que pasa dentro. Es un globo inmenso de luz muy blanca, y por el cielo, entre nubes de plata y púrpura, corren coches preciosos de brillantes y de nácar tirados por yeguas blancas, y en ellos van mujeres de grandes ojos y dulce sonrisa, que nunca se desprende de sus labios; todo el traje azul y blanco, y la cabellera rubia, flotando al viento. Cuando bajan al suelo acuden muchos pájaros de pintado plumaje y cantan a porfía entre las frondas. Las arpas y las cítaras llenan el aire de armonías, y sobre alfombras de flores, que despiden exquisito perfume, danzan en círculo las divinas mujeres y hermosos mancebos, entrelazadas las manos. Sí, sí; también hay niños, mejor dicho, ángeles que nunca están enfermos y no hacen otra cosa que jugar a las batallas con flores y reír como locos, porque bellos animalitos de piel de armiño retozan con ellos en la hierba y los pájaros les hurtan por broma las golosinas... Corren también a caballo por los bosques hasta que se les enciende el rostro por la fatiga, y entonces se acuestan rendidos a la sombra de copudos árboles y meriendan manjares muy sabrosos, que les sirven las mujeres rubias que siempre están sonriendo. Se bañan con los cisnes en los lagos y se divierten con gran algazara de risas, levantando espuma, que se arrojan unos a otros. No hay escuela nunca, y siempre las campanas repican alegremente a fiesta. No hay duendes ni fantasmas, y los sueños son amables...
El niño cerraba los ojos dulcemente. Las últimas palabras de la hermanita resonaban en sus oídos como los ecos de una música lejana. Rozó su frente un beso y apagóse la luz de sus sentidos.
La hermanita se fué a la habitación inmediata, que estaba casi a oscuras. La soledad era grande. Destapó el piano, y sus dedos tejieron una fantasía de la triste dicha humana. Las notas de suave pesadumbre, se deslizaban unas sobre otras para reunirse en explosiones de júbilo y de llanto. Había perdido la hermana su alma de rosa, pero después de narrar la quimera de la felicidad en tonos tan brillantes quedósele endulzada la boca.
Se extinguió el crepúsculo, y la melodía corrió perezosa y triste como el hilo de agua que cae de una teja...
El niño se fué aquella noche a la luna.
PRIMERA MALICIA
Me parece que Juanito creía muy a duras penas en los Reyes Magos y en su liberalidad tradicional para con los niños, siendo parte a sostenerle en estas dudas el poco escrúpulo de aquéllos en cumplir los encargos que se les hacían, pues siempre llegaban rebajados en más de la mitad de su valor, no obstante ir siempre hechos en una forma cortés en extremo y escritas de la mejor letra y ortografía posibles, porque así correspondía dirigirse a soberanos en solicitud de mercedes, y también porque nunca estorba ser claro en los negocios. Con todo, la noche que los Reyes, muy envueltos en los mantos de armiño, visitan los balcones de todas las ciudades, Juanito no conseguía juntar un momento los párpados y daba mil vueltas entre las sábanas, atormentado por la lentitud de las horas en acercarse al día. En cambio, su hermanito Luis, después de batallar con el sueño, evocando los preciosos juguetes que le traerían los buenos reyes de barba blanca y luenga, cuyo guía desde un país de nieves era una estrella, quedóse dormido profundamente, y en sus labios palpitaba de cuando en cuando una sonrisa de ventura inmensa, y es que su almita era muy tierna todavía para resistir prolongadas tensiones de anhelo.
En su impaciencia, Juan apuntaba todos los ruidos de la noche que llegaban hasta él, y así notó que los pavos se ríen de una manera estúpida, y cómo los gallos no son los relojes del alba, según había oído referir, pues toda la noche oyó sus gritos en una sucesión casi regular, que se iniciaba en el patio de su casa y allá lejos moría en cadencia muy débil.
Por fin, el reloj de una iglesia vecina dió seis campanadas con pereza que hizo desesperar a Juan, cuyos labios las contaban, no obstante haber hecho lo mismo en la hora anterior, y no bien hubo terminado saltó de la cama y se puso a caminar entre las sombras sin hacer ruido y tentando las paredes como un ladronzuelo. Su corazón daba sacudidas como un preso que trata de romper las ligaduras, y cuando alcanzó a ver los juguetes por detrás de los vidrios, tales olas de gozo le invadieron que no podía moverse. Abrió mucho las manos, como si fuese a encerrar en ellas de una vez el violín, el caballo, el carricoche y los dulces que le habían traído los Reyes, y apretándolos contra el pecho para que no se le cayesen, fué presuroso a decir a Luis la nueva, no sin lanzar antes una mirada de desdén a los carbones con que le había obsequiado el Rey Negro. Zarandeó a su hermanillo, y éste refunfuñó sin abrir los ojos:
—¡Que han venido los Reyes! —le gritó Juan.
Esto era realizarse lo que soñaba, o, cuando menos, superior a las dulzuras del lecho, y alzó Luis con viveza el busto y resistió sin hacer un guiño tan siquiera el chorro de luz que le daba de pleno en la cara.
—¿Y a mí qué me han traído? —preguntó, abarcando en una mirada de asombro los juguetes de Juan.
—No sé... Un trompo de música... No reparé bien... Éstos son los míos, ¿ves? Aquí está la tarjeta que dice: “Para Juan”
Y se salió de allí todo alegre, haciéndole sonar al violín lo mismo que un asno.
Cuando llegaron al balcón, Juan, cuyo ánimo había caído ya en el reposo de la curiosidad satisfecha, exclamó de súbito, hinchando un carrillo con una gran almendra que revolvía en la boca:
—Luis, no hay Reyes Magos.
Luis clavó en él unos ojos de pasmo, y sin saber qué decir acariciaba el pelaje blanco de un conejillo que, apretándole el vientre, chillaba como si fuese de veras.
—O, si no, vamos a ver, tú ¿qué les encargaste?
—Un automóvil, y un reloj de oro, y un fonógrafo, y...
—¿Los ves, los ves? De todo eso, nada, ni a mí tampoco, de cuanto les pedí.
—Porque no tendrían ya...
—No seas tonto. ¡En los comercios hay todo eso, y los Reyes podían comprarlo...!
—Será porque somos malos...
Juan se calló, un poco desconcertado por estas palabras del hermanillo, y púsose a pasear de un extremo al otro del balcón. De pronto le llamó con apresuramiento:
—¡Mira, mira, los zapatos de Antonio, el hijo del escribano!
—¡Pobre Antonio, están vacíos!
—Pues Antonio parece tonto, de tan bueno que es... Ya sabes que todos los niños le hacen burla y le pegan, y él nada más que llora, y quiere ser cura y todo...
Juan quedó pensativo un momento, y en seguida empezó a dar brincos y a reír en tal abundancia que necesitaba sujetarse con ambas manos el vientre para no reventar del acceso de júbilo.
—¡Una idea, una idea!
Y sin decir la menor palabra a su hermanito, lleno de asombro por tales transportes, recogió los trozos de carbón que le habían traído los Reyes con el regalo, y uno a uno fué tirándolos, con pulso que hacía nervioso el contento, sobre los zapatos vacíos de su camarada, el pobre niño que de tan bueno parecía tonto, escondiéndose luego —al notar que se abrían las vidrieras— detrás de los cubos con plantas, mareado, húmedas las pupilas de placer, a punto de rompérsele con estruendo el corazón por un golpe de delirio.
En el umbral del balcón apareció entonces el niño bueno, todavía revuelta su cabeza de rizos por un sueño angustioso de incertidumbre. En su frente de ángel brillaba una luz.
Una curiosidad insana detuvo en la garganta de Juan la palabra que pugnaba por salirle, no sabía cuál, pero de un calor suave, capaz de hacerle dichoso muchas horas.
El niño bueno se inclinó para registrar los zapatos, mas al percibir los carbones esparcidos a su alrededor, el rostro se le tornó pálido, vacilaron sus piernas y cayó de hinojos. Al poco tiempo agitábase con las convulsiones del llanto su cuerpo, un llorar silencioso y profundo, mientras de todos los balcones se alzaba, junto con el despertar de la población, una fuerte algarabía de tambores, cornetas y gritos infantiles de entusiasmo.
Dijo Luis, con gesto de pesar, apartándose de su hermano:
—Voy a decírselo a la abuela...
Juan contempló un momento, indeciso, a su víctima, y se alejó taciturno. Todo el día se mantuvo reflexivo y triste, sin oponerse ni con un mal gesto a los reproches de su abuela y de sus padres, y cuando por la noche vino el médico a jugar la acostumbrada partida de tresillo, se acogió a su protección venerable, yendo a reposar en su regazo la cabeza, con ansia de recibir las caricias que aquél hacía siempre a todos los niños.
—No le quiera usted —dijo al doctor la abuela, y le contó el sucedido, y su congoja por si revelase malos sentimientos.
Y el doctor, sonriendo entre su barba blanca de mago, clavó los dedos en la cabellera del niño y respondió:
—Amiga mía, no deduzcáis presagios de este suceso, ni de otro alguno, que ya sabéis cómo en la vida juega un papel muy importante la paradoja...
Y mirando muy adentro en los ojillos de Juan, añadió en el mismo tono risueño y bondadoso:
—¡De fijo, este muchacho será con el tiempo un gran humorista!...
PRIMERA PESADUMBRE
Había llegado al pueblo una compañía de títeres, y la noticia revolucionó a la sociedad infantil, la que tributa más aplauso a estos vagabundos artistas. No quiero decir con esto que la gente seria no exprese el regocijo más ruidoso en el curso del espectáculo: a punto estuvieron de morir algunas viejas de tanto como las divertía el payaso con su torpeza incorregible —no obstante las sonoras bofetadas con que se le castigaba—, sus visajes, cabriolas, trancos, remedos y chistes de toda especie.
Fué para Juanito gran tormento permanecer en la escuela desde que se oyó al cornetín destemplado embarullar escalas grotescas entre rudos golpes de bombo y platillos. Nunca el maestro consiguió, con toda su autoridad y la fama de malo que tenía, un silencio mayor; cesó el canto monótono de los números, la lectura en alta voz, el recitado cansino de las lecciones de memoria, y nada más el cronómetro marcó sarcásticamente el vaivén perezoso de la péndola, en oposición al tumulto alegre, histrionesco, delirante, que venía de afuera: ¡Todavía las cuatro!
Llególes, en fin, a los rapaces la hora de libertad, y sin hacer cuenta de los consejos de mesura que les dirigió el maestro, se abalanzaron a la puerta, dándose empujones y codazos para salir todos a una vez.
Juan quedó solo, el corazón oprimido por la tristeza y la envidia. Él tenía aún que estudiar la lección. El maestro dedicaba a su educación mayor esmero que a la de los demás niños; por algo le regalaba la madre de Juan con jaleas, buenos licores y bacalao genuinamente escocés en la época de Navidad.
Dió su lección y no la supo.
—¡Hoy no saldrá mientras no la sepa usted al dedillo!
Juan se retiró mohino a su banco. Le fué imposible fijar en el libre la atención. La plaza del pueblo, lugar escogido por los saltimbanquis para sus representaciones, distaba muy poco de la escuela, y de cuando en cuando un rumor de risa y aplausos hacía irrupción en la sala. Tampoco se salía del pensamiento de Juan la imagen de su amigo Farfarín, el pequeño gimnasta de la cuadrilla, que llamaba mucho la atención del público por los temerarios ejercicios que ejecutaba en el trapecio en compañía de un mocetón membrudo, ágil como una culebra. ¡Qué dichoso y extraordinario era Farfarín! ¡Se lo representaba con su traje róseo, que ceñía el cuerpo de graciosa esbeltez, adornado con tonelete de seda azul y cuello del mismo color con lentejuelas y flocadura de oro! Farfarín recibía los aplausos del concurso con dulce sonrisa radiante de gloria. Juan le profesaba profunda admiración, rayana de la envidia, y trató de ser su amigo, creyendo que así participaría también de su fama. ¡Quién le diera ser como Farfarín, tan dichoso, tan extraordinario!
Ya iba a ser casi de noche y aún no sabía su lección. El maestro mirando a la calle por detrás de los vidrios, silbaba despacito un aire melancólico. Dominaba la soledad el ritmo de la péndola, triste, retardado como el pulso de un viejo. Los objetos empezaban a perder sus contornos en la sombra creciente, albeaba en su baldaquino rojo la desnudez marfileña del Cristo; era cada vez más fría la congoja que flotaba en la quietud de la sala, quietud muy semejante a la de un templo fuera de las horas de culto. El pobre niño no pudo resistir más a tanta amargura como invadía su alma y rompió a llorar con fuertes sollozos. El maestro, conmovido, le acarició con afecto de padre, y después de aconsejarle que fuese más aplicado le dejó marchar.
El frío de la tarde secó las lágrimas que bañaban sus mejillas y al divisar hacia la plaza las antorchas prendidas en los palos del trapecio se disiparon todos sus dolores. Allí estaría Farfarín luciendo su elegante figurilla, risueño, sobreexcitado por los aplausos y los vítores. ¡Él se llegaría junto a Farfarín y le hablaría para que todos viesen que era su amigo!
Trabajo le costó atravesar por entre la multitud que valladeaba el improvisado circo, pero todo se lo merecía el honor de ser acogido con sonrisa y saludo afectuoso de camarada por parte de Farfarín, que en el momento de llegar él se frotaba las manos con polvo de tiza para gatear la cuerda del trapecio.
Juan le admiró como siempre, y tuvo el corazón oprimido por la angustia viéndole voltear en el vacío, mientras el cornetín acompañado de la sonoridad lúgubre del bombo, farfullaba un vals ramplón y triste. A veces los gimnastas se arrojaban al espacio, deslizándose el uno por el otro hasta quedar el mayor prendido por los pies en la barra del trapecio, y entonces Juanito sentía nublársele los ojos y un estremecimiento de espanto a flor de la piel; pero la explosión de aplausos y el murmullo del gentío devolvían el vigor a sus piernas, y dominado por el entusiasmo vitoreaba a Farfarín, que, ya en la pista glorioso el rostro, excelso, saludaba al público alzando con gracia los brazos; y el oro, y la seda, y la sonrisa fulguraban alegres, y el vals del cornetín ya no era lúgubre, sino triunfal en medio de las aclamaciones, las risotadas, las volteretas del payaso. ¡Quién fuera como Farfarín, tan glorioso!
Terminaba siempre el espectáculo con una pantomima en la que solían intervenir, por no tener la compañía personal suficiente, algunos chicos reclutados aquí y allá por el payaso. Juanito indicó a Farfarín su deseo de figurar en la comedia, y éste, por complacerle, despachó a uno de los ya elegidos, que se marchó refunfuñando.
Mucho se rió la gente en el curso de la farsa, y Juan se imaginó que toda la risa y todo el aplauso habían sido a causa de su donaire y de sus picardías. El corazón le saltaba de gozo, y excitado por el triunfo, rayó en los límites de lo grotesco, más allá de la infinita gracia del payaso. Al terminarse la función tuteaba a Farfarín con más desenvoltura.
Ebrio de orgullo marchó a su casa, saboreando de antemano los plácemes de la familia. ¡Glorioso, tan glorioso como Farfarín!
Radiante de felicidad abrió la puerta. Su madre, que medía detrás del mostrador una pieza de tela, le salió al encuentro como para besarle. Él le ofreció los labios como un pajarillo; pero su madre, la que había de besar al conquistador de la gloria, le descargó dos golpes en las mejillas, a la par que gritaba: ¿Cómo los pillos, eh? ¡Como los pillos!...
Juan apenas si lloró. Confuso, avergonzado, se retiró a un rincón de la tienda, y allí hubo de permanecer toda la tarde, con gesto sombrío que pondría miedo en la cara de un hombre.
NIÑOS
En el silencio sofocante de la siesta, grupos de mal pergeñadas mujeres distraen el tedio haciendo red, o bien revisándose las unas a las otras el cabello áspero y sucio, sin cesar un instante en el comentario maligno de las vidas ajenas.
En la playa, sujetas al destartalado malecón por gruesos calabrotes guarnecidos de verde sargazo, las embarcaciones parecen dormir tumbadas en la caliente arena, y torbellinos de moscas, bruñidas por el fuerte sol, revolotean sobre las breosas tablas libando los desperdicios de la pesca.
Alguna mujerota crasa y uno que otro vejete de cara enrojecida por el aguardiente no han podido vencer el hálito bochornoso del sol, que siembra el mar de reverberaciones de fuego, y duermen con placidez bestial, recogidos a la sombra de aquella rinconada de miserables casuchas en la costa gallega. Hay en una de éstas un rótulo amarillo del cual pende un gran ramo de laurel nuevo, y toda la fachada reluce por efecto del enjalbegado reciente. A la puerta descansa el tabernero de sus trabajos de aseo doméstico, y divierte a las mozas con dichos desvergonzados y la gesticulación de su rostro, brutalmente sano. Suspenden las hembras la perezosa labor y miran boquiabiertas al bárbaro, en espera de la palabra maliciosa que hará brotar de sus gargantas la risa fresca y loca; debe ser un placer rudo el que experimentan sus almas obscuras, como el de las carnes virginales apresadas de antuvión en la umbría del bosque por las uñas de un sátiro.
Despiertan los viejos sobresaltados por la bulla, y vuelven a cerrar con calma los ojos al percibir entre la turbación del sueño un reflejo de la mocedad desencantada en sus corazones añosos.
Ahora el tabernero atrae hacia sí a un rapaz que se entretenía haciendo tortas de barro que colocaba fuera de la sombra para que las endureciese el sol. Grita y hace esguinces para librarse del hombracho; pero éste lo encierra entre las piernas y une los pies a manera de broche. Ofrécele después una moneda de cinco céntimos, que a cada rato aparta de su alcance para excitarle más la codicia, si dice a Manuela esto y a Juana estotro.
Las mujeres ríen con estrépito y amenazan al niño con romperle un hueso como diga tales palabras, si bien desean todo lo contrario, ya sea por oírlas y gozar del contraste que harán con la boca diminuta, ya por el gusto de cumplir sus amenazas sembrándole de chichones la frente. Vacila el niño entre la tentación de los cinco céntimos y el miedo a las dudosas amenazas.
—¡No lo digas, Farruco! ¡Ay, como lo digas! —gritaban en medio de provocadoras carcajadas.
Entonces ocurrió un suceso que atrajo la atención de aquella gente ociosa, y fué que un marranillo que pasaba corriendo paró en seco y alzó los ojos al aire como si hubiese olvidado alguna cosa. Así dijo el tabernero y levantó un tumulto de risas.
El animalito quiso echar a correr de nuevo; mas entrenzáronse torpemente sus patas y cayó muerto.
—¡Murió como un puerco! —exclamó con dolor el tabernero, y otra vez la risa estalló a su alrededor.
—¿De quién es?
—Es de tu madre, Farruco.
—¿Dónde está Farruco?
—¡Farruco!
Una turba de rapaces apareció por ensalmo, como si hubiesen brotado del suelo, igual que las hormigas después de la lluvia, y con ávidos ojos formaron cerco alrededor del cadáver. La actitud de todos ellos revelaba la existencia de un mismo anhelo en sus almas. Había en su miradas el brillo de las inspiraciones perversas y en sus ademanes el temblor de la maldad.
Pronto llegaron Farruco y su madre, la cual se acercó al grupo, y apoyando la barbilla en una mano contempló silenciosa al pobre animal. Dióle con el pie varias veces, se convenció bien de que no tenía compostura y, siempre silenciosa, marchó de allí seguida de su hijo.
A poca distancia, presa de furor repentino, empezó a golpear a Farruco, el cual huía profiriendo tales palabras que al mismo tabernero escandalizaban. Las mujeres corrieron a defenderle, diciendo a su madre, y esto era verdad, que Farruco no tenía la culpa de que hubiese muerto el marranillo.
Los otros rapaces, valiéndose de una cuerda, arrastráronlo al mar. Los miembros flojos del animalito agitábanse grotescamente al chocar en las desigualdades del camino, y de cuando en cuando resonaba su vientre al golpe de sañudas pedradas.
Cuando era mayor la furia en el escarnio presentóse con el báculo en alto ante la chusma un viejo encorvado y de rostro bueno.
Esparramáronse los rapaces; mas al volverse el anciano, una piedra le arrebató la gorra y puso un borrón de sangre sobre la triste blancura de sus cabellos.
—¡Ah, malditos! ¡Qué crianza os dan vuestros padres! ¡Ah, demonios!
VIDA UNIVERSITARIA DE BUSCÓN
BUSCON POETA EN COMPOSTELA
Quienes hayan gozado por más o menos tiempo la vida universitaria siempre la comentan —y esto se hace de mejor grado cuanto más ha encanecido, a par con las pesadumbres, nuestra barba— en torno a dos o tres figuras, cuyos nombres ya bullen en medio del júbilo, ya los dilata la melancolía; reviven de un fervor de sentimiento sólo comparable al de veteranos de las armas, dispuestos a contarle a todo gato qué rigor de las peleas, qué denuedo en llevarlas, qué transportes en la victoria, y el brío, la bizarría y el genio de sus generales. La figura de Buscón tiene así el favor del centro en las evocaciones de sus contemporáneos. De haberse limitado mi conocimiento de su persona y hechos a la época feliz de que hablo ahora, no bien lo encontrase a mi hombre a la vuelta de una esquina o frente por frente en medio del gentío de una gran población, se hincharían de risa mis carrillos para soltarla en torrente, después de la pantomima de un asombro jovial, sobre sus barbas, aunque lo fuesen de una muy triste figura; y a compás de las rudas caricias, tal borbotón de exclamaciones insensatas:
—¿Pero es posible? ¿Tú, tú, tú? ¡Quién lo dijera! ¡Tú, tú, tú! Del brazo hendiríamos despóticamente la muchedumbre desorientada y trivial que ajetrea en las calles, de tal modo parecería que sólo nosotros llevábamos objeto fijo y de importancia y perentorio que satisfacer; y cuando ya la tierra hubiese girado tres o cuatro veces sobre su eje, los dos en la cárcel por desorden en la vía pública, recién la melancolía de la remembranza, daríale un tono pausado a la conversación, inagotable, substituyéndose nada más a la glotonería de las preguntas la fruición de rumia que marcan las admiraciones, el silencio con los ojos entornados y el suspiro y la dilatada sonrisa de quien sueña despierto.
—¡Qué risa! ¿Recuerdas la noche que diste un gran alarido en medio de una velada teatral en honor de Santo Tomás, bajo la presidencia del Cardenal e ilustres calvas universitarias y edilicias? ¡El estupor de la distinguida concurrencia, los nervios de las señoras y aquel gozo, mal disimulado de contrariedad, de la señorita, ya jamona, Esther Varela, que a la sazón transformaba en hipo de asno los gorgoritos de Luccia? ¡Y todo porque un buen señor, al pasar buscando su asiento, de puntillas para no despertar a nadie y muy colorado por creerse blanco de todas las miradas, tuvo la desdicha de pisarte un callo! ¡Y nuestro periódico, redactado en el mármol de una mesa del café Suizo, cuyo dueño nos dispensaba de pagar las consumaciones en gracia a la gracia de la novedad y del aumento de parroquianos obtenido con ella! ¿Y la vez que suplantaste al venerable P. Timoteo en su confesonario de la Catedral? ¡Los pecaditos de aquella doña Clara —y bien clara— que dieron contigo en la cárcel! “Señora, no me confunda con el padre Timoteo... ¿En qué puedo servirla...?” ¡Qué risa! ¡Qué escándalo! ¿Y el Sindicato de la Aguja, de tu época de socialista? ¡Qué partido entre las alegres modistillas! ¡Aquella jira campestre, cuando la romería de Santa Lucía, cuyos ecos aún llenan mis oídos!.... A la vuelta, en la noche primaveral llena de estrellas y del canto de las cigarras y de aroma de margaritas, mentas e hinojos, al son de los panderos y las tonadas, las mozas languidecían; mas no a punto que olvidasen espantar con los ramos de olivo y de romero, devotamente frotados por la santa, las moscas de los pellizcos y los besos. ¡Qué sabrosos los besos en la piel que se refresca poco a poco del hervor del jolgorio en la solana! Nunca se creyó posible que tú y la morena Lola hubieseis equivocado el camino, como aseguraste siempre. ¿Sabes que a raíz de tú marchar te la dió con aquel estudiantón Cebreira, que llevaba no sé cuántos años estudiando anatomía sin examinarse jamás? ¡Y tú, que hablabas de reparar como Dios manda el desdoro que a la moza le advino del suceso! ¿Todavía eres tan meticuloso en amores?... ¿Y las tunas? ¿Recuerdas la primera vez que fuimos a Portugal y tú quedaste allí un tiempo, enamorado de la reina Amelia? ¡Qué romántico eras! ¿Aún...? ¡Oh...! ¡En aquella población, donde lo más del año llovía y llovía a través de la melancolía de las campanas y la bruma de las mansiones religiosas, las tunas eran los únicos días de sol, coloridos, resonantes y plenos de la vida risueña y gentil de la mocedad enamorada; una estela de armonía entre llover de violetas, nardos y rosas, bulle, rumorea y perdura con poesía de noche clara, noche de soñar, en pos de los manteos airosos; la cortesía de abatirlos a las breves plantas de la hermosura, y el gallardo ademán de lanzarlos en busca de besos y un adorno de cintas al balcón donde sonríen los apetecidos frutos y aplauden las manos de la ternura y de los primores; los efluvios de una canción acordada con vihuelas y flautas, percibidos desde el lecho en que reposan el corazón y la fantasía de tanto anhelar, de tanto desvariar; la partida y el regreso de los tunos, ornada la enseña con trofeos galantes, en el rostro las huellas de haber amado mucho y bebido mucho más; todo este desborde juvenil que hace añorar dulcemente a los viejos y a las viejas, encandila con más dulce gozo a las doncellas y emboba los rapaces, tiene un pintoresco encanto muy sutil, de gaya romancería, de cuento de rosa y azul, de gracia viva, con el ritmo ascendente, inquieto, de la pasión, no la fría euritmia que nuestros desabridos profesores de buen gusto atribuían a los helenos; de la vida noble, amena, excelsa, por la cual se retuerce, aúlla y suspira el pesimismo de la Filosofía y del Arte y la esperanza de las religiones —aunque parezcan reñirse la metafísica y este bullicio festero—, en fin, del ser inenarrable que se nos ofrece al pensamiento íntimo, libre de sujeción a clase alguna de normas, si entornamos los ojos para ver la dicha, modo raro del éxtasis cuando la dicha irradia sobre los años idos! ¡Ay, mi vida...! ¡Oh, sapientísimo Cebreira, bien está que prefieras a doctorado prosaico ser barbudo estudiantón!
Y luego de la suave melancolía y los ímpetus oratorios y el filosofar de barato, nuevamente la incoherencia de los recuerdos joviales, cuyo cuento sería el de nunca acabar y morirse de risa, aún pasados por alto los baladíes y comunes a toda relación de truhanería y ateniéndonos a los más singulares. Uno, por donde comenzó a cobrar celebridad nuestro amigo, ríe a carcajadas ahora en mi memoria, y merece contarse igual que antaño lo hizo él, y en capítulo aparte. Doblad, pues, la hoja y no dejéis para mañana el saborearlo:
UN ADAM SIN COMPAÑERA
Cierta noche de invierno, al calor de un renegrido café irritado de algo más que gotas de aguardiente de bagazo, haciendo la sobremesa de un Arcipreste de la Mahía, mi camarada trajo a cuento éste de primavera:
En lugares de aquí, señor abade, sucedió esta mi aventura desventurada, en que vine a vivir cuatro días con sus noches la dura edad de piedra. Y por que sea ejemplar mi relato y no sólo de pasatiempo, bien será explicar la causa remota del peregrino lance, mejor para recordado que para vivido, y es la confusión tan usada entre hombres de tener por livianas a todas las mujeres, salvo la madre de cada uno y las santas de leño de los altares. Y en mi asunto añádase otra idea, también errónea, muy extendida en las urbes, donde yo padecí su contagio, y es la forjada respecto a un campo todo florecido en orégano y a la espera siempre de hidalgüelos enamorados por frescas e ingenuas zagalas de égloga. Y, sin más, voy al caso de la verídica historia:
Como hubiese acontecido el milagro de recibirme con mérito de Bachiller en Ciencias y Letras, mis padres, no cabiendo en sí de júbilo ante lo inaudito de mi hazaña, pusiéronse a la orden de mis menores caprichos, entre los cuales destacó el de venirme a la caza y matar el tiempo a una parte de esta comarca muy abundante, según me habían dicho, en lindas mozas de corazón de manteca, liebres cansadas de vivir, perdices alicaídas y otras piezas de sabroso gusto y fáciles de cobrar que ni el oro en las bancas del sueño; y sin más de menester que un traje de cazador, alarde muy propio de quien no lo es, y una doble canana, y sendos bolsos de red, y un cinto de garfios, y una carabina de dos caños, y tres sabuesos, y botas herradas, y ánimo esforzado, emprendí mi viaje a la casona de cierta familia noble, cuyos hijos me tenían mucha estima y afición y casi respeto, debido a serles un arcano mi entendimiento, que sin esfuerzo alguno, estudiando en libros prestados y mientras pasaba lista el profesor, ganaba la delantera en todas las aulas y al final de los cursos.
En ella me instalé a cuerpo de rey, y pronto la buena vida y las acres emanaciones de la montaña pusieron de manifiesto mi natural rijoso, en tal grado que bastaba el flúido de mis ojos a dejar sin aliento las mozas con quienes topaba, tornándoles de pudor la grana saludable de sus mejillas y de timidez la dulce fisonomía, si bien las volviese más apetecibles el trastorno de su manera de ser, dado que la malicia es la sal de amar.
Así embaucado, a lo cual contribuían no poco los embelesos dedicados a mi gallardo porte de cazador, cierto día determiné con otros de mi calaña caer por Buján a la fiesta del patrón, que lo es de la rabia, San Eleuterio, y para no dejar de lado mis queridas galas pretexté que sería lo bueno irnos de monte unas horas y, anochecido, llegar cabe la romería, pues nunca más fácil se catan las mozas que cuando están fatigadas y a la sombra o ceguera del sol y del párroco, dos grandes enemigos del juego de cosquillas y del baile agarrado. Las mozas, muy ordenadas en ringlas de una policromía reluciente, cantan con honestos modos en los intervalos que deja el gaitero, y los mozos, junto a los carros de los toneles, ya pueden desmedirse algo en las coplas, en los dichos y en el paloteo; porque no era propiamente romería, sino fiesta de los del lugar, y de esta suerte la falta de concurso bullicioso hace imposible otra conducta en tanto no comienza la noche.
Descendimos, pues, la montaña cuando ya obscurecía la floresta y en el cielo destacábase vigorosamente la cara boba de la luna. De lejos, el malicioso hilado senil de la gaita nos hacía hormiguear la piel con los halagos de un mareo de amores, de vino y rebullicio. Llegamos al anteatrio de la iglesia en ocasión de un gran silencio, causado por la presencia del señor cura, quien advertíale al gaitero que no bien sonasen las diez de la noche se fuese de allí con el fol desinflado a la espalda. Algunos mozos que habían estado en América hicieron mohines desdeñosos, murmurando que tales abusos tan sólo se veían en España; pero los más acogieron resignados el discurso del párroco, tocante a la buena compostura y al rigor de madrugar con el alba. Entonces, una voz fresca y regocijada entonó esta copla, repetida luego en coro y al son de los panderos por las demás mozas:
Viva el cura y la justicia
que nos dejan divertir.
Una noche es una noche,
¡bien se pasa sin dormir!
El cura sonrió, y dadas familiarmente las buenas noches entróse a la rectoral.
Yo bendije la placidez ingenua de la pobre gente, y con la decisión de un gavilán me fuí adonde retozaban las avecillas cantoras, y, súbito, me quedé fuera de mí, sin armas ni cartuchos, al recibir contra el rostro tanto sol como desparramaba la doncella que había copleado al abade. ¡Válame Dios, y cuánta reverencia se debe al santo de las tentaciones si las de una simple aldeana turban así el seso de un mundano!... Ven, decíanme sus ojos brillantes y profundos, muerde la fruta en sazón de mis labios y haciendo brazada de rosas y de nardos en mi cuerpo embriágate de aromas y de mieles y alcémonos a la lumbre del cielo, donde, convertidos a chispas de oro... ¡Ay! Seguir punto a punto los de aquel desvarío me haría enfermar y, por ende, olvidar lo mejor del cuento, lo malo de mi aventura. Sin que yo barruntase la sorna, se complació tanto de mi aderezo que parecía desearlo para sí, e dióme tales miradas, sonrisas, contactos distraídos y ocasiones de hurtarle besos que, inflamado ya de este frotamiento de ortigas, vine a implorar con timidez impropia de un hombre de mi orgullo y bríos:
—Ata los canes a medianoche, Mari Juana, que tengo de hablarte muchas cosas al claror de la luna.
A mi propuesta contestó un silencio y una sonrisa que significaban algo más que otorgar, y llamada de su madre se fué la moza, quedándome yo alelado unos minutos y a punto de caer desvaído, si no muerto, a los golpes de la ventura contra mi pecho.
Mientras avanzó la hora yo divagaba en la quietud deste claror musical, donde bullen, con la sonora labor de los insectos y el murmurio de los árboles y las palpitaciones del universo, el placer, la esperanza, el pensamiento y los sueños de los humanos, recogidos en sus moradas a pretexto de reposar. Y en la compañía destos seres impalpables, y de mis ilusiones, pasaba mejor la noche al descubierto que soñando entre sábanas de Holanda.
Me llegué, por fin, a la casita blanca entre frescas pámpanas donde vivía mi dulce suplicio, y al cabo de minutos eternos sentí un rumor de haldas en la sombra del cobertizo y una voz que pronunciaba mi nombre con suavidad de arrullo. Al dirigirme allí se turbaron de tal modo mis sentidos que arrollé tremendo abrazo a un poste del corral y con traspiés de beodo vine a caer —si bien lo encubrí de rendimiento a lo cortesano—casi encima de Mari Juana, cuyas manos leves, albas, olorosas y, más que nada, enérgicas me alzaron de la nuca y orejas como a marranillo, y sin darme tiempo a excusas desvaneció las nubes de mi bochorno a fuerza de sonrisas y mohines de la mayor gracia y seducción que pueda imaginarse. Animado por sus zalamerías recobré mi audacia y la devoré a besos y estrujones, que más enardecían que desahogaban mi anhelo; y como la sintiese a ella demudada, estremecida, presa, en fin, del paroxismo de Safo, resolví no retardar ni un segundo la consumación de la voluptuosidad suprema. Entonces dijo la moza, en voz limpia de trémolo ni almíbares:
—¡Téngase mi amigo, que yo gusto de hacer las cosas como Dios manda!
Me atribulé creyendo que aludiese a la bendición previa del cura, más cual no sería mi asombro y regocijo al sentir que tiraba de mí hacia el establo, y ya en lo obscuro del mesmo, que saturaba un sopor cálido y acre —sin que la vaca y el buey alterasen el ritmo de su rumia, sí una cabra y dos cabritillos mirándonos de reojo, según expresión de Virgilio—, dió la moza en apremiarme porque obviásemos la molestia de los vestidos, y comenzó a desceñir la pañoleta floreada, aportando el manjar primero del festín de amor —son aperitivos las guindas o besos— unos panes o bolluelos candiales gramados con leche y lirios y jugos hechiceros. No bien yo acababa de mudarme por completo en Adam, albeó en la penumbra, con desvanecida luz de mujer soñada, el cuerpo venusto de mi doncella, que si hubiese sido tan acabado el que salió de manos del Supremo Hacedor antes la guardara para sí que la diese al primer hombre de compañera; y dicho esto ya no cabe añadir que los Ticianos, los Rubens, los Goya (acostúmbrase decir los