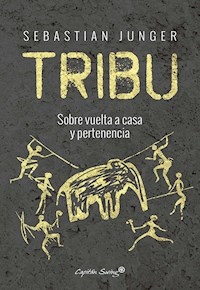
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Tenemos un fuerte instinto, como especie, de vivir en pequeños grupos definidos por un claro propósito y entendimiento, de treinta a cincuenta personas que dependen enteramente unas de otras, por seguridad y comodidad. Esta conexión tribal se ha perdido en gran medida en la sociedad moderna, pero podría ser la clave de nuestra supervivencia psicológica. Un ejemplo actual de esa atracción son los veteranos de guerra, que regresan a casa y pierden por completo los vínculos increíblemente íntimos de la vida del pelotón. La pérdida de esta cercanía puede explicar las altas tasas de trastorno de estrés postraumático sufrido por los militares veteranos de hoy. Combinando historia, psicología y antropología, Tribu explora lo que podemos aprender de las sociedades tribales sobre la lealtad, la pertenencia y la eterna búsqueda humana del sentido de la vida. Explica la ironía de que muchos veteranos y civiles se sientan mejor en tiempos de guerra que en los de paz. A veces la adversidad puede resultar una bendición y los desastres se recuerdan con más cariño que las bodas o unas vacaciones en el trópico. El problema no radica en los veteranos ni en el trauma que han sufrido, sino en la sociedad a la que están tratando de regresar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NOTA DEL AUTOR
El presente libro emana de un artículo que escribí para el número de junio de 2015 de la revista Vanity Fair titulado «Cómo el TEPT (trastorno de estrés postraumático) se convirtió en un problema mucho más allá del campo de batalla». Algunos fragmentos breves de dicho artículo aparecen prácticamente literales en este volumen. He incluido todo el material de las fuentes para este libro en un apartado titulado «Bibliografía». No utilizo notas a pie de página porque este no es un libro académico, y las notas a pie pueden interferir en la facilidad de la lectura. Sin embargo, estaba convencido de que ciertos estudios científicos sobre la sociedad moderna, sobre el combate, y sobre el trastorno de estrés postraumático tenían el potencial de sorprender enormemente, e incluso molestar, a algunos lectores. Consciente de ello, decidí incluir al menos una mención somera de la fuente dentro del texto para que, en algunos casos, los lectores pudiesen verificar rápidamente por sí mismos la información. Tanto el libro como el artículo incluyen expresiones que algunos encontrarán problemáticas o hasta ofensivas. La primera es «indio americano». Muchos prefieren el concepto «nativo americano», aunque cuando intenté usarlo en una entrevista con un apache llamado Gregory Gómez, me puntualizó que el concepto se refiere, en propiedad, a personas de cualquier etnia nacidas en Estados Unidos. Insistió en que usara en su lugar «Indio americano», cosa que he hecho.
La otra expresión problemática es «trastorno de estrés postraumático». Hay quienes, comprensiblemente, consideran que la palabra «trastorno» corre el riesgo de estigmatizar a quienes siguen luchando con los traumas del tiempo de guerra. Finalmente, decidí mantener la palabra porque las reacciones traumáticas duraderas podrían considerarse un «trastorno de las funciones físicas o mentales normales», que es como el Oxford American Dictionary define la palabra «trastorno». La mayoría de cuidadores sanitarios —y muchos soldados— coinciden con esa opinión.
Por último, este libro incluye varios relatos en primera persona de acontecimientos que tuvieron lugar hace muchos años, en algunos casos antes incluso de que yo fuese periodista. Dichas escenas se han rescatado de mi memoria sin la ayuda de notas, y el diálogo no se recogió en su momento de ninguna manera, excepto en mi memoria. Por lo general, el discurso reproducido entre comillas debería documentarse mediante una grabación o notas, y en todo caso tendría que haber sido escrito mientras tenía lugar o poco después. Sin embargo, en el caso de estos pocos relatos he tenido que confiar enteramente en mi memoria. Después de meditarlo mucho, he decidido que el hacerlo así entraba en mis normas como periodista siempre que dejara claro a mis lectores la citada falta de documentación. Las personas de esos relatos han estado en mi pensamiento toda mi vida y a menudo han servido como importantes guías morales para mi propia conducta. Solo desearía saber quiénes fueron todos ellos para poder agradecérselo de alguna forma.
INTRODUCCIÓN
En el otoño de 1986, recién salido de la universidad, partí para cruzar en autostop la zona noroeste de Estados Unidos. Apenas si había estado alguna vez al oeste del río Hudson, y en mi imaginación lo que me esperaba en Dakota y Wyoming y Montana no solo era la Norteamérica real, sino también mi yo real. Me había criado en la periferia de Boston, donde las casas de las familias estaban situadas detrás de oscuros setos o protegidas por enormes patios y los vecinos apenas se conocían. Y tampoco lo necesitaban: en mi ciudad nunca ocurrió nada que requiriese de algo parecido a un esfuerzo colectivo. Si algo malo pasaba, la policía o los bomberos se ocupaban de ello, o si no, lo hacían los equipos de mantenimiento ciudadanos. (Yo trabajé para ellos un verano. Recuerdo haber cavado un poco más de la cuenta un día y cómo el capataz me dijo que echase el freno porque, según dijo: «Algunos de nosotros nos pasamos la vida haciendo esto»). La pura previsibilidad de la vida en una periferia estadounidense hizo que esperase —algo irresponsablemente— un huracán o un tornado o algo que exigiese que todos nos agrupásemos para sobrevivir. Algo que nos hiciera sentirnos como una tribu. Lo que yo deseaba no era destrucción y caos, sino lo contrario: solidaridad. Deseaba que se presentase la ocasión de demostrar mi valor a mi comunidad y a mis iguales, pero vivía en una época y en un lugar donde nada peligroso ocurrió nunca realmente. Sin duda esto era nuevo en la experiencia humana, pensaba. ¿Cómo te conviertes en adulto en una sociedad que no requiere sacrificios? ¿Cómo te haces un hombre en un mundo que no exige valor?
Estaba claro que esa clase de pruebas no se iban a dar en mi ciudad natal, pero colocarme en una situación en la que yo tuviese poco control —como viajar por el país en autostop— me parecía un sustituto aceptable.
Así es como me encontré en las afueras de Gillette, en Wyoming, una mañana de finales de octubre de 1986, con mi petate apoyado contra la barrera protectora y un mapa interestatal en el bolsillo trasero del pantalón. Los camiones traqueteaban por encima de los separadores del puente y se precipitaban hacia las Rocosas, distantes unas cien millas. Cruzaban camionetas con hombres en su interior que se volvían a mirar al pasar. Algunos bajaban el cristal de la ventanilla y me lanzaban botellas de cerveza que estallaban inofensivamente contra el asfalto.
En mi petate llevaba una tienda de campaña y un saco de dormir, un juego de ollas de aluminio y un hornillo sueco de camping que funcionaba con gasolina y que había que presurizar con una bomba. Aquello y comida para una semana era todo lo que llevaba encima en las afueras de Gillette, Wyoming, esa mañana, cuando vi a un hombre que se acercaba andando hacia mí procedente de la ciudad.
En la distancia, vi que vestía una vieja prenda de ropa interior de una sola pieza y tela acolchada y llevaba una tartera negra. Saqué las manos de los bolsillos y me volví de cara a él. Llegó a mi altura y se quedó allí estudiándome. Tenía el pelo revuelto y apelmazado y su ropa presentaba brillos de suciedad y grasa a la altura de los muslos. No parecía malintencionado, pero yo era joven y estaba solo y le miré como un halcón. Me preguntó a dónde me dirigía. —California —dije. Él asintió con un gesto de cabeza.
¿Cuánta comida tienes? —preguntó.
Pensé en la pregunta. Tenía mucha comida —con todas mis demás cosas—, y era evidente que él no tenía mucha. Yo habría dado comida a alguien que dijera que tenía hambre, pero no quería que me robaran, y eso es lo que me parecía que estaba a punto de suceder.
—Llevo un poco de queso. —Mentí. Y permanecí allí, preparado, pero él se limitó a mover la cabeza.
No podrás llegar a California solo con un poco de queso —dijo—. Necesitas algo más que eso.
El hombre me dijo que vivía en un coche averiado y que todas las mañanas caminaba unos cinco kilómetros hasta una mina de carbón de las afueras de la ciudad para ver si necesitaban reemplazar a algún trabajador. Algunos días lo necesitaban y otros días no, y el de hoy era uno de los días en que no. —Así que no voy a necesitar esto —dijo, abriendo su tartera negra. —Te vi desde la ciudad y solo quería asegurarme de que estabas bien.
La tartera contenía un bocadillo de mortadela, una manzana y una bolsa de patatas fritas. La comida, probablemente, procedía de alguna iglesia local. No tenía otra opción más que cogerla. Le di las gracias, guardé la comida en mi bolsa para más tarde y le deseé suerte. Entonces se dio la vuelta y emprendió el camino de vuelta hacia Gillette.
Seguí pensando en aquel hombre durante el resto de mi viaje. Seguí pensando en él durante toda mi vida. Había sido generoso, sí, pero mucha gente es generosa; lo que le hacía diferente era el hecho de que se había hecho responsable de mí. Me había visto desde lejos y había venido andando casi un kilómetro para asegurarse de que estaba bien. Robert Frost escribió, como es bien sabido, que el hogar es el sitio donde, cuando has de ir a él, tienen que recogerte. La palabra «tribu» es mucho más difícil de definir, pero en principio podría ser la gente con la que te sientes forzado a compartir la comida que te queda. Por razones que nunca sabré, el hombre de Gillette decidió tratarme como a un miembro de su tribu.
Este libro trata de por qué ese sentimiento es algo tan escaso y valioso en la sociedad moderna, y cómo nos ha afectado a todos su carencia. También trata de lo que podemos aprender de las sociedades tribales sobre lealtad y pertenencia y la eterna búsqueda humana de sentido. Y trata de por qué, para mucha gente, la guerra es mejor que la paz y la adversidad puede convertirse en una gran bendición y los desastres a veces se recuerdan más cariñosamente que las bodas o unas vacaciones en el trópico.
A los humanos no les importa la adversidad; de hecho, crecen en ella; lo que les afecta es no sentirse necesarios. La sociedad moderna ha perfeccionado el arte de hacer que la gente no se sienta necesaria.
Y ya es hora de que eso se acabe.
Quizás el hecho singular más sorprendente sobre Estados Unidos sea que, única entre las naciones modernas que se han convertido en potencias mundiales, lo logró mientras se abría paso entre casi cinco mil kilómetros de tierra totalmente salvaje poblada por tribus de la Edad de Piedra. Desde el conflicto armado entre indios americanos habitantes de la actual Nueva Inglaterra y los colonos ingleses y sus aliados nativos americanos en el siglo xvii, conocido como la guerra de King Philip (que fue el nombre adoptado por el principal líder del bando indio americano, Metacomet), hasta los últimos robos de ganado de los apaches cruzando el río Bravo en 1924, Estados Unidos libró una batalla permanente contra una población nativa que apenas había cambiado, tecnológicamente, en 15.000 años. Durante el curso de tres siglos, Estados Unidos se convirtió en una floreciente sociedad industrial atravesada por la división de clases y la injusticia racial, pero cohesionada por un corpuslegal que, al menos en teoría, consideraba iguales a todas las personas. Los indios, por otro lado, vivían en comunidad en campamentos móviles o semipermanentes gobernados más o menos por consenso y ampliamente igualitarios. La autoridad individual se ganaba, más que detentarse por la fuerza, y se imponía únicamente a personas que estaban dispuestas a aceptarla. Si a alguien no le gustaba, era libre de marcharse a cualquier otra parte.
La proximidad de estas dos culturas a lo largo de muchas generaciones representaba para ambos lados una rigurosa opción sobre cómo vivir. Hacia finales del siglo xix, en Chicago se construían fábricas y en Nueva York arraigaban los barrios pobres, mientras que los indios guerreaban con lanzas y hachas a unos dos mil kilómetros de distancia. Algo dice de la naturaleza humana que un sorprendente número de estadounidenses —en su mayoría hombres— acabara uniéndose a la sociedad india en vez de permanecer en la suya propia. Emulaban a los indios, se casaban con ellos, eran adoptados por ellos, y en ocasiones hasta luchaban a su lado. Lo contrario casi nunca ocurrió: los indios casi nunca escapaban para unirse a la sociedad blanca. La emigración siempre pareció ir de lo civilizado a lo tribal, lo que desconcertó a los pensadores occidentales a la hora de explicar semejante rechazo aparente de su sociedad.
«Cuando un niño indio se ha criado entre nosotros, se le ha enseñado nuestra lengua y habituado a nuestras costumbres —escribía Benjamin Franklin a un amigo en 1753—, [incluso] si solo va a ver a sus parientes y da un paseo con ellos, no hay manera de persuadirle para que vuelva». Por otro lado, seguía escribiendo Franklin, a los prisioneros blancos liberados de los indios era casi imposible retenerlos en casa: «Aquellos rescatados por sus amigos, y tratados con toda la ternura imaginable para convencerlos de quedarse entre los ingleses, pues ocurre que al poco tiempo se sienten disgustados con nuestra manera de vivir […] y aprovechan la primera buena oportunidad que tengan para escapar de nuevo a los bosques».
La preferencia, entre muchos blancos, por la vida tribal fue un problema que incidió de forma desgarradora durante las guerras fronterizas de Pensilvania en la década de 1760. En la primavera de 1763, un líder indio llamado Pontiac convocó un consejo de tribus junto al pequeño río Écorces, cerca del antiguo puesto comercial francés de Detroit, en lo que actualmente es el estado de Michigan. El constante avance de asentamientos blancos era una amenaza que unificó a las tribus indias en formas que ningún periodo de paz y prosperidad podía lograr, y Pontiac pensaba que, con una alianza lo suficientemente amplia, podría hacer retroceder a los blancos al lugar que habían ocupado una o dos generaciones antes. Entre los indios se contaban cientos de colonos blancos que habían sido capturados por comunidades fronterizas y adoptados por las tribus. Algunos estaban conformes con sus nuevas familias y otros no, pero colectivamente constituían una enorme preocupación política para las autoridades coloniales.
El encuentro de las tribus fue coordinado por corredores que podían cubrir casi doscientos kilómetros en un día y que entregaban como regalos tabaco y cinturones de abalorios junto con el mensaje de reunirse urgentemente en asamblea. El trenzado de las cuentas de los cinturones estaba hecho de tal manera que incluso las tribus distantes entendieran que la reunión estaba fijada para el decimoquinto día de Iskigamizige-Giizis, la luna que hace hervir la savia. Grupos de indios se desplazaron hacia Rivière aux Écorces y acamparon a lo largo de las orillas del río hasta que, finalmente, en la mañana de lo que los colonos ingleses conocían como el 27 de abril, los ancianos empezaron a pasar a través del campamento llamando a los guerreros a consejo. «Salieron de sus cabañas: las altas y desnudas figuras de los salvajes ojibwas, con los carcajes colgados a la espalda y ligeros palos de guerra descansando en sus brazos —escribió un siglo más tarde el historiador Francis Parkman—; los ottawas, ceñidos en sus llamativas mantas; los wyandotes, agitándose con sus camisas llamativas, sus cabezas adornadas con plumas y sus mallas adornadas con campanillas. Enseguida estuvieron todos sentados en la hierba dentro de un amplio círculo, en filas concéntricas, una asamblea grave y silenciosa».
Pontiac era conocido por la altura de su oratoria, y hacia el final del día había convencido a los guerreros reunidos de que el futuro de su gente estaba en juego. Trescientos guerreros marcharon sobre la fortaleza inglesa mientras otros 2.000 luchadores esperaban la señal de ataque en el bosque. Después de intentar tomar el fuerte con sigilo, se retiraron y atacaron desnudos y entre alaridos, con balas en la boca para facilitar la recarga. El intento fracasó, pero poco después la guerra estalló en toda la frontera. Prácticamente todos los fuertes y empalizadas desde el alto Allegheny hasta Blue Ridge fueron asaltados simultáneamente. Le Boeuf, Venango, Presque Isle, La Baye, St. Joseph, Miamis, Ouchtanon, Sandusky y Michilimackinac fueron invadidos y sus defensores masacrados. Partidas de arrancadores de cabelleras se diseminaron por los bosques y descendieron hasta las remotas granjas y asentamientos por toda la escarpadura oriental, matando aproximadamente a 2.000 colonos. Los supervivientes huyeron en dirección hacia el este hasta la frontera de Pensilvania, que empezaba en Lancaster y Carlisle.
La respuesta inglesa fue lenta pero imparable. Los remanentes de la 42.ª y 77.ª División de infantería de montaña, que acababan de regresar de acciones militares en Cuba, fueron congregados en los barracones militares de Carlisle y preparados para la marcha de más de 300 kilómetros hasta Fort Pitt. Se les unieron 700 milicianos locales y 30 exploradores y cazadores rurales. Se suponía que la infantería de montaña tenía que proteger los flancos de la columna, pero pronto se les retiró de la tarea porque se perdían una y otra vez en los bosques. El comandante era un joven coronel suizo llamado Henri Bouquet que había combatido en Europa y se había unido a los ingleses para promocionar su carrera. Sus órdenes eran sencillas: avanzar por Pensilvania, con hombres que despejaban con hachas el camino para los carros, y reforzar Fort Pitt y otras guarniciones asediadas en la frontera. No había que hacer prisioneros. A las mujeres y los niños nativos había que capturarlos y venderlos como esclavos. Y había que pagar recompensas por cualquier cabellera, femenina o masculina, que los colonos blancos lograsen arrancar de una cabeza india.
El ejército de Bouquet salió atropelladamente de Carlisle en julio de 1763, y en unos cuantos meses había derrotado a los indios en Bushy Run y reforzado Fort Pitt y otras guarniciones periféricas. Al verano siguiente llevaron su campaña al corazón del territorio indio. A veces cubriendo ocho kilómetros, y otras cubriendo dieciséis, las tropas de Bouquet labraron su senda a través del fértil y llano camino de la cuenca del río Ohio. Atravesaron grandes mesetas de árboles de hoja caduca y sabanas abiertas alimentadas por innumerables arroyos y ríos. Algunos de los ríos tenían playas de grava que se extendían a lo largo de muchos kilómetros y permitían el paso cómodo a los carromatos de suministros. El bosque carecía en su mayor parte de maleza y los hombres, a pie o a caballo, pasaban fácilmente. Lo que atravesaban era una especie de paraíso, y los diarios de Bouquet mencionan la belleza natural de la tierra casi en cada página.
Hacia mediados de octubre, Bouquet había alcanzado el río Muskegham, en lo profundo del territorio de shawnees y delawares, y una delegación india se reunió con él para demandar la paz. Con la esperanza de intimidarles, Bouquet desplegó sus fuerzas en un campo adyacente: fila tras fila de hombres en armas con las bayonetas caladas; montañeses con faldas escocesas formados tras las banderas de sus regimientos; y docenas de pioneros vestidos a semejanza de los indios y apoyados confiadamente en sus rifles de una manera que debía de ser enormemente tranquilizadora para un coronel europeo en tierra salvaje.
En primer lugar, Bouquet exigió la vuelta inmediata de todos los prisioneros blancos; cualquier demora se consideraría una declaración de guerra. Durante las siguientes semanas, los indios entregaron a unos 200 cautivos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, y muchos eran demasiado jóvenes como para recordar haber vivido de otra manera. Algunos habían olvidado sus nombres de pila y se les inscribió en el registro con descripciones tales como Chaquetarroja, Cabezagrande, Bocaulcerada y Ciruelasácidas. Docenas de parientes blancos de los desaparecidos habían acompañado a las fuerzas de Bouquet desde Fort Pitt, y además de las muchas reuniones alegres, también se produjeron escenas desgarradoras de aflicción y confusión: mujeres jóvenes casadas con hombres indios plantadas de mala gana frente a sus anteriores familias; niños que gritaban cuando se les separaba de su parentela india y se les entregaba a gente a la que no reconocían y a la que probablemente consideraban enemiga.
Los indios parecían todos angustiados por entregar a los miembros de su familia, y cuando finalmente el ejército de Bouquet levantó el campamento para volver a Fort Pitt a principios de noviembre, muchos siguieron tras la columna, cazando piezas para sus seres queridos y tratando de retrasar el adiós final lo más posible. Un guerrero mingo se negó a apartarse del lado de una joven de Virginia a pesar de las advertencias de que su anterior familia le mataría si le veía. «No se puede negar que había incluso algunas personas adultas que mostraban poca disposición a volver —admitió William Smith, coetáneo de Bouquet, sobre algunos de los cautivos blancos—. A los shawnees se les obligó a atar a varios de sus prisioneros… y unas cuantas mujeres, que ya habían sido entregadas, después hallaron la manera de escapar y regresar a las aldeas indias».
La renuencia de los prisioneros de Bouquet para abandonar su tribu de adopción suscitó incómodos interrogantes sobre la supuesta superioridad de la sociedad occidental. Se entendía por qué los niños pequeños no querían volver con sus familias originarias, y tenía sentido que renegados como el infame Simon Girty buscasen después refugio entre los indios y llegasen hasta a luchar a su lado. Pero como señaló Benjamin Franklin, se dio el caso de numerosos colonos que habían sido capturados ya en edad adulta y, sin embargo, parecían preferir la sociedad india a la suya propia. ¿Y qué decir de las personas que se habían unido voluntariamente a los indios? ¿Y de los hombres que habían cruzado la línea de árboles y jamás regresaron a su hogar? La frontera estaba llena de hombres que se habían unido a las tribus indias, habían desposado a mujeres indias, y vivido sus vidas completamente fuera de la civilización.
«Miles de europeos son indios, y no tenemos ningún ejemplo de siquiera uno de esos aborígenes que haya elegido convertirse en europeo —se lamentaba en 1782 el emigrante francés Hector de Crèvecoeur—. Tiene que existir en su vínculo social algo singularmente cautivador y muy superior a cualquier cosa de la que nos jactamos entre nosotros».
Crèvecoeur parecía haber comprendido que la naturaleza profundamente comunitaria de una tribu india ejercía un atractivo con el que las ventajas materiales de la civilización occidental no podían en modo alguno competir. Si estaba en lo cierto, ese problema empezó tan pronto como los europeos tocaron las costas americanas. Ya en 1612, las autoridades españolas advirtieron con sorpresa que cuarenta o cincuenta virginianos se habían casado en las tribus indias, y que incluso mujeres inglesas se estaban mezclando abiertamente con los nativos. A la sazón, los blancos solamente llevaban unos pocos años en Virginia, y muchos de los que se unieron a los indios habían nacido y se habían criado en Inglaterra. No se trataba de rudos hombres de frontera que se escabullían para unirse a los salvajes; eran los hijos y las hijas de Europa.
«A pesar de que las mujeres indias tienen que procurarse el pan y la leña, y tienen que cocinar, su tarea probablemente no es más dura que la de las mujeres blancas», escribió una cautiva de los senecas llamada Mary Jemison al final de su larga vida. Jemison, que había sido arrebatada de la granja de su familia en la frontera de Pensilvania a la edad de quince años, quedó tan enamorada de la vida seneca que en una ocasión se escondió de una partida blanca de exploradores que había llegado buscándola. «No teníamos un amo que nos supervisara o nos guiara, así que podíamos trabajar tan pausadamente como deseáramos —explicó—. Ningún pueblo podía vivir más feliz que los indios en tiempos de paz… Sus vidas son una continua serie de placeres».





























