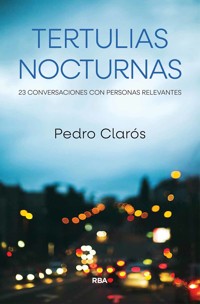Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Hace 25 años, el cirujano Pedro Clarós decidió salir de su zona de confort en su clínica privada de Barcelona para prestar ayuda a personas sin recursos. Así, en las misiones de su fundación, ha recorrido buena parte del mundo experimentando las más diversas e inesperadas situaciones, conociendo a todo tipo de gentes y culturas y poniendo, en ocasiones, su vida en peligro. Un cirujano del mundo es el relato de un hombre generoso y valiente que optó por ser "médico de ricos, médico de pobres", y que no ha dudado en arriesgarse para ayudar a todas aquellas personas sin acceso a una asistencia sanitaria de calidad, labor que le fue reconocida con la Medalla de Honor de la Ciudad de Barcelona en noviembre de 2022.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© del texto: Pedro Clarós, 2023.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: marzo de 2023.
REF.: OBDO165
ISBN: 978-84-113-2366-6
ELTALLERDELLLIBRE•REALIZACIÓNDELAVERSIÓNDIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
Si ves que al final de tu vida no has sido útil,
pide una prórroga y hazlo entonces.
siempre estarás a tiempo.
Procura irte de este mundo lleno de satisfacciones humanas,
pues estas serán el trueque por las divinas.
PARATODOSLOSQUEMEHANAYUDADOACUMPLIRMISUEÑODESERÚTILALOSNECESITADOS.
INTRODUCCIÓN. UN WASAP INESPERADO
Aquel martes 31 de mayo de 2022 era un día como cualquier otro. Yo acababa de empezar mi jornada de trabajo habitual, como siempre, en nuestra clínica en Barcelona. Tenía por delante un programa tan interesante como intenso, plagado de cirugías en las primeras horas de la mañana y, más tarde, de consultas médicas, cuando el habitual soniquete de mi móvil para notificarme que había recibido un mensaje llamó mi atención. Observé la pantalla, era un wasap de uno de mis más queridos compañeros de la promoción 1966-1972 de la Facultad de Medicina de Barcelona. Nada más comenzar a leerlo, comprendí que se trataba de un mensaje colectivo:
Buenos días, amigos. He creado un grupo para coordinar la celebración del 50.o aniversario de nuestra promoción en la Facultad de Medicina de Barcelona. Así podremos contrastar todas las opiniones y preparar una reunión con todos aquellos que puedan asistir. Nos iremos conectando y recibiendo noticias.
Saludos cordiales,
RAMÓN PEDRAGOSA
En aquellos momentos, vinieron a mi mente los últimos días de aquel lejano junio de 1972; me esforcé unos instantes por hacer memoria y recordé, no sin cierta dificultad, que el día 28 en concreto había sido la fecha del examen de la última asignatura de la carrera, Higiene y Sanidad. Sí, ahora lo recordaba con claridad: ese alivio de saber que había hecho todo cuanto estaba en mi mano por obtener el mejor resultado académico posible y, también, el vértigo de sentir que cerraba una etapa y que, inexorablemente, otra debía comenzar. Después de ese examen, ya no me quedaría nada más por hacer en la facultad que conocer los resultados de los otros exámenes y, si todo salía tan bien como esperaba, acudir a recoger las papeletas y el certificado de que todo estaba apto para poder ir a inscribirme en el Colegio de Médicos de Barcelona. Era —no se podía negar— un paso importante y también un salto hacia la madurez que di, finalmente, el 27 de julio de 1972.
Ese día dejé de ser un estudiante, un joven aspirante a médico, para convertirme en un licenciado en Medicina y Cirugía, en un joven médico colegiado con oficialidad para ejercer. Ya no era un universitario, ya no era un muchacho con un futuro prometedor. Ahora era médico. Era un hombre.
Sabía que, a mis veintitrés años, me costaría acostumbrarme a que, a partir de ese momento, pudieran comenzar a llamarme «doctor», pero también sabía que ese era un momento con el que llevaba años soñando. Y ahora comenzaba el vértigo auténtico de la vida de los adultos, con sus responsabilidades y con sus costes.
Sin embargo, qué poco sabía de todo lo que estaría por llegar. Aquel día, por más que me empeñara en negármelo, yo seguía siendo un joven bastante bisoño y soñador. Recuerdo que celebramos el acontecimiento con mis padres y con mis hermanos en la intimidad y que, ingenuo de mí, me sentía como una persona importante. Pero cómo no estarlo: mi madre, Elvira, se sentía orgullosísima de mí y había propagado la noticia entre familiares, amigos y conocidos; de modo que, en pocas horas, habían ido llegando a casa todo tipo de felicitaciones.
Fue un gran día para toda la familia, tanto que mi abuela Mercedes me llamó para pedirme que me acercase a su casa a contarle de viva voz mis experiencias de los últimos días con todo lujo de detalles, desde el primer examen del sexto curso de carrera hasta el momento en que salí por la puerta del Colegio de Médicos convertido en uno de ellos.
Yo no dejé pasar la ocasión —por descontado—, sabedor de que no solo pasaría un rato extremadamente agradable con ella, puesto que la adoraba, sino también de que, en su casa de la avenida Diagonal, con toda seguridad, me esperaba un sustancioso sobrecito con un dinero, como una gratificación por mi esfuerzo, que me vendría de perlas para mis gastos personales.
No me equivocaba. Una vez la hube besado, y tras recibir su cariñoso abrazo, ella me dijo, mirándome con su seriedad habitual:
—Pedro, has llevado una carrera muy buena, con notas muy brillantes. Ya sabes que, como os he dicho en muchas ocasiones, tu trabajo de hoy será proporcional a tu éxito el día de mañana. Pero recuerda: tempus fugit, porque ya sabes, aunque ahora no te lo parezca, un día, sin que te des cuenta, comprobarás que tu vida habrá transcurrido muy rápidamente, como me ha sucedido a mí o, incluso, a tu padre. Pregúntale. Mi consejo es que, cuando llegue ese momento, te quede la satisfacción de haber hecho el bien a mucha gente. Y con esta magnífica profesión que tienes, estoy segura de que lo harás.
—Eso espero, abuela —contesté ruborizado.
—No lo dudo, Pedrito. Ya verás que no hay mejor dedicación que la de ayudar a la gente necesitada con tus cuidados médicos.
La abuela Mercedes, la matriarca de mi familia, había enviudado muy pronto y nos había inculcado siempre una educación basada en la austeridad y, sobre todo, en la ética personal y profesional.
Yo era muy consciente de que iba a empezar la segunda parte de mi vida, la de una gran responsabilidad conmigo y con los demás. Hasta este momento, mis obligaciones habían consistido solo en estudiar y en comportarme con responsabilidad como alumno interno en el Servicio de Urgencias de Cirugía en el Hospital Clínico de Barcelona. Allí, yo pertenecía al equipo de la guardia de los martes (sábados alternos y un domingo cada cuatro), vinculado a la cátedra de quirúrgicas del profesor Ramón Arandes, que tutelaba nuestro jefe de guardia, el doctor Ramón Sarró Palau, un cirujano general muy humano, con mucha experiencia y con magnífico trato, que nos enseñó a resolver muchas emergencias, situaciones y, también, dinámicas respecto al manejo de los pacientes. Cuántas veces respetó nuestra ignorancia profesional y supo reconducirla a una actividad práctica y efectiva. Todos lo teníamos como un padre, un maestro, nuestro orientador quirúrgico y un verdadero referente. Cada uno de nosotros se consideraba su alumno predilecto, pero, en realidad, todos lo éramos. La primera apendicitis que realicé solo la hice de su mano; me guio en todo y me enseñó mis posibles errores. Nos sentíamos muy seguros con él, tanto que incluso pensábamos que ya lo dominábamos todo.
Había otro personaje en el Servicio de Urgencias del Clínico muy especial. Me refiero a la hermana Nieves. Esta monja de la orden de Santa Ana era la encargada de las Urgencias de Cirugía desde hacía muchos años. Era un ser angelical, nos trataba como si fuésemos médicos y nos orientaba sobre lo que teníamos que hacer en cada circunstancia, pero de una manera tan sutil que nadie se daba cuenta.
Cuando llegaba un accidentado, si la hermana Nieves te preguntaba qué necesitabas para suturarle, aunque tardases en responder, ella no dudaba en sacar lo que fuese realmente necesario, y seguro que era lo exacto. Entonces, uno se daba cuenta de que estaban involucrados varios tejidos, piel, músculos, tendones, etc. Incluso, de un modo muy discreto, ella sabía quién o quiénes de nosotros podíamos hacerlo mejor.
Recuerdo un día en que llegó una paciente con una fractura de clavícula y me preguntó:
—¿Le preparo para un vendaje de Velpeau, en ocho de guarismo?
En aquella época, este tratamiento se hacía artesanalmente, con vendas y luego con yeso encima. Era la primera vez para mí. Recuerdo que lo apreté tanto que, al poco, las manos de la paciente estaban de color azul. Ante tales circunstancias, la hermana Nieves comentó en voz alta:
—Bien, doctor, ahora que ya sabemos las medidas exactas, si le parece, le preparo el vendaje definitivo.
Entendí que tenía que retirarlo urgentemente y poner uno nuevo. Así, con este cariño, educación y respeto hacia el joven estudiante de Medicina, ella nos ayudaba a solucionar todos los problemas quirúrgicos que llegaban durante el día y la noche.
No obstante, tras superar el examen de la licenciatura, ya tocaba empezar a hacer planes con miras al futuro. Por lo pronto, de septiembre a diciembre, tenía que cumplir con los cuatro meses de servicio militar como alférez médico de complemento que me quedaban aún pendientes.
Por suerte, gracias a las buenas calificaciones que había obtenido durante el período de las milicias universitarias, había podido escoger como destino final el Cuartel del Bruch de Barcelona, concretamente la agrupación n.º 4 de Sanidad Militar. Allí mis obligaciones eran escasas, porque poco podía yo aportar como oficial eventual de complemento en un cuartel ya organizado para el día a día, por lo que disponía de tiempo para atender otras actividades. Me apunté unas semanas a realizar revisiones médicas para la obtención del carné de conducir en el propio colegio de médicos; hice unas suplencias en la consulta médica de un ayudante de mi padre que se había tomado sus vacaciones; y fui como asistente al antiguo hospital San Juan de Dios de la avenida Diagonal de Barcelona, en el Servicio de Otorrinolaringología, que dirigía mi padre, para aprender lo que fuese. En resumen, me apunté a todo aquello que fuese temporal, que me permitiera aprender y que me proporcionase algún beneficio económico, consciente de que, desde el momento de mi licenciatura, yo debía hacerme responsable de solucionar mi situación financiera y no pedir más dinero a mi familia, pues ya habían hecho bastante por mí.
Aquel verano se hizo corto, pero no por ello no fue intenso. Tan pronto como se abrió el plazo en la facultad, en septiembre, me matriculé para cursar las asignaturas del doctorado con la intención de sacármelo lo antes posible. Mi padre me lo había dejado muy claro:
—El doctorado para un universitario es la culminación de su carrera y da paso a la vida universitaria y docente. ¡Si te llaman «doctor», has de serlo de verdad! Hazlo pronto; luego, las cosas se complican y no tienes tiempo. Recuerda que yo lo hice a mis cuarenta años, en plena actividad profesional, y fue muy complicado. Más adelante, con el paso del tiempo, si quieres, haces otros doctorados de otras materias y de otras universidades; para entonces, tendrás otro tipo de experiencias y podrás controlar mejor tus obligaciones.
—Mensaje recibido —le contesté—, pero ahora tengo que programar también dónde y cómo cursar la especialidad de Otorrinolaringología.
En realidad, mi interés era seguir los pasos de mi padre, aunque con algunas modificaciones especiales y personales. Sabía que debía dejarme llevar por él, pues no en vano siempre fue un referente para mí. Además, él tenía los contactos adecuados.
Mientras estaba en Barcelona, pendiente de concluir mis deberes militares, solicité una plaza para cursar el internado de la especialidad que yo quería en leshôpitaux français. Sabía que si la conseguía podría ir a un buen hospital universitario de Francia y adquirir un excelente nivel. En aquella época, la formación era muy superior en el extranjero que en España. Mi padre tenía mucha amistad con el profesor Yves Guerrier, que era el catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier y jefe del departamento de Otorrinolaringología y Cirugía Maxilofacial del hospital universitario Saint Charles.
Era importante hablar con él, se trataba de un virtuoso cirujano y de una excelente persona que me conocía desde pequeño, ya que con frecuencia viajaba a Barcelona para cursos y congresos, y acudía con su esposa a nuestra casa a comer o a cenar. Tenía que conseguirlo fuese como fuese. Mi futuro dependía de ello. Por este motivo, papá y yo hablamos de mi futuro. Sabía que, en la organización de esta nueva etapa, él tenía mucho que decir y aconsejarme, por lo que confié en él como siempre lo había hecho.
También había otras opciones. Por ejemplo, podía ir a Burdeos, con el profesor Michel Portmann; o a París, al Hôpital Lariboisière, con el profesor Guy Jost; o recalar en otras universidades francesas como la de Grenoble o la de Lyon.
Aquellos días finales de verano y primeros de otoño eran extraños para mí. Era la primera vez que no tenía la obligación de ir a clase; sin embargo, no podía comprometerme a trabajar en ningún lugar, ya que estaba pendiente de concluir algunos temas y también de empezar una nueva etapa, la de mi formación como especialista en Francia. Ya había solicitado mi plaza y solo tenía que esperar, pero la impaciencia me corroía. Cada día, al llegar a mi casa, lo primero que hacía, incluso antes de saludar a alguno de mis familiares, era preguntar si habían llegado noticias de Francia. Era comprensible, me jugaba mucho.
Por fin, el martes 12 de septiembre del 1972, llamó por teléfono a nuestra casa de la calle Escuelas Pías 4 de la Ciudad Condal la secretaria del Centre Hospitalier Universitaire Saint Charles de Montpellier. Quería comunicarme que había sido aceptado excepcionalmente en el Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía Maxilofacial como médico interno extranjero, con fecha de incorporación del 2 de enero de 1973, lo que se me notificaría oficialmente, según me explicó, mediante documento acreditativo. Cuando colgué el auricular, sentí que era el hombre más feliz del mundo. Por fin podía ver perfectamente trazado ante mí el camino de mi futuro; ese que, hasta entonces, solo era una línea imprecisa y de límites difusos.
En efecto, a los pocos días, llegó la carta certificada que daba validez a mi incorporación para cursar el internado (el equivalente al MIR de hoy), al tiempo que me dejaba muy claro que solo habían aceptado a tres estudiantes no residentes en aquel país: Rashid Chotia, de la isla de La Reunión; Yves Pigeolet, de Bélgica; y a mí, pero antes debía desplazarme a Montpellier para formalizar mi situación universitaria, pasar un examen y rellenar los cuestionarios requeridos por la administración. Aunque se trataba de un puro trámite, era necesaria mi presencia y también que aportara los documentos solicitados al respecto.
«Bien, lo conseguí», me dije en cuanto tuve aquella carta en mis manos, pues hasta entonces aquella llamada telefónica era para mí como un sueño, cuya verosimilitud no terminaba de convencerme.
Sin embargo, de inmediato saltaron las alarmas en mi cabeza porque, en todos aquellos planes tan perfectamente trazados, me había olvidado de un «pequeño» detalle: ¿cómo salir de España en período militar?
Por un lado, si no iba a la cita, perdía la plaza de médico interno en Montpellier; por otro lado, si salía de España sin permiso, cometía una infracción muy grave que podía provocar que yo acabase arrestado en el calabozo de un cuartel, de un castillo militar o de una comisaría. No era un juego, era la pura realidad. Tenía que buscar una solución.
Al día siguiente, fui al Cuartel del Bruch, al que —como he dicho— me había incorporado oficialmente tras licenciarme en la Facultad de Medicina, y llamé a la puerta del jefe del Grupo Regional de Sanidad n.º 4, el teniente coronel médico don Manuel Unzeta Conde.
—¿Da su permiso, mi teniente coronel?
—Adelante, pase, alférez Clarós.
—Buenos días. Perdone que le interrumpa pero, mire, vengo a plantearle una situación delicada, a ver si encuentro una ayuda por su parte.
—Dígame, no dude de que haré todo lo posible.
Entonces le expliqué lo que me ocurría respecto a mi cita en Montpellier durante mis obligaciones militares y mi necesidad de viajar al extranjero.
Mi superior meditó unos instantes en silencio después de escucharme y carraspeó antes de comenzar a hablar:
—Me parece muy razonable su petición. Tenemos que ver cómo lo enfocamos y qué podemos hacer, siempre dentro de la ley, claro. Deme un plazo de 48 horas y seguimos hablando. Puede retirarse, alférez.
—Muchas gracias y a sus órdenes —contesté, sin dudar de que, como buen hombre que era, haría cuanto estuviese en su mano por ayudarme.
El jueves siguiente, al llegar al cuartel, comprobé que tenía el aviso de subir a su despacho. Tal y como había prometido, el hombre había hecho todo lo que se le había ocurrido para echarme una mano.
—Mire, alférez, a mediados de este mes de septiembre, concretamente el 19, se han organizado unas maniobras conjuntas entre el ejército español y el francés en la zona de las Gabarras, en Gerona, en el Bajo Ampurdán —comenzó a explicarme, aunque yo no entendía muy bien adónde quería ir a parar—. Nos han pedido que destinemos a un oficial médico al mando de un puesto de socorro y clasificación con varios soldados sanitarios de nuestra agrupación, agregado a la Brigada de Defensa Operativa del Territorio de la IV Región Militar. Debe montar un hospital de campaña en la zona de las maniobras y atender las necesidades sanitarias y posibles bajas médicas de ambas partes. Es un puesto de mucha responsabilidad que requiere a un médico militar experto y con don de mando.
Ahí hizo una pausa y yo, intrigado por aquella detallada explicación, comencé a ver adónde podía ir a parar toda aquella explicación.
—Entiendo, mi teniente coronel —contesté, alentándole a seguir.
—Yo había pensado en mandar al teniente médico Francisco Urgellés Sacristá o al capitán médico Manuel Fernández Perandones, ambos pertenecen a la agrupación y tienen experiencia...
—Sin duda —corroboré expectante.
—... pero he decidido que le voy a mandar a usted para que, al terminar con las maniobras militares, y aprovechando la oportunidad, yo pueda autorizarle a desplazarse a Francia para despachar con los jefes y oficiales franceses y hacer une evaluación de los resultados obtenidos. ¿Me sigue?
—Le sigo.
—Entonces, mientras esté en territorio galo, usted puede aprovechar para realizar sus gestiones administrativas en la Universidad de Montpellier sin dar explicaciones ni hacer comentarios a terceros. Cuanto menos cuente esto a nadie, mejor para todos. Ni a su familia. ¿Me entiende? Sepa que, si no regresase o lo hiciese fuera del plazo concedido, se le puede hacer hasta un consejo de guerra y mi reputación sería puesta en entredicho. ¿Comprende? —insistió.
—No sufra, mi teniente coronel, sé lo que nos jugamos los dos.
—Pues me firmará un documento donde usted se compromete a regresar a España para continuar con sus obligaciones militares tras su viaje autorizado por mí al exterior.
—Muchas gracias, mi teniente coronel. Sepa que agradezco enormemente su gesto y que no lo olvidaré. También le informo de que soy muy responsable y que, por encima de todo, no voy a dejarle mal. Valoro mucho la confianza que me tiene y confíe plenamente en mí.
Fue así, gracias a esta magnífica oportunidad que me dio el jefe de la unidad de Sanidad de mi cuartel, como cumplí con los dos servicios: pude ir a las maniobras militares como oficial médico y desplazarme a Montpellier para realizar todas las gestiones necesarias para mi entrada en la universidad gala. Por supuesto, regresé a Barcelona en el plazo autorizado y con la tranquilidad de que ya tenía confirmación de mi plaza para cursar la especialidad deseada. Lo único que quedaba era acabar las milicias y esperar a primeros de enero de 1973 para mi incorporación definitiva en Francia.
Todo ese otoño y hasta finales de 1972, continué asistiendo al Servicio de Urgencias de Cirugía del Hospital Clínico donde, ya como médico, tenía más responsabilidades y podía practicar la cirugía general y traumatología de mano del doctor Sarró. También, cuando era posible, asistía a mi padre en sus operaciones quirúrgicas, que me preparaban para el entrenamiento exhaustivo que muy pronto me llegaría.
Un par de años antes, había conocido a una muchacha muy resuelta. Se trataba de una preciosa enfermera del Hospital Clínico, que resultó ser vecina de nuestra casa familiar, aunque yo no recordaba haberla visto nunca por el barrio.
Nosotros vivíamos en la calle Escuelas Pías 4, y ella en el número 8-10 de esa misma calle. Su familia y la mía se conocían; sus padres y los míos se saludaban en la misa del domingo; incluso, su tío Joaquín Vila había ido al colegio de los Escolapios de Sarriá con mi padre, así como otro tío suyo, de la misma generación, Francisco Miró-Sans. Sin embargo, todos esos datos eran nuevos para mí cuando ella me los comentó. Al poco de conocerla, empezamos a salir y, un buen día, nos hicimos novios. María del Carmen se convertiría en mi mujer no mucho después de mi regreso de Montpellier; pero, en diciembre de 1972, yo todavía no sabía que ese feliz acontecimiento tendría lugar, o quizá lo que no tenía, en aquel momento, era cabeza para pensar en ello. Todos mis pensamientos estaban más en la fecha de mi partida a Montpellier que en Barcelona, y solo contaba los días que me quedaban para viajar al país vecino. Mi incorporación estaba prevista para el 2 de enero 1973; no obstante, a finales de 1972, recibí una inesperada notificación militar del Grupo Regional de Sanidad Militar n.º 4:
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden General de la Región n.º 237, de fecha 31 de diciembre último, he dispuesto me acompañe Ud. a la Recepción que tendrá lugar a las 12 horas del día 6 del próximo enero en los salones de Capitanía General, con motivo de la festividad de la Pascua Militar.
Uniformidad: Gala de paseo, con banda carmesí, sable y guantes blancos.
En Barcelona, a 22 de diciembre 1972.
El teniente coronel médico jefe, MANUEL UNZETA CONDE
Así que, por más que deseara irme a Francia nada más comenzar el año, no me quedó otra que esperar a pasar en Barcelona la festividad de los Reyes Magos (que ese año era un sábado), para incorporarme días después al hospital francés donde adquiriría los conceptos de mi formación profesional. Esperaba que esto no fuese un inconveniente para mi futuro.
Recuerdo que, aquel día mágico para los niños, al salir a la calle desde la casa de mis padres para esperar el coche oficial que me recogería con el teniente coronel en su interior y con un chófer para llevarnos al palacio de capitanía general de la IV Región Militar, los niños pasaban por mi lado con sus abrigos y bufandas recién estrenados y me miraban con recelo mientras trataban de averiguar si mi traje era un disfraz propio de la cabalgata de la noche anterior o no. Puede que pensasen que yo era un paje de Sus Majestades de Oriente rezagado; o quién sabe si, al verme con mi vestuario de etiqueta con un sable en el cinto, algún niño no soñaría con pedir a los Reyes un uniforme igual al mío el año próximo.
Lo cierto es que aquel fue un bonito final con broche de oro de mi vida militar, y lo recuerdo a la perfección. Yo lucía mi sable, los correajes de gala, mis guantes blancos, y perfectamente engalanado saludaba a las máximas autoridades militares... incluido el capitán general de la IV Región Militar, el teniente general donSalvador Bañuls y Navarro, que había tomado el mando en aquel 1972. Tuve una breve conversación con él y me contó que era valenciano y que había sido un veterano de la Guerra Civil, en la que le habían herido. Era un típico capitán general del tardofranquismo, casi un estereotipo de la última etapa del gobierno de Franco, hacia el que sentía una gran admiración por lo que pude apreciar. Recuerdo que el cóctel que se ofreció a los asistentes me impresionó porque había un trato muy protocolario; incluso a mí, que era el que menos rango militar tenía, no dejaron de saludarme. Un general de brigada me preguntó si yo continuaría en la vida militar o no. Le respondí tímidamente que mi devoción era la medicina y que mi programa ya estaba trazado. Él me dijo que hacía muy bien tomando aquella decisión.
No se puede decir que eso sea algo que ocurra todos los días, ni a todos los humanos. Dejaba atrás el Ejército, mi vida de estudiante universitario, mis tardes dedicadas a estudiar, y mi vida fácil en casa de mis padres, donde no me faltaba de nada y todo eran comodidades.
Lo que sucedería a partir de ese día me pasaría ya como civil; daría comienzo a la formación de mi vida profesional posuniversitaria y, también, a un destino del que yo sería el único dueño.
El domingo 7 de aquel enero muy frío, lo celebramos con María del Carmen y nos despedimos con gran congoja. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, con mi viejo Seat 850 y con el equipaje necesario para pasar una larga temporada fuera de mi casa, me dirigiría a Montpellier, donde había alquilado una habitación cerca del hospital Saint Charles, en una pequeña casa particular que se llamaba Villa Minerva.
Pese a su nombre rimbombante, descubrí que, más que una villa, era una pequeña casita, propiedad de un matrimonio francés muy mayor. Ellos necesitaban de unos ingresos extras para sus gastos, aunque el coste era muy bajo, y también se sentían acompañados. Mi habitación era pequeña y daba al jardín, pero era suficiente para mí, pues solo la iba a necesitar para estudiar en mis pocos ratos libres y para dormir. El resto de mis horas —como no tardaría en comprobar nada más comenzar mi formación médico-quirúrgica en el Saint Charles— las iba a pasar en el servicio hospitalario del profesor Guerrier; incluso, también algunas noches en las que me quedaba de guardia. Durante estas, tenía la posibilidad de operar ciertos casos yo solo, y esto me emocionaba, pues veía que estaba progresando mucho. Sin embargo, a las siete de la mañana, debía estar en la Clinique Beau Soleil, donde operaba de forma privada mi jefe, para preparar el quirófano, los pacientes y todo lo necesario.
Todo era diferente, incluso el idioma. Y pese a ello, qué época tan agradable e interesante: nuevas emociones, nuevos amigos, nuevas experiencias. Todo volvía a mí en un instante solo con un wasap recibido; me retrotraía, como aquella magdalena de Proust, a los inicios de una vida profesional de cincuenta años como médico.
Con el móvil en la mano, abstraído en mis recuerdos, dejé que mi mente fuera repasando muchas de las cosas que me habían sucedido a lo largo de este período transcurrido de cinco décadas, del que casi no me había enterado. En el relato que estaba viendo, yo era el autor de los hechos; sin embargo, mi familia, y especialmente mi esposa y mis hijos, eran los silenciosos sufridores de una vida dedicada a la medicina.
Mi padre, que tanto me había inspirado a la hora de seguir sus pasos profesionales, había fallecido en julio de 2015, y ahora ya no era posible hablar físicamente con él. Lo cierto es que mi padre recordaba con gran intensidad mis andanzas por el mundo, de las que yo le había contado cada detalle, así como todas las experiencias atesoradas en las muchas misiones humanitarias en las que había podido participar, buena parte de ellas con la Fundación Clarós, y algunas otras viajando yo solo, especialmente en aquellas de alto riesgo.
¿Cómo era posible que un breve wasap hubiera podido desencadenar tantos recuerdos?
Igual que el corcho que salta de una botella de espumoso haciendo que se desparrame el brillante líquido que dará alegría a tantos, en los días que siguieron a la recepción del mensaje, motivado por ese aluvión de vivencias que venían a mi memoria, tomé la decisión de volcar aquellas más valiosas, más especiales, más tiernas o más divertidas en cuartillas de papel. Durante el verano de 2022, esas historias reales que yo había vivido (al principio, plasmadas tímidamente en unas hojas solo con la intención de convertirse en anécdotas mías que me gustaría contar a mis nietos) fueron tomando cuerpo hasta convertirse en un libro. Ingenuamente he pensado que algún lector podría sentirse interesado por estos recuerdos y por algunas de mis vivencias ocurridas en tierras extranjeras. Pido disculpas, desde ahora, si lo leído no les resulta lo suficientemente enjundioso. Siempre me he considerado mucho mejor cirujano que escritor.
1
EL AUTÉNTICO VALOR DE UN «PACIENTE CERO»
Tras finalizar mi especialización en Otorrinolaringología y Cirugía Maxilofacial en Montpellier, guiado por mi maestro Yves Guerrier y por mi padre, opté por continuar formándome en los mejores hospitales, en París, Londres y, un poco más adelante, en Estados Unidos y en Canadá, con cortas estancias en California, Minnesota —en la conocida Clínica Mayo—, Chicago, Toronto, así como en Burdeos y Suiza. Yo ya estaba casado y, en muchas ocasiones, me acompañaba mi esposa, ya que solo eran por cortos períodos, de unos meses, que iba alternando con la práctica clínica habitual en Barcelona. Lo habíamos organizado del siguiente modo: en invierno, trabajaba intensamente en la clínica y en el hospital; y en verano, me tomaba vacaciones para destinarlas a formarme en los diferentes aspectos de la especialidad en los mejores lugares del mundo. Así, a un veloz ritmo, durante muchos años.
Al poco de terminar la carrera mi hermano Andrés, empecé a tener una gran inquietud que me quitaba el sueño: construir un nuevo edificio donde alojar la clínica para realizar nuestra actividad profesional. No era fácil, pues nuestro padre ya tenía una cierta edad y consideraba que su antigua clínica —creada originalmente en 1942— era suficiente, y se complementaba a la perfección con las actividades que hacíamos en otros lugares. Lo hablamos detalladamente mi hermano Andrés y yo, y decidimos exponer nuestros planes a nuestro padre que, ni más ni menos, pasaban por decirle que era necesario cambiar la ubicación de la antigua clínica. Esta se había quedado anticuada, poco práctica y no era el lugar para realizar todo lo que mi hermano y yo estábamos planeando. La situación no era fácil: me sabía muy mal decirlo, pero resultaba indispensable.
Recuerdo que, cuando llegó el momento de decírselo, nuestro padre, tras pensarlo un buen rato, se unió a nuestro deseo de renovación de nuestra obsoleta consulta. Quizá a muchos les hubiese parecido innecesario el cambio, pero nosotros teníamos las ideas muy claras y estábamos decididos a cumplir con ellas. Representaba una inversión millonaria pero, ante todo, queríamos tener un centro médico muy exclusivo en Barcelona. Buscamos el mejor lugar de la zona alta de la ciudad para edificar una clínica de cinco plantas, y mi hermano y yo hicimos, durante muchas noches, los planos que guiarían la construcción arquitectónica de la futura institución. Nos apoyamos en nuestro hermano Javier, arquitecto recién graduado, quien fue fundamental para aclarar nuestras ideas. Fue una obra titánica en la que trabajaron muchos obreros de la construcción. Muchas partes del edificio se hicieron de manera artesanal, pues era una obra complicada.
La verdadera supervisión de las obras la llevó Andrés, en especial el trato con los obreros, el pago semanal y la resolución de los inconvenientes que iban surgiendo. Mientras, yo estaba empleado a fondo en operar y atender a los pacientes. Necesitábamos aumentar los ingresos que nos permitiesen pagar a los operarios. No fue fácil trabajar de día y revisar la obra de noche y durante los fines de semana, pero lo conseguimos entre los tres. Teníamos tanta ilusión que no regateamos en esfuerzos. Todo estaba previsto para su inauguración, que se hizo el 6 de junio de 1987 y que estuvo a cargo del obispo auxiliar de Barcelona, el Excelentísimo e Ilustrísimo doctor Ramón Daumal Serra, amigo de nuestro padre.
Después de la inauguración de la nueva sede de nuestra clínica de Barcelona en 1987, en el barrio de las Tres Torres, se había incrementado mucho el trabajo; pero, pese a ello, todo transcurría bien. Los pacientes estaban encantados con el trato y con las facilidades que se les daba, desde las exploraciones complementarias hasta la hospitalización y la cirugía realizadas en un ambiente muy especial y familiar. Por supuesto, suponía un gran esfuerzo personal para mí y para todos los que desarrollábamos allí nuestra labor, y una enorme responsabilidad también. Se trataba de sacar adelante una institución en la que pones todo tu empeño, tu nombre y tu prestigio, pero lo más importante era nuestro afán por ayudar a la gente, por contribuir a mejorar la salud y la vida cotidiana de nuestros pacientes. No teníamos una limitación de horarios, pasábamos muchas horas todos juntos y era una alegría compartir a diario la familia dentro de la clínica.
No fue una tarea fácil, requirió mucho esfuerzo colectivo, pero pronto fue evidente que, día a día —y, más tarde, mes a mes—, lográbamos posicionarnos en los mejores niveles en todos los aspectos de nuestra labor, tanto en la parte médica como en la asistencial, y que nos estábamos convirtiendo muy especialmente en referentes dentro de las nuevas tecnologías de la medicina. Cuando quise darme cuenta, miré atrás y habían pasado no solo meses, sino años, y habíamos recorrido juntos, nuestro equipo y yo, un camino ascendente del que podíamos sentirnos, todos juntos, más que orgullosos. Y no me refiero al buen nombre de nuestra clínica; sino, sobre todo, a la labor titánica —realizada entre todos— de haber ayudado a muchas (muchísimas) personas a superar sus dolencias, gracias a técnicas pioneras como, por ejemplo, la técnica de los implantes cocleares, una intervención realmente innovadora que habíamos iniciado en 1992 con nuestra primera paciente, María José, y en la que, con el tiempo, logramos una notable experiencia.
Hacia María José, guardo un cariño muy especial, que es mutuo y que todavía mantenemos. La recuerdo con una especial ternura no solo porque fue nuestra «paciente cero» de los implantes cocleares, sino porque su historia personal y su calidad humana (y la de toda su familia) nos hicieron entablar una relación de cercanía que, con el paso de los años, no ha hecho más que aumentar.
María José venía desde Monforte de Lemos, una localidad de la provincia de Lugo. Recuerdo que, a su primera visita, fue con ella su padre, un típico gallego con las ideas muy claras. Su hija estaba totalmente sorda y él traía, en una bolsa, el dinero que, con mucho esfuerzo, había ahorrado durante toda una vida trabajando. Se sentó en mi despacho y, mirándome a los ojos, me dijo, con una sinceridad apabullante, que aún ahora me estremece:
—Mire, doctor, este dinero es para que mi hija pueda oír, ¿comprende? Es el fruto de todo nuestro trabajo hasta ahora, de su madre y del mío, pero no tenemos ninguna duda de que no hay nada mejor en lo que podamos emplearlo que en esto. Porque, si no le sirve a nuestra niña, ¿qué sentido tendrá? ¿Para qué lo queremos? ¿Para dejárselo en herencia cuando yo muera? Para eso, lo mejor que podemos hacer es invertirlo ahora en que pueda oír nuestra voz.
Yo estaba muy emocionado por ese voto de confianza en mí y en las posibilidades de esa nueva técnica del implante coclear. Era consciente de que se trataba de una operación costosa y de que el fruto de toda una vida de trabajo, así como la audición de María José, dependían de mí. Lo único que pude hacer fue agradecerle su confianza y asegurarle que haría todo lo que estuviera en mis manos para que todo saliera bien.
—No lo dudo, doctor. Confío plenamente en usted. Pongo a mi única hija en sus manos. Dígame: ¿Cuándo le va a hacer el implante?
Esa fue la primera de un gran número de bellas historias de esperanza y de fe en la medicina y en lo que esta, con mi humilde ayuda, podía hacer por los niños sordos. La operación tuvo lugar en el quirófano de nuestra clínica en diciembre de 1992 y se saldó con un gran éxito. Además, en el tiempo que pasamos juntos, María José, su familia y nosotros, todos los que trabajamos en la clínica —y que, a nuestro modo, somos como una familia también—, se estableció una relación de complicidad y de cercanía muy especial. Todos estábamos nerviosos por que el implante resultase, por que nuestra «paciente cero» pudiese oír; cuando al fin comprobamos que sí, que podía hacerlo, vivimos juntos un momento muy emocionante.
Al cabo de un mes de la operación, le conectamos el procesador externo y María del Carmen, mi esposa, le hizo las primeras estimulaciones eléctricas y las aperturas de canales, a las que ella respondió favorable y positivamente, contestando que oía lo que se le estaba diciendo. Las sensaciones que inundan a una persona sorda cuando al fin puede escuchar son indescriptibles; es un mundo nuevo de impresiones y emociones que se abren para ella, pero también para su familia y, debo confesarlo, para nosotros en la clínica y para mí como cirujano, también fue un momento de gran intensidad.
En suma, es un hito en tu camino personal y profesional que no se olvida, que te reconcilia con las noches de estudio y con todo el esfuerzo que has tenido que realizar para llegar hasta ahí como médico. Es la posibilidad de ayudar a los demás, de compartir aquello que sabes por el bien de personas a las que casi no conoces, pero por las que puedes hacer algo que de verdad importa: contribuir a que su vida sea mucho mejor. No se me ocurre ningún motivo más válido para ser médico. Una vez más, entendí que el camino que yo había escogido era el adecuado y que aquel era el mejor modo que conocía de hacer algo por los demás.
Recuerdo también los abrazos y las lágrimas de emoción de todos cuando vimos reflejarse en el rostro de María José la sorpresa y la montaña rusa de impresiones que la embargaba al descubrir que podía oír. Es un momento que no se olvida y, en su caso, al ser ella nuestra primera paciente en relación con los implantes cocleares, quedará para siempre grabado en nuestra memoria. Tan es así que, hoy en día, treinta años después, sigue viniendo a nuestra clínica no solo para realizar los controles rutinarios, sino también para abrazarnos y saludarnos, para contarnos cómo va su vida y preguntarnos por la nuestra. Es mucho más que una paciente, es una amiga muy querida, y para mí, en lo personal, un orgullo. Con María del Carmen, se llaman con frecuencia, se escriben, y para ella, es como su segunda madre.
No obstante, después de María José, vinieron muchos más implantes —sobre todo, en niños con problemas graves de audición— y, con el tiempo, me convertí en uno de los cirujanos pioneros en esta técnica, que comenzó a hacerse conocida poco a poco y a experimentar cada vez más demanda, a pesar del elevado coste económico que representaba a las casas comerciales adquirir uno de estos dispositivos electrónicos.
No resultó extraño, por ello, que, en un momento dado, en vista de la experiencia que acumulaba, comenzasen a llegar a la clínica cartas en las que se solicitaba mi ayuda para tutelar y formar a los nuevos equipos de médicos especialistas jóvenes que se querían iniciar en esta nueva tecnología, a fin de aprender a colocar estos dispositivos en el oído interno de los pacientes sordos. Eran muy numerosos los centros hospitalarios de muchas ciudades que reclamaban mi presencia para operar a sus pacientes, y se daba el caso de que, además, a los niños pequeños, nadie les quería realizar esas operaciones; es más, en esa época, estaba prácticamente prohibido operar a los menores de siete años, a tal punto que las propias casas comerciales distribuidoras de los implantes exigían rellenar la fecha de nacimiento antes de su suministro.
No solo eso: las asociaciones de sordos, incluso, estaban en contra, y se llegó a dar la circunstancia de que tuvimos manifestaciones delante del edificio de la clínica.
Fue una situación terrible para todos nosotros, de gran tensión, muy embarazosa. No me refiero a quienes éramos titulares de la clínica, sino a todos los que trabajaban allí, del primero al último. Y a mí, como máximo responsable, me dolían todos y cada uno de nuestros empleados y compañeros. Resultó muy duro ver cómo los telediarios de esos días mostraron en todas sus ediciones la noticia de aquellas manifestaciones. Qué pena me dio. Me sentía realmente desolado. Aquellas miradas desafiantes de los manifestantes me dañaron mucho, se me quedaban clavadas en el alma. Aún hoy las recuerdo. Me hacían sentir un verdadero verdugo.
Con todo, gracias a Dios, tuve la enorme fortuna de que todos en nuestro equipo (conmigo mismo a la cabeza) estábamos convencidos de lo que hacíamos. Yo sabía que nosotros no nos equivocábamos, tenía una gran fe en lo que hacíamos y la convicción de que podíamos ayudar a todos esos niños, así como de que, con los implantes, les podíamos ahorrar años de sufrimiento y de aislamiento.
Mi tesis, lo que yo defendía, era que, cuanto más temprano se realizaran los implantes a los sordos, mejores resultados se obtenían. No solo yo lo decía, sino también otros cirujanos amigos de nuestro país y de otros lugares.
Me interesa que esto quede muy claro: nunca he hecho afirmaciones por el mero hecho de hacerlas, siempre me he tomado mi trabajo profundamente en serio y, desde el principio de mi carrera, por encima de todo, me he basado en estudios científicos y rigurosos y en la experiencia que me ha dado mi propia carrera como médico y como científico. Sobre la base de estos estudios, siempre he defendido que la plasticidad cerebral es una característica que se agota con los años. Los niños son capaces de utilizarla sin límites y a su total rendimiento. Sin embargo, con el paso de los primeros años, esta plasticidad ya no es la misma.
Hoy en día, el tiempo me ha dado la razón, y también me la ha dado el éxito demostrado tras un sinfín de cirugías de implantes cocleares que he realizado en niños. No obstante, en aquel momento en que éramos pioneros, de un modo u otro, nos sentíamos solos.
Corrí un grave riesgo para mi carrera profesional cambiando las fechas de nacimiento de los niños para poder obtener el permiso de implantarles, pues solo se permitía a partir de los siete años. Pronto se dejó de objetar esta condición y la evidencia llevó a reconocer lo que yo ya había predicho mucho tiempo antes.
Durante muchos años, Montserrat Caballé fue mi fiel paciente, con la que nos unía una gran amistad. La soprano universal me tenía un especial cariño y dio muestras más que evidentes de ello hasta su muerte. Uno de los múltiples días que vino a hacerse una revisión en nuestro centro, pudo presenciar estas manifestaciones de sordos y de familiares de ellos con carteles en contra del dispositivo auditivo que, como se demostraría con el tiempo, tantas alegrías ha dado en los últimos veinticinco años a los sordos profundos.
La soprano, sorprendida, me dijo en esa ocasión:
—Doctor, qué incultura. No puedo entender cómo este colectivo se manifiesta en contra de algo que les ayudaría a salir del silencio. Es increíble.
—Pues sí, mi querida Montserrat, ya lo ves. Es como si los cantantes de ópera se manifestasen delante de mi consulta para protestar por que les cure la voz y les ayude a cantar. ¿A que es raro?
—Pues sí, mi querido doctor. Tenemos que hacer algo. Esto solo puede ser fruto de la desinformación... —Y, tras quedarse callada unos instantes, como meditando, me dijo de pronto, como si le hubiera sobrevenido una brillante idea—: Mire, le voy a proponer una cosa. A ver qué le parece.
—Dime, Montserrat.
—Es en realidad muy sencillo: ¿por qué no crea una fundación en la que se fomente todo lo que usted hace, los implantes, las cirugías de las malformaciones faciales, los cursos de docencia y todo aquello que, durante tantos años, me ha explicado tan bien y de lo que yo he visto los resultados? Yo me ofrezco a ser la madrina de esta entidad. Una vez creada, yo me encargo de ofrecer el primer concierto para recoger fondos. ¿Qué me dice? ¿Le apetece?
—Pues qué me va a parecer —contesté emocionado ante esta enorme muestra de generosidad—: Tu idea es magnífica, Montserrat. Una fundación servirá para lo que ya sabes, pero insistiré más en difundir los implantes, las diferentes cirugías que hacemos y, sobre todo, en formar a los médicos de los demás países para que lo que yo aprendí en los hospitales punteros pueda llegar a todos los demás especialistas. Además, si el primer concierto corre por tu cuenta, no solo recaudaremos fondos para ponerla en marcha y para ayudar a nuestros fines institucionales, sino que seguramente también generará una gran repercusión en la prensa, que nos dará la oportunidad de explicar lo que hacemos, de informar sobre la importancia de estas técnicas novedosas para los sordos profundos y que aportará visibilidad a nuestra iniciativa.
—¿Ve, doctor? ¡Todo en uno! —me dijo con sus ojos brillantes, siempre risueños, y con esa risa suya tan característica y contagiosa.
—Es una magnífica noticia —y yo también reí ilusionado, convencido de que nuestros problemas de comunicación respecto a los implantes cocleares, de pronto, se iban a solucionar gracias a ella—. Pero te pongo una condición: la fundación no puede llevar como nombre más que el tuyo. Ha de ser la «Fundación Montserrat Caballé». Es lo menos que puedo hacer para agradecértelo.
—No, no, no —negó presa del pudor—. Yo ya soy embajadora de Paz y Buena Voluntad de la Unesco y creo que no puedo tener una fundación a mi nombre; puedo preguntárselo a nuestro presidente, Federico Mayor Zaragoza, pero estoy casi convencida de que sería incompatible. Y, además, usted y sus colaboradores serán quienes van a hacer el trabajo difícil y complicado. No acepto un «no» por respuesta. El nombre que debe llevar esta fundación solo tiene que ser el suyo, doctor.
—Lo entiendo y lo acepto, Montserrat. Así será.
Dicho y hecho, en muy poco tiempo, planeamos juntos cómo hacerlo. Y aprendimos, también, que crear una fundación requiere de una serie de trámites legales algo engorrosos y de un aporte de capital inicial. Para mí, todo esto era nuevo. Necesitaba la ayuda pertinente, así que se me ocurrió hablar con alguien que me guiara. Esa persona solo podía ser Antonio Sagnier, mi amigo de toda la vida, que se embarcó con entusiasmo en esta gran y delicada función.
Antonio y yo nos conocíamos desde pequeños del colegio, habíamos sido compañeros inseparables de clase; luego, a lo largo de la vida, él ha sido y es mi mejor amigo. Es un buen economista y, por encima de todo, tiene un gran corazón y una enorme generosidad que le han llevado, siempre, a demostrarme su apoyo.
Acudí a él convencido de que me iba a aconsejar bien, y no me equivoqué. Antonio se implicó desde el primer momento y juntos encontramos el capital inicial necesario, que aportó un amigo común, Ricardo Portabella, que creyó en nuestro proyecto; también juntos hicimos los trámites administrativos y conseguimos un número de identificación fiscal. Fue así como, cuando quisimos darnos cuenta, ya teníamos en nuestras manos una fundación legal dispuesta a ayudar. Corría, por aquel entonces, el año 2000.
Al poco tiempo, cumpliendo con lo prometido, el concierto de la diva internacional de la ópera, la incomparable Montserrat Caballé, tenía lugar en la iglesia de Santa María del Mar en Barcelona. Participaron, junto a ella, Jaime Aragall y Montsita Martí, su hija, a quienes acompañaron dos grandes pianistas, Manuel Burgueras y Marco Evangelisti. En aquel acto, recaudamos una cantidad sustanciosa de dinero que nos animó a continuar con su idea.
Luego, vendrían otros muchos conciertos interpretados por las mejores voces de la lírica mundial, pues por algo nuestros miembros del comité del patronato son las mejores del mundo. Aún hoy seguimos recibiendo su ayuda y las nuevas generaciones de cantantes se prestan a organizar más conciertos. Es todo un lujo, soy consciente de ello. Sin embargo, para mí, ninguno de esos maravillosos conciertos se puede equiparar en emoción al primero, ese que dio comienzo a todo, a esta extraordinaria locura que es la Fundación Clarós.
Muchas veces pienso también que todo este milagro que nos permite ayudar a tantos niños en todo el mundo dio comienzo no con el primer concierto, sino, en realidad, con aquel desagradable incidente a finales de los años noventa, nada más y nada menos que una manifestación convocada por todos aquellos que estaban en nuestra contra y que rechazaban la técnica de los implantes cocleares. Qué preciosa ironía que esa oposición diera pie a que, hoy en día, y a lo largo de tantos años, hayamos podido hacer tantas cosas buenas.
Al poco tiempo de que hubiera comenzado a colocar implantes cocleares en España, comenzaron a llegar requerimientos de los países más exóticos del mundo para que llevara hasta ellos esta técnica y para que ayudara a los niños de todos aquellos países a oír. Esto me hacía sumamente feliz, porque siempre he entendido que la cirugía sin más no bastaba para ayudar a cambiar las cosas: no se trata de ayudar a un paciente en concreto; hay que enseñar a los médicos, al mayor número posible de especialistas las técnicas y la cirugía, que permiten que una persona mejore y que se cure para que, así, se pueda curar a muchas. La cirugía tiene sentido, pero la enseñanza de la cirugía tiene más sentido todavía.
El poder ayudar, la cirugía y su enseñanza, la capacidad para curar y el recordatorio de que no debemos dejar nunca de sentir y de emocionarnos, de tener empatía, siempre han sido mis principios rectores, y la combinación de todos estos principios ha sido lo que me ha llevado a aceptar los destinos más curiosos y me ha llevado a los rincones más insólitos del mundo.
Por ejemplo, he ido a operar al hospital Agostino Gemelli, propiedad del Vaticano, en Roma, en 1999; al Centro de Neurociencias Hermanos Valladares en La Habana, en 2001; al Hearing and Speech Institute de Imbaba, en El Cairo, en 2001; al hospital de la Casa Real de Jordania, en Ammán, en 2002; y a muchísimos otros singulares destinos como Irak, Irán, Libia, Serbia, la India, Sudán, Senegal, Grecia, Turquía, Uzbekistán, Sicilia...
A la hora de seleccionar los lugares a los que acudiría para colocar mis implantes, en primer lugar, han primado siempre las necesidades del centro del que recibía la solicitud.
Tenía muy claro que mi prioridad era ayudar al mayor número posible de personas (sobre todo, niños); pero también —no puedo negarlo— hubo un momento en que el ritmo de solicitudes y de viajes era tal que, además de este requisito insoslayable (ayudar al mayor número de gente), comencé a optar también por aquellos lugares en los que todavía no había estado, no porque fuesen más o menos exóticos o llamativos para mí, sino porque pensaba que allí podría formar a nuevos profesionales en esta técnica. Si repetía destinos ya visitados con más frecuencia, continuaría realizando yo las operaciones, pero estaría de alguna manera desatendiendo mi tarea de enseñar a nuevos cirujanos a realizar estos implantes.
Todo ello fue creando una experiencia que se autoalimentaba: mientras más implantes realizaba, más habilidad y mayor capacidad de solucionar los casos complicados adquiría. Fue así como empezaron a presentarse las invitaciones para tratar los llamados «casos difíciles», como malformaciones del oído interno que nadie se atrevía a operar y en las que yo, sin embargo, sí osaba a embarcarme, ya que con la experiencia adquirida era menos difícil conseguir el éxito. Los números fueron aumentando y así, entre los operados en el hospital San Juan de Dios de Barcelona, los de la clínica, los de otras ciudades españolas y los de los hospitales en el extranjero, cuando quise darme cuenta, me había posicionado a la cabeza de los especialistas expertos en este tema.
No obstante, en mi faceta como cirujano, también existían otros tipos de cirugías que me hacía feliz realizar. Me refiero a las malformaciones faciales. Era un campo que me permitía tratar a muchos afectados por ellas. Tenía, además, la gran suerte de que mi formación quirúrgica y profesional había sido muy completa, en los lugares más famosos del mundo; sumado a mi día a día, me hacía sentir muy seguro a la hora de operar.
Mis ausencias temporales en la clínica solo eran posibles por la generosidad de mi hermano Andrés, que me sustituía y me cubría durante mis viajes. Mi familia me veía disfrutar ayudando a los demás y, aunque no decían nada, yo estoy seguro de que sufrían cada vez que me montaba en un avión y que partía hacia destinos lejanos durante semanas, alejándome de ellos.
La vida de un cirujano es muy compleja, requiere de un carácter especial, de una gran dedicación a la formación, de salud, de experiencia y, sobre todo, de saber tomar decisiones exactas en cada momento.
Sin duda, de lo que más necesita es de generosidad. No me refiero a la propia, a la de uno mismo para con sus pacientes o el estudio o el ejercicio de la profesión. Me refiero a la generosidad de la familia, que sabe que debe renunciar a ti durante horas, días, semanas y meses (a veces, en los momentos en que más falta haces en casa), porque estás dedicado a tu trabajo y a tus pacientes.
Sin esa generosidad, la de mi familia, yo no podría haber ayudado a tantas otras familias.
FIG. 1.Montserrat Caballé, María del Carmen y el autor.
2
EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE UNA FUNDACIÓN
A principios de 1990, en nuestra clínica de Barcelona, donde trabajaba junto con mi padre y con mi hermano Andrés, recibimos la solicitud de un joven médico de la India, el doctor Sharad Maheshwari. Junto con otro compañero suyo, nos solicitaban realizar una estancia de varios meses para poder formarse en nuestra especialidad. Ya eran ambos especialistas en la materia y habían estado visitando diversos hospitales de Londres y de Alemania; sus currículos eran buenos y ello nos llevó a aceptarlos por una temporada.
Cuando llegaron, descubrimos que eran gente simpática y con un marcado acento de pronunciación indio que hacía su inglés un poco difícil de entender. Sus intenciones eran claras: deseaban participar en nuestros cursos del laboratorio sobre la anatomía del oído, que organizábamos con mucho éxito de asistencia. También solicitaban tener acceso a nuestras consultas diarias y asistirnos en las cirugías que realizábamos en la clínica. Procuramos satisfacerles en todo lo posible y la experiencia fue muy gratificante tanto para ellos, por su aprendizaje, como para nosotros, pues nos parecía muy positivo que pudieran formarse en nuestras técnicas y, luego, de regreso a su país, que contribuyeran a enseñar a otros médicos lo que habían aprendido con nosotros.
En efecto, al haber acabado su período con nosotros, regresaron a Nueva Delhi muy contentos por el nivel de formación alcanzado: habían cumplido con el sueño de realizar una estancia en un centro de prestigio. Y se ve que la experiencia les gustó porque, solo un año después, nos volvieron a solicitar una estancia de unos meses. Tanto mi hermano como yo no tuvimos inconveniente en aceptarles, puesto que la experiencia anterior había sido muy satisfactoria.
Una vez terminada esta segunda estancia, cuando ya estaban a punto de regresar a la India, Sharad me abordó directamente y me preguntó, con la confianza que nos teníamos debido al trato alumno-profesor que se había creado entre nosotros después de todo ese tiempo en que compartimos nuestro día a día:
—Sir, ¿usted estaría dispuesto a venir a mi hospital en Delhi para operar pacientes sin recursos que yo le prepararía? ¿Le parece que podría organizar un gran evento en mi hospital con su ayuda? —Yo me quedé pensativo mientras valoraba esa posibilidad. Como a él le pareció que dudaba, siguió explicándose—: Para mí sería una buena forma de darme a conocer en mi hospital; pero, además, usted podría mostrar a todos mis compañeros y profesores sus virtudes como cirujano e instruirles allí mismo, en persona.
Lo cierto es que la propuesta me pareció muy interesante. Desde ya hacía un tiempo, me estaba rondando por la cabeza la idea de empezar a realizar alguna iniciativa humanitaria fuera de nuestro país. Ahora llegaba la oportunidad soñada y no podía dejarla pasar.
—Amigo Sharad —le respondí—, a mí me han ayudado mucho en la vida. Ya es hora de que yo también ayude a los demás. Adelante, cuenta con ello. Dame fechas y allí estaremos.
Y así fue como organizamos el primer viaje humanitario a un país emergente, concretamente al Sunder Lal Jain Charitable Hospital de la ciudad de Nueva Delhi. Para formar un pequeño equipo experimental, pensé en encontrar amigos que me secundaran en mis ideas. Hablé con Jean-Pierre Bébéar, de la Fundación Portmann de Burdeos, con el que tenía mucha amistad, ya que desde hacía unos años organizábamos conjuntamente en Barcelona cursos de cirugía de oído muy apreciados por los médicos extranjeros. Él estuvo de acuerdo en participar en esta primera misión y, muy contento por esta confirmación, también contacté con el doctor Carsten Tjell, de Suecia, que no tardó en responderme encantado que él también tomaría parte en nuestro viaje.
Buscamos todos juntos posibles fechas en las que ir a la India y decidimos aprovechar el período del 21 de septiembre hasta el 2 de octubre. La compañía de aviación Air France era la que ofrecía mejores prestaciones. Partiríamos de Barcelona, haríamos conexión en París, donde se nos unirían los demás miembros del equipo, y de allí volaríamos juntos a Nueva Delhi, donde nos estaría esperando nuestro querido e inquieto discípulo, Sharad.
Nuestro aterrizaje en el viejo aeropuerto de Delhi fue sorprendente, pues este estaba muy cerca de la ciudad. Qué digo «muy cerca», ¡estaba pegado totalmente a ella! Daba la sensación de que, con las alas del aeroplano, al aterrizar, íbamos a arrancar los techos de las casas sobre las cuales sobrevolábamos. La polución ambiental era intensa, tanto que aun de noche se notaba: las luces de las farolas y cualquier tipo de luces señalizadoras de la pista de aterrizaje no eran claras, se veían difuminadas.
Nuestra llegada fue espectacular. Una vez parados los motores y abiertas las puertas del avión, nos dirigimos a la salida al ser requeridos por la megafonía de la nave. La policía entró en el avión para recogernos a mi esposa María del Carmen, a mí, a Carsten y a Jean-Pierre, con gran asombro del resto de los viajeros. Fuimos los primeros en salir y pisar tierra firme. Nos saltamos todos los controles; el trámite de pasaportes lo hicieron los agentes de fronteras y nos llevaron a una sala reservada para vips, donde nos agasajaron con las típicas coronas de flores que ponían a los recién llegados. Tan pronto como empezamos a respirar, apreciamos todos los olores típicos de la India, esa mezcla característica de flores, humedad, incienso y..., sí, el sudor de la gente. Hacía mucho calor y las viejas máquinas de los aires acondicionados eran insuficientes para mitigarlo.