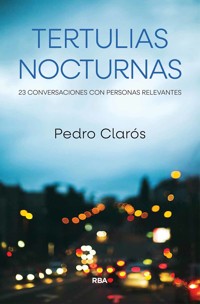Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
En 1977, cuando se encuentra trabajando en Londres en un prestigioso hospital, el joven Pedro debe regresar urgentemente a Barcelona convocado por su padre, Andrés: su abuela Mercedes está agonizando y, antes de morir, quiere despedirse de él. En su lecho de muerte, la anciana, a modo de despedida, susurra en su oído unas palabras que le dejarán profundamente intrigado y que aluden a unos hechos acaecidos durante la Guerra civil en la casa familiar de Badalona… Comienza así una larga noche de velatorio en la que Andrés explica a Pedro la fascinante historia de su madre, desde su apasionada e inusual historia de amor con el que sería su esposo a su insólita estancia en Panamá, de donde posteriormente regresaría con su familia a Barcelona para, finalmente, vivir una extraordinaria historia de solidaridad y arrojo en los primeros días de la Guerra civil que demuestra que la valentía, la empatía y los grandes gestos no necesitan de grandes nombres enmarcados en los libros de Historia sino, únicamente, de grandes personas con la voluntad de ayudar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© del texto: Pedro Clarós, 2022.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, , S.L.U., 2022.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: abril de 2022.
REF.: OBDO029
ISBN: 978-84-1132-020-7
EL TALLER DEL LLIBRE•REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
Los que los sufrieron ya perdonaron.
Sus agresores ya no están.
Los que quedamos debemos perdonar.
Qué sano es aprender de los errores
1Malas noticias
Estaba siendo aquel un caluroso verano en Londres. Las calles bullían de agitación, estábamos en 1977 y los últimos hippies se mezclaban con los punks que ya comenzaban a hacer su aparición en los barrios más bohemios, pero ese nunca había sido mi estilo ni mi mundo.
Yo era un joven serio y responsable, un médico prometedor que, por aquel entonces, trabajaba sin descanso en el Middlesex Hospital haciendo un stage, unas prácticas que apenas me dejaban tiempo para descansar, mucho menos para conocer las mil tentaciones de la noche londinense. Cómo hacerlo. Mi educación había sido severa, basada en unas enseñanzas que, con amorosa firmeza, me había transmitido mi padre; unas enseñanzas centradas en el esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo. No podía ser de otro modo: él había vivido los duros años de la posguerra española y sabía que, para sacar la cabeza y prosperar, la única alternativa era el trabajo duro, el estudio y el conocimiento.
Era posible que, en Londres, esa ciudad victoriosa que había ganado la guerra y vivido unos felices años sesenta bailando al son del Swinging London, la juventud pudiera creer en la psicodelia, en la felicidad y en la despreocupación de un futuro que, al llegar, les alcanzaría bailando. Mi opción, en cambio, era la de que me encontrase allí, en los quirófanos y las frías salas del complejo hospitalario, en el centro de Park Royal entre Brent y Ealing: justo donde me encontraba en los últimos días de julio cuando un teléfono sonó y alguien, desde Barcelona, preguntó por mí.
—Le buscan, Mr. Pedro —me dijo un celador, que apenas había alcanzado a entender el recado.
Al parecer, alguien le había dicho en un inglés precario que había terribles noticias familiares y que, por favor, me pusiera urgentemente en contacto con mi padre.
Inquieto, con ese palpitar terrible que hace que todo parezca irreal a tu alrededor cuando la preocupación te invade pero no sabes qué es lo que está en peligro, qué es lo que se tambalea y está a punto de caer, qué es lo que puedes perder en tu vida, me dirigí como en un sueño a la centralita de teléfonos del hospital donde Mr. Blade, el portero, hizo varios intentos hasta conseguir una conexión telefónica —vía conferencia internacional a cobro revertido— para hablar con mi padre. Al final lo logró y puede comunicarme con él.
Su voz sonaba grave, cavernosa, al otro lado del hilo.
—Se trata de la abuela —me explicó, conteniendo la emoción—. Está mal. Muy mal.
Noté que vacilaba. Mi padre, a quien todos llamaban don Andrés, era el único varón de los hijos varones de doña Mercedes, su madre, una mujer fuerte, de carácter, de quien había heredado ese sentido estricto del deber que se había convertido en su rasgo más distintivo. Ella era, y siempre lo había sido, el puntal de la familia, el motor, el alma, el centro de todo. Y ahora se apagaba.
Supe, sin que me lo dijera, cuál era la duda que le invadía, el motivo de su vacilación: se debatía entre si pedirme que dejara mi trabajo y acudiera a Barcelona para estar con todos ellos en aquellos momentos o dejar que me quedara en Londres, en un puesto que tan importante era para mi carrera médica y mi futuro como especialista en otorrinolaringología.
Le ahorré tener que tomar esa decisión y lo hice por él.
—Voy para allá, papá. Tenemos que estar todos juntos. Me organizo y voy cuanto antes, pero...
Dejé la frase colgada en el aire. No me atreví a decir lo que pensaba. En mi lengua, a punto de saltar pero sin atreverse, titubeaba una petición: «A ver si logras que viva hasta que yo llegue, por favor».
No tenía sentido, lo sabía. Era una petición infantil, un imposible, algo que no estaba al alcance de la mano de mi padre. Yo ya era un adulto: atrás habían quedado los años infantiles en los que creía que mi padre era todopoderoso, un superhombre capaz de lograr cualquier cosa, incluso de mantener con vida a su madre hasta que yo llegase solo para que tuviera tiempo de despedirme de ella.
Y, sin embargo, él supo, como siempre sabía, entenderme. Todavía tenía esa capacidad, asombrosa, de leerme el pensamiento y, en la distancia, respondió con voz temblorosa a lo que yo no me había atrevido a decir:
—No te preocupes, ella te esperará. Sé que quiere hacerlo —añadió—. Me ha dicho que necesita hablar contigo y conmigo. Tiene algo importante que contarnos a los dos.
Solo cuando estuve en el avión pude, realmente, pensar en las últimas palabras de mi padre antes de colgar. Todo había sido una vorágine de prisas y carreras para cambiar mis turnos y mis guardias, ir a mi casa y meter algo de ropa en una maleta, sin orden ni concierto, antes de subir casi sin pausa a un taxi que, como en un sueño, me había llevado de madrugada a Heathrow, en el distrito de Hillingdon, en el área oeste de Londres. Era el 1 de agosto y allí estaba yo a las 6 de la mañana, en el aeropuerto de Londres-Heathrow intentando conseguir por todos los medios un vuelo que me llevara a Barcelona. El único disponible era de la aerolínea British Airways, salía a las 12 del mediodía y llegaba a las 15:30 a la terminal del Prat de Barcelona. Solo quedaban plazas en business class, un lujo en aquel momento muy lejos de mi alcance. Pero aquella era una ocasión excepcional y no dudé.
Una vez en el aire, en lugar de dejarme mecer por el sueño en los mullidos sillones de primera, fui incapaz de dormirme pese al agotamiento de las últimas horas. No dejaba de darle vueltas en la mente a las frases de mi padre antes de colgar: ¿Qué habría querido decir al hablar de esas revelaciones importantes que la abuela tenía que hacernos a él y a mí? ¿Qué secretos le habría estado ocultando Doña Mercedes, precisamente a él, durante todos estos años?
Mi padre, lo sabía bien, jamás hablaba por hablar. Era un hombre de pocas palabras, práctico, conciso, realista, en ocasiones incluso demasiado parco. Pero siempre que hablaba lo hacía con sentido, y todo cuanto decía tenía, siempre, una razón de ser. No era fantasioso, no exageraba, no dotaba de trascendencia a palabras que no la tenían. Si la abuela había dicho que tenía revelaciones que hacernos, esas sin duda habían sido sus palabras textuales.
Pero ¿cómo era posible que, a esas alturas, hubiera algo sobre la abuela que él no conociera? La relación que mantenían la abuela Mercedes y él era muy estrecha, inusualmente estrecha incluso. Ello se debía, sin duda, al hecho de que ella hubiera enviudado muy joven, cuando mi padre, su único hijo varón, contaba siete años. Eso la obligó a ella a asumir el doble papel de madre y padre, a llevar las riendas no solo de la familia, sino también de los negocios y las empresas que antes dirigía mi abuelo. Después, con el tiempo, mi padre comenzó a ayudarla. A él le confiaba Doña Mercedes todas sus preocupaciones y desvelos. ¿Cómo podía ser que existiera algo que le hubiera ocultado todos estos años?
No dejaba de preguntarme si a mi llegada a Barcelona la vería con vida o ya habría muerto. ¿Habría sido capaz mi padre de mantenerla con vida hasta mi llegada, tal y como yo le había pedido? Sí, sabía que era un deseo infantil, un imposible. Y como médico lo sabía mejor que nadie. Sin embargo, allí, colgado en el aire en un avión que viajaba entre de las nubes, no pude evitar sentirme como ese niño que cree todavía en los Reyes Magos y se confía en su padre, alguien más fuerte que él, capaz de domeñar mares, montañas y voluntades solo por cumplir los deseos de sus hijos. Capaz incluso de mantener con vida a una mujer, su madre, con una voluntad incluso más fuerte que la suya. Y así, con esa incógnita, vencido por el cansancio, al fin me dormí.
Desperté sobresaltado cuando desde megafonía nos comunicaban en el avión que estábamos a punto de tomar tierra. Había tenido un sueño extraño, como todos los sueños, que me había transportado a la última vez que había visto a mi abuela: había sido justo antes de partir de Barcelona en dirección a Londres, a finales de junio de aquel mismo año. Era el de San Pedro, había ido a despedirme de ella con motivo de mi viaje por unos meses a Inglaterra y la encontré en su dormitorio. Ya estaba enferma por entonces y, enaquel lecho, la vi pequeña, pero no me dio sensación de debilidad. ¿La abuela débil? Imposible. Ella era la imagen misma de la fortaleza. Con su perenne sentido práctico, que mi padre había heredado, estuvo dándome consejos sobre cómo debía cuidarme en Londres. Al acercarme a besarla reparé en una estampa de san Bruno que vi sobre su mesilla de noche. La abuela siempre le había tenido una gran devoción a ese santo, fundador de la Orden de la Cartuja. «Él la curará», recuerdo que pensé. Y, sin saber por qué, mientras la azafata recitaba las instrucciones que debíamos tener en cuenta de cara al aterrizaje y yo ya empezaba a reconocer, a través de la ventanilla del avión, las diferentes partes de mi ciudad, tan familiares y añoradas, comencé a pensar que San Bruno, y los monjes de la Cartuja de Tiana, que tanto apreciaban a mi abuela y que seguro que estarían rezando por ella, si no mi padre, obrarían el milagro de mantenerla con vida hasta que yo pudiera llegar a despedirme de ella.
Tras el aterrizaje, con mi bolsa de mano al hombro, me dirigí sin perder un segundo a la terminal de taxis a la salida del aeropuerto. Tomé el primero que me fue posible para llegar a casa de la abuela cuanto antes.
—Por favor, Diagonal 357, entre las calles de Lauria y Bruch, en la acera mar —dije al conductor.
—¿Tiene algún trayecto preferido?
—No, siga el más corto y rápido —pedí.
Poco después llegué a mi destino y subí al segundo piso —en realidad era un cuarto, pues había entresuelo y principal— apenas sin aliento, no por haberlo hecho a pie, sino por la tensión y los nervios que me atenazaban. Llamé al timbre de la puerta conteniendo la respiración y me abrió la fiel Amalia, que llevaba más de cuarenta años en la casa. Era como de la familia, pues su hermana Juana había estado también al servicio de la abuela desde antes de la guerra civil. Al término de la misma, había ingresado en el convento de las monjas Clarisas de Pedralbes, donde había permanecido hasta su muerte.
Después de saludar brevemente a Amalia y a otros familiares que estaban allí, y en los que casi no reparé por el nerviosismo que llevaba, pregunté por la abuela y fui directamente a su dormitorio, donde me encontré con mi padre. Tenía los ojos vidriosos, pero mantenía el temple. Nos abrazamos y él comprendió que yo no me atrevía a preguntar mucho por miedo a que me diera malas noticias. Sin embargo, me tranquilizó.
—Aún vive, aunque no le queda mucho. Tiene la cabeza clara, pero el corazón está débil.
De pronto, capté un brillo especial en sus ojos.
—¿Qué? —le pregunté, porque entendí que tenía algo que decirme.
—¿Sabes qué día es hoy? —me dijo bajando la voz, como si fuera un secreto entre los dos.
—Dos de agosto —le respondí, un tanto confundido.
—Sí, pero ¿qué día es del santoral? —preguntó. La verdad era que no me acordaba en absoluto de qué festividad religiosa era—. Hoy es la fiesta en honor a la Virgen de los Ángeles —me aclaró él—. Tu abuela siempre pidió a la Virgen morir al anochecer del día dos de agosto. Por eso sé que no tardará mucho en hacerlo. Por eso sabía, también, que te esperaría.
—Sí, es verdad —recordé entonces, no sin cierto asombro. Era algo que le había oído decir en muchas ocasiones.
—Pero aún hay más: tu abuela me ha susurrado al oído esta mañana que está esperando que la Virgen de los Ángeles la venga a buscar, acompañada de los cartujos a los que ella salvó, para llevarla al cielo. También me ha hecho otras confesiones, pero lo cierto es que no entiendo su significado.
—¿Cuáles? —pregunté, cada vez más intrigado.
—Me ha dicho: «Andrés, al final de una muy larga vida, te asistirán la Virgen y los mártires cartujos refugiados en casa, y todos nos encontraremos otra vez».
Sorprendido por la información que me daba, tomé el crucifijo que estaba en la mesita de noche, junto a la cama, y lo puse entre las manos de mi abuela. A continuación, me incliné y la besé en la frente. Parecía dormir, pero al sentir el contacto de mis labios abrió los ojos. Al verme, me miró casi sin fuerzas y dijo en un murmullo:
—Pedro, tengo que hacerte un encargo...
—Por supuesto, abuela, pero no te agotes...
Ella me interrumpió, quería seguir hablando. Yo podía ver en su mirada su voluntad de transmitirme su mensaje. Con un murmullo entrecortado, pero firme, me dijo sin vacilar:
—Continúa mi labor con los cartujos, investiga todo lo que puedas sobre lo que ocurrió y deja constancia de ello, para que todos sepan la verdad. Son muy buena gente. Y, cuando puedas, escribe un libro para que se sepa todo lo que sucedió en la Cartuja de Montalegre en 1936.
—Sí, abuela... Pero no sé bien a qué te refieres...
—Cumple mi deseo —continuó—. Será nuestro secreto.
Con un débil gesto de la mano, quiso darme a entender que le permitiera seguir hablando. Como si quisiera hacerme ver que había logrado reunir todas sus fuerzas para transmitirme aquel mensaje y no debía interrumpirla, pues corría el riesgo de que su determinación y su fuerza la abandonasen.
—Y ahora te hago una confidencia difícil de entender, pero que sé qué ocurrirá: los cartujos que se refugiaron en nuestra casa te salvarán en una ocasión de una muerte segura. Hazme caso, confía en ellos.
Me miró con un brillo inusitado en los ojos, con una intensidad especial, única, y yo asentí. La fuerza de su voluntad parecía subyugarme, y no me quedé colgado de esas pupilas que, en aquel cuerpo que se apagaba, parecían insólitamente vivas.
No daba crédito a lo que acababa de oír, pero no podía dejar de mirarla, de apretar su mano, de asentir y, extrañamente, también de sonreírle. Porque parecía que mi abuela, justo después de pronunciar aquellas palabras, por fin se había quedado en paz.
Con una sonrisa en los labios, tranquila y reposada, poco a poco fue dejándose vencer por el agotamiento que le había supuesto hablar conmigo y, muy despacio, entró en un sueño profundo y sereno.
Yo volví a besarla y, acompañado por mi padre, regresé al salón donde nos esperaba el resto de mi familia.
Me senté en uno de los sillones y me sumí en mis pensamientos. Todos parecían haberse puesto de acuerdo en dejarme tranquilo. Suponían que estaba cansado por el viaje y por la impresión de ver a la abuela moribunda, pero lo cierto es que no dejaba de pensar en sus palabras y en aquel extraño encargo que acababa de hacerme. ¿Qué había querido decir con todo aquello? ¿Qué tipo de misión me había encomendado?
Me sentía profundamente egoísta por pensarlo, pero ¿podía asumir una búsqueda como la que mi abuela acababa de poner sobre mis hombros? Menudo trabajo se me venía encima, me dije. ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar? Y, sobre todo, ¿en qué consistía?
Aquella historia no parecía tener ni pies ni cabeza. Siempre había sabido de la devoción de mi abuela por san Bruno y de su cercanía a los monjes de la Cartuja de Montalegre, pero todo lo demás... ¿Debía ahora, por sus deseos en el lecho de muerte, trasladarme allí para investigar... qué? ¿Y cuándo podría hacerlo? Solo podía pensar en la enorme cantidad de trabajo que tenía por delante, no solo por mi profesión de médico y mi especialidad, sino también por mi familia: mi mujer, María del Carmen, y yo teníamos tres niños muy pequeños que exigían toda nuestra atención y que apenas me dejaban unos minutos libres al día cuando lograba salir del hospital primero y de la clínica después.
Pero sabía también que la abuela Mercedes nunca había sido una mujer que aceptase un no por respuesta, ni siquiera en circunstancias como aquellas. Y yo le había dado mi palabra.
Ya veremos cómo me las arreglo para cumplir con el deseo de la abuela Mercedes, suspiré. Pero lo haré. Vaya si lo haré.
Casi sin darme cuenta, mientras seguía sumido en mis cavilaciones, el silencio había ido cayendo sobre el salón. Todos los allí presentes esperábamos lo inevitable. Parecía como si supiésemos que ya nada retenía allí a la abuela. Se había cumplido su último deseo: había logrado aguantar hasta que yo llegara para despedirme de ella y ahora lo único que le quedaba era esperar, ya en paz, la hora de partir para siempre.
Mi padre permanecía a su lado, alejado de los demás, y en un momento dado Amalia apareció para llamarnos al dormitorio de la abuela. Todos comprendimos que había llegado el momento y que él deseaba que estuviésemos allí, juntos, acompañándola en sus últimos instantes.
Acudimos en silencio, tristes pero serenos. Entramos en la estancia como en un santuario, seguros de que ella, que permanecía con los ojos cerrados, sentía a pesar de todo nuestra presencia. Sus hijos —mi padre y mis tías, Rosa y María— la rodearon y ellas le cogieron las manos. También mi madre, Elvira, se acercó para acariciarla.
Los nietos, mis hermanos, mis primos y mis tíos permanecimos en un segundo plano, respetuosos y expectantes. Nadie quería marcharse, no queríamos dejarla sola. Deseábamos acompañarla en sus momentos finales. Que supiera, aunque no pudiera vernos, que estaba allí, con los suyos, rodeada de nuestro amor.
La abuela Mercedes era una persona muy querida por todos. Por eso, pese al dolor de saber que su final era inminente, sentíamos una especie de reconfortante alegría al ver que su vida, larga y prolífica, no había sido en balde: estaba junto a su familia, no faltaba nadie, todos querían rendirle ese último homenaje y todos la acompañaban.
Qué mejor manera de irse. En respeto y sintiendo nuestro amor, habiéndose despedido de todos, habiendo recibido tanto cariño, habiendo dicho todo cuanto quería decir, incluso ese extraño mensaje destinado a mí según el cual mi vida estaba en peligro y los cartujos me salvarían. A mí, que siempre —excepto unas fiebres de Malta a los quince años—, había tenido una salud de hierro. Pero en aquellos momentos no quería despistarme con pensamientos peregrinos. Lo importante era la abuela, me dije, y justo cuando estaba pensando en ella oí un profundo suspiro que venía de su lecho y entendí que su vida se había apagado para siempre y que lo había hecho de una manera muy tranquila, tal y como ella siempre había deseado.
Eran exactamente las ocho de la tarde del día 2 de agosto.
2Tormenta de verano
En aquella época lo habitual era que los muertos se guardaran y velasen en las casas, de manera que nadie de la familia se planteó despedir a la abuela Mercedes de ningún otro modo que no fuera en el que durante tantos, tantísimos años, había sido su hogar. Recuerdo que me ocupé —quizá para no tener que pensar en otras cuestiones, como aquel extraño encargo suyo— de realizar todas las gestiones con la funeraria. Después de llamar a la empresa que me pareció pertinente y de que sus operarios hubieran llegado para ocuparse de prepararla, al fin pudimos verla.
La abuela, en el centro del salón, parecía esperarnos casi como si se hubiera quedado dormida, aunque lo cierto es que en ella eso resultaba impensable: a pesar de su edad, siempre, durante todos y cada uno de los días de su vida, había permanecido activa de uno u otro modo.
Ello formaba parte de su carácter, de esa atractiva personalidad —magnética pero firme; amorosa pero austera; siempre atenta y preocupada por nosotros, pero jamás indulgente— que a nosotros, sus nietos, nos fascinaba y nos atraía como un imán ya desde niños. Porque siempre supimos que nuestra abuela Mercedes no era como las demás abuelas.
Nos adoraba, no había más que ver cómo nos miraba para darse cuenta, pero no le gustaba nada mimarnos. Podría decirse, incluso, que era demasiado estricta, pero no de un modo arisco ni mucho menos gruñón sino, simplemente, disciplinado. La abuela nos quería y, precisamente por eso, no deseaba malcriarnos; en ese sentido, no acostumbraba, como los abuelos de casi todos mis amigos y compañeros, a premiarnos ni a ganarse nuestro afecto con chucherías ni regalos.
Recuerdo cuando venía a buscarme al parvulario del pasaje de la Consolación, donde estaba el colegio de las Hermanas de este mismo nombre. Yo veía que casi todas las abuelas les llevaban alguna golosina a sus nietos, o se acercaban con ellos de la mano hasta el quiosco cercano a la escuela para comprarles cualquier fruslería. Unos caramelos, unos cromos, una chocolatina, un libro de cuentos... No se trataba del valor del regalo, sino del cariño que, a mi juicio, aquello implicaba.
Una tarde, frustrado por la disciplina castrense de mi abuela, que me cogía de la mano y, sin pausas ni despistes, me llevaba derecho a casa, le pregunté desde la incomprensión de mis cinco años:
—Abuelita, dime: ¿nosotros somos ricos o pobres? ¿Qué somos? —dije entre apenado y ofendido. Y, sin darle tiempo a que me respondiera, tomé aire y continué con mi razonamiento—: Porque es que yo veo que nunca nos compras chucherías.
Recuerdo que ella se detuvo y me miró con seriedad. Eso me gustaba de ella: no nos trababa, a ninguno de sus nietos, como si por el hecho de ser niños tuviera que hablarnos con especial dulzura, usando diminutivos, o expresiones infantiles, o empañando las verdades con mentirijillas o excusas inocentes para explicarnos el mundo pintándonoslo de color de rosa. Para ella siempre fuimos, pese a nuestros pocos años, capaces de entenderlo todo siempre y cuando se nos explicara bien, y esas explicaciones se hacían con el mismo tono con el que se hablaba a los adultos, sin empañar las verdades, sin palabritas dulces ni comparaciones coloridas. Precisamente por eso, desde la seriedad de sus ojos, me contestó:
—Pues mira, Pedro. No somos pobres, pero eso no quiere decir que deba malcriarte malgastando el dinero en tonterías.
Y, desde mi cortedad, y pese a la rabia de quedarme sin cromos o sin chucherías, lo entendí y lo asumí. Del mismo modo que, cuando pasábamos las vacaciones en su casa de veraneo, dábamos por sentado que el hecho de estar en julio o agosto no iba a detener a nuestra abuela, por mucho que los demás estuviéramos libres de obligaciones escolares o laborales.
Daba igual que estuviéramos muertos de calor, o que fuera la hora de la siesta. Ella no se permitía un respiro, siempre tenía algo que hacer. Se sentía incapaz de dejar pasar las horas, los minutos incluso, sin hacer «nada», y por ello se las arreglaba para buscar siempre alguna tarea, un entretenimiento que mantuviera no solo sus manos, sino también su mente, ocupadas.
Era, quizá debido a su educación, tan antigua en cierta manera, una mujer muy hacendosa en el sentido más tradicional de la palabra. Ella, que tan adelantada había sido en tantas cosas y tantos aspectos de su vida, conservaba en cambio desde la infancia la costumbre de bordar y hacer encaje de bolillos. Una actividad que, decía, no solo la relajaba, sino que la ayudaba a pensar.
Cuando de niño la oía afirmar esto, me parecía imposible, un contrasentido. ¿Cómo podía ser —me preguntaba—, que fuera capaz de concentrarse en la labor con ese taca-taca-taca continuo de los bolillos al chocar entre sí?
Con todo, me fascinaba observarla. La abuela buscaba un lugar fresco y a la sombra, bajo la copa de alguno de los grandes árboles del jardín, y colocaba una cómoda silla de enea un poco más baja que las del resto de la casa. Luego, frente a ella, instalaba el soporte de la almohadilla rectangular donde tenía su labor. Los bolillos colgaban de los largos hilos blancos con la puntilla que estuviera elaborando a medio hacer, la trama marcada sobre el patrón con alfileres de colores, y venga, taca-taca-taca sin parar en medio del sopor de la tarde, cuando todos los demás nos dedicábamos a dormitar durante la siesta, a leer o a holgar sin demasiado que hacer.
Ella no paraba nunca y yo me admiraba de su actividad incansable, de su concentración, de sus dedos ágiles, su ceño fruncido y sus ojos penetrantes pendientes de la trama. Seguía el patrón sin jamás confundirse mientras, por lo bajo, tarareaba la melodía de alguna zarzuela, su música favorita. Tanto le gustaba que se las sabía todas.
De niño, me acercaba a ella para verla trabajar en su labor y le preguntaba admirado:
—Abuelita, ¿no te equivocas nunca?
Ella, sin detener el trajín de los dedos, sonreía y me miraba solo un instante antes de responder con otra pregunta:
—¿Se confunden las arañas cuando hacen sus telas? ¿A que no? Ellas son un poco como yo: las ves en un rincón o en una esquina y parecen bichitos pequeños e indefensos que podemos aplastar con un zapato y dejar atrás sin más. Pero son los animales más trabajadores que existen. Cuando han acabado de tejer su tela, tienen que estar constantemente revisándola para que no se rompa por ningún lado. Cuando alguien rompe la tela, las arañas pierden su lugar en el mundo y mueren, desorientadas, a los pocos días. Ellas y yo somos tejedoras, Pedro. Y mientras tejemos pensamos, estamos tan ocupadas en poniendo orden en nuestro mundo que no podemos dejar de hacerlo nunca.
Recuerdo que, desde ese día, no volví a ver a la abuela —ni tampoco a las arañas—, del mismo modo. A las arañas no volví a molestarlas y, siempre que pude, evité romper sus telas.
En cuanto a mi abuela, no protesté nunca más por el taca-taca de sus bolillos en las tardes de verano. Sabía que, de algún modo, mientras tejía estaba velando por todos nosotros, organizando en su cabeza nuestro mundo, como las madres que en silencio y con resignación ordenan la casa cuando los niños se van a dormir y colocan cada cosa en su sitio. La abuela tejía y su taca-taca incansable era el reflejo de su pensamiento pendiente de nosotros y de nuestro bienestar, pues ese había sido siempre su principal objetivo. Claro que ya tenía hijos crecidos que sabían velar por su propio camino, pero ella continuaba allí, como la matriarca eterna e incombustible con la que siempre se podía contar. Cada vez más anciana, con el pelo cada vez más blanco, más pequeñita pero igual de viva y fuerte por dentro que siempre.
Hubo un momento en que ya no pudo llevar ella la silla o la almohadilla de los bolillos por su cuenta hasta su lugar predilecto del jardín y necesitó que alguien la ayudara y lo hiciera por ella, pero durante muchas, muchísimas tardes, las reuniones familiares en la casa de veraneo siguieron uniéndonos a todos y, durante esas tardes eternas, el runrún del taca-taca seguía acompañándonos a la hora de la siesta junto al sonido de su voz cantando zarzuelas por lo bajini.
Todavía me parece oírla cantar. ¿Dónde vas con mantón de Manilaaa? ¿Dónde vas con vestido chinééé? Y, al oírla, sabía entonces que la abuelita Mercedes era feliz, pues su mente afanosa y protectora se centraba en su propia tela de araña. Ya adulto, incluso continuaba tranquilo con la novela que en aquel momento me estuviera entreteniendo, o con mi siesta, o con mi crucigrama o, por qué no, con cualquier lectura atrasada del trabajo que me hubiera llevado allí, porque sabía que ella seguía con nosotros, velando por nuestro bien. Pero ahora me hallaba en su salón, ante su cadáver depositado en aquel féretro austero de madera oscura, abierto y cubierto por un cristal para que pudiésemos contemplarla, y se me hacía intolerable aquel silencio, sin bolillos ni zarzuelas.
Sin su presencia.
Todos los miembros de la familia nos habíamos acercado para verla tímidamente y, sí, aunque allí estaba Doña Mercedes con su pelo blanco perfecto, tan bien cuidado y peinado, tan alta y delgada como siempre y con aquella sonrisa —signo de la tranquilidad de su espíritu— que le embellecía el semblante, yo no concebía verla tan quieta y tan callada. Inactiva. De pronto, en aquel silencio respetuoso, antinatural en una sala en la que estábamos presentes tantos, creí oír, en algún rincón de mi cabeza, un taca-taca que, lo sé, no provenía de ningún lugar más que de mis recuerdos, pero que me hizo sonreír y me congració con ella. Porque supe, sin lugar a dudas, que aunque ella ya no estuviera allí, aunque de ella solo quedase su cadáver, su recuerdo y sus enseñanzas siempre permanecerían dentro de mí.
Fueron solo unos instantes nada más, unos segundos tal vez en los que todos permanecimos callados, presentándole nuestros respetos, recordándola cada uno a su manera. Yo sabía que para todos los que allí estábamos la abuela era especial, y que cada uno de nosotros acariciaría un recuerdo particular de ella como si fuera un preciado tesoro. Había ojos llenos de lágrimas, pero también sonrisas. Y un gran silencio hasta que, poco a poco, la actividad volvió al lugar. Comenzaron las pequeñas conversaciones sobre cómo se iba a organizar el entierro, los horarios, la ceremonia... Habíamos convenido que a la abuela la enterraran en el panteón que mis padres habían adquirido en el cementerio de Montjuïc, en la zona llamada de «San Jorge». Estaba por estrenar y ya la funeraria había hecho los trámites oportunos. El sepelio tendría lugar al día siguiente y lo cierto es que muchos en la familia, tras la larga agonía de la abuela y la emoción de presenciar su muerte, se hallaban agotados.
Miré el reloj casi sin terminar de asumir la rapidez con la que se habían sucedido las últimas horas. Eran poco más de las diez de la noche, apenas habían transcurrido dos horas desde su fallecimiento y todavía quedaba por delante una larga noche de velatorio, pero se hacía evidente que mis tías, mi propia madre y muchos otros de los allí presentes debían descansar y reponer fuerzas para poder acudir al día siguiente al cementerio.
Mi padre, una vez más, tomó las riendas de la situación. Con su carácter decidido y esa autoridad que le daba ser su único hijo varón, anunció que él se quedaría a velar a la abuela y, dirigiéndose a mí, me pidió que le acompañara.
—Por supuesto —contesté sin vacilar, no solo porque deseaba quedarme con él para hacerle compañía en un momento duro como ese, pues sabía hasta qué punto mi padre estaba unido a la abuela, sino también porque ardía en deseos de hablar con él a solas sobre lo que ambos habíamos vivido, tan poco tiempo atrás, en el dormitorio de la abuela cuando nos despedíamos de ella.
Hubo otros miembros de la familia que se ofrecieron a quedarse con nosotros, si no toda la noche, al menos unas cuantas horas más, y como sabíamos que nos enfrentábamos a una noche larga, nos dirigimos al que llamábamos «comedor pequeño» de la casa, donde Amalia había preparado algunas cosas para comer.
No puedo negar que, de toda la familia, fui el que con más ganas se dirigió a aquel comedor en el que solo se servían los desayunos. Estaba hambriento. Las noticias y las emociones se habían solapado a tal velocidad que ni había caído en la cuenta de que, desde el café que había tomado a primera hora de la mañana en el aeropuerto de Londres, no había vuelto a probar bocado.
Tal vez por eso, a mis veintinueve años, me encontré a mí mismo devorando la cena ligera que Amalia había servido como si fuera un adolescente. No era el único. Mis primos parecían atacados por la misma voracidad que yo, como si todos estuviésemos en pleno estirón. Comprendí entonces que, aunque yo había llegado desde Londres y llevaba un buen atracón de viajes en el cuerpo, seguramente ellos también llevaban un buen atracón de horas allí —en la casa de la Diagonal que tan bien conocíamos todos y en la que tanto habíamos jugado de niños—, esperando aquel momento que nos había vuelto a unir una vez más.
Qué diferente resultaba todo ahora de las muchas otras ocasiones en que juntos habíamos visitado aquella casa y ese mismo comedor, pensé.
La casa era un magnífico piso de unos seiscientos metros cuadrados cuya titularidad ostentaba el tío Isidro, un primo de la abuela que, desde que se había quedado viudo décadas atrás, se había mudado a vivir con la abuela y su familia llevando a sus tres hijos pequeños. La vivienda daba a la Diagonal y a la calle Provenza simultáneamente. Tenía dos comedores, el pequeño y el grande, y una sala enorme que solo se usaba para fiestas, reuniones familiares o el día de los Reyes Magos, pues era allí donde estos dejaban los regalos que traían. Esa sala se usaba también el 24 de diciembre para celebrar la tradicional costumbre catalana del «Tió»: durante mi infancia, aquel era uno de mis días favoritos, un rato mágico en el que, entre miedo, emoción y alegría por los regalos y golosinas que obtenía después de cantar una canción típica, me desquitaba golpeando el tronco con un atizador de colchones. Es, a día de hoy, uno de mis recuerdos más felices.
Cuántos ratos maravillosos había vivido allí, en ese piso de innumerables habitaciones y espaciosos salones que, cuando mis primos y yo éramos pequeños, lo convertían en el lugar más maravilloso del mundo para esconderse. El más hábil para dar con los mejores escondites era el primo Juan de Dios, que siempre encontraba el lugar más recóndito e inexpugnable. Yo creo que ni respiraba para que no lo oyéramos, pues no recuerdo que nadie descubriera jamás su escondite. Los demás nos cansábamos antes y salíamos al poco rato, en especial mi hermana Maritina. Qué tardes felices y eternas pasábamos allí, en casa de la abuela, que nos dejaba corretear a nuestro antojo y solo nos reñía cuando veía que nos peleábamos, siempre con la misma frase: «Muchachitos, no se peleen: juegos de manos, juegos de villanos».
Pero cómo no emocionarnos, cómo no dejarnos llevar por el afán de escalar, descubrir, correr y, sí, también reñir si aquel piso estaba lleno de tesoros. Como el piano que había en el pasillo y que, para suplicio de todos, mi hermana Mercedes se empeñaba en «tocar» sin tener el más mínimo conocimiento de solfeo, hasta que llegaba tío Isidro de la fábrica y nos daba un verdadero recital que encandilaba tanto a mayores como a pequeños...
Qué lejanos me parecían ahora esos tiempos. Todos aquellos niños éramos ya adultos y, ahora, los que ocupaban nuestro lugar en los viejos escondites, eran nuestros hijos. Pero aquel día no estaban en la casa de la abuela sino lejos, durmiendo en sus camas al margen de la muerte y el luto que vivíamos los adultos en el piso de la Diagonal. Esa noche todo parecía callado y silencioso, incluso el viejo piano, y las conversaciones en el velatorio se mantenían en susurros por respeto a la abuela hasta que, a eso de la medianoche del 2 al 3 de agosto, comenzó a desencadenarse una aparatosa tormenta de verano. Tan grande era el despliegue de fenómenos eléctricos y truenos que algunos de los que pensaban marcharse a descansar decidieron prolongar su partida y quedarse un poco más velando a la abuela, acompañándonos a mi padre y a mí, al menos hasta que escampara.
De repente uno de estos rayos cayó en el pararrayos de la casa con un ruido estrepitoso que nos dejó a todos helados y esperando una réplica del fenómeno eléctrico. La sorpresa fue que apareció Amalia, que estaba muy sorda.
—¿Han llamado los señores? —preguntó.
No pudimos evitarlo. Pese a la seriedad de un momento como aquel, todos estallamos en carcajadas que sirvieron para relajar un tanto el ambiente a costa de la querida y entrañable Amalia, una más de la familia, una auténtica maga de la cocina, la reina a la hora de freír las berenjenas rebozadas y preparar unas patatas fritas únicas. Nunca he vuelto a probar unas iguales. Cuando éramos niños, la distraíamos para poder robarle unas cuantas patatas y llevárnoslas a la boca. Y, por más que todas la codiciasen, ninguna de las mujeres de la familia logró jamás sonsacarle la receta de las sardinas en escabeche, de su propia creación.
Mientras Amalia se retiraba convencida de que la estábamos engañando, de que la habíamos llamado y ahora lo negábamos, nos entretuvimos comentando algunas de sus anécdotas más divertidas. Por ejemplo, aquella vez que, en una celebración familiar un 26 de diciembre, día de San Esteban, estábamos todos en el comedor grande con nuestros padres, los primos y tíos, tomando el café y los turrones después de la comida, cuando Amalia se presentó de súbito y dijo: «Está aquí el Ángel del Señor».
Se refería a que había llegado el chofer de tío Isidro, que se llamaba Ángel, para llevarle probablemente al Liceo o al teatro. Y el tío, que era un hombre de pocas palabras, pero todas útiles, se levantó entonces de la silla y, en tono solemne, respondió parafraseando al Ángelus: «Que anunció a María».
Todavía recuerdo las risas que estallaron en el «comedor grande» aquel día de San Esteban. La abuela, con dulzura, le explicó a Amalia los motivos y, después de aquello, ella y tío Isidro bromearon juntos. Aquella noche, en cambio, tío Isidro era un hombre rendido a la emoción y al desaliento, con los ojos llorosos a causa de la pena que sentía por la pérdida de la abuela. No dejaba de decir que mientras viviera le estaría enormemente agradecido a la abuela por haberse hecho cargo de sus tres hijos, invitándoles a compartir la casa cuando él enviudó.
Viéndole tan mayor, tan hundido, no pude evitar pensar en su historia común, la de mi abuela y él, y en cómo se habían ayudado y apoyado durante la guerra civil. Isidro siempre había sido un hombre muy generoso y trabajador, entregado a sus hijos tras la muerte de su esposa Isabel.
Poco después de empezar la guerra civil, mi tío Isidro se vio obligado primero a esconderse y, después, a huir a la España Nacional, a través de Francia, por el hecho de ser copropietario de la fábrica Cordelería Hermanos Doménech, además de un buen cristiano. Mi padre me contó que tío Isidro enviaba periódicamente a Perpiñán, desde San Sebastián, grandes y suculentos paquetes de alimentos a través del llamado «Socorro Rojo Internacional». Mi padre los iba a recoger para llevarlos a la casa de la abuela en Badalona. Según él me contaba, tío Isidro había devuelto más que con creces la generosidad de la abuela Mercedes para con él y sus hijos. Yo también estaba convencido de ello.
Acabada la guerra civil, cuando pudo regresar a España, ella le ofreció seguir viviendo con sus hijos en su casa, de modo que así él podía continuar con su trabajo y mi abuela podía encargarse de educar a sus hijos con los suyos. En invierno vivían todos en Barcelona, en el gran piso de la Diagonal, y de julio a septiembre en la casa de la abuela en Badalona, donde él estaba más cerca de la fábrica y podían gozar de la frescura de la vivienda y del gran jardín en el que mi abuela tejía con sus bolillos. A medida que la familia iba aumentando, todos los primos y tíos solíamos coincidir en verano en la gran casona de Badalona. Allí gozábamos de la playa, jugábamos juntos e incluso representábamos, para delicia de los adultos, obras de teatro.
Qué nostalgia guardo de aquellos veranos cuyo recuerdo, hoy en día, todavía tengo tan presente.
La noche del velatorio, sin embargo, aquellas risas del estío parecían realmente lejanas entre los truenos y las centellas. No éramos ya aquellos niños felices que jugaban a representar historias de héroes y doncellas con bigotes pintados sobre las pecas y largas trenzas doradas. Éramos ahora hombres y mujeres que añorábamos a nuestra abuela y que, distribuidos en grupos cada vez más pequeños por el salón, íbamos poco a poco dispersándonos y disgregándonos, charlando en voz cada vez más baja a medida que avanzaba la noche y unos y otros se iban despidiendo para regresar a sus hogares después de pasar por la sala donde se había instalado la capilla ardiente y darle su último adiós a la abuela.
Fue así como, al filo de la media noche, mi padre y yo nos encontramos al fin solos. Sentados el uno enfrente del otro, mirándonos a los ojos, iniciamos una larga conversación que duraría hasta la mañana siguiente.
3Larga noche de velatorio
—Tú crees que conocías bien a la abuela —comenzó a hablar mi padre—. Pero lo cierto es que hay muchas, muchísimas cosas que ignoras de ella.
—Pero papá... —intervine—, ¿qué quieres decirme?
—No, déjame explicarme —me pidió, al tiempo que hacía un gesto con la mano para que le permitiera hablar y clavaba sus ojos, extrañamente sabios, en los míos—. Sé lo que ibas a decir: que mi madre siempre ha sido una persona sincera y clara. Recta, muy estricta a veces, discreta casi siempre, pero por encima de todo sincera, que jamás ha ocultado nada. Y tienes toda la razón. Sin embargo (porque siempre hay un «sin embargo», Pedro, tú bien lo sabes), eso no quita que siga habiendo cosas que ignoras de la abuela, y también de mí, por la propia ley del tiempo.
—No te entiendo —confesé.
—Es sencillo, hijo: tú no estabas. Porque —prosiguió—, por más que te lo podamos explicar, por más esfuerzo que haga tu imaginación, como hijo y como nieto, tiene que costarte imaginarnos antes de que tú existieras. Les sucede a los niños, si te fijas: a tus hijos, ahora que son tan pequeños, les resulta inconcebible pensar que tú has sido otra cosa que su padre, porque eso eres tú para ellos. Con el tiempo crecerán, claro, y les contarás anécdotas de cuando eras pequeño y las asumirán... Pero nunca llegarán a verte como el niño que fuiste, a diferencia de mí, que te he concebido y te he visto crecer. Eso te sucede a ti con la abuela: para ti siempre será la señora alta y delgada, seria y elegante, con su pelo blanco perfectamente peinado, que te preparaba crema catalana y aquellos bocadillos de jamón para merendar con más jamón que pan.
Hizo una pausa larga, en la que noté que meditaba sobre si continuar o no. Quise animarle a hacerlo.
—Ya, papá, pero yo sé que hubo tiempos pasados diferentes en la familia. Ella nunca nos lo ocultó.
—Cierto, hijo, pero no es lo mismo contárselo a los niños para explicaros, como hacía ella, que se puede ser generosa con las cosas necesarias y estricta con las superfluas, como tu abuela siempre fue, que vivir nuestra guerra civil.
Yo ya lo sabía, quise decirle. Cuando yo tenía trece años, una tarde en que había ido a visitarla al salir de mis clases de bachillerato, la abuela me había narrado de viva voz y con una frialdad que en su momento me había resultado estremecedora, las muertes que la contienda había causado en su propia familia. Nunca llegué a saber muy bien por qué había decidido hacerlo ese día, pero me habló del dolor de aquellas muertes y, también, de su absurdo, de la falta de motivos.
Me consideraba por aquel entonces casi un adulto —qué ingenuidad— y disfrutaba caminando solo por Barcelona, yendo de aquí para allá sin que nadie guiase mi camino, como se hacía con los niños chicos. Incluso fumando algún cigarrillo de rubio mentolado que, además de tos, me daba la sensación de ser un adulto liberado. Pero tampoco era tan adulto como para alejarme por senderos no recorridos con cierta frecuencia y adentrarme en territorios realmente ignotos, de modo que iba de aquí para allá explorando los márgenes de mi independencia —y no demasiado rato, pues tenía horarios bien marcados— haciendo, más que incursiones, visitas.
Fue así como acabé en la casa de la abuela Mercedes, que me dio de merendar, me preguntó por la familia y, casi sin darse cuenta, acabó hablándome de la suya y de los fusilamientos que acaecieron durante la guerra.
Lo que más me sorprendió fue la forma en que narraba aquellos asesinatos, sin rencor aparente, asumiéndolos como lo que a mí me pareció un hecho inevitable del pasado.
Qué poco sabía yo de la vida entonces.
Qué poco sabía aún, a mis veintinueve años, aquella larga noche de velatorio ante el cadáver de mi abuela, cuando mi paciente y comprensivo padre, sentado junto a mí, comenzó a contarme la historia de nuestra familia. Él sabía todas las horas que teníamos por delante, y conocía muy bien aquella parte de su historia que yo ignoraba. No porque se me hubiera ocultado sino porque, sencillamente, yo nunca había vivido aquella época y me resultaba imposible concebir a una Mercedes que no tuviera el pelo blanco.
Pero Andrés, mi padre, que había nacido en 1916, sí sabía y recordaba, y tenía mucho que decirme sobre mi abuela, que una vez fue joven. Y tuvo el pelo negro. E ignoraba todo lo que el destino iba a depararle.
—Tu abuela —comenzó a contarme— no siempre se llamó Doña Mercedes...
Y siguió hablando:
—Durante muchos años de su vida, mientras estuvo soltera, la llamaban simplemente Mercedes, e incluso antes, cuando era niña, la llamaban, aunque a ti ahora te parezca inconcebible, Merceditas.
»Pero nunca, ni siquiera cuando era una niña y respondía a ese apelativo, dejó tu abuela de tener las cosas claras y de demostrar que poseía una personalidad independiente que la hacía ser, incluso en aquellos tiempos en los que las mujeres tenían tan poca voz, todo un carácter. Primero de niña y luego de muchacha, siempre fue muy diferente a las demás.
»No era, desde luego que no, una rebelde, sino una señorita bien educada por su familia para hacer lo que se esperaba de ella: casarse, tener hijos, educarlos como personas de bien, ocuparse de su familia... Solo que a Mercedes le gustaba hacer las cosas, todas esas cosas contra las que nunca pensó en rebelarse, a su manera.
»Por eso, contra todo pronóstico, cuando quiso elegir marido —porque una muchacha como Mercedes no era elegida sino que elegía ella, sin duda—, tomó un camino que muchos consideraron, como poco, inaudito. Porque aceptar por esposo a un hombre como don Pedro Clarós no fue, en absoluto, una decisión exenta de polémica.
Cuando don Pedro era muy joven, apenas un muchacho, su padre, un experto licorero, le había enseñado la técnica para la destilación de anisados y espirituosos mediante la utilización del alambique. Pero Pedro, que siempre había hecho gala de una aguda inteligencia, muy pronto superó al maestro. Así pues, recién inaugurada la adultez ya había asimilado no solo las enseñanzas paternas sino que, con una inventiva e iniciativa envidiables, había aportado sus propias ideas e innovaciones a fin de crear fórmulas propias y productos que se añadieron al catálogo original de la firma familiar, «Andrés Clarós e hijo», en la que por aquel entonces trabajaban casi todos los miembros de la familia Clarós.
Fue así como, bajo la batuta de Pedro y gracias a su olfato para los negocios, la destilería creció, aumentó sus ventas y se convirtió en una empresa puntera en la elaboración de productos alcohólicos. A juicio del joven, la empresa no debía ceñirse a los límites que siempre se habían autoimpuesto en la familia. Y es que ¿por qué no soñar e ir a más? ¿Por qué no seguir creciendo? Él era un hombre inquieto, trabajador, innovador y emprendedor, que no quería quedarse estancado.
Pedro había nacido el 30 de noviembre de 1868 y durante sus años de estudio había destacado por su inteligencia. Luego, muy joven aún, se habían incorporado al negocio de su padre, Andrés. Pero pronto, llevado por su inquietud y sus ganas de aventuras, decidió que no iba con su naturaleza limitarse a mantener el negocio de su padre, hacerlo prosperar sin más, dentro de unos límites razonables. Él aspiraba a mucho más, quería expandir el negocio de la destilación de anisados y licores, llevarlo fuera de las fronteras de su provincia, de Cataluña, incluso del país.
Como era costumbre en aquella época, Pedro se había casado muy joven —a los veintidós años—, con María Pilar Campmany, una muchacha discreta, hermosa y tradicional de buena familia.
Al poco de la boda, celebrada en 1890, comenzaron a tener hijos. Primero nació Francisca, una preciosa niña que fue la alegría de todos sus abuelos, y a esta siguió, no mucho después, un hermoso niño al que llamaron como su padre, Pedro. Tal vez motivado por la necesidad de dejar a sus descendientes una empresa mayor que la que él había heredado, Pedro tomó la decisión de viajar a Cartagena de Indias, Colombia, para expandir el negocio de licores.
Como era de suponer, aquellos sueños de expansión no agradaron a don Andrés, el padre de Pedro, que no veía con buenos ojos el que su hijo se alejara de la sede de la empresa familiar, de sus responsabilidades en ella y que, además, se llevara a sus queridos nietos. Pero Pedro era joven, innovador y entusiasta. No iba a consentir que nada ni nadie se interpusiera en sus sueños de expansión. Tenía las ideas muy claras y a su padre no le iba a quedar más remedio que entenderlo y dejarle volar.
—Ya me dirá la vida si acierto o me equivoco —le dijo a su padre, decidido a partir—. ¿Qué perdemos por intentar expandir el negocio? Lo peor que puede pasar es que tenga que regresar.
—Perderíamos una gran inversión. Y tu madre y yo perderíamos sobre todo lo más importante para nosotros: los primeros años de nuestros nietos, un tiempo precioso que nunca podríamos recuperar —le confesó con pesar—. Escúchame, Pedro, ¿por qué no recapacitas? No quiero impedirte que hagas realidad tu sueño de ampliar el negocio, pero no te lleves a los niños —razonó—. Vete tú solo, así podrás volcarte en la empresa, sin tener que preocuparte por la familia. María Pilar se quedará aquí, con su familia y con nosotros, y podremos disfrutar de Francisca y del bebé. Y, si las cosas te van bien, pasado un tiempo le escribes y ella puede viajar con los niños a América para reunirse contigo.
El primer impulso de Pedro fue negarse, ¿cómo dejar a su esposa y a los niños atrás? Sin embargo, una súplica muda en los ojos de su padre le llevó a detenerse unos instantes para sopesar la prudencia que había en sus palabras.
¿No estaría siendo demasiado egoísta?
Era cierto, él podía perseguir sus sueños de expansión, pero ¿cómo pedirle a María Pilar que hiciera el sacrificio de dejar su país, su familia y su seguridad para llevarse a sus hijos, tan pequeños, a un lugar que no conocía? En América ella se encontraría sola con dos niños pequeños y sin apenas nadie a quien recurrir, y él estaría tan ocupado levantando la delegación de la licorería que apenas tendría tiempo para ellos. Se sentiría sola, tendría que montar un hogar de la nada... No, su padre tenía razón.
Fue así como, con gran dolor, prometió a su esposa que en el plazo de un año estaría lo bastante bien situado como para que ella pudiera reunirse con él y, después de organizar todo lo necesario, partió en un largo viaje por mar hacia Colombia.
No es difícil entender que Pedro pusiera sus ojos en Sudamérica, allí donde tradicionalmente tantos empresarios españoles solían invertir, pero el hecho de que se decidiera a establecerse concretamente en Colombia tal vez pudo tener que ver con la recomendación de algún amigo o conocido de su círculo.
Fue, en todo caso, un buen consejo al que Pedro pronto supo sacar partido, pues nada más llegar a Cartagena fundó la razón comercial «Pedro Clarós Cairó. Refinería de licores». Pronto se empezó a producir el Ron Clarós, producto estrella de la casa que se vendió por todo el país de manera más que sobresaliente, a tal punto que Pedro no tardó en labrarse una muy buena reputación personal y profesional.
Los hombres veían en él al ejemplo de joven emprendedor dispuesto a dinamizar la industria local. Pedro traía el aire fresco de las ideas nuevas y los conocimientos sobre gestión y elaboración de licores más avanzados que se podían conseguir en aquel momento, pues a la tradición familiar y a las enseñanzas de su padre, él había añadido sus propios estudios. Nunca dejaba de leer, investigar e interesarse por todo aquello que tenía que ver con la destilería y los nuevos métodos de elaboración de licores.
Las esposas de esos mismos hombres veían, en cambio, al buen partido que era Pedro. Dado que había viajado solo, ignoraban