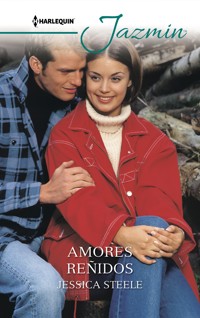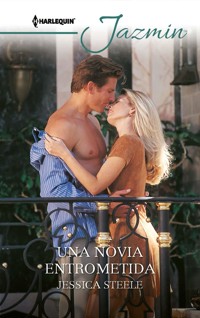2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Jarad Montgomery llegó como llovido del cielo a la vida de Merren, justo cuando acababan de atracarla y robarle un dinero que la familia necesitaba para pagar las deudas de su hermano. La ayuda que Jarad estaba dispuesto a prestarle era más que generosa: sustituir lo robado. El orgullo de Merren le exigía que encontrase alguna forma de compensar a Jarad. Aunque la propuesta de ser su novia durante un año la sorprendió mucho, aceptó. Al principio, parecía que solo ella salía ganando con el trato, porque estar en compañía de un hombre tan atractivo no era precisamente un sacrificio, pero Jarad empezó a querer más de lo que habían pactado...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1999 Jessica Steele
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una deuda para toda la vida, n.º 1490 - diciembre 2020
Título original: The Bachelor’s Bargain
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-135-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
MERREN intentaba mirar las cosas por el lado bueno. O, como mínimo, encontrar ese lado bueno. Era una persona alegre por naturaleza: sólo que últimamente tenía bien poco de lo que alegrarse.
Bueno, el lado bueno era que tenía en el bolso el dinero que haría desaparecer la crispación del rostro de Robert, su hermano. Había sido una gran decepción que la cantidad que le habían dado al vender el anillo de diamante y zafiros de su madre ni se acercara siquiera a la suma en la que estaba asegurado. Pero las dos mil libras que se había visto obligada a aceptar al menos mantendrían a la policía judicial lejos de la casa de Merren, a la que Robert, con su esposa y sus tres hijos, se había mudado hacía seis semanas.
Se dijo a sí misma que su cuñada y su hermano tenían derecho a vivir en su casa, mientras, una vez depositadas las cartas que le habían encargado, se dirigía hacia la parada del autobús, entre las dos hileras de costosas casas de una calle elegante.
Había venido a este barrio porque, precisamente ese día, que Robert se había llevado su coche a una entrevista de trabajo, Dennis Chapman, el jefe de Merren, había ido a pedirle que llevase a una empresa colaboradora de la de ellos unos documentos, camino de casa. Dennis estaba apuradísimo y, claro, no tenía ni idea de que ella no tuviera su coche.
Los pensamientos de Merren regresaron a su hermano y a los problemas de éste. Si hace un año le hubiera contado a alguien que acababan de despedirlo, entre todos hubieran podido sacarle del apuro; pero no se lo había dicho a nadie: ¡ni siquiera a su propia esposa! Aunque la verdad era que Carol, que en el mejor de los casos podría definirse como una experta en vivir preocupada, ya estaba por entonces en el cuarto mes de embarazo de su tercer hijo. Pero aun así, y, a pesar de que Robert creyera que iba a encontrar pronto otro trabajo, Merren estaba convencida de que, de haber informado a Carol, ésta habría empezado mucho antes a ajustar la economía doméstica.
Hace un año, habrían podido… Merren tuvo un sobresalto, y la tristeza a la que apenas empezaba a sobreponerse la dominó: hace un año, su madre estaba viva. Hace un año, ella y Merren vivían felices en la casa que seguía siendo propiedad del padre de Merren. Diez meses atrás, su madre estaba dando un paseo cuando un coche perdió el control al salir de una curva. Fue…
Merren apartó el pensamiento de la devastadora impresión y de la angustia con la que vivió aquellos momentos de después de la muerte de su madre. En aquella época el apoyo que Robert le ofreció fue muy importante para ella, así que ahora encontraba muy natural el prestárselo ella a su vez, como, por otra parte, le dictaba su cariño de hermana.
Su padre vivía en Cornualles, pero, como ni siquiera había asistido al funeral de su esposa, de la que llevaba muchos años separado, ni Merren ni Robert esperaban gran ayuda en aquellos momentos de necesidad económica. De todos modos, Robert, antes de decidirse a confesarle a su esposa que habían agotado sus ahorros, dejado de pagar la hipoteca y que pronto se encontrarían sin techo bajo el que vivir, había escrito varias veces a su padre pidiéndole ayuda sin recibir respuesta alguna.
Merren iba absorta en sus pensamientos y, al pasar junto a una de las soberbias casas de la zona, un hombre de veintipocos años salió con una bolsa de viaje en la mano, bajando a la carrera los escalones, y a punto estuvo de embestirla.
–Perdone –exclamó, dándose la vuelta, y dedicando un instante, a pesar de su prisa, a contemplar el rostro y la figura de Merren. Ella siguió adelante, sin prestarle mucha atención.
Debía volver a casa. Aunque le parecía que Robert no le había dicho nada a su esposa de lo de vender el anillo de su madre, que había sido de su abuela, Merren sabía que su hermano la estaría esperando. Tenía que volver cuanto antes.
Todo pensamiento desapareció de su cabeza bruscamente al empezar lo que sucedió después, y que fue tan rápido que se había terminado antes de que Merren comprendiera qué le estaba pasando. Iba caminando por la acera, cuando, de repente, la empujaron violentamente desde atrás y vio subir vertiginosamente hacia ella los adoquines. Mientras empezaba a captar que la estaban asaltando, los tres chicos jóvenes la empujaban, aporreándola, no dejando mucho lugar a su empeño en resistirse, en no soltar el bolso, y, en definitiva, escapando rápidamente calle abajo con él.
En su estado de aturdimiento y debilidad física, lo que la angustiaba era la violencia de los asaltantes. Nunca antes la habían pegado, así que permaneció tirada en la calle un buen rato, con la ropa torcida y rasgada, hundida, sintiéndose, por unos instantes que le parecieron eternos, confusa, sobrecogida, a medio camino entre la rabia y las lágrimas.
No lloró. No había nadie en quien descargar su ira. ¿Cómo podía haber sido empujada y golpeada en aquella zona residencial? ¿Y por qué no? ¿Qué mejor lugar para un robo que aquel barrio de gente bien? Un lugar estupendo para realizar un atraco.
–¡Oh, pobrecilla! –Merren estaba tan confusa por el shock que no se había enterado del ruido de pasos a la carrera. Pasos que se acercaban a ella en lugar de alejarse. Al mirar arriba, reconoció al joven que, unos metros más atrás, sacaba al coche una bolsa de viaje–. ¿Puede ponerse en pie? –le preguntó, visiblemente preocupado.
Merren se levantó con su ayuda. Tenía las medias destrozadas. Por unos segundos, todo le daba vueltas, así que agradeció que el joven la sostuviera.
–Pobrecita –susurró–. Esos matones ya deben estar a kilómetros de aquí. Vamos –la apremió–, le vendrá bien una taza de té.
Y, sosteniéndola con la mano bajo el brazo de Merren, la condujo hacia la casa, cuya puerta aún estaba abierta, la ayudó a subir los escalones y, pocos minutos después, Merren se encontraba sentada en un lujoso salón, sin más que una vaga noción de cómo había llegado allí.
Habían empezado a latirle las sienes cuando la voz de alguien a sus espaldas la traspasó:
–¡Otro de tus gatos desamparados no, Piers!
Era una voz bastante bonita. Al parecer, quien quiera que fuese Piers, se dedicaba a recoger gatos abandonados.
–Venga, no seas así, Jarad. A la pobre chica la han asaltado.
Merren dio un brinco en el sofá en el que estaba. ¡Estaban hablando de ella! ¡Gato desamparado! Indignada, se puso en pie, pero tenía las piernas temblonas, y tuvo que volverse a sentar.
–Si recuerdo bien, la anterior también había sido asaltada.
–Esta vez es cierto; de verdad.
–No te queda tiempo para defender el caso. Vas a perder el avión.
Las voces se alejaban: la de Piers murmuró algo, a lo que la voz de Jarad respondió:
–Sí, sí. Me ocuparé de ella. ¿No acabo haciéndolo siempre?
Merren redobló sus esfuerzos por levantarse. «¡Vaya, con que gato desamparado! Conque va a cuidar de mí. Que se vaya a paseo». Pero le dolían la cabeza y los hombros, y se imaginaba que al día siguiente tendría unos cuantos moretones. De hecho, estaba un poco mareada, pero se levantaría en un minuto y se iría de allí.
Pudo oír que la conversación se prolongaba un tiempo, y después silencio. Luego oyó arrancar un coche. Al parecer, se habían ido a alguna parte. Oyó cerrarse la puerta y, segundos después a alguien que entraba en el salón. Pensó que ya era hora de marcharse.
Justo cuando se esforzaba para levantarse, un hombre alto de pelo negro, de treinta y tantos años, se plantó frente a ella, y Merren se encontró sujeta por lo que solamente atinó a describir como dos fríos ojos grises. Era evidente que él no se iba a creer una palabra de cuanto ella pudiese decir, de manera que Merren decidió ahorrase el esfuerzo de decir nada. Aunque, dado que se encontraban tan próximos, tuvo que corregir su decisión.
–Si no tiene inconveniente en apartarse, me marcharé.
La ceja derecha del hombre se alzó en un gesto altivo que Merren detestó.
–He de reconocer que es usted diferente –dijo él, arrastrando las sílabas.
–Desde luego, no soy un gato desamparado –le espetó ella, aunque, si pensaba causarle algún tipo de desconcierto al repetir las palabras que él había dicho, se podía haber ahorrado el esfuerzo.
No presentaba el más mínimo desconcierto, ni había siquiera intención de disculparse en la disculpa que pronunció:
–Perdone. Es que resulta tedioso acabar siempre por encargarme de los gatos abandonados que mi hermano trae a casa constantemente. Cuando se le pasa el impulso de buen samaritano, termina pasándome el embolado.
¡El embolado! ¡Los gatos abandonados! Pero qué se habría creído el estúpido…
–¡Será canalla! –resopló Merren–. ¡Me han asaltado!
El epíteto no le hizo inmutarse.
–Muy convenientemente asaltada a la puerta de esta casa, diría yo –silabeó, sin darle importancia a las medias rotas de su interlocutora, ni a la descompostura general de su aspecto.
Ya estaba harta. Bruscamente, Merren se puso en pie. Demasiado bruscamente, porque, al dar el primer paso, se mareó, y buscó algo en lo que apoyarse: los brazos de Jarad, a los que se sujetó hasta que el mundo recuperó su aspecto ordinario.
–Disculpe –dijo, sacando fuerzas de su orgullo, al tiempo que le quitaba las manos de encima, como si quemara, e intentaba dar otro paso. Sólo que esta vez fue él quien la sujetó por ambos brazos y la devolvió al sofá.
–Quédese ahí –ordenó y, aunque Merren deseaba con todas sus fuerzas decirle lo que podía hacer con tales órdenes, se encontraba tan agotada que no pudo hacer otra cosa que obedecer.
Él se alejó pare regresar pronto con una copa de brandy.
–Bébaselo –volvió a ordenar. Y, al ver la hostilidad de ella, que parecía preguntar por qué tendría que hacer tal cosa, paseó un momento la mirada por la media melena rojizo claro rubia con reflejos rubios y sobre las bellas facciones y el cutis delicadísimo, y acabó por decir:
–Puede que sea usted de natural pálido, pero…
–¡No se vaya a herniar por concederme el beneficio de la duda!
Merren estaba recuperando el genio: sentada se sentía mejor.
–Y podría ser que fuese usted insolente por naturaleza.
–No suelo ser asaltada a diario y que, encima, cuando aún no he conseguido recuperarme, me acusen de haberlo fingido, pero, por ahora, tengo una especie de niebla en la cabeza que me impide descubrir por qué hace usted eso.
–Bébase el brandy.
Merren le lanzó una mirada airada. Pero, puesto que la bebida podía hacer que se recobrara, dio un sorbo, decidida a no atragantarse con el alcohol; luego dio otro par de sorbos, que dieron al traste con esa decisión. Tosió un poco, pero tuvo que reconocer de mala gana que se estaba empezando a recobrar del susto y la humillación de haber sido asaltada por tres matones.
–Termine de bebérselo, y llamaré a un taxi para que la lleve a casa –dijo el tipo que debía de llamarse Jarad.
«¡Un taxi hasta Surrey!»
–No llevo suficiente dinero para un…
Aterrada, se interrumpió al recordar la verdadera magnitud de lo sucedido. Por hábito, miró alrededor suyo en busca del bolso, hasta que de repente recordó que la última vez que lo vio, se lo estaba llevando uno de los maleantes.
–¡El dinero! –tragó saliva horrorizada al recordar que llevaba dos mil libras en el bolso.
–Ya empezamos –silabeó desagradablemente el tal Jarad. Como quiera que Merren se lo quedase mirando aturdida, agregó–: ¿Sería de mala educación por mi parte, si le preguntara de cuánto dinero estamos hablando?
–Jamás me había encontrado con un ser tan odioso como usted.
–Estoy a punto de llorar. ¿Cuánto va a costarme esto?
¿Pero cómo podía este ejemplar circular por el mundo sin que le hubieran partido ya esa cara tan atractiva varias veces?
–Es usted un… nada.
–Permítame insistir: ¿cuánto le quitaron los asaltantes?
–Pues dos mil libras.
–¿En efectivo? –ella se negó a responder–. ¿Acostumbra a llevar usted semejantes cantidades encima? –preguntó Jarad con escepticismo.
–Era para pagar unas facturas.
–¿No tiene talonario? –Merren no tenía tanto dinero en su cuenta, ni siquiera la cuarta parte. Y tampoco le apetecía contarle que los acreedores de Robert le habían dejado bien claro que no le aceptarían un cheque, lo que hacía suponer a Merren que ya había intentado pagarles con un cheque sin fondos–. O sea que, o no tiene cuenta bancaria, o sus acreedores saben que sus cheques carecen de valor.
–¡Eso no es asunto suyo! –saltó Merren, mientras se preguntaba por qué seguía allí sentada: ¿tan duro estaba el suelo de la calle que le había descompuesto la sesera? ¿sus reflejos estaban entorpecidos del golpe? Cualquiera diría que aquel intercambio de insultos era una forma divertida de pasar la tarde.
–Como, al parecer, voy a tener que quedarme sin dos mil libras, yo diría que sí es asunto mío –contestó Jarad, muy seco.
Merren lo miró, completamente perpleja.
–¿Que es usted quien se va a quedar sin dos mil libras?
–Eso es lo que me va a costar cumplir la palabra que le di a mi hermano de cuidarla a usted.
–¿Me está dando a entender que me va a prestar esa cantidad? –preguntó ella, más que nada para comprobar si había entendido bien y no tenía el cerebro más afectado de lo que suponía como consecuencia del golpe.
–No lo estoy dando a entender: lo estoy afirmando –empezó él, cuando Merren, que empezaba a recuperar sus reflejos, lo interrumpió.
–¿Por qué habría de hacerlo? –preguntó, comenzando a notar que había aterrizado en el seno de una familia de lo más generosa, o de lo más chiflada.
–¿Y por qué no? –fue la réplica de él–. Le doy mi palabra de que Piers me ha venido costando unas cuarenta libras a la semana en los últimos tiempos con sus causas perdidas. Pero se va a trabajar al extranjero por un año. Creo que salgo bien parado si ésta va a ser mi última contribución a su fundación de gatos desamparados, aunque sea un pico.
Merren no necesitaba que la insultasen así. Se puso en pie, vio con alivio al ver que sus piernas la sostenían y que se le había pasado el mareo.
–Gracias por la hospitalidad –dijo, orgullosamente, y tras alejarse unos pasos, añadió–. En cuanto a su dinero, jamás se me hubiera ocurrido tomar ni un penique.
Los ojos de Jarad se clavaron largamente en los suyos.
–Estupendo. Pero no querrá que la vean así por la calle. La acercaré a casa.
–Vivo en Surrey –dijo.
Sin inmutarse, la condujo fuera, hasta el lugar en el que se encontraba aparcado un flamante Jaguar negro.
Permanecieron en silencio durante la mayor parte del trayecto. No había nada que decir. Ella no quería hablarle porque no estaba dispuesta a tener que contestar preguntas y él, por su parte, tampoco parecía tener ganas de hablar.
De todas formas, Merren tenía la cabeza ocupada: Robert se desesperaría cuando le contara que le habían dado el dinero, pero lo había perdido. Intentaba pensar qué más podría vender. Tenía el coche, que funcionaba a la perfección, pero era tan viejo que podría considerarse afortunada si le sacaba quinientas libras, y, además, el coche les hacía falta, por lo visto, a todos. En este último mes y medio, desde que Robert y su familia se mudaran, habían hecho numerosas visitas al supermercado en grupo y más de una vez había llevado a dar una vuelta a sus sobrinas, Queenie, que tenía ocho años, y Kitty, de seis, para quitárselas de encima un rato a su madre.
Ojalá contestara su padre a la carta de Robert. Sabía que su padre no tenía mucho dinero ahorrado, pero algunas veces con anterioridad, cuando su madre había pasado por malas rachas, Merren recordaba que se tragaba el orgullo y aceptaba el dinero que su padre les enviaba.
Estaba pensando en volver a escribir a su padre esa noche, cuando el tal Jarad aparcó junto a la pequeña villa, propiedad del padre, en la que vivía Merren con su familia. Después se volvió hacia ella para decir:
–Parece encontrarse mejor.
–Soy buena actriz –respondió ella, que no quería volver a enzarzarse con él.
–Tal vez estaba equivocado y sí la atracaron.
–¡No se esfuerce! –le replicó, pero luego, recordó sus propios modales y añadió, educadamente–: Muchas gracias por traerme a casa.
–Oh, lo que le tiene que haber costado decir eso –y, cuando ella hizo ademán de salir del coche, preguntó–. ¿Habrá alguien en casa que se ocupe de usted? Seguramente continúa bajo el shock.
–Vivo con mi familia –respondió, aunque era más bien Merren la que tendría que cuidar de ellos, y no al revés. Volvió a tratar de bajarse del coche, pero él la detuvo.
–Si cambia de opinión –dijo, sacando su billetera– respecto al dinero… deme un telefonazo –y le tendió una tarjeta.
Merren tomó la tarjeta, pero, como no la iba a usar, ni la miró.
–Adiós –dijo, y el auto arrancó enseguida.
Merren entró y, por una vez, no hizo caso del desorden general, y fue directamente a leer una nota que estaba sobre la mesa de la cocina: Hemos ido al supermercado. Muy contenta de disponer de tiempo para adecentarse un poco antes de que su hermano y su familia regresaran, se dio una ducha rápida y se puso un vestido de algodón. Hacía muy buen tiempo y a Merren le habría gustado poder decir otro tanto de su estado de ánimo.
Pese a que sabía que debería bajar e intentar poner un poco de orden en el caos reinante, en el que se amontonaban mochilas escolares, calcetines, zapatillas de deporte y hasta un bocadillo a medio comer que había visto al pasar, por una vez, Merren reprimió sus impulsos hacendosos, y, en lugar de ponerse a ordenar, sacó su cuaderno. Había pasado una eternidad desde la última vez que escribió a su padre y, por mucho que le desagradara pedirle dinero, no sabía a qué otra persona acudir. Además, era su padre.
Fue muy difícil escribir esa carta, que empezaba recordándole que Como sabes, Robert y su familia, debido a sus estrecheces económicas, se han tenido que venir a vivir conmigo, a esta casa tuya…, pasaba a hablarle luego de su queridos nietos, cosa que pensó que podría interesarle y terminaba con lo decisivo, que era también lo más ingrato de escribir, preguntándole si le sería posible enviarles algo de dinero para pagar unas cuantas deudas. Para despedirse escribió: Con cariño, Merren, y bajó a poner un poco de orden en el cuarto de estar y en la cocina.
Lo más seguro era que los ausentes hubiesen cenado ya, pero por si acaso se puso a pelar patatas. Si ya habían cenado, las patatas servirían para el día siguiente.
¿Qué le iba a decir a Robert?
Merren sabía que sólo le podía decir la verdad, pero sudaba la gota gorda de tener que decírselo, cuando oyó llegar un coche.
Alzó la vista tan pronto como entraron corriendo sus sobrinas:
–¡Hola, tía Merren! –gritaron ambas mientras seguían corriendo hacia el baño.
Entró a continuación la cuñada de Merren, con aspecto deprimido, que traía en brazos a Samuel, de siete meses cumplidos. Robert venía detrás, cargado con la compra.
–¿Me das al niño? –preguntó Merren, secándose las manos y, aunque, por un lado, le habría gustado que ya hubiera pasado el trago de contarle a Robert lo sucedido, por el otro estaba tratando de demorar el momento.
–Hay que cambiarle el pañal –respondió Carol con una sonrisa, antes de desaparecer y dejarla a solas con Robert.
¿Cómo se lo podría contar?
–¿Qué tal la entrevista de trabajo? –preguntó ella.
–No me han dado el trabajo –respondió Robert, apesadumbrado. Luego dejó las bolsas sobre la mesa de la cocina y preguntó– ¿Y tú qué tal? ¿Te lo han dado?
Sabía que su hermano se estaba refiriendo al dinero.
–No… en realidad…
–¡Merren! –exclamó con voz quebrada–. ¿No has conseguido vender el anillo de mamá? ¡Dios mío, esto es el fin! –y se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con ambas manos, totalmente desesperado–. ¡Se acabó! ¡Iré a la cárcel, Carol se divorciará de mí! Yo…
–¡Robert! –exclamó Merren. ¿Pero qué era eso de la cárcel? Aquélla era la primera noticia que tenía Merren–. Te estás poniendo dramático.
–¡No sabes ni la mitad!
–¿Ya has tenido antes problemas? Quiero decir, problemas económicos.
–Intenta sacar adelante a una familia, en especial con una esposa que tiene gustos caros –replicó él con amargura.
–Tienes una esposa estupenda y unos niños maravillosos –le recordó Merren, a quien no le gustaba nada esa especie de ataque que acababa de oír.
–Y también tendré a unos agentes de la policía judicial, no tan encantadores, aporreando la puerta si no he saldado las deudas el lunes –replicó huraño–. ¿Estás segura de que no has conseguido el dinero, Merren? Prometiste que ibas a vender el anillo y lo sabes.
–Y lo vendí –confesó, pero, antes de que pudiese decirle que le habían quitado el dinero, vio iluminarse la cara de su hermano con una enorme expresión de alivio.
–¡Pequeño diablillo! –exclamó Robert con una sonrisa de oreja a oreja–. Me estabas haciendo rabiar. ¿Cuánto te han dado?
–Dos mil libras, pero…
–¡Bien! Desde luego, te han robado –dijo, refiriéndose al joyero, pero ella parpadeó, sobresaltada por su acierto–. Pero con dos mil libras los acreedores se aplacarán. ¡Oh, Merren! Siento como si me hubieran quitado de los hombros un peso de mil kilos. Por un instante, diablito malo, tuve ganas de suicidarme –Merren se encogió en silencio ante la enormidad de lo que acababa de escuchar–. Bien, ¿dónde está? –preguntó Robert.
–Yo… me… –empezó y se volvió a medias hacia él. Fue un gran error: era su familia más próxima, lo quería–. Me lo dan mañana –se oyó decir a sí misma.
–Ah, ya. Bueno, la verdad es que pensaba que un joyero sí que tendría una suma así en efectivo.
–Eso creía yo también –dijo, admitiendo la suposición de Robert de que tenía que volver al día siguiente, porque el pago se hacía normalmente por cheque–. Debe de ser por seguridad.
La irrupción de Queenie y Kitty en la cocina exclamando «me muero de hambre» al unísono, puso fin a la conversación.
Robert miró a su hermana, quien por lo general era la encargada de solucionar tales emergencias, pero Merren estaba todavía temblando por lo que acababa de hacer, y, horrorizada, se empezaba a dar cuenta de lo que le tocaba hacer ahora.
–Tengo que echar una carta –se excusó, y, tras tomar un sello, fue arriba, a recoger la carta que había escrito a su padre.
Permaneció unos instantes en su habitación, reflexionando, mientras las palabras «cárcel», «divorcio» y «suicidio» le daban vueltas en la cabeza. No podía permitir que nada de eso ocurriera, pero ¿qué podía hacer?
Le enviaría a su padre la carta, pero, dado que éste no se había molestado en contestar a Robert, cabían pocas esperanzas de que la petición de ayuda tuviera resultado alguno.
Como si quisiera evitar pensar en el hombre cuyas palabras de despedida habían sido: «si cambia de opinión respecto al dinero… déme un telefonazo», su pensamiento se detuvo en tío Amos, que era la persona de más edad de su familia.
Amos Yardley vivía a diez minutos en coche de allí, era su tío materno y significaba muchísimo para Merren. Había sido mucho más padre para ella que su padre natural, y eso desde aún antes de que los padres de Merren se separasen.
El querido tío Amos, que le había preguntado a Merren tras el funeral si tenía suficiente dinero. Ella resolvió ocultarle que los gastos del funeral prácticamente habían liquidado sus ahorros, puesto que, para su madre, sólo lo mejor le parecía suficiente. No quería inquietarlo inútilmente, puesto que él aún estaba en peor situación, viviendo en una casita que parecía a punto de caerse.
También fue por no preocupar a su tío, ya que no les podía ayudar, por lo que Merren no le contó el auténtico motivo por el que Robert y los suyos se habían mudado a su casa. En vez de eso, le contó que encontraba la casa demasiado vacía, ahora que su madre había muerto, y que por eso le había pedido a Robert que se mudase allí con la familia. Tío Amos era inventor, aunque sus inventos apenas le reportaban beneficios; ganaba lo suficiente apenas para ir tirando escribiendo artículos para revistas científicas. En todo caso, Merren sabía que no podía pedirle ayuda para Robert.
Aquello la dejaba frente a la única posibilidad en la que intentaba no pensar. Echó un vistazo a la mesa en la que había dejado la tarjeta, sin molestarse en leerla. Sintió que el estómago le dolía. No quería hacerlo; no quería.
Se acercó a la mesa, tomó la tarjeta, la leyó y ¡caramba! Ella trabajaba en una empresa de electrónica, diminuta en comparación, pero no tanto como para que el nombre de Roxford Waring no le sonase familiar. Roxford Waring era una de las mayores y más importantes compañías multinacionales en el sector de la electrónica. Jarad le había dado una tarjeta profesional en la que figuraba también el número de su domicilio. ¡Cielo santo, Jarad Montgomery pertenecía a la Junta Directiva de la Roxford Waring! ¿De verdad esperaba que uno de los miembros de la cúpula de esa empresa le prestase dinero?
Merren necesitaba pensar, así que hizo una escapada, echó la carta y, pese a estar profundamente convencida de que no iba a servir de nada, se pasó por la comisaría para denunciar el asalto. Le parecía improbable que detuviesen a los atracadores y no pensaba en volver a ver su bolso. Lo cual, como si la hiciera ceder ante lo inevitable, la obligó a buscar una cabina telefónica y entonces se acordó de que no llevaba dinero ni siquiera para telefonear.
No deseaba hacer la llamada; no quería, no quería. Lo que quería era marcharse a casa, acostarse, meter la cabeza bajo las sábanas y quedarse allí.
Pero no se trataba solamente de lo que ella quisiera o no: tenía un hermano profundamente angustiado, una cuñada profundamente deprimida, dos sobrinas pequeñas y un sobrino de meses. Tras recordarse esto a sí misma, Merren buscó una cabina.
Entró, marcó el número de la operadora con una decisión que no sentía, y pidió una llamada a cobro revertido. Aunque sabía que su nombre no le resultaría familiar en absoluto a Jarad Montgomery, se lo dio a la operadora. Luego, la operadora abandonó la línea y Merren quedó a la espera, acalorada y deseando no estar haciendo aquella llamada, mientras pensaba que, aún en el caso de que Jarad Montgomery no se negara a aceptar la llamada a cobro revertido, no esperaría en serio que ella aceptase aquella oferta sobre el dinero.
Cuando oyó su voz diciendo «Dígame», al otro lado de la línea, Merren estaba luchando con su propio orgullo; de ninguna manera quería aceptar el dinero.
Pero lo necesitaba así que se forzó a contestar:
–Hola, Ja… señor Montgomery. Soy Merren Shepherd.
–¿Merren Shepherd? –dijo él: era evidente de que no tenía ni la más remota idea de quién era Merren, pese a haber aceptado la llamada. O eso, o se estaba burlando de ella.
Aquel pensamiento hizo que Merren se decidiera a aclararle:
–El gato desamparado.
–Ah, esa Merren Shepherd.
Y Merren lo odió de veras.
–¿Hablaba… eh… hablaba usted en serio respecto a lo del dinero?
–Dijo usted dos mil libras.
–Sí.
–Venga a mi oficina mañana –ordenó.
Merren tenía las manos sudorosas y las cerraba con fuerza en torno al teléfono. Tragó saliva.
–¿A qué hora?
–A las once.
Comprendió que iba a tener que pedir el día libre en su trabajo, pero también sabía que no estaba en situación de discutir nada. De todas maneras, habría dado igual, porque habían colgado al otro lado.