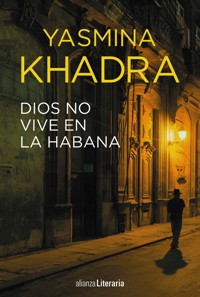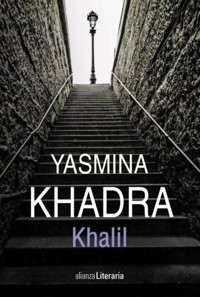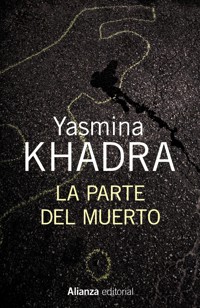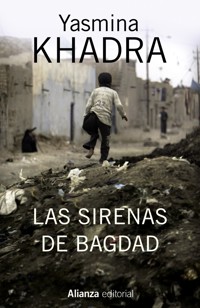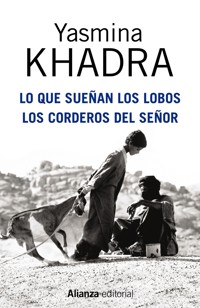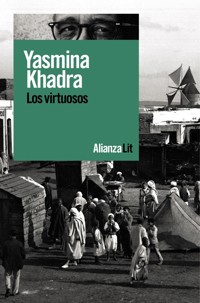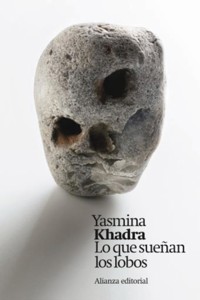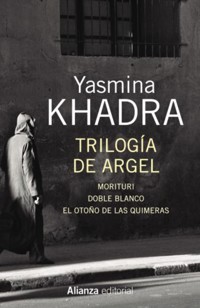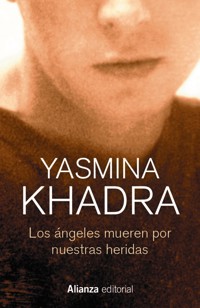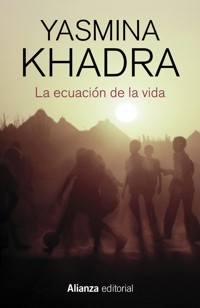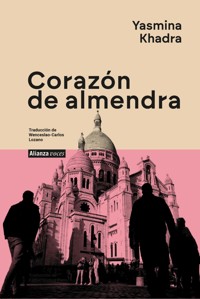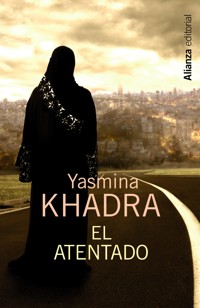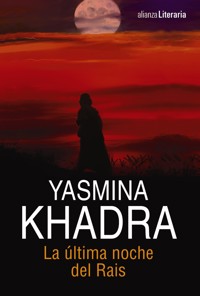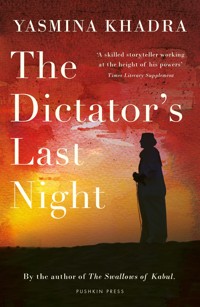Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaria (AL)
- Sprache: Spanisch
En el silencio del bosque de Bainem aparece el cuerpo desnudo de una joven atractiva, cuidadosamente maquillada. Tiene una extraña y cruel mutilación, como si hubiera sido víctima de un ritual. Le encomiendan el caso al equipo de la comisaria Nora Bilal, una mujer de fuertes convicciones que no lo va a tener fácil. No sólo por moverse en una "sociedad falocrática", sino porque se va a enfrentar a un caso cuyos hilos conducen a los poderes fácticos del país, a los intocables, a aquellos que nadie se atreve a nombrar pero que todo el mundo conoce. Su sola mención provoca pavor en una sociedad que se ha acostumbrado a vivir en la mentira, el engaño y la sumisión. En la que el bien y el mal se confunden. "A qué esperan los monos..." es una novela de intriga política, con una trama palpitante y vertiginosa: una novela negra que trasciende los límites del género. De la mano de una serie de personajes golpeados por el destino Khadra nos sumerge en un ambiente sofocante de arribistas y abusos de poder en todas sus formas, de corrupciones y complicidades a todos los niveles; el de una sociedad argelina que soñó con un mundo mejor a través de la independencia, pero a la que una elite emergente, sin fe ni ley, le robó la sonrisa. Una bajada a los infiernos, no para abrasarse sino para recuperar la esperanzadora luz perdida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yashmina Khadra
A qué esperan los monos…
Traducido del francés por Wenceslao-Carlos Lozano
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Créditos
Cada generación debe dentro de una relativa opacidad descubrir su misión, cumplirla o traicionarla.
FRANTZFANON
Los condenados de la tierra
Están los que convierten un destello en antorcha y una tea en sol, y alaban durante toda su vida a quienes los honran una sola vez; y están los que toman por un incendio el menor reflejo de luz al final de su túnel, y apartan con desdén las manos que les tienden.
En Argelia llaman a estos últimos los Beni Kelboun.
Genéticamente nefastos, los Beni Kelboun disponen de su propia trinidad:
mienten por naturaleza
engañan por principio
y
dañan por vocación.
Esta es su historia.
1
Es una mañana espléndida que solo existe para sí misma como un ruiseñor que canta en un mundo de sordos; una mañana argelina con su sol de diciembre resplandeciente y frío como una joya colgada del cielo, fuera del alcance de los sueños rotos, de las oraciones sesgadas y de los Ícaro con alas cortadas.
El cielo está de un azul lustral.
Entornando los ojos, y con un poco de suerte, podrían verse los dioses en su morada, luciendo su figura oronda y con la cabeza echada hacia atrás entre risas homéricas, divertidos por los agobios de nuestro mundo y el baile de los cometas.
Parece oírse un chapoteo, pero no hay fuente ni riachuelo por aquí cerca. En el silencio del bosque de Bainem, todo parece seguir su curso natural. Y todo parece un encantamiento: la niebla asciende desde el barranco; los moscardones revolotean en un haz de luz, indisociables de los destellos que gravitan a su alrededor; el rocío sobre la hierba; el murmullo del follaje, la huida a cámara lenta de una comadreja: dan ganas de pellizcarse.
Si un poeta rechazado por su Egeria recalara por aquí, reinventaría el amor con un simple chasquido de dedos.
Si un vagabundo llevara sus harapos hasta este remanso de paz, creería haber llegado a la Tierra Prometida. Depositaría sus trapos al pie de un árbol, lanzaría siete piedras en todas las direcciones para hacer de cada calvero una patria y de cada cueva un mausoleo.
Una sábana sedosa cuelga a media asta de las ramas de un sauce llorón.
Y, a la sombra de una roca, entre coronas de flores salvajes, yace una joven. Desnuda de pies a cabeza. Y bella como solo sabe serlo un hada nacida del pincel de un maestro. Está medio reclinada de costado, el rostro vuelto hacia el este y un brazo cruzado sobre su pecho. Mantiene muy abiertos sus grandes ojos delineados con rímel, la mirada apresada tras unas largas pestañas que tantas emociones han debido provocar. Maravillosamente maquilla- da, con la melena constelada de lentejuelas, las manos teñidas con alheña conformando motivos bereberes hasta las muñecas, da la impresión de haber sido pasto de alguna tragedia en plena boda. Yace en la orilla de un río seco, con el cuerpo desarticulado, ajena al rumor de la maleza, en absoluto afectada por la culebra que acaba de deslizarse bajo su cadera.
En este decorado de ensueño, mientras el mundo despierta a sus propias paradojas, le Bella Durmiente se ha salido del cuento. Ha dejado de creer en el príncipe encantado. No hay beso que la pueda resucitar.
Está ahí, eso es todo.
Fascinante a la vez que espantosa.
Cual ofrenda sacrificial...
2
¡Ah! Argel...
Blanca como una mente en blanco.
Ya no es sino una ruina mental, piensa Ed Dayem al encontrarse a su regreso a la mítica capital chapoteando en sus propios vómitos. ¡Ah! Argel, Argel... Sus santos patronos se han dado de baja y se ocultan tras sus propias sombras con un dedo en los labios para suplicar a sus fieles que finjan estar muertos; en cuanto a sus estruendosos himnos, los silenció el alboroto de una juventud en dique seco que solo sabe entretener su ociosidad en espera de que un estallido de ira encienda la calle y así poder saquear tiendas e incendiar edificios públicos. Salvo una minoría de pijos que adquiere en París sus peores defectos, esto es pura metástasis de bastardía. Hasta el vicio se deshilacha en la vileza ambiental y las calentonas, que antaño ponían cachondos hasta a los lisiados, huelen a sudario y a fiero sudor prostibulario.
Repantingado en el asiento trasero del taxi que lo trae del aeropuerto, Ed Dayem oye el rugido de sus tripas. Su malestar le vino apenas tomó el avión y fue empeorando a medida que se aproximaban a la costa argelina. Los antidepresivos que consume como si fueran pipas han dejado de hacerle efecto. Cada vez que regresa a su país, se siente como el asesino que vuelve al lugar del crimen.
Y eso que Ed Dayem no es un cualquiera. Le basta con llevarse la mano al bolsillo para remover senadores, diputados, magistrados, alcaldes y un sinfín de notables como si fueran calderilla en la hucha de un crío mimado. Pero en Argelia no hay un solo dios que esté a salvo de todo.
Para atemperar sus angustias, Ed se interesa por el taxista, un hombrecillo quejoso de tez olivácea embutido en un traje ridículo que parece robado a un vagabundo. Es cierto que aquí la gente ya no sabe vestirse, pero estos últimos años se han pasado de rosca. Van a todas partes con chanclas, no se quitan el kamis de lunes a viernes y asisten a los entierros en chándal. La ética se ha esfumado; ya nadie parece percatarse de la regresión que tiene ocupadas sus mentes.
Ed Dayem se concentra en la nuca que tiene delante, endeble y grotesca, y en el casposo cuello de camisa. Es una nuca partida, desgastada, encogida bajo el peso de una cabeza saturada de preocupaciones y de rencores en constante gestación.
El taxista no para de despotricar. Por sus gafas de miope y su francés sin acento parece el típico universitario tieso que ha antepuesto la licencia de taxi al infecundo diploma. En un país donde los mandamases se empeñan en construir un chalé a sus retoños en vez de levantarles una nación, no es raro toparse con talentos avezados currando en un cafetucho para llegar a fin de mes...
Ed ahuyenta de un manotazo su deriva mental y echa una ojeada al salpicadero presidido por la foto pegada de una cría con gruesas trenzas. La niña sonríe, aunque no su mirada; se adivina la frustración operando en segundo plano.
La ternura es, en estos tiempos, una manera como otra de llenar el bocadillo con humo de barbacoa; no se alimenta uno mejor pero tampoco se pierde la ilusión.
Al lado de la foto, un aviso plastificado ruega a los pasajeros que no fumen, junto con un dibujo, para los analfabetos, de un cigarrillo cruzado por una señal de prohibición. Por la destrozada guantera asoma una maraña de cables. La visibilidad del cristal rayado por unos limpiaparabrisas estropeados es harto discutible. Un desconchado rosario de pacotilla, probablemente traído de La Meca, cuelga del retrovisor. Aunque reciente, el coche cruje por todas partes. Montada en países para nada obligados a atenerse a las normas europeas y exclusivamente destinada a naciones de poca envergadura, esta gama de vehículos baratos ha invadido Argelia, lo cual explica por qué el país tiene uno de los índices de accidentes de tráfico más elevados del mundo.
El taxista no está contento. No para de refunfuñar contra los bólidos que lo adelantan y las cafeteras contaminantes que renquean sobre la calzada. «¡Si es que no puede ser! —fulmina—. Cuando no se creen que van en fórmula I parecen estar siguiendo un cortejo fúnebre. No hay manera de que aprendan a conducir normalmente.»
En realidad, está furioso porque a la selección nacional de fútbol le dieron la víspera una soberana paliza que compromete sus posibilidades de clasificación para la copa de África. En el aeropuerto todos iban cabizbajos y los aduaneros, de costumbre tan meticulosos, apenas se dignaban a olisquear las maletas. Cuando El-Khadra1sale malparado, el país entero está de luto.
—¿Por qué no contratamos a un entrenador extranjero? —gime el taxista agarrado a su volante como si estuviera retorciendo el cuello al presidente de la Federación Argelina de Fútbol—. Nuestra selección nacional es la única alegría que nos queda.
Interpela a su viajero por el retrovisor:
—¿Vio usted el partido, hermano? 4 a 0. ¡Qué vergüenza más grande!... No parecían atletas sino majorettes. No entiendo cómo llegamos a participar en el Mundial con esta pandilla de niñatos teñidos de platino. Al parecer, tras el encuentro se fueron de marcha a una discoteca. ¿Se lo puede usted creer? Y mientras tanto nosotros, la gente de a pie, como si no existiéramos. Ya ni siquiera tenemos derecho a soñar. Solo nos queda este equipo para olvidar nuestra desgracia. Es nuestro sedante, nuestro cuidado paliativo. Entonces, ¿por qué nuestros gobernantes no hacen nada para que al menos nuestra muerte sea menos jodida que nuestra vida?
Ed Dayem no contesta. Sigue mirando la nuca cortada intentando verle algún atractivo. El taxista sigue hablando. Sin parar. Como si se hubiera tragado una radio. Está cabreado con el cielo, con la tierra, con los hospitales, los tribunales, los guardas jurados, los partidos, los consulados que se niegan a expedirle un visado, la carestía de los medicamentos...
—¿Conoces a Shiva? —le pregunta Ed, ya harto.
—¿Quién es?
—Una diosa hindú.
—¡Y eso qué tiene que ver!
—Ya mismo te lo cuento... Shiva decía que cuando el viento sopla entre los árboles molesta a las hojas, lo cual irrita a los pájaros.
—¿Y qué?
—Lo que intento decirte, buen hombre, es que aunque no soples entre los árboles, me estás dando la lata.
El taxista asiente con la cabeza. Unos cien metros más allá, aún sin asumir la reprimenda de su cliente, se cala un pitillo entre los labios y se inclina hacia el encendedor, dejando de mirar la carretera.
—¿No está prohibido? —le pregunta Ed señalando el aviso del salpicadero.
—Solo para los pasajeros —puntualiza el taxista—. Si le molesta lo dejo. Cada vez que me acuerdo del partido de ayer me entran ganas de rociarme con gasolina y de provocar una revolución.
Un perro cruza de repente la calzada y apenas le da tiempo a girar para no atropellarlo. Frena en seco, endereza y el coche derrapa entre tremendos chirridos de neumáticos, se sale del asfalto, patina sobre tierra batida y se reincorpora a la carretera dando bandazos.
Durante una fracción de segundo, Ed Dayem ve desfilar ante sí su vida entera. Se estrella contra la puerta, se agarra al respaldo de un asiento para no salir despedido.
—¿Está usted loco? —aúlla con el semblante demudado.
—Lo siento, kho2. Es que la mayoría de los perros no entienden de pasos de peatones.
—Sí, hombre, encima hazte el gracioso... Otro volantazo como este y yo mismo te atropellaré con este trasto.
El taxista promete tener cuidado.
Ed Dayem lo mira con desprecio pero se controla al ver que este sigue echando pestes contra unos y otros. La angustia que le tenía agarrotadas las tripas ha desaparecido con el subidón de adrenalina producido por el derrape. Recobra el aliento, se acomoda en su asiento y refunfuña:
—Intenta soltarme entero, ¿está claro?
Demasiado ocupado conjurando sus demonios, el taxista no lo oye.
1Los Verdes, nombre de la selección nacional de fútbol.
2 «Hermanito», coloquialismo de Argel.
3
La comisaria Nora Bilal se acuclilla ante el cadáver de la joven en el fondo del barranco, junta los dedos alrededor de la boca y entorna los ojos para pensar. Se siente triste, pero nadie sabría decir si debido a la juventud de la muerta o al estropicio que lega a los vivos.
La quietud del bosque de Bainem contrasta con la rigidez del cadáver. Los agentes que faenan por los alrededores dan la impresión de moverse en un mundo paralelo.
—Parece una recién casada —comenta el teniente Guerd.
—Sí... —suspira la comisaria— Quiero la lista de todas las bodas celebradas estos dos últimos días en Argel y alrededores. Hay que comprobar en hoteles y salas de fiestas.
—¿Todas las bodas? —pregunta el teniente, atónito.
—Todas —insiste la comisaria—. Sin excepción. Quiero saber si ha desaparecido alguna recién casada o una de sus damas de honor. Está claro que esta pobre chica ha sido secuestrada en plena boda.
—Argel no es una aldea —protesta el subalterno.
—Eso es asunto vuestro —replica la comisaria con sequedad—. Quiero la lista sobre mi mesa mañana a las cuatro de la tarde a más tardar.
El teniente traga saliva mientras sus ojos destellan con ferocidad. Con la susceptibilidad a flor de piel, mira a los agentes ocupados en recoger indicios y en fotografiar huellas sospechosas; nadie parece fijarse en él.
Guerd carraspea e intenta sostener la mirada incandescente de su superiora antes de apartarla.
Satisfecha por haber puesto en su sitio a su subalterno, Nora se vuelve a inclinar sobre la fallecida. Tiene cortaduras y arañazos más o menos superficiales en los hombros, la espalda y los muslos. La rodilla izquierda está profundamente desollada y cubierta de ramillas. La pierna derecha está partida en dos a la altura de la tibia con fractura abierta. Pero lo que más intriga a la comisaria es la fea herida del pecho: un seno arrancado.
—¿Cree usted, comisaria, que se ha arrancado la teta durante la caída?
Nora no aprecia el lenguaje de su subordinado. Se limita a esbozar una mueca.
—La caída ha afectado al cuerpo —dice—. Pero la herida del pecho es demasiado grande. No se debe a un objeto contundente ni a un impacto. La carne se sale hacia fuera. Más bien parece una profunda mordedura. Quizás un perro salvaje...
—O un chacal en periodo de lactancia.
—Está usted confundiendo humor con cinismo, teniente. Y la situación no se presta ni a lo uno ni a lo otro.
—No está prohibido soltar alguna gracia.
—Siempre que se tenga.
Nora se incorpora para mirar de frente a su subordinado. Es una mujerona morena, de pelo corto y mirada avispada. De espaldas parece un hombre. Pese a tener cumplidos los cincuenta y los hombros caídos, sigue siendo guapa y hasta deseable. En la unidad que dirige desde hace más de dos años, en parte formada por obsesos sexuales y por desquiciados, suscita tanta desconfianza como fantasmagoría. En una sociedad falocéntrica, ser mujer y dirigir a hombres es un castigo biblíco, un problema de tomo y lomo. ¡Cuántas veces habrá sorprendido a un subalterno con el ojo puesto en su trasero mientras abría la marcha! ¡Cuántas veces su opulento pecho ha distraído a sus colegas en pleno briefing! Las sanciones consiguen calmar a uno o dos pervertidos durante una semana, pero no hay quien pueda con la naturaleza. Nora sabe que la menor concesión en ese tipo de relaciones supondría su ruina. Por desgracia, determinadas patologías no tienen cura. El machismo es tan duro como un caparazón y tan apretado como una camisa de fuerza. A la larga, es tal el desgaste que una se acaba resignando. En Argelia, un dicho reza que los testarudos pueden a menudo con los más duros de pelar. Nora lo comprueba a diario a su costa. Por mucho que eche broncas, denuncie, expulse y sancione, las reincidencias son cada vez más atrevidas. El teniente no ha usado la palabra teta por casualidad. Cada palabra fuera de tono va con segundas. Es parte de un acoso psicológico sabiamente dosificado. Al cabo de un tiempo, la paciencia más firme se marchita y una se acomoda en una especie de saludable renuncia, acaba admitiendo que así son las cosas y punto; no se resuelve el problema pero se suavizan las putadas que derivan de él.
El cabo Tayeb se acerca con un sobre. Es rechoncho, va desaliñado y mal afeitado; sus zapatos no han visto nunca un cepillo. A Nora le cae bien. Es cierto que tiene mal aspecto pero es obediente y eficaz, y cumple su tarea con profesionalidad. Como es concienzudo, sus colegas lo putean todo lo que pueden. Para ellos, no pasa de ser un lameculos al que una tipeja con galones tiene avasallado.
—Hemos encontrado trozos de un faro trasero en el borde de la carretera. El conductor ha debido chocar contra algo al maniobrar cerca del barranco.
—También hay huellas de neumáticos en el arcén.
—Demasiado finas para hacer un molde —precisa el cabo—. Pero hemos tomado las medidas. Por la anchura del dibujo, podría tratarse de un todoterreno o de un vehículo de gran cilindrada.
—No olvides la sábana colgada del arbusto. Seguro que sirvió para envolver el cuerpo. Pide a alguien que la recoja y que cuide de no borrar las posibles huellas de ADN.
—De acuerdo, comisaria.
—¿No hay testigos?
—No —interviene el teniente a la vez que despide al cabo—. Un guarda forestal encontró el fiambre.
Nora no lo escucha. Eleva la mirada hacia la carretera asfaltada donde varios coches policiales hacen tiempo con sus girofaros encendidos, lamenta la agitación de los polis que pisotean los escasos indicios del lugar del crimen. Más acá, unos camilleros y el conductor de la ambulancia fuman sin parar y sueltan risotadas. El más pequeño, flaco y nervioso, cuenta la juerga que ha tenido que abandonar:
—Tenía delante de mí una masa de carne, un montón de manteca de cerdo cuyos sobacos apestaban. Atufaba tanto que me dolían los ojos. Unos fulanos le estaban tomando el pelo: «Monta un número, Jimi Hendrix», le gritaban, y él creía de verdad ser una estrella. Se sacudía la melena y brincaba haciendo unas muecas espantosas. Su desvencijada guitarra aullaba entre sus patas como un sospechoso en manos de un torturador. Os juro que cada vez que desentonaba tenía la impresión de que me estaban arrancando un pelo del culo con una pinza.
Sus compañeros se parten de risa. La cercanía del cadáver no les afecta. Han visto otros, miles de ellos durante el decenio negro y en las carreteras infestadas de locos al volante y de borrachos. Para ellos, un cuerpo sin vida, intacto o desfigurado, es un objeto desubicado; su trabajo consiste en llevarlo adonde le corresponde estar, en la cámara frigorífica de una morgue. La rutina los ha desalmado. Ya no son sino autómatas; sus risas suenan como el chirrido de un engranaje sin engrasar.
Nora vuelve a elevar la mirada hacia la carretera, la detiene en la franja de tierra que da al precipicio, intenta imaginar la trayectoria del cadáver que, a todas luces, han debido arrojar desde allí. El o los malhechores apuntarían hacia el precipicio, a la izquierda, de difícil acceso; si el cadáver hubiese caído entre los frondosos matorrales quince metros más abajo, nadie lo habría descubierto. Aparentemente, al engancharse en los arbustos, la sábana liberó el cuerpo y desvió su trayectoria inicial hacia la derecha. El cadáver rebotó sobre el montículo de tierra y rodó por un sendero de cabras antes de estrellarse al pie de la roca. En la oscuridad, el o los malhechores no se dieron cuenta o quizás tuvieran prisa en largarse.
—Hay una cabaña a unos cientos de metros —dice el teniente—. Podríamos ir a preguntar si oyeron o vieron algo.
—Eso es —contesta la comisaria sin demasiada convicción antes de hacer una señal a los camilleros para que se lleven el cuerpo de la joven.
Indignado, el teniente se rasca la entrepierna y regresa a su vehículo mascullando con mal humor: «Eso es... Eso es...».
4
El taxi aparca ante un caserón ubicado en medio de un gran jardín lleno de palmeras. Por la verja de fundición se puede ver un surtidor de estuco, un sendero cubierto de gravilla rosa y bordeado de hortensias; bajo una bóveda de hojarasca, una escalinata de granito que da a un porche con balaustradas recién pintadas. Un negro con turbante está regando las plantas; con su traje satinado y sus babuchas, parece salido de un cuento de Las mil y una noches.
Ed Dayem se queda contemplando por un momento la bonita propiedad —en otro tiempo residencia oficial de un gobernador francés— antes de apearse del coche. Se saca del bolsillo dos billetes y los tiende al taxista.
—Quédate con la vuelta.
—¿Qué vuelta, colega, si apenas son ochenta céntimos? —exclama el taxista.
—Pues quédate con ellos. Ya me los pagará Dios.
—¿Y cómo quieres que con esto le haga un lifting a mi mujer?
—Vuélvete a casar, buen hombre. Te saldrá mucho más barato.
Una vez que se ha ido el taxi, Ed Dayem acciona el timbre de la verja. Otro negro, esta vez vestido de sirviente de califa, acude a abrirle. Ed Dayam siempre se pregunta por qué algunos capitostes de Argel tienen esa querencia por los lacayos negros. ¿Será reflejo atávico o prurito de clase? Quizás ambas cosas a la vez.
—Buenos días, Si Dayem —arrulla el lacayo abriendo la verja e inclinándose obsequiosamente.
—Buenos días, Marouane. El patrón me está esperando.
—Estoy al tanto, señor. Le ruego que me siga.
Ed Dayem conoce a toda la servidumbre de Haj Saad Hamerlaine: el cocinero, el chófer, el jardinero, el guarda y el factótum, los cinco oriundos de la región de Touggourt, en el Gran Sahara: negros nacidos en casas pobres dispuestos a lo que sea con tal de llevarse algo a la boca. No descendientes de esclavos sino auténticos hijos del desierto cuyos antepasados, valientes y decididos, vivieron tiempos de gloria antes de que la miseria y el bastardeo los desencaminaran y se entregaran en cuerpo y alma a la picaresca del cosmopolitismo. Pero esa es otra historia...
Ed Dayem siempre tiene escalofríos cada vez que entra en la inmensa residencia de Haj Saad Hamerlaine. Siente como si se aventurase en un laberinto plagado de duendes burlones y de trampas abisales. Ni siquiera la luz del día se atreve a colarse en ella. Apenas traspasados el sendero y el porche, la oscuridad se adueña de las mentes y se niega a retirarse. Ed no recuerda haber visto una araña o una lámpara encendidas en su interior.
El sirviente camina con rapidez por un pasillo jalonado por jarrones colosales, cómodas de mármol y espejos imponentes.
Hamerlaine apenas sale de su casa, dedicado como está a perfeccionar sus trapicheos con la implacable paciencia de una araña. Para rentabilizar su autarquía, se ha traído a casa el universo y hasta ha instalado en el sótano un quirófano ultramoderno, un aparato de diálisis, un gabinete dental y un gimnasio. Haj Hamerlaine no se conforma con ser un súper-ciudadano libre de impuestos, además se permite meter mano a la hacienda pública a su antojo. Ese privilegio se conoce en Argelia como «legitimidad histórica».
Ambos hombres se detienen ante una puerta de ébano. El sirviente la golpea en señal de llamada, espera un momento antes de abrir y eclipsarse.
Ed Dayem debe rebuscar en lo más hondo de sí mismo el valor necesario para cruzar el umbral de la sala, que parece querer tragárselo.
El despacho de Hamerlaine es amplio, de techo alto y paredes revestidas de maderas nobles de las que cuelgan lienzos de pintores requisados en el museo nacional desde hace tanto tiempo que a nadie se le ocurre ya reclamarlos, y en sus tres cuartas partes forradas con estanterías repletas de libros y enciclopedias de lujosa encuadernación... Hamerlaine jamás pisó una escuela, pero supo rellenar sus lagunas cuando sus funciones oficiales le permitieron ofrecerse a domicilio clases de recuperación impartidas por profesores eméritos. Dotado de una inteligencia extraordinaria y de una memoria fenomenal, no tardó en superar a sus maestros. Su tardía afición a la lectura le ha producido tal bulimia libresca que le resulta imposible dormirse cada noche sin tragarse medio libro. Su espectacular erudición lo ha convertido en una referencia intelectual de primera fila. Para Ed Dayem, el problema es que su instrucción no ha conseguido engrandecerlo, y menos aún liberarlo de esa mentalidad retrógrada consistente en destrozar todo lo que le disgusta. Hamerlaine conoce tan bien a san Agustín como a Confucio pero, por empirismo, prefiere con mucho a Kim-II-sung y a Clausewitz pues, para él, la guerra y la revolución son dos constantes que hay que reinventarse hasta la muerte.
Hace fresco en la sala. El leve zumbido de un climatizador perturba el mutismo de los austeros muebles comprados en tiendas de antigüedades parisinas.
Durante todo un minuto, Ed Dayem permanece de pie sobre una alfombra persa y bajo una araña digna de una basílica, visiblemente intimidado. Como nunca ha conseguido explicarse esa angustia perniciosa que lo acomete cada vez que lo cita un rboba3, se limita a padecerla como si fuera un embarazo psicológico.
En Argelia no es necesario meter la pata para que se te venga el mundo encima. El destino suele pender de un cambio de humor y la propia vida de una simple llamada telefónica...
Ed Dayem coge su pañuelo y se enjuga la frente, el cuello y las comisuras de la boca. Tiene la garganta seca y le cuesta respirar.
Algo se mueve al fondo de la sala. Tras la mesa de despacho el asiento gira sobre sí mismo. Haj Hamerlaine se pone frente a su visitante.
—¡Vaya, ya está usted aquí! —declara—. No le he oído llegar.
Ed sabe que el anciano miente. Lo ha hecho esperar adrede para presionarlo. Lo hace con todo el mundo. Y permanece deliberadamente tras su mesa de despacho para no tener que dar la mano a sus interlocutores. El viejo es un hipocondriaco. No por delirio de grandeza ha elegido como barrera entre él y los demás una mesa ancha como el cuadro de mandos de un buque. Con semejante dispositivo se asegura de que no haya brazo capaz de alcanzarlo.
Haj Hamerlaine trata por igual a sus colaboradores más cercanos. Con un gesto de la barbilla les señala un asiento alejado y les concede algunos instantes de su valioso tiempo tras lo cual los despide sin ofrecerles una taza de café ni molestarse en acompañarles.
Ed Dayem inclina levemente la cabeza para saludar al amo del lugar.
—Debí toser en mi puño para despertarle —bromea para darse ánimos.
—Los dioses nunca duermen —replica Hamerlaine.
—No pretendía ofenderle.
—Perdono algunos pecados, pero rara vez la insolencia.
Ed Dayam se va derrumbando. Sabía que su retiro en España se iba a tomar como un abandono del puesto; peor aún, como una defección. Y los rboba odian a los desertores. Y cuando los rboba montan en cólera, hasta los truenos y centellas se eclipsan. Cualquier lacayo de las altas esferas puede certificar con pruebas que el abrazo de un rboba es tan mortal como la mordedura de diez cobras.
Ed Dayam se apoya en el respaldo de una silla e intenta disciplinar su respiración.
—Siéntese ya, Eddie. Así no tendrá que vomitar sobre mi alfombra.
Ed Dayem se apresura a hacerlo. De haber tardado un segundo más, la tierra se hubiera abierto bajo sus pies.
—Eddie, mi pobre Eddie —le dice el anciano con una voz mezcla de reproche y cansancio—, he estado a punto de alquilar un dron en el Pentágono para localizarle.
—Necesitaba relajarme.
—Eso no es motivo para que no se le pueda localizar. Es usted un capitoste de la prensa, y esta no se dirige por telepatía. Aquí todo cambia sin parar y eso requiere un tratamiento adecuado inmediato. Hay problemas en casa, don Información, y la «primavera árabe» no hace sino complicarlos.
—Le aseguro que me encontraba fatal —farfulla Ed con tono conciliador—. Estaba saturado. Necesitaba tomar distancia.
—¡Vamos ya! Hoy ya no se toma distancia, se va hacia atrás. Y si quiere mi opinión, no le conviene que le pillen porque los follones lo andan persiguiendo.
—¿Qué follones?
—¡Yo! —atruena el anciano.
Ed Dayem está a punto de atragantarse con su saliva.
El anciano tamborilea el cristal de su mesa con su regordete dedo para pautar sus palabras:
—Odio llamar a mis ordenanzas y no tenerlos ante mí antes de haber soltado la campanilla.
Haj Hamerlaine parece tan viejo como el vicio. Con la erosión de los años, su piel ha quedado en una película macilenta. Con los ojos hundidos tras sus pensamientos ocultos, la nariz como un banderín a media asta en su siniestro rostro, parece una momia recién sacada de su sarcófago. Ed Dayem cree que el anciano se conserva durante las noches en una bañera llena de formol y durante el día se seca sobre su trono de dios interino, negándose en redondo a abdicar ante la edad y el peso de sus pecados. Pero lo que mejor sabe es que esa porción de ruina humana, ese anciano de tez polvorienta es capaz de provocar un tsunami con solo estornudar.
—No volverá a ocurrir, se lo prometo.
—La próxima vez no tendrá oportunidad de lamentarlo, Eddie. ¿Me ha entendido usted bien?
—Del todo, señor.
—Pues asunto resuelto.
Ed Dayem dobla su pierna derecha sobre su rodilla izquierda para parecer más relajado. En realidad, es la única postura posible para que sus tripas no se le desparramen por el suelo. Respira con tal fuerza que sus pulmones están a punto de estallar y, con el corazón disparado, espera a que el anciano ponga su mirada de reptil en otra parte para poder aflojarse el nudo de la corbata.
—¿Quiere usted beber algo, Eddie?
Ed Dayem acoge la propuesta como una absolución, pero se nota demasiado débil como para merecerla.
—¿Un vodka con limón?
—No, gracias.
—Parece a punto de desmayarse.
—Es el viaje, señor. El avión se ha movido lo suyo.
—Me lo imagino. Pero necesito que esté muy atento, así no tendré que repetirme.
—Soy todo oídos, señor.
—Enhorabuena, querido Eddie, enhorabuena.
Hamerlaine saca de un cajón una botella de vodka y se sirve un vaso que se bebe de una tacada. Ed Dayem ve una oportunidad para relajar el ambiente. Dice:
—¿Ha vuelto usted a beber?
—¿Por qué me voy a privar?
—No debería.
—¿Y eso por qué?
—Acaba de regresar de La Meca, purificado, totalmente limpio. El Señor...
—A Dios lo que es de Dios y lo demás para mí.
Ed Dayem se achanta.
Se produce un tenso silencio entre ambos hombres.
El anciano junta sus dedos de hurón bajo la barbilla y mira fijamente a su visitante. Suelta de sopetón:
—Si Emma siguiera viva, la cubriría de oro.
—¿Emma?
—Una madame que conocí en los años cincuenta. Le debo todo lo que soy. El problema es que jamás me permitió meter baza, ni siquiera para darle las gracias. «No olvides que yo te saqué del arroyo —me aullaba—. No eras más que un borracho babeante que los proxenetas ahuyentaban a patadas como si fueras un perro sarnoso. Me lo debes todo, tu camisa y tu pantalón, hasta el calzoncillo que lavas una vez por temporada.» Me lo soltaba a la cara cada vez que remoloneaba o que le reclamaba lo que me debía. Y cuando le pedía un día libre, me gritaba: «¿Para ir dónde, cretino? ¿Para juntarte con tus amigotes bajo los puentes?» No es que Emma fuera malvada, solo posesiva y despectiva. De no ser por ella, habría seguido salmodiando sentado en un escalón, bajo un sol de castigo, o discutiendo con esos inválidos regresados de la guerra, sin medallas ni referencias, que se pudrían en los portones entre sus harapos y sus excrementos.
Haj Hamerlaine se levanta, bordea su mesa y, con las manos a la espalda, se detiene ante un gran lienzo de trazo magistral que representa un mar enfurecido. Permanece así unos segundos, sumido en sus recuerdos. En el silencio de la sala, su dificultosa respiración recuerda el chirrido de una cañería agrietada. Prosigue sin darse la vuelta:
—Emma tenía un buen fondo pese a su pésimo carácter. Regentaba su burdel con mano de hierro. Sus putas parecían ogresas en celo. A ratos todavía me llegan sus risas de súcubos. Se pitorreaban de los clientes que eyaculaban precozmente, en su mayoría una soldadesca mal encarada. Fue una época bastante dura para un factótum como yo, pero ella tenía sus motivos.
Apoya una mano sobre una cómoda y gira lentamente sus viejas piernas que se intuyen esqueléticas bajo el pijama. En sus ojos reluce un remoto júbilo que incomoda de inmediato a Ed Dayem. Este ha aprendido a captar en el anciano esos momentos molestos en que las evocaciones se envenenan sistemáticamente. Son momentos violentos en los que la sonrisa, incluso simulada, conserva intacta su acidez.
En Argelia, cuando un autoproclamado revolucionario evoca el pasado, este le devuelve su furia y su agresividad así como un sufrimiento oscuro hecho de heridas nunca cicatrizadas, de interrogantes sin respuestas y de fechorías sin expiar.
Sin darse cuenta, Ed Dayem vuelve a sacar su pañuelo y se seca el sudor con los ojos clavados en la enigmática mueca que retuerce los labios del anciano.
—¿Sabe usted, Eddie? Hay un solo modo de ser agradecido con alguien: devolverle lo que le ha prestado, a poder ser con intereses. Pero si no puede hacerlo por falta de medios y el bienhechor no para de recordarle, a riesgo de traumatizarle, que le debe todo, no hay más remedio que recurrir a procedimientos radicales: o se le aguanta aunque tenga uno que diluirse en su escupitajo, o se le hace callar para siempre. Es lo que me ocurrió con Emma. Ya solo veía la baba en su amenazante boca, el fuego de sus ardientes pupilas, y ese dedo que me señalaba como si fuera la escoria de la humanidad. Nadie sobrevive realmente a la humillación, Eddie. Nadie, ni siquiera los que no valen nada. Todos tenemos, algunos oculto y otros a flor de piel, eso que nos singulariza y se da en llamar orgullo. Viene a ser nuestra caja de Pandora. Basta con ofenderlo para provocar una catástrofe. De modo que cuando el FLN* anatemizó a los chulos y a los borrachos, subí a la habitación de Emma y la rajé como a una marrana con mi navaja oxidada. Con eso maté dos pájaros de un tiro: me quité de encima una deuda demasiado elevada y obtuve un pasaje para el maquis, donde los luchadores por la libertad me acogieron como a un héroe... Todavía hoy me sigo preguntando qué habría sido de mí si Emma me hubiese tratado de otro modo. Seguro que no me habría visto obligado a unirme a los maquis y habría seguido destapando botellas de cerveza tras mi mugrienta barra rodeado de un harén de putas gritonas y de pajilleros vergonzantes demasiado acomplejados para tener una amiguita conocida.
—¿Por qué me cuenta esta historia, señor?
—Para no verme obligado a recordarle lo que he hecho por usted. Quiero morir en mi cama de anciano, rodeado de mis trofeos y de mis más fieles cortesanos.
—Jamás me atrevería a ponerle la mano encima.
—Me temo que no tiene la suficiente capacidad para hacerlo. Pero, como hombre precavido, sé que a las víboras no les cuesta tanto hacer daño.
—O sea que para usted soy una víbora.
—Si fuera un orangután se notaría.
Ed Dayem se lo toma con filosofía. Tras treinta años de flirteo con los dinosaurios de la República, nunca ha conseguido acceder a su casta. Su colosal fortuna y sus relaciones tentaculares no bastan. Los rboba conforman un círculo cerrado, un laberinto peligroso para los no iniciados. Ed los conoce a todos, conoce sus recorridos pavimentados con osamentas humanas, con trampas mortales y tesoros ocultos, sus métodos y su maldad siempre un paso por delante de la de sus enemigos, pero nunca ha conseguido que se fíen de él. Celosos de su poder y de sus espacios opacos, lo mantienen al margen de sus complots y solo recurren a él para preservar sus ganancias antes de despedirlo como a un vulgar lacayo.
A Ed Dayem no le gusta que lo traten así, pero el miedo que le producen los señores de Argel no deja cabida para otros estados de ánimo ni para el amor propio. Si quiere ahorrarse una desgracia, no le queda más remedio que tomárselo con paciencia. Un conocido sindicalista dejó escrito en la pared de su celda, una semana antes de ahorcarse en el manicomio donde lo llevó su rectitud: Me apeo. Los rboba de Argel no morirán nunca. Cuando no queden estrellas en el cielo, cuando el sol se apague, cuando los dioses hayan muerto, los rboba seguirán ahí, de pie sobre las cenizas de un mundo desaparecido, y seguirán conspirando contra las tinieblas, mintiendo al eco de sus propias palabras, robando a su mano derecha con la izquierda y apuñalando por la espalda a su propia sombra.
—Es usted demasiado injusto, señor.
—Siempre hemos jugado limpio.
—¿Qué espera usted de mí?
—Esa es una pregunta razonable.
Hamerlaine recoge un periódico de su mesa y se lo lanza a su visitante:
—Se trata otra vez de ese cretino de Amar Daho...
Ed Dayem atrapa al vuelo el periódico y lo recorre febrilmente. La foto de Amar Daho ocupa la primera plana, seguida de un artículo de dos páginas.
—Creo haberle pedido que dé un toque a los directores de periódicos para que ese cabrón deje de significarse.
—Son libres de dirigir sus periódicos como les parece. No son amigos nuestros sino competidores. Todos necesitan polémicas y escándalos para vender su prensa. Es lo único que funciona.
—Eso no es problema mío. Arrégleselas para que nadie dé cancha a ese cabrón.
—Para eso hay que untarlos.
—Pues únteles el culo, las articulaciones o lo que sea, y que ese Daho no tenga donde caerse muerto. No quiero volver a saber de él.
—¡Pero si no es más que un inepto! Su opinión no llega más allá de un escupitajo. No vale ni para que uno se limpie los zapatos con él. Se le nota menos que un pedo en una pista de tenis.
—Contamina el aire que respiro.
—Normal, solo es una carroña sin sepultura. Fue ministro y usted lo hizo caer. Fue rico y usted lo ha arruinado. Tenía sus circuitos y solo le ha dejado los ojos para llorar. Ni con una escafandra sofisticada se puede alcanzar el fondo donde lo ha arrojado.
—No basta con eso. Quiero que le cierren el pico de una vez por todas. Hace una semana publicó un artículo en una revista extranjera y apareció en un plató de Al-Jazira. Dos días después, vuelve a la carga con una denuncia atronadora, declarándose víctima de su competencia y de su honradez, y objeto de una conspiración para desacreditarlo ante la opinión pública y así impedir que se presente a las elecciones al Senado. Hasta ha prometido volver a la carga y poner en su sitio a sus detractores. Ese cabrón se ha atrevido a retarme. Me acusa de querer acabar con él.
—En eso no miente.
—Falso, Eddie. Cuando quiero acabar con alguien no le da tiempo a enterarse. Solo quería darle una lección. Por lo que se ve, no la ha aprendido. Esta vez me voy a hacer una esterilla con su melena.
—¿Cómo?
—Usted manda en la prensa. Dispone de seis periódicos, dos semanarios, una página web: de sobra para despellejar a cualquier oveja negra.
—El acoso mediático tiene sus límites. Si te pasas, te conviertes en sospechoso. La gente ya no se cree todo lo que le cuentan.
—Si te excedes —corrige Hamerlaine.
—¿Cómo que si te excedes?
—Se dice «Si te excedes».
—¿Qué más da?, lo importante es que se entienda.
—Eddie, le hemos hecho llamar para que ese hijoputa calle de una vez. Rebusque en su vida, siempre aparece un horror oculto. Si no lo encuentra, apáñeselas para inventarle uno a medida. Quiero que el fango en el que se hunda sea tan nauseabundo que el propio ángel de la muerte se niegue a ir a recogerlo.
Ed Dayem, desamparado, no para de dar vueltas al periódico que tiene entre sus manos. Sabe que la suerte está echada y que lo que decide un rboba es una orden inapelable. Traga saliva convulsivamente, inspira y espira, se enjuga la frente con el revés de la mano. El zumbido del aire acondicionado resuena en sus sienes como el rugido de un viento maléfico.
—Usted piensa que... —farfulla.
—No pienso nada, Eddie. Quien controla la opinión posee la verdad, y no es necesario que esa verdad sea sana. Recuerde nuestro lema cuando el Comité le encomendó la tarea de ser nuestro ariete mediático: la verdad es lo que la gente cree. Toda santa verdad deviene en alegato al quedar en entredicho, y cualquier burrada irremediable se convierte en verdad absoluta.
Ed Dayem menea la cabeza:
—Veré lo que puedo hacer.
—Para mí, ya está hecho. Solo espero la confirmación... Ahora, puede usted irse. Me toca sesión de diálisis. Mi chófer lo llevará.
—No es necesario molestarlo. Tomaré un taxi.
—Siempre tan desconfiado, Eddie.
—Eso ayuda.
El anciano suelta una risa seca:
—¡Menudo pretencioso!
Ed Dayem asiente con la cabeza. A Haj Hamerlaine no se le escapa la arruga que acaba de surcar su tez grisácea. Se repantinga en su trono acolchado y cruza los dedos sobre su vientre. Sus ojos destellan desagradablemente.
Cuando Ed Dayem alcanza la puerta, hace una pausa, se queda meditabundo y se vuelve hacia el anciano:
—Dígame, señor, ¿es cierta la historia de la madame?
El anciano se queda un rato mirando al magnate en medio de un silencio siniestro que Ed lamenta haber provocado, luego masculla con una mirada amenazadora como el ojo de un cíclope:
—Flaubert dijo que todo lo que inventamos es cierto.
Tras lo cual lo despide con un señorial gesto de la mano.
3 «Mandamás en la sombra», experto en nadar guardando la ropa.
* Frente de Liberación Nacional