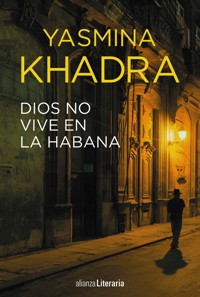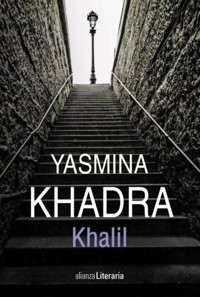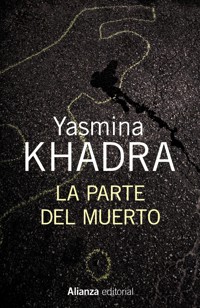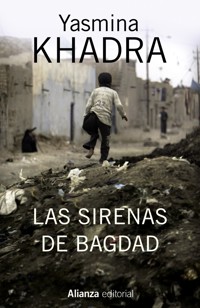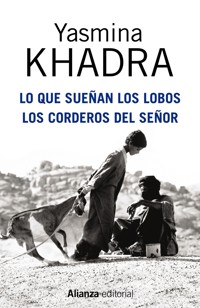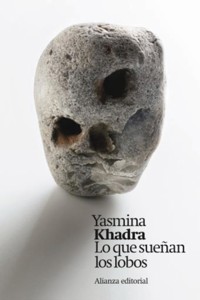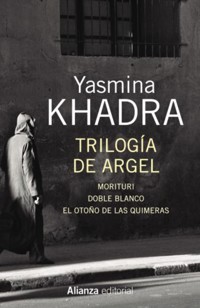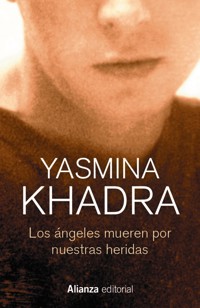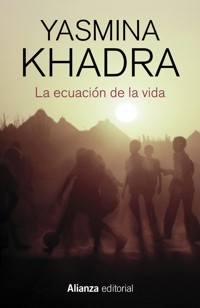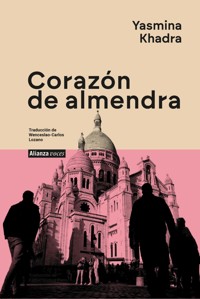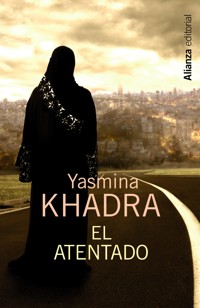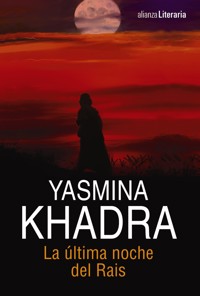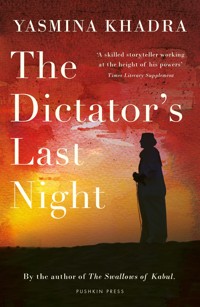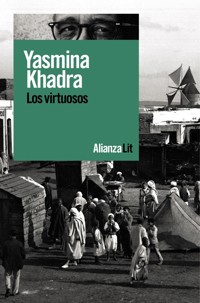
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
Argelia, 1914. Yacín, un joven de veinte años, no ha salido nunca de su barrio cuando le proponen ir a Francia a luchar contra los alemanes en lugar del hijo del caíd, enfermo del corazón. A cambio le prometen fortuna y comodidades para él y su familia. Cuatro años después, el joven que vuelve de las trincheras ve el mundo con otros ojos, y empieza para él una nueva lucha. Los virtuosos es una obra mayor, considerada por la crítica francesa como la mejor novela de Khadra. Una historia de pérdidas, separaciones y reencuentros en una época y un lugar retratados con maestría y emoción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yasmina Khadra
Los virtuosos
Traducido del francéspor Wenceslao-Carlos Lozano
A mi madre, que no sabía leer ni escribiry me ha inspirado este libro.
A alguno le pueden ocurrir cosas increíbles que desvían el curso de su existencia y la trastornan por completo. Por mucho que huya a la otra punta del mundo, se refugie allá donde no hay peligro de que nadie lo encuentre, le siguen el rastro como una jauría de perros errantes y lo convierten en alguien que no tiene nada que ver con él, y en la única historia que se recordará de él.
A esto, algunos lo llaman mektub.
Otros, menos irracionales, dicen que así es la vida.
En lo que a mí se refiere, aquello tenía un rostro, un olor y un nombre: Gaíd Brahim.
Gaíd Brahim era la personificación de lo más sagrado. Severo y misericordioso. Podía convertir a un zángano en un notable y a un insolente en carne de presidio, salvo que tendía más a castigar que a gratificar. Nos enviaba a sus sicarios, sin previo aviso, para asegurarse de que cuidábamos debidamente sus campos, de que su ganado tenía mejor salud que sus súbditos y de que todos doblaban debidamente el espinazo.
Todo lo que había en las tierras de Gaíd Brahim pertenecía a Gaíd Brahim: los huertos, el río, las fuentes, el mausoleo, así como el morabito cuyos restos descansaban allí, la mezquita y su imam, nuestras chozas, nuestro sudor y nuestra carne, hasta las piedras que cubrían las colinas, hasta los zorros que aprovechaban la oscuridad para alborotar nuestros gallineros. Y tenía éxito en todo. Como no temía ni el mal de ojo de los envidiosos ni la venganza de los humillados, reinaba con carácter absoluto sobre los seres y las cosas. Por tanto, resultaba natural someterse a sus leyes, que eran muy sencillas: o lo servías o desaparecías. Como nadie sabía dónde ir, nos aferrábamos a nuestras chozas y evitábamos llamar la atención. En aquellos años, los desarraigados se morían de hambre en los caminos y no había cielo que sirviera de techo.
En el aduar, nadie se atrevía a ponerse a mal con Gaíd Brahim.
Este es el motivo por el que a mi madre por poco le dio un infarto cuando mi hermano pequeño entró en casa, lívido, gritando: «¡El caíd, el caíd!».
Miramos por la ventana. Un carruaje sorteaba baches por la pista que llevaba a nuestra choza, conducido por Babai, un negro hercúleo al que la gente del pueblo temía como un mal presagio.
—Ve en busca de tu padre —gritó mi madre a mi hermanito.
—No sé dónde está.
—No discutas. Encuéntralo y dile que venga de inmediato. Las visitas de los hombres del caíd nunca traen nada bueno.
Mi hermano salió por atrás y echó a correr a campo traviesa, seguido por nuestro perro.
El carruaje se detuvo en el patio. Babai no se apeó de él. Se secó el sudor con un pico de su turbante y esperó a que apareciera alguien.
A mi madre no le quedaba una gota de sangre en el rostro. No reconocí su voz cuando me empujó hacia la puerta.
—Ve a ver qué quiere de nosotros. Cada vez que este energúmeno se acerca por aquí, nos da la cagalera a grandes y pequeños.
—¿Y qué le digo?
La verdad es que no me atrevía a salir de casa.
—¿Crees que tu padre habrá hecho algo malo?
—¿Y yo qué sé? Nunca dice dónde va.
Mi madre dio dos fuertes palmadas sobre sus muslos y se acurrucó en un rincón. De inmediato, se puso a persignarse cruzando las muñecas. Mis dos hermanas se unieron a ella, y las tres se apretujaron unas contra otras entonando conjuros.
Cada vez que Babai aparecía por el aduar, algún hombre tenía que pagar el pato. Y él, consciente del malestar que suscitaba, permanecía impenetrable en su asiento con una raíz de regaliz entre los dientes, mientras las familias se preguntaban sobre qué hogar iba a caer el anatema.
Aquel día, Babai se dirigió directamente a nuestra barraca, lo que añadió a nuestro desasosiego una espesa capa de espanto.
Mi padre llegó corriendo, salivando y completamente desconcertado. Tuvo que carraspear varias veces antes de dirigirse a Babai. No oí lo que se dijeron. Cuando mi padre se golpeó el pecho, comprendí que había ocurrido algo grave.
Mi madre, que asistía a la escena detrás de mí, se azotó las mejillas con ambas manos antes de volver a darse palmadas en los muslos.
—Se nos cae el cielo encima —se lamentaba—. ¿Qué va a ser de nosotros? ¡Dios mío! Estamos perdidos, estamos malditos.
Mi padre se unió a nosotros, tambaleándose. Se agarró al filo de la puerta para no derrumbarse.
—¿Qué has hecho sin que yo me entere, hijo mío? —gimoteó.
—¿Yo?
—Sí, tú... ¿Por qué ha enviado el caíd a este bruto a buscarte?
—No tengo ni idea.
—Dice que su amo quiere verte, a ti y solo a ti. ¿De qué te conoce el caíd? Cuando manda llamar a alguien es porque tiene cuentas que ajustar con él.
Yo estaba anonadado. Mi cabeza rebobinó la película de la semana, y de las anteriores, rebuscando un momento de ofuscamiento o de algún símil de fechoría que hubiese cometido sin percatarme. No encontré nada reprensible. Era un chico dócil, igual de comedido en mis palabras que en mis actos.
—Se trata sin duda de un malentendido —dijo mi madre con voz trémula.
Mi padre y yo salimos fuera para saber algo más acerca de esta insólita convocatoria.
—A mí los de arriba no me cuentan sus secretos —masculló Babai—. Mi amo me ha ordenado que lleve conmigo a tu retoño. Así que he venido a buscarlo. A mí me manda y yo obedezco.
—¿El caíd estaba encolerizado?
—¿Cómo no estarlo cuando solo se tiene a mano a cabezotas y a inútiles?
—¿Seguro que no te equivocas de persona?
—Tengo orejas pequeñas, pero puedo oír hasta a una araña tejer su tela. El caíd me ha dicho claramente Yacín, el hijo de Salam el manco.
—¿Qué quiere de él?
—Salam, ¿por qué me haces preguntas a las que no puedo responder? ¿Acaso te pregunto yo con qué agua haces tus abluciones?
Mi madre se nos acercó con la cara descompuesta. Se detuvo firmemente ante el jamelgo para cortarle el paso.
—¿Adónde se lleva usted a mi hijo?
—A la Gran Jaima.
—Mi hijo ni siquiera sabe dónde se encuentra.
—Vuelve dentro —le dijo mi padre—. Esto es cosa de hombres.
Babai me ordenó subir con una señal de la cabeza.
No me dejó sentarme en la banqueta, por la tierra que tenía pegada a la parte trasera de mi pantalón, por lo que tuve que permanecer de pie sobre el estribo.
El látigo cayó sobre la grupa del jamelgo; el carruaje estuvo a punto de atropellar a mi madre.
Los vecinos salieron de sus madrigueras, silenciosos como fantasmas ante sus puertas.
En los campos, algunas siluetas se erguían acá y allá y observaban el carruaje brincando sobre la pista como quien asiste en directo a una tragedia.
Muchos desgraciados habían seguido a los hombres del caíd sin que nadie supiera el motivo y no habían vuelto a dar señales de vida.
I
La carne de las salamandras
1
Me llamo Yacín Cheraga.
Esta es mi historia con Gaíd Brahim.
Soy el mayor de una familia de cuatro chicas y tres chicos. Dos de mis hermanas, apenas púberes, fueron casadas con unos chavales obtusos que las tenían cautivas lejos de nuestra familia; apenas las veíamos. Las otras dos esperaban con paciencia que apareciera algún pretendiente. Hassan, que me seguía en edad, y yo mismo éramos pastores. En cuanto a Misum, el más pequeño, optó por no dejar de ser bebé. A sus tres años, seguía mamando a dentellada limpia de los pechos de nuestra madre.
Mi padre había perdido una mano en un duelo, y con ello su alma. No recuerdo haberlo visto quejarse o enfadarse. Envuelto en su sombra, no frecuentaba la mezquita ni a la pandilla de vejestorios que desgranaban su rosario a la sombra del algarrobo, allá en lo alto de la colina rematada por el mausoleo de Sidi Ukil. Tampoco hablaba mucho, pero lo poco que decía tenía su sentido. Fue quien me certificó que el maná celeste es un cometa al que se puede ver alejarse, pero que resulta imposible alcanzar.
«Si tuviera sus dos manos —aseguraba nuestra madre—, vuestro padre arrancaría de cuajo un roble». A nuestro progenitor solo le quedaba un brazo útil, pero no paraba un momento. Salía de casa antes del amanecer y regresaba de noche, amparado en la sombra. No nos contaba a qué se dedicaba, lejos de nuestro pueblo, y se negaba a llevarnos a mi hermano y a mí para echarle una mano. Luego, mucho después, me enteré de que en ningún caso quería que supiéramos que mendigaba...
No obstante, no era el único en refugiarse en la sombra.
En el aduar, todos éramos el reflejo de un mismo infortunio, tan idénticos que nos resultaba difícil distinguir quién era de carne y sangre y quién un fantasma. El imam nos exhortaba a hacer de tripas corazón, ya que el Señor está siempre con los que padecen con entereza y humildad lo que está escrito. Sobre todo, decretaba que quien se rebela ante su destino no conseguirá nada, y que solo la desgracia asumida abre las puertas del paraíso. Por tanto, cada cual asumía devotamente su desdicha. Sin embargo, la oración que recitábamos más a menudo antes de apagar el quinqué era: «Señor, no nos dispenses tus bienaventuranzas si nos estimas indignos de ellas, pero, por favor, haz que nuestro camino no se cruce con el de Gaíd Brahim». Aunque nuestras oraciones no parecían tener mucho alcance, no perdíamos la fe. Al igual que nuestros antepasados. Al igual que nuestros padres. Y al igual que nuestra progenie después de nosotros. Por mucho que nuestros santos patronos nos ignoraran a pesar de nuestras ofrendas y de las bestias sacrificiales que degollábamos ante sus tumbas, el caíd Brahim no dejaba de vigilarnos de cerca. Le contaban todo lo que hacíamos, lo que susurrábamos tapándonos la boca con la mano y lo que nos callábamos en lo más profundo de nuestro miedo.
Nos habíamos acostumbrado a esta existencia sin relieve ni atractivos y pensábamos que esto duraría hasta el final de los tiempos.
Luego llegó ese viernes del otoño de 1914 que iba a transmutar el curso de mi existencia. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era una bonita mañana de septiembre, templada como el vientre de un cachorro. Las montañas que se perfilaban en el horizonte parecían divinidades adormecidas, con sus caderas anchas y el brazo tendido hacia vaya a saberse qué oblación. Unas escasas nubes blancas se deshilachaban en el cielo mientras un halcón, ebrio de espacio y de viento, lanzaba gritos agudos como si fueran sortilegios. Recuerdo la pista agrietada que me alejaba de los míos, los árboles sombríos que jalonaban mi destino, el chirrido de las ruedas en medio del silencio de los matorrales desérticos, a Babai soñoliento sobre su banqueta, con el látigo enrollado en su brazo como una serpiente.
Recorrimos unos cuantos kilómetros sin abrir la boca. En realidad, no teníamos nada de que hablar. Babai no amaba a nadie y a mí me espantaba todo lo que él representaba.
El estribo sobre el cual llevaba más de una hora de pie me sajaba unas plantas apenas protegidas por viejas alpargatas desgastadas.
—¿Puedo sentarme en la banqueta?
—No —me soltó Babai con la violencia de tono de un disparo.
—Por favor.
—Con todo el esmero que he puesto en que este asiento esté impecable, no es cosa que ahora un piojoso como tú lo manche con su culo sucio.
—No es más que polvo. Luego lo limpiaré yo mismo.
—¿Con qué, con la lengua? Todo en ti es basura, así que permanece sobre el estribo y deja de darme el coñazo.
Mis rodillas no aguantaban más de tanto bache de la pista.
—Por favor, mis piernas no pueden más.
—Me importa un bledo.
Se puso a silbar.
Babai era una escoria de la más baja estofa. Tenía la mirada torva de quienes han echado a perder su vida y, por despecho, disfrutan jodiendo la de los demás. Tanto en pecados como en peso, sobrepasaba los cien kilos. Lo había visto varias veces agarrar a simples transeúntes por el pescuezo y levantarlos por encima de su cabeza solo para alardear de su fuerza. Tenía menos corazón que un espectro y, según decían, practicaba brujería... En fin, ya podía la gente contar lo que se le ocurriera, a Babai le daba igual. Tenía para sí la baraka del caíd y su consiguiente impunidad.
Le tendí la mano.
—¿Qué quieres?
—Dicen que sabes leer las líneas de la mano. Quiero saber lo que me espera.
—Eso te lo dirá el caíd.
—Te juro que no he hecho nada malo.
—¿Y eso qué tiene que ver conmigo? —me contestó con irritación—. ¡Qué puede importarme a mí que mees agua de azahar o que cagues ámbar! Ya podría depender tu vida de un mero gesto por mi parte, que no movería un dedo para salvarte, ni a ti ni a nadie.
—¿Crees que esta historia me podría costar la vida?
—¿Acaso tú tienes historia?
Babai dio un latigazo a su jamelgo y se olvidó de mí.
Cruzamos una arboleda en un silencio angustioso solo acompasado por el trote del jamelgo. A nuestro alrededor, los árboles parecían tener ojos. Tenía la sensación de que nos estaban espiando.
Babai, sumido en sus pensamientos, comiscaba su palote de regaliz, ajeno a mis gemidos, que yo exageraba para que viera que el estribo me tenía martirizados los pies. De pronto, detuvo el carruaje y lo echó a un lado del sendero.
—¿Por qué te paras?
—Un tipo sospechoso lleva un rato largo siguiéndonos.
Me di la vuelta. Efectivamente, alguien nos seguía.
Babai hacía bien en desconfiar. Últimamente había mucho bandolero suelto por la región. Acabaron todos ahorcados en las plazas de los pueblos musulmanes, para dar ejemplo, pero sus fantasmas seguían infestando el maquis y los bosques.
Babai recogió su chilaba por encima de la cintura para tener a mano su pistola.
Al ver su arma, me quedé estupefacto.
Babai esperó a que el desconocido se acercara, acariciando la culata, presto a desenfundar. Cuando reconoció a mi padre, remangó su chilaba y se echó sus manazas a la cara.
—¡Pero bueno, esto qué es!... ¿Qué pasa ahora contigo, Salam?
Mi padre se apeó de su cabalgadura con cara de extrema preocupación.
—He dejado atrás a mi mujer muerta de miedo.
—¿Acaso no tenéis sepulturero en tu aduar?
—Quiere saber qué se reprocha a nuestro hijo.
—¿Y eso qué más da?
—Tengo que ver al caíd.
—Como bien sabes, el caíd solo recibe a la gente a quien invita o convoca.
—Mi hijo no ha hecho nada.
Babai meneó la cabeza en señal de enojo.
—Escúchame bien, Salam. No es que me caigas ni mejor ni peor, pero te recomiendo que des media vuelta y te largues.
—Me niego a regresar sin saber de qué va esto.
—Tú no tienes ni puta idea de nada, pobre infeliz. Metiste la mano donde no debías y te la cortaron. Ojo que esta vez no te ocurra lo mismo con el pie. Al caíd lo cabrean mucho los pelmazos. Quedas avisado; cuando le da por castigar, no se libran ni los recalcitrantes ni sus familiares.
—Vuelva a casa, padre. No tiene nada que temer, soy inocente.
Babai hizo chasquear el látigo y seguimos adelante.
Mi padre permaneció un rato en medio del camino, junto a su jamelgo, como un alma en pena de la que tanto el cielo como la tierra renegaban.
2
La Gran Jaima.
Por fin me di cuenta de por qué el mundo del caíd se hallaba en las antípodas del nuestro y por qué se decía de Gaíd Brahim que era tan poderoso como un sultán y lo suficientemente rico para mantener durante mil años a sus descendientes sin dar golpe. Cuando se dispone de un territorio tan inexpugnable como una fortaleza, engalanado con jardines florecidos y un palacio en su centro, de jaimas grandes como carpas en un lateral, y, en el otro, una esplendorosa yeguada de pura sangre, no hay ninguna necesidad de tener un dios, porque uno mismo ya casi lo es.
Jamás se me habría ocurrido pensar que una vivienda pudiera tener tantas ventanas en dos pisos y, para colmo, estar cubierta por una tonelada de tejas sin venirse abajo. Yo venía de una aldea cochambrosa donde las casuchas eran de adobe y de maderos medio podridos, con puertas que no encajaban y techos que se derrumbaban con la lluvia. Verme de sopetón, sin previo aviso ni haber salido nunca de mi aduar, ante una morada tan imponente, con fachadas almenadas de una blancura resplandeciente y un portón macizo tallado en una sola pieza de madera noble y claveteado de cobre, sobrepasaba mi imaginación.
Babai me puso en manos de un hombre seco como un garrote, de bigote erizado y mohín despectivo, que me examinó concienzudamente antes de hacer una señal a un sirviente.
—Llévatelo y dale un baño antes de que contamine toda la región.
Un forzudo de músculos flácidos me estaba esperando en un hamam. Me ordenó que me desnudara y me pusiera un paño alrededor de la cintura. La sala que me señaló estaba sobrecalentada. Me coloqué en una cubeta llena de agua hirviendo y esperé. Cuando me puse a sudar grandes goterones, el forzudo me tumbó sobre el suelo y se puso a quitarme la mugre. Cada vez que me daba un manotazo en el hombro, colocaba encima unas gruesas fibras de tierra negruzca.
—¿Cuándo te bañaste por última vez, chico, justo antes o después del Diluvio?
—Trabajo en el campo. Con el calor y el polvo, no es fácil mantenerse limpio.
—Yo te voy a poner en condiciones. Te vas a quedar tan fresco y apuesto como una virgen en su noche de boda.
Me daba vergüenza estar tan sucio, pero no era eso lo que más me preocupaba. ¿A qué se debía ese baño? ¿No se trataría de un aseo mortuorio? Quizás fuera el modo de proceder del caíd antes de castigar a algún infractor. Me vinieron a la mente las historias que contaban los cuentacuentos sobre rituales espantosos en el transcurso de los cuales sacrificaban a seres humanos. Un miedo espantoso me invadió.
El forzudo me limpió el pelo con arcilla ghassoul, me jabonó y lavó de pies a cabeza antes de llevarme a una sala cubierta de esterillas gruesas.
—Descansa aquí, preciosa —me dijo.
Tras el relajamiento, me entregaron ropa nueva y suave como una caricia, y me instalaron en una habitación que olía a incienso. Había una cama cubierta con sábanas blancas, una mesa alta con un cajón, una silla acolchada, un candelabro sobre una cómoda y, en las paredes, grandes tapices con escenas de caravanas al atardecer, una cacería y odaliscas bailando.
Me trajeron fruta y tortas.
—No se te ocurra robar nada de esta habitación —me soltó el hombre con sequedad—. Me sé de memoria todos y cada uno de los objetos que hay aquí. Como eche de menos solo uno, tu madre va a ser la que te eche de menos a ti.
—No soy ladrón.
—Eso me conmueve.
A punto estuvo de meterme en el ojo su dedo inquisitivo antes de salir y cerrar la puerta tras él.
Me senté en el bordillo de la cama y me agarré la cabeza con ambas manos. No sabía qué hacer ni qué pensar. Incapaz de quedarme parado, me puse a dar vueltas por la habitación. De cuando en cuando, me acercaba a la ventana y observaba a la servidumbre atareada. Dos hombres con el pecho desnudo y zaragüelles remangados por encima de las rodillas estaban asando un cordero entero. Un mozo de cuadra lavaba a un caballo. Una mujer regresaba a una tienda de campaña con un fardo sobre la cabeza y una piara de mocosos correteando tras ella.
En la otra punta del patio, sentado sobre el estribo de su carruaje, Babai recortaba una rama con su puñal.
Guardó su arma cuando me vio.
—¡Vaya con el principito! —me soltó echándose el turbante hacia atrás—. ¿No serás casualmente un hijo secreto del caíd?
—¿A qué viene todo esto?
—Lo que sí está claro es que ya no tienes por qué temer nada.
—¿Lo piensas en serio?
—No lo pienso, lo constato.
Hizo una señal con un pulgar por encima de su hombro.
—Ve a decirle que puede volver tranquilamente a casa.
—¿Quién es?
Con el dedo me estaba señalando un montículo. Distinguí vagamente a un hombre bajo un árbol, junto a un jamelgo.
—¿Es mi padre?
—¿Quién si no iba a estar tan loco como para acercarse hasta aquí sin permiso? Si no te has comido todo lo que te han puesto, llévale lo que te ha sobrado. Debe de estar muerto de hambre.
Tras haberse asegurado de que no estaba alucinando, mi padre me reconoció que no tenía idea de lo que me estaba ocurriendo. Le dije que yo tampoco, pero que no teníamos por qué preocuparnos.
—¿De verdad crees que no tengo motivos para preocuparme por ti, hijo?
—Babai dice que soy el invitado del caíd.
—¿Y a santo de qué?
—Eso no lo sé. Me han dado un baño y me han regalado ropa tan fina que tengo la impresión de estar desnudo. Tóquela usted mismo. Parece pelusa. Eso es buena señal, ¿no le parece?
Mi padre se rascó la mejilla con nerviosismo.
—¿Te ha recibido el propio caíd?
—No está aquí... No se preocupe, padre. No me mimarían tanto si se me reprochara algo. Así que esté tranquilo, por favor. Allá arriba hay un dios que vela por nosotros, y en ningún momento lo hemos ofendido.
Mi padre, que jamás había implorado a un morabito, recitó la fatiha. El rostro se le distendió levemente.
—Vuelva a casa, padre, está anocheciendo y los caminos no son seguros.
—Tienes razón, hijo, no hay nada seguro en este mundo. Me atrevo a pensar que lo que dices es cierto, y que eres huésped del caíd. No acabo de entender este asunto, pero prefiero esto a pensar en lo peor... ¿Y tú, cuándo vas a regresar a casa?
—Ya veremos. Vaya en paz. ¿Quién sabe? Lo mismo el caíd tiene un trabajo para mí. Sería una buena noticia que me contratara.
—Sí, hijo, sería maravilloso. Me encantaría que tu vida tuviera un sentido. Pasaría menos frío en mi tumba.
Mi padre rebuscó en mis ojos algo que no encontró, se volvió hacia la Gran Jaima bisbiseando, luego se echó al hombro la bolsa con la fruta y las tortas que me habían servido y no había tocado, montó su jamelgo y se apresuró a regresar al aduar para tranquilizar a mi madre, que debía de estar desasosegada por él y por mí.
3
El sol se disponía a desaparecer tras la montaña cuando, al ver a unos jinetes acercarse a la Gran Jaima, los sirvientes se apresuraron a reanudar sus tareas.
—Es nuestro amo Gaíd Brahim que regresa de cacería —me dijo Babai—. Vuelve a tu habitación y no te muevas de allí hasta que vayan a buscarte.
Anocheció y dejó de oírse un solo ruido. Solo se distinguían algunas leves pisadas en la oscuridad, junto con algún que otro susurro. Los perros habían dejado de ladrar, y tampoco salía ningún relincho de las cuadras.
Yo miraba el exterior con la nariz pegada a la ventana. Unas lucecillas se estremecían en unos espacios entoldados por los que se movían figuras espectrales dedicadas a sus labores con una linterna en la mano.
Me trajeron de cenar: una bandeja con trozos de carne asada sobre un lecho de lechuga y rodajas de cebolla roja, pan recién horneado, un plato de cuscús empapado en miel y fruta fresca. Me lo comí todo. No me creía capaz de tamaña bulimia, pero no encontré otro modo de aplacar mi desazón. Tanta profusión de miramientos y de generosidad me daba muy mala espina. Todo demasiado perfecto como para no suscitar mil preguntas incómodas.
Luego acudieron a recoger la mesa, en silencio. Los platos desaparecieron sin el menor ruido y unos mantelitos limpios volvieron a cubrir la mesa. Nadie me dirigió la palabra.
Justo cuando estaba pensando meterme en la cama, un sirviente me ordenó que lo siguiera. Me llevó por un pasillo largo y luego me hizo subir una escalera y entrar en una sala inmensa antes de retirarse.
Esperé, de pie, rodeado de asientos acolchados que recorrían las paredes, entre una gacela disecada y una silla de montar bordada. A ambos lados de la ventana se erguían un reloj de pared embutido en su caja de madera y un gigantesco samovar cuyas asas estaban forradas con piel de leopardo.
Gaíd Brahim apareció tras una puerta oculta. Era alto, ancho de hombros, con los ojos delineados con kohl y la barba cuidadosamente recortada. Lo creía más viejo, irritable y violento; estaba equivocado. El hombre era joven, de apenas cincuenta años, de tez radiante y sonrisa bondadosa. Vestía una camisa larga de seda y mangas trenzadas, ceñida en la cintura por una gruesa faja roja, un pantalón turco inmaculado y unos imponentes anillos en los dedos. No era muy guapo, pero desprendía un cierto encanto que su carisma de señor imponía como una evidencia.
—¿Has comido?
Asentí.
—Bien... —dijo sin dejar de mirarme—. ¿Te gusta tu habitación?
—Sí, sidi.
—Bien.
Se acercó a mí. Su perfume me produjo un leve mareo. Posó sus manos translúcidas sobre mis hombros, haciendo que se me encogiera el cuerpo. Su mirada se clavó fijamente en lo más hondo de la mía.
—¿Te han atendido debidamente?
—Sí, sidi.
Me empujó suavemente hacia una especie de trono cubierto por ricos tejidos.
—¿Me tienes miedo?
—No, sidi.
—Entonces, ponte derecho.
Se sentó confortablemente en el trono, acodándose en sus reposabrazos como si fuera un Aga Khan descollando sobre su corte, y volvió a mirarme de hito en hito.
—¿Sabes por qué te he convocado?
—No, sidi.
—Nadie sabe por qué estás aquí. Y nadie debe saberlo. Seguro que mis sirvientes no paran de hacerse un montón de preguntas al respecto. Pero no deben enterarse de nada... Lo que nos tiene reunidos esta noche a ti y a mí en esta sala no saldrá de ella. Será nuestro secreto. ¿Te ha quedado claro?
—Sí, sidi.
—A ver, repite lo que te acabo de decir.
—Lo que nos tiene reunidos esta noche en esta sala no saldrá de ella.
—¿Y qué es un secreto?
—Una palabra de honor, sidi.
—No exactamente. Un secreto es más que eso. Es un juramento que nada debe romper.
—Un juramento que nada debe romper, sidi.
—Bien... También tú debes de estar haciéndote un montón de preguntas, ¿no es así?
No contesté, por prudencia.
—Estás en tu derecho de preguntarte qué haces aquí, en plena noche, a solas con el caíd, que solo concede ese privilegio a los notables y a los cortesanos.
Me hizo una señal con un dedo para que me acercara más a la tarima sobre la que se hallaba el trono.
—Estás aquí porque te lo mereces. Eres uno de los escasos jóvenes de mi territorio que sabe leer y escribir. De haberlo sabido antes, te habría mandado al colegio. No aceptan a los hijos de los musulmanes, pero hacen excepciones. (Se alisó la barba acosándome con la mirada, al acecho de lo que pudiera estar pensando). Ahí no se detiene tu mérito. Tienes sobre todo una cualidad de la que carecen los demás: la nobleza de alma. Si bien la Providencia no se ha dignado hacerte nacer bajo una Gran Jaima, no te ha privado de encarnar las virtudes que le corresponden. Y tú eres virtuoso, Yacín, hijo de Salam. Eres valiente, honrado y obediente. Un digno hijo de su padre. Se reconoce al auténtico hijo de su padre en el amor que profesa a su familia, a su tribu y a su nación. Sé que no dudarás en sacrificarte por los tuyos.
Agaché la cabeza sin saber qué pensar.
Posó la barbilla sobre el hueco de su palma, como si estuviera pensando en algo, se volvió hacia los retratos de los dos patriarcas colgados en la pared entre dos cimitarras damasquinadas, luego hacia la silla de montar bordada y me miró de nuevo:
—Reino sobre toda suerte de gente y he aprendido a separar el trigo de la cizaña. Mi condición lo requiere. Un amo y señor no debe dejar nada al azar. Su desconfianza es su talismán. Nunca sabes con quién vas a tratar, qué dentellada mortal oculta una sonrisa ni qué trampa ha cavado bajo tus pies el que te está desenrollando la alfombra. Pero no solo veo el lado repulsivo de las cosas. La sospecha no es siempre buena consejera. A la larga, te acaba aislando antes de alzarse contra ti mismo. Sé que hay personas leales que están dispuestas a morir por mí. Y estoy convencido de que tú eres una de ellas.
—Yo siempre he sido leal, sidi.
Me señaló los retratos de sus patriarcas: dos ancianos austeros posando para la posteridad, de frente voluntariosa y pecho cubierto de medallas.
—A la izquierda, mi abuelo —dijo con orgullo—, Gaíd Ammar Busaíd, fallecido a los noventa y tres años. Hizo la guerra de Crimea, en la otra punta del mundo, y llevó a nuestros famosos turcos hasta las puertas de Sebastopol sin jamás batirse en retirada. A la derecha, mi padre, Gaíd Saadedín Busaíd. El primer musulmán que obtuvo la Legión de Honor. Fue el propio emperador de los franceses, Napoleón III, quien se la entregó. Las demás medallas las obtuvo en los campos de batalla de la guerra de 1870... Cada vez que alzo la mirada sobre estos dos retratos, lamento no haber sido más que un chaval mientras mi valiente progenitor tomaba por asalto ciudadelas y ponía en desbandada las filas enemigas. Tenía la esperanza de que, a mis veinte años, se produjera en alguna parte un conflicto por el que yo también pudiese labrarme mi propia epopeya acabando a sablazos con la vida de mis adversarios. Pero no lo ha querido el destino. ¿Y quién puede forzar al destino?
Por fin me pidió que tomara asiento en un puf al pie de la tarima.
—El honor, hijo mío, es lo que distingue a los seres humanos de los animales. Por mucho que ruja el león y se desmelene al viento, su reinado no tendrá ni gloria ni estela. En la selva o en cautiverio, sea presa o macho dominante, una fiera vive y muere como fiera. Pero un héroe, aunque esté muerto, sigue siendo un héroe. En el preciso instante en que se entierra su cuerpo, su alma se apodera de las mentes para moldear las memorias y para inspirar a generaciones enteras. ¿Me equivoco al creerlo así?
—No, sidi —balbuceé con la garganta seca.
La mirada del caíd pesó sobre mis hombros como un yugo.
—Un hombre sin honor es más digno de compasión que un espantajo clavado en pleno sembrado. Su vida es un borrador sin pies ni cabeza. Nadie llevará flores a su tumba. Es como si nunca hubiera existido.
Se sirvió algo de beber, reteniendo un rato largo el vaso en la mano antes de posarlo sobre el velador situado entre mi puf y el trono que me dominaba.
—Por eso estoy viviendo un auténtico drama desde que me enteré de que mi heredero, el futuro caíd de los Beni Busaíd Ech-Chorafa, ha sido declarado no apto para el servicio militar por la comisión médica de los ejércitos.
Hizo caer su puño sobre el brazo del trono, sobresaltándome.
—A mi propio hijo, el hijo de Gaíd Brahim, le prohíben vestir el uniforme de los guerreros y esgrimir su sable abalanzándose sobre el enemigo. (Con gesto de rabia, se quitó el espumarajo que brotó de sus labios). Mis antepasados han debido de indignarse dentro de sus tumbas, y yo no consigo pegar ojo de noche...
Juntó los dedos de ambas manos bajo el mentón, meneando la cabeza con semblante de ultrajado.
Prosiguió:
—Un Busaíd no concibe mayor afrenta que la de que se le escape una oportunidad grandiosa de consolidar su leyenda. Entre todas las posibilidades, la mejor, la más prestigiosa e incontrovertible, es la que ofrece una guerra. Ahora que están reclutando a miles de desharrapados, sin conocimiento ni categoría alguna, mi propio hijo, la carne de mi carne, el más noble entre los nobles, es declarado inapto para el servicio de las armas... ¡Declarado inútil! —vociferó retorciendo los labios—. ¡Como los tuberculosos, como los impotentes, como los tontos! ¡Él, cuyo destino es gobernar las cuatro tribus que viven en mis tierras! ¿Con qué autoridad podrá hacerlo si su aura queda desmitificada por una vulgar comisión médica?
Negó con la cabeza, apretando los dientes.
Su puño volvió a caer con saña sobre el reposabrazos.
—He decidido que esto no va a ser así. La bandera de los Busaíd jamás dejará de ondear por encima de los fusiles. Mi hijo está enfermo del corazón, pero está vivo. La cabeza le funciona perfectamente y no tiene el menor motivo para agacharla ante nadie. ¿Ves tú algún motivo?
—No, sidi.
—Es una cuestión de principio. Prometí a mi padre, en su lecho de muerte, que el aura de los Busaíd no se vería deshonrada por un capricho del destino ni una orden perentoria... He protestado ante las más altas instancias francesas y me he salido con la mía —añadió blandiendo un papel—. Han convocado a mi hijo para que se una a los valientes.
Yo no acababa de entender.
Se fijó en que me costaba tragar saliva y me señaló la bebida. Bebí de un tirón media jarra de agua.
—¿Te encuentras mejor ahora?
—Sí, sidi.
—¿Te vas enterando de lo que intento decirte?
—Sí, sidi.
—No esperaba menos de ti. Me han garantizado que eres un chico fiable e inteligente, y me alegra comprobarlo por mí mismo. ¿Quieres otra cosa? ¿Un té o un zumo de naranja?
—No, sidi.
—Bien, volvamos pues a lo nuestro. Te estaba diciendo que de ningún modo van a renunciar los Busaíd a participar en la guerra que se acaba de declarar en Europa. Muchos musulmanes han sido reclutados para defender el honor de Francia. Ya están en el frente unidades de cipayos y de fusileros. Mi hijo luchará con ellos de aquí a poco. Por nada del mundo iban los Busaíd a perderse una cita como esa con la Historia.
—¿No teme usted que su hijo acabe teniendo problemas de salud, sidi? Si el Ejército lo ha declarado inútil, por algo será. No sé por qué estoy aquí, pero si quiere usted mi opinión, no me parece buena idea que envíe a su hijo a la guerra estando enfermo del corazón.
Se produjo un prolongado silencio.
El caíd me miraba como si acabara de blasfemar. ¿Acaso lo había ofendido interrumpiéndolo? ¿O había cometido un perjurio dándole mi opinión, habida cuenta de que se presuponía que yo no podía tener ninguna?
La garganta me ardía de nuevo, pero no tuve el valor de volver a beber. Tenía los músculos agarrotados y me costaba respirar.
De repente, me señaló con gesto autoritario.
—Tú vas a ir en su lugar —me anunció con voz perentoria—. Llevarás su nombre, Hamza Busaíd, e intentarás ser digno de él.
Por un momento, todo se embrolló en mi cabeza y ya no estaba seguro de haber entendido las palabras del caíd. Estas habían dejado de pronto de tener un sentido para mí. Hasta ahí, había escuchado a Gaíd Brahim del mismo modo que escuchaba antaño a los cuentacuentos fantasear con las proezas de sus héroes. Para mí, el caíd me estaba contando una historia. Si estaba tenso como un calambre, era porque temía no saber en qué contexto situarla. El emperador de los franceses, las epopeyas, los países en guerra que había citado y de los que no había oído nunca hablar, los turcos, esos guerreros que los cuentacuentos describían como semidioses para encandilar a los chavales, la gloria de los Busaíd... Todas esas referencias grandilocuentes me remitían a la mitología de los zocos. Y, de sopetón, lo que para mí había sido hasta ese instante una pura abstracción recayó de una tacada en mi personita, sin previo aviso, al cabo de una conversación que en absoluto esperaba que me concerniera. Tuve la impresión de que una repentina borrasca me azotaba el rostro con un postigo.
—¿Usted quiere que yo vaya a hacer la guerra en vez de su hijo, sidi? —balbucí.
—Efectivamente. El nombre de los Busaíd debe figurar en los libros de Historia. Es imperativo. Mi hijo quiere ir, pese a su enfermedad cardiaca. Es una actitud muy valiente por su parte, pero no aguantaría una hora a caballo. Me ha costado mucho disuadirlo. Ahora mismo se encuentra muy apenado. No come, no duerme, no quiere ver a nadie. Se culpa de estar enfermo, y ha roto sus espejos para no tener que mirarse a la cara. Pero una cosa es la valentía y otra muy distinta la enfermedad. Dios solo nos encomienda lo que estamos en condiciones de cumplir. Mi hijo no tiene fuerzas para esgrimir su sable cargando contra el enemigo. El menor esfuerzo lo deja agotado. Por eso he decidido enviar a un chico robusto en su lugar. Lo he buscado entre los más valientes jóvenes de las cuatro tribus. Ninguno te llega al tobillo.
—Pero yo ni siquiera tengo edad para alistarme.
—Lo que vale es lo que dice el documento. En realidad, tu progenitor esperó tres años para apuntarte en el registro civil. Es algo que suelen hacer algunos padres. Creen que, de ese modo, sus retoños estarán más maduros y aguerridos cuando se incorporen a filas. Si te fijas bien, no les falta razón... Pero tranquilízate, no soy ningún monstruo para enviar a un chaval al frente. Porque ya no tienes nada de chaval. Estás en el periodo adecuado, Yacín, hijo de Salam. Tienes veinte años y pico.
Siempre creí que aquello era un secreto entre mis padres y yo.
La gente no exageraba cuando afirmaba que Gaíd Brahim miraba a través de nuestros ojos y escuchaba por nuestros oídos, que estaba al corriente de todo lo que ocurría en sus tierras y que era capaz de adivinar hasta el sexo de un feto en el vientre de su madre.
Yo estaba demasiado deshidratado para esperar su permiso para coger la jarra. El caíd se me quedó mirando en silencio mientras yo saciaba mi sed con grandes tragos de agua para apagar el brasero que ardía dentro de mi cuerpo y mi alma como dos entidades demoniacas.
—Estás muy pálido. ¿Algo va mal?
—Yo... yo no entiendo, sidi.
—¿Qué es lo que no entiendes? Está todo más que claro. Te ofrezco la oportunidad de tu vida. ¿Cuántas oportunidades has tenido hasta ahora? Ni una sola. Tu presente se parece a tu pasado. Te levantas por la mañana y mueres por la noche, y así seguirá siendo hasta el día en que echen unas cuantas paladas de tierra sobre tu cadáver, dentro de una fosa. ¿Es eso lo que deseas? ¿Solo ser una sombra sobre una piedra?... No te voy a poner un cuchillo en la garganta. Te doy tiempo para que tomes consciencia del inmenso privilegio que te otorgo.
Toda el agua que acababa de beber brotó con fuerza por mis poros, fría y picante.
A la voz que salió de mis entrañas le costó cruzar mis labios.
—Yo... no puedo, sidi.
—¿Qué es lo que no puedes?
—Es que... no estoy preparado.
—¿Quién lo está realmente? Hijo, nadie sabe lo que le va a ocurrir dentro de una hora.
—Perdóneme, sidi. Me siento muy confuso... Para mí, el Ejército es cosa de dentro de dos o tres años. Ni siquiera pienso en ello. Además, está mi familia. Mi padre es inválido. Me necesita.
—A tu gente no le faltará nada.
Estaba totalmente atrapado.
—Mis padres pensaban casarme este verano —mentí.
—¿Con quién?
—No me han dicho su nombre.
—¿Lo ves? Estás dispuesto a casarte, a ciegas, con una chica que no conoces, en detrimento de una causa que aumentaría tu autoestima y te haría ser respetado por los demás. Una boda puede esperar, pero quien deja pasar de largo la oportunidad de su vida no la volverá a encontrar. ¿Qué puede aportarte una esposa? Más bocas que alimentar y preocupaciones. Cuando se es pobre, no se sabe ver más allá de sus narices, porque se supone que uno está descalificado de entrada, y carece de sueños y de ambición. Pero no es verdad. El Corán nos dice que Alá solo mejorará la condición de una comunidad cuando esta haya cambiado de mentalidad. Y tú debes cambiar la tuya si es que aspiras a una vida mejor, chico.
—No se trata de eso, sidi.
—¿De qué más se trata? A menos que tengas miedo a luchar. ¿Será posible que no haya conseguido detectar en ti a un cobarde? Rabia me daría permitir que un gallina se sentara en el puf que estás ocupando. ¿Eres de verdad un miedoso, Yacín, hijo de Salam?
—No, sidi.
—Entonces, ¿por qué tiemblas como una niña?
—Tengo frío.
—Qué va... no tienes frío. Te faltan agallas, y me decepcionas.
Se crujio los dedos de las manos:
—Conozco a algunos que venderían su alma por ocupar tu lugar. ¿Qué esperas cambiar en tu vida volviendo a encerrarte en tu choza? De todos modos, un día de estos te llamarán a filas. Te tocará el turno, salvo que este no tendrá nada que proponerte, lo cual no es el caso esta noche. Te ofrezco la oportunidad de cambiar el curso de tu destino. La guerra no durará mucho. Lo mismo habrá acabado antes de que tu regimiento haya llegado al frente. Cuando regreses, te recibiré como a un héroe. Te trataré como a mi propio hijo. Tendrás tierras en las que tu familia vivirá con holgura. Te casaré con la virgen más bonita de la región. Caminarás con la cabeza alta entre los notables. Te bastará con chasquear los dedos para obtener todo lo que no has tenido, todo aquello con lo que has soñado.
Se levantó de su trono y me puso una mano sobre el hombro.
—No te obligo a contestarme de inmediato. Dejo que vuelvas a la habitación que te han asignado. Pero no te vayas a dormir a pierna suelta, porque de ti va a depender el futuro de tu familia. A ti te corresponde colocarla en el buen o el mal lado de la balanza. Si estás de acuerdo con mi oferta, enhorabuena. Por fin habrás dejado atrás la miseria. En cambio, si mi propuesta no te conviene, quiero que hayas desaparecido de mi vista antes del amanecer. Regresarás a tu aduar para decir a tus padres que recojan a sus hijos y sus enseres y se larguen de mis tierras sin la menor demora. No necesito advertirte de que no hallarán un lugar donde instalarse. En cuanto a ti, ya no serás digno de guardar nuestro secreto... Por tanto, no correré el riesgo de que nuestra conversación se divulgue. Supongo que entiendes lo que quiero decir.
Me dio una palmadita en la mejilla.
—A ti te toca decidir, chico: la gloria y la fortuna o el vagabundeo y la miseria para los tuyos.
Comprendí de inmediato que iba a tener que hacer una elección que no sería la mía, pues si Alá hace a veces la vista gorda sobre los pecados de sus santos, el caíd se mantenía ojo avizor, como si se tratara de un abismo bajo los pies de sus súbditos.
4
... ¡Presente!... Gharmul Tayeb. ¡Presente!... Sumer Mohand-Amokrán. ¡Presente!... Tarbuk Haj. ¡Presente!... Redaui Budyema. ¡Presente!... Hauchín Salah. ¡Presente!... Buselham Sid Tami. ¡Presente!... Soltani Bagdad. ¡Presente!...
El sargento mayor Gildas pasaba lista en la plaza de armas. Éramos unos sesenta nuevos reclutas contestando «¡presente!», mañana y tarde, desde nuestra llegada al acantonamiento.
—Benayachi Jodya Alí Uld Cheikh Sanhadyi.
—Presente.
—¿Te has traído a toda tu tribu contigo o qué?... Zorgán Zorg.
—¡Aquí estoy!
—Se dice «presente», capullo —le gritó el cabo Borsali.
—Busaíd Hamza —prosiguió el sargento mayor.
—...
—Busaíd Hamza.
Mi vecino me dio un codazo en el costado.
—¿Estás sordo o qué? Te han llamado.
—Busaíd Hamza.
—Soy yo, sidi.
El sargento Gildas me buscó dentro de las filas.
—Un gilipollas, está más que claro. Y cuando se oculta, se le nota más. Enséñanos ese careto, señor Busaíd.
Levanté la mano para que me localizara.
—Otra vez tú... ¿Eres sordo o te estás pasando de listo?
—Puede que no conozca su nombre —supuso el cabo Borsali—. Por lo que se ve, a estos animales les basta con un número.
—¿Crees que podremos sacar algo de este ganado, cabo Borsali?
—Si los circenses lo consiguen con las fieras, mi sargento...
El sargento mayor hizo una señal a la primera fila para que se apartara y poder verme de cuerpo entero.
—Ven para acá, capullo, que te vea de cerca.
Me salí de la fila. Me ordenó que me diera la vuelta lentamente, me detuvo colocándome su porra bajo la barbilla, me miró lentamente de pies a cabeza y me presentó ante los demás.
—Señores, tienen ustedes ante sus ojos al perfecto espécimen del anormal. Como pueden constatar, tiene la cara redonda como un culo lleno de porquerías. Ignoro si se está haciendo el gracioso o si la idiotez le viene de nacimiento, pero en ambos casos conmigo lo tiene claro... ¿Estás intentando divertir a tus compañeros a mi costa, cara de capullo? Contesta, ¿de verdad te crees gracioso?
No supe qué contestar. Mis ojos no se separaban de la porra.
El sargento mayor me ordenó que me pusiera firme.
—¿Dime, cabo Borsali, cuántas posibilidades le das de salir del avispero en que se ha metido?
—Ni una sola, mi sargento.
—Eso mismo pensé yo cuando vi por primera vez su jeta de payaso. ¡Fijaos bien si no dan ganas de inflarlo a hostias! Los cabezas cuadradas van a disfrutar de lo lindo cuando tengan en su punto de mira tu carita de doncella. No gastarán en ti una sola bala, muñeca. Te cogerán como si fueras una fruta y te la meterán entera antes de comerte el culo a bocado limpio. ¿Consigues al menos asimilar lo que se te dice, asno Busaíd?
—No lo creo, mi sargento —añadió el cabo—. Parece una vaca mirando pasar un tren.
El sargento paseó su porra por mi nuca, alrededor del cuello, y me levantó la barbilla.
—¡Hala, largo de aquí! ¡A las cocinas! Intenta pelar debidamente las patatas, mosca tsetsé. Y te aviso de que no hay bastante para todos. Pasaré a verificar. Como note cualquier despilfarro, te voy a sacudir el trasero hasta que no puedas volver a sentarte por una larga temporada.
Llevábamos dos semanas en el campamento y seguía sin acostumbrarme a mi nuevo nombre. Una de cada tres veces, el nombre de Busaíd Hamza se me escapaba. El primer castigo corporal que se me infligió se debió a mi «distracción».
El sargento mayor Gildas y el cabo Borsali hablaban árabe con soltura. Ambos eran oriundos del Tell. No eran brutos, pero su lenguaje me desconcertaba. No estaba acostumbrado a oír obscenidades. En el aduar, cuando nos peleábamos, a veces llegábamos a las manos, pero sin proferir insultos. La grosería era entre nosotros la ofensa más cercana a la blasfemia. Tener que padecerla a lo largo de todo el día, en ese acuartelamiento donde nos tenían estabulados como corderos, me horrorizaba y a la vez me confundía.
No me sentía nada bien en el cuartel. La nostalgia del terruño me deprimía. Aquel lugar era tétrico. De noche, se oía aullar a los chacales. De día, no se veía un alma a muchas leguas alrededor; ni casas, ni árboles, ni la menor silueta en el horizonte. Nos hallábamos en los márgenes del mundo, perdidos en medio de la nada.
La mayoría eran campesinos, casi todos analfabetos, criados en el miedo y la indigencia. Jamás habían salido de sus aldeas, no sabían gran cosa de la vida moderna, salvo bregar y someterse. Allí estaban, desorientados, vagando por una meseta rocosa azotada de continuo por un viento gélido, preguntándose qué iban a hacer con ellos. Un puñado de soldados del ejército regular nos supervisaba. Un oficial estaba al mando, pero nos ignoraba por completo. Aparecía al amanecer sobre su caballo para asistir al izado de bandera y luego desaparecía sin soltarnos una maldita palabra. El resto del tiempo, estábamos en manos del sargento mayor Gildas y de su excesivamente entusiasta cabo, un regordete pelotillero al que le encantaba mandonear y dominarnos como un gallo desde lo alto de sus espolones.
Había mucho follón en el campamento. Nadie sabía exactamente lo que tenía que hacer. Cada día llegaban nuevos reclutas cargados con sus petates, reduciendo aún más nuestras raciones por culpa de una logística ineficaz.
El acantonamiento apenas daba para contener una sección. Tres alojamientos de obra albergaban los dormitorios de los soldados de la unidad, así como la oficina del oficial y un mísero jardín anexo, martirizado por la escarcha. Les letrinas, invadidas por gusanos, estaban instaladas en la ladera de un terraplén. Había que hacer acrobacias para acuclillarse en ellas. Las cocinas, atrincheradas tras una valla de chumberas, mostraban sus enormes ollas abolladas secándose al sol. Dormíamos en tiendas de campaña, en el suelo, envueltos en nuestros trapajos para resguardarnos del tremendo frío nocturno. Como los uniformes tardaban en llegar, cada cual vestía la ropa que había traído consigo, incluidos turbantes y fez. Algunos calzaban unas míseras chanclas que dejaban a la vista unas uñas negras y torcidas como muelas picadas.
La guerra no había empezado todavía para nosotros y ya habían muerto dos compañeros. Uno de ellos, de frío. Era un joven mozabita que ya se encontraba mal desde nuestra llegada. Una mañana, no se levantó para la formación. Colocaron su cuerpo en un volquete y lo devolvieron a su familia. Luego se produjo una pelea entre dos árabes por algún turbio asunto de odios tribales. Uno de ellos tenía un cuchillo; el otro, no, y acabó degollado hasta las cervicales. Al ver la carnicería, el cabo Borsali exclamó: «Una navaja, un fiambre. ¿Qué será cuando entreguemos fusiles a estos salvajes? Se matarán entre ellos antes del ataque enemigo».
El oficial ordenó que nos registraran a fondo y que se castigara severamente a quienes ocultaran una cuchilla o cualquier objeto peligroso.
Tras ello, las cosas se calmaron. Los automatismos pudieron con nuestra indolencia; ya solo éramos un colectivo al que estaban amaestrando, un conjunto compacto al que hacían marcar el paso a base de malas palabras y ásperas amenazas.
No conseguía dormir por las noches. No sé si debido al frío o a los ronquidos de mis compañeros. Me pasaba horas dando vueltas a mi situación. Pensaba en Gaíd Brahim, en las promesas que me había hecho. Por momentos, me imaginaba dueño de un cortijo en el que mi familia vivía con todas las comodidades y me ponía a sonreír. Otras veces, me veía cayendo bajo la metralla y me preguntaba si el caíd cuidaría de mi familia tal como me había prometido. Entonces se me encogía el corazón y me ponía a llorar como un niño. Lloraba a menudo. No me avergonzaba de ello. Un poeta, de paso por nuestro pueblo, nos dijo: «Los verdaderos hombres tienen la lágrima fácil, porque tienen el alma cerca del corazón. En cuanto a quienes aprietan los dientes para reprimir sus llantos, no hacen más que morder lo que deberían abrazar». Puede que tuviera razón. Nunca había visto llorar a mi padre ni a ningún hombre de nuestro aduar. Quizás por ello prefirieran asumir su desgracia a conjurarla.
No me fiaba para nada de Gaíd Brahim. Cuando, al día siguiente de nuestro encuentro, le anuncié que aceptaba ir a la guerra en lugar de su hijo, no dio muestra de la menor emoción. Esperaba que me abrazara o me diera una fuerte palmada en la espalda, pero se limitó a mirarme refunfuñando: «Me habría gustado que dijeras que sí de inmediato, pero has necesitado una noche entera para decidirte, y eso no me ha gustado».
Ese mismo día, me metió a empellones en su carruaje personal y me llevó hasta una plantación a tres horas de camino al sur de la Gran Jaima. Babai conducía. El caíd no me permitió que me sentara a su lado, sobre la banqueta acolchada. Hice el recorrido sobre una tablilla, junto al cochero. Una vez alcanzado nuestro destino, el caíd decretó de viva voz para que lo oyeran Tayeb, el anciano guarda del lugar, así como Babai: «Aquí es donde vas a trabajar, Yacín, hijo de Salam. Tayeb está demasiado viejo para llevar solo Hauch Sadgui. Te he elegido para que lo ayudes. Se ocupará de los animales, y tú, de los quinientos albaricoqueros del huerto. Los plantamos hace pocos meses. Cuento contigo para que me los cuides». Luego ordenó al viejo Tayeb que acompañara a Babai a la Gran Jaima. Una vez que se fueron, el caíd me explicó que había hecho creer a Babai que yo me iba a ocupar de la plantación, pues nadie debía conocer nuestro secreto.
Almorzamos allí mismo, él en el salón y yo en la entrada ante la mirada estúpida de dos perros escuálidos. Para alguien que me confiaba el honor de su dinastía, esto era el colmo de la ingratitud. Pensé que evitaba invitarme a su mesa por precaución. Sus súbditos habrían sospechado algo y nuestro proyecto habría fracasado.
Tras almorzar, el caíd me ordenó que sustituyera a Babai llevando las riendas de su calesa y nos fuimos, él y yo, más al sur todavía, hasta el cuartel de Kreider... Aquel día, que me cuelguen por la lengua si estoy mintiendo, vi con mis propios ojos a su señoría, a quien todos besaban los pies, al fabuloso caíd dueño de nuestros cuerpos y amo de nuestras almas, al todopoderoso Brahim Busaíd Ech-Chorafa, de nombre santificado, aplastarse como una boñiga de vaca ante dos oficiales franceses: «Hago ofrenda de mi hijo a la patria —les declamó—. Poco importa que vuelva cubierto de medallas o que muera en el campo de batalla, lo importante es que defienda valientemente la integridad de nuestra madre Francia». Ambos oficiales, para nada emocionados por el fervor patriótico del caíd, le rogaron que los siguiera hasta un despacho. A mí me dejaron plantado en el patio. Más adelante, uno de los dos oficiales se sorprendió al verme aún de pie donde me había dejado. «¿Qué puñetas sigues haciendo tú ahí?». Le contesté que estaba esperando al caíd. «El caíd regresó a su casa hace más de una hora. ¡Hala, largo de aquí! ¡Reúnete con tus semejantes, y al galope!».
Así fue como me vi tras los muros de un recinto militar, con una veintena de mis semejantes totalmente desorientados.
Al día siguiente, nos encerraron en vagones para ganado de un tren asmático que se detenía en cada estación para embarcar a otros reclutas. Viajamos durante parte de la noche, apretujados sobre la paja, que olía a estiércol y meado de caballo, sin un mendrugo de pan que llevarnos a la boca.
Por la mañana, el tren nos soltó en el muelle de una estación en obras. Un suboficial tripudo, escoltado por soldados armados, nos estaba esperando. Tras presentarse como el sargento mayor Gildas, pasó lista. Luego nos colocaron en filas y nos hicieron subir interminables colinas hasta el acantonamiento donde nos esperaba, cucharón en mano, un pinche con delantal de carnicero para repartirnos un comistrajo indefinible que devoramos con deleite.
Desde entonces, aquí seguíamos, muertos de asco entre cuatro empalizadas rematadas con alambre de púas.
5
—Esto no es normal —observó un pelirrojo destinado a las cocinas y que acudía, tras la cena, a parlotear con su primo Jalid en nuestra tienda de campaña.
Se llamaba Zorgan Zorg. Bastaba con que lo mosquearan con una nadería para que saltara como un polvorín. Apenas lo conocía desde hacía pocos días cuando ya me inspiraba un miedo espantoso. Pero ni mucho menos podía sospechar, en aquel tedioso campamento, que ese chico de pelo rojo y mejillas moteadas, que nos ametrallaba a salivazos cuando tomaba la palabra, iba a tener un papel tan tremendo en mi vida.
—O lo uno o lo otro —prosiguió—. O la guerra ha acabado o nunca empezará. Si no, ¿cómo entender que no nos entreguen armamento?
—Lo mismo pienso yo —añadió su primo Jalid, un larguirucho con una nariz enorme—. Si hubiera guerra, no nos tendrían aquí helándonos para nada.
—Esto no es un centro de entrenamiento, chavales —explicó Sid Tami, un vacilón vestido a la europea, único que usaba zapatos con tacones y un pantalón con bolsillos traseros—. No es más que un centro de reagrupamiento. Están esperando a que llegue más tropa.
—Así y todo —objetó Jalid—, no es normal que nos tengan aquí sin hacer nada.
—¿Y qué pretendes que hagamos? —intervino Tahar, un chiquitajo delgaducho y negruzco.
—Pues que nos entrenen para combatir, si te parece —dijo Zorg—. Pero no nos meneamos para nada. Decimos «presente» al despertarnos, «presente» antes de almorzar y otra vez «presente» antes de acostarnos. Esa no es manera de preparar a la gente para la guerra.
—Pensadlo un par de segundos —suspiró Sid Tami, condescendiente—. La guerra ha pillado desprevenido a todo el mundo, y al ejército le cuesta organizarse. En breve las cosas se normalizarán y estaremos listos para combatir.
—Tú sí que eres listo —fulminó Zorg pegándole una mano de Fátima contra la cara.
Sid hipó desdeñosamente.
—No es por acojonaros, pero podéis creerme: el Ejército no se ha tomado tantas molestias para al final decirnos «Vale, chicos, volved a casa, aquí no hay nada que rascar». Yo vengo de la ciudad, y en la ciudad la gente no habla más que de la guerra. Los cañones llevan ya un buen rato tronando del otro lado del mar.
Zorg frunció los labios, poniendo cara de amargura.
—A ver, cuéntame otra vez de dónde vienes, señorito que sabe cosas que los demás ni siquiera imaginan... ¿De la ciudad, dices?
—Pues sí, de la ciudad.
—¿Y piensas que ser de la ciudad te vuelve más listo?
—No se trata de eso.
—Sí, de eso se trata. ¿Qué insinúas con eso de que «vengo de la ciudad»? ¿O sea, que para ti somos un hatajo de catetos sin sesera?
—Yo no te he llamado cateto, Zorg.
—Puede que no te hayas oído decirlo, pero yo te he oído pensarlo. Desde que llegaste al campamento, no paras de vacilarnos, y nunca estás de acuerdo con lo que decimos los demás.
—Te recuerdo que estamos hablando de la guerra.
—A mí la guerra me la suda, lo que me jode es el tono con que nos hablas. Te oí el otro día tratar de piojoso a Freha. ¿O es que no lo trataste de piojoso?... Además, ¿a qué viene ese nombre de capullo? ¿Cuándo se ha visto que un musulmán se llame Sid Tami?
—Es una contracción de Sidi Tuhami.
—¿Te has recortado el nombre para agradar a los cristianos?
—Fue cosa de la Administración.
—Ya..., pero no te importa usarlo para sentirte más emancipado.
—Ya te has embalado, Zorg —lamentó Sid Tami poniéndose a sudar y a pasarse la lengua por los labios resecos.
Zorg se volvió hacia nosotros. De haber tenido un arma, seguro que en ese mismo instante no habría dudado en usarla.
—Como lleva zapatos con tacones, cree que pertenece al mundo de ellos. No eres ni de su época ni de su mundo, y tampoco te harán un hueco.
—Eso no tiene nada que ver.