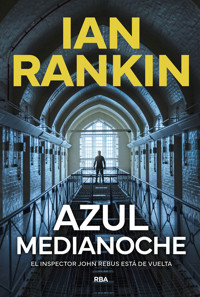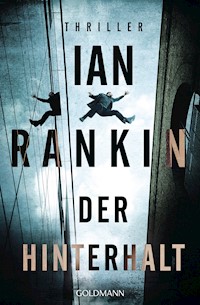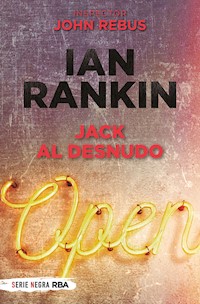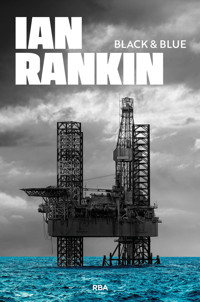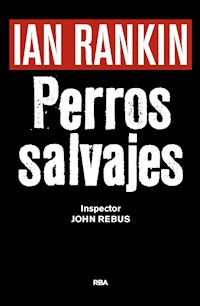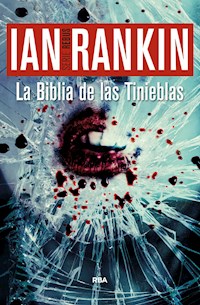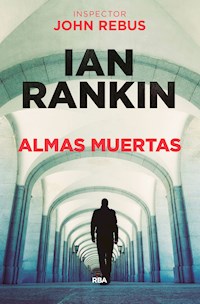
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: John Rebus
- Sprache: Spanisch
LAS OBSESIONES PUEDEN ACELERAR TU CAÍDA. Al inspector John Rebus le gustaría solucionarlo todo, pero para eso debe adentrarse en la oscuridad. En apenas unos días, se tiene que enfrentar a un pederasta reincidente, al inexplicable suicidio de un colega, a la enigmática desaparición del hijo de unos amigos y, sobre todo, a un peligroso psicópata deportado a Edimburgo por las autoridades estadounidenses. Preocupado además por su hija Sammy, confinada a una silla de ruedas, y por una relación sentimental que no parece ir a ninguna parte, Rebus empieza a preguntarse si fue una buena decisión hacerse policía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
IAN RANKIN
ALMAS MUERTAS
Traducción de Efrén del Valle Peñamil
Todos los personajes de esta obra son personajes de ficción. Cualquier parecido con personajes reales, vivos o muertos, es pura coincidencia.
Título original inglés: Dead Souls.
Autor: Ian Rankin.
© John Rebus Limited, 1999.
© de la introducción: John Rebus Limited, 2005.
© de la traducción: Efrén del Valle Peñamil, 2020.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2020.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
rbalibros.com
Primera edición: febrero de 2020.
REF.: ODBO663
ISBN: 9788491876236
AURA DIGIT • COMPOSICIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
A MI EDITORA, CAROLINE OAKLEY, QUE TANTO TIEMPO LLEVA SUFRIENDO
El mundo está lleno de personas desaparecidas y sus cifras no dejan de aumentar. El espacio que ocupan se halla entre lo que sabemos sobre cómo estar vivos y lo que oímos sobre cómo estar muertos. Vagan por allí, solos e incognoscibles, como si fueran sombras humanas.
ANDREW O’HAGANLos desaparecidos
Una vez cogí por error un tren a Cardenden… Cuando llegamos allí, nos apeamos y esperamos el siguiente tren con destino a Edimburgo. Estaba muy cansada y, si Cardenden hubiera resultado más prometedora, creo que me habría quedado allí. Y, si alguna vez han visitado Cardenden, sabrán lo mal que debían de estar las cosas.
KATE ATKINSONEntre bastidores
CONTENIDO
IntroducciónPrólogoPrimera parte: Perdido1234567891011121314151617181920212223242526Segunda parte: Hallado2728293031323334353637383940414243444546474849505152EpílogoINTRODUCCIÓN
Por primera vez desde el debut de Rebus en Nudos y cruces, concebí y escribí Almas muertas enteramente en Edimburgo. El resto de las novelas las había escrito durante mis cuatro años en Londres o en los seis años que pasé en la Francia rural. De vuelta a la capital escocesa, me preocupaba no poder escribir sobre aquel lugar. Era un temor realista: había aprovechado la distancia geográfica para recrear Edimburgo como una ciudad de ficción. ¿Cómo lo conseguiría ahora que con un simple paseo podría ver en lo que me había equivocado durante todos esos años?
Lo cierto es que no tenía de qué preocuparme.
El título Almas muertas está inspirado en la canción Dead Souls de Joy Division. Como puede imaginarse, no es un tema para bailar en una boda, a menos que la familia Addams sea pariente de tu pareja. Conocía, por supuesto, el material de referencia de Joy Division: la novela homónima e inacabada del escritor ruso Nikolái Gógol. Es posible que la expresión «genio torturado» fuera acuñada con Gógol en mente. Después de publicar la primera mitad de Almas muertas, acabó quemando los borradores restantes. Más tarde empezó a trabajar de nuevo en el libro, hasta que su religioso profesor lo convenció de que renunciara por completo a la literatura. Así pues, la última versión de la segunda mitad ardió de nuevo, y Gógol falleció diez años después.
Mi libro también está dividido en dos partes, tituladas «Perdido» y «Hallado». Ambas empiezan con una cita de la obra de Gógol. La que acompaña a «Perdido» son sus últimas palabras documentadas. El título del libro se me ocurrió pronto. Sabía que quería escribir acerca de personas desaparecidas. Me interesé por el tema mientras me documentaba para Black & Blue. En una obra de no ficción titulada Los desaparecidos (que había leído porque contenía pasajes sobre los asesinatos de John Biblia), el periodista Andrew O’Hagan analizaba el fenómeno de la pérdida y el hueco que se abre en el tejido de nuestra vida cuando alguien se desvanece. Inspirándome en la obra de O’Hagan, había escrito una novela corta titulada La muerte no es el final, un título de Bob Dylan que yo había conocido a través de una versión contemporánea de Nick Cave. Escribí esa obra a instancias de un editor estadounidense que, al parecer, luego no encontró un mercado inmediato para ella. Preocupado por que no viera nunca la luz, decidí «reciclar» partes de la historia para mi siguiente novela completa, motivo por el cual existen dos versiones de la historia, aunque con desenlaces distintos.
Así pues, estaba preparado para convertir aquel breve texto en una novela. Pero, entretanto, me había llamado la atención otra historia real. En un barrio conflictivo de Stirling, los habitantes estaban inquietos por la noticia de que tenían a un condenado por pedofilia viviendo discretamente entre ellos. El instinto justiciero se impuso y echaron a aquel hombre. Me sorprendieron dos cosas. La primera fue que entroncaba con el tema que había abordado en mi novela anterior, El jardín de las sombras, esto es ¿cómo medimos el bien y el mal? La otra fue que la reacción espontánea de Rebus a la noticia de un pedófilo «oculto» sería la misma que la de mucha gente de su generación, clase y filosofía: expulsaría a ese cabrón sin que importaran las consecuencias. Casi nunca he esquivado un desafío; quería ver si podía hacerle cambiar de opinión en algunas cosas…
También quería llevarlo de nuevo al centro de Fife, donde se había criado. Aunque muchos de mis libros han tenido motivos para enviarlo allí, Almas muertas es mi investigación más personal sobre mi pasado. Cuando Janice, un viejo amor del instituto, comparte recuerdos con Rebus, utiliza mis propios recuerdos y anécdotas. También conocemos más sobre la infancia de Rebus, por ejemplo, que nació en una casa prefabricada (igual que yo), pero pronto se trasladó a un semiadosado situado en una calle sin salida (igual que yo). Descubrimos que, como yo, bebía en el pub Goth de su ciudad natal («Goth» es la abreviatura de Gothenburg) y que su padre trajo una bufanda de seda de la Segunda Guerra Mundial (igual que el mío). Muchas de estas cosas se reflejan en los nombres que doy a los amigos del colegio de Rebus: Brian y Janice Mee. Ellos son «yo», como también lo son las características de muchas de mis otras creaciones, sobre todo Rebus.
Pese a su lúgubre temática, el libro contiene numerosas bromas privadas. Conocemos a Harry, «el camarero más grosero de Edimburgo» (que en la vida real es el propietario del bar Oxford y solo puede permitirse ser grosero con un selecto grupo de clientes que no esperamos menos de él). La discoteca del libro se llamaba Gaitano por el escritor estadounidense de novela negra Nick Gaitano, que también utilizaba su nombre real, Eugene Izzy. Poco antes de empezar a trabajar en mi libro, fue hallado muerto en lo que, al menos inicialmente, parecían circunstancias misteriosas. El conductor sin cabeza que aparece al principio del libro (y más tarde como el nombre de un pub) es el comandante Weir, un personaje real del lado oscuro de Edimburgo. En 1678, Weir y su hermana fueron acusados de brujería. Ambos fueron ejecutados pese a haber llevado una vida ejemplar y piadosa, y se esgrimió únicamente la inconexa y confusa confesión del comandante como «prueba».
¿Sería el equivalente moderno de una caza de brujas? Tan solo hace falta ver el trato que dispensan los medios de comunicación populares a los presuntos pedófilos…
Almas muertas fue una especie de punto de inflexión para mí, pues era la primera vez que permitía que una organización benéfica subastara el derecho a aparecer como personaje en uno de mis libros. En la actualidad lo hago hasta seis veces por libro, pero en Almas muertas solo hay un ejemplo de ello. El premio se lo llevó una amiga, pero no lo quería para ella. Ah, no. Ella lo quería para otra amiga de Estados Unidos, una mujer llamada Fern Bogot.
«No me suena muy escocés», protesté.
Al final llegué a la conclusión de que «Fern» parecía un nombre falso. ¿Quién no querría utilizar su nombre real en su vida cotidiana? ¡Por supuesto, una prostituta! Y así fue. Con cierta renuencia por su parte, la intachable Fern Bogot se convirtió en una prostituta de Edimburgo…
Una última cosa sobre Almas muertas. En un turno de preguntas y respuestas, una seguidora me hizo notar que utilizaba la expresión trellis tables («mesas de celosía») cuando en realidad me refería a trestle tables («mesas de caballetes»). Tenía razón, y he dejado intacto el error para vuestro disfrute. Pero también me dijo que utilizo mucho trestle tables en mis libros…, y al releer la serie para escribir las nuevas introducciones puedo confirmar que también acertó en ese particular. No me preguntéis por qué; simplemente no puedo parar de utilizar la expresión…
Trestle tables.
Ahí va otra vez.
IAN RANKIN
Mayo de 2005
PRÓLOGO
Desde esta altura, la ciudad durmiente parece obra de un niño, una maqueta que se ha negado a verse constreñida por la imaginación. El cuello volcánico podría ser de plastilina negra; el castillo firmemente equilibrado encima de él, una versión sesgada de unos bloques de construcción almenados. Las farolas naranjas son envoltorios de caramelo pegados al palo de una piruleta.
En el estuario de Forth, las tenues bombillas de unas linternas de bolsillo iluminan barcos de juguete que descansan sobre papel crepé negro. En este universo, los escarpados chapiteles del casco viejo serían fósforos torcidos y los jardines de Princes Street, un tablero de Fuzzy-Felt. Cajas de cartón para los edificios de apartamentos, puertas y ventanas concienzudamente detalladas con lápices de colores. Las cañitas para beber podrían convertirse en canalones y bajantes, y con una buena cuchilla —o tal vez un escalpelo— podrían abrirse esas puertas. Pero, mirar dentro…, mirar dentro destruiría el efecto.
Mirar dentro lo cambiaría todo.
Se mete las manos en los bolsillos y nota el afilado viento en las orejas. Puede imaginar que es el aliento de un niño, pero la realidad lo desmiente.
«Soy el último viento frío que sentirás».
Da un paso al frente, se asoma al precipicio y contempla la oscuridad. Arthur’s Seat se agazapa detrás de él, encorvado y en completo silencio, como si le ofendiera su presencia, preparado para saltar. Se dice a sí mismo que es de papel maché. Pasa las manos sobre unas tiras de periódico, sin leer las noticias, pero entonces se da cuenta de que está acariciando el aire y las aparta, riéndose con una expresión culpable. Oye una voz detrás de él.
En el pasado había subido allí a plena luz del día. Años atrás puede que hubiera venido con una amante, cogidos de la mano, contemplando la ciudad que se extendía como una promesa. Más tarde, con su mujer y su hijo, se habían detenido en la cumbre para hacer fotos, procurando no acercarse demasiado al precipicio. Era padre y marido. Hundía la barbilla en el cuello de la chaqueta y veía Edimburgo en sus tonos grises, pero en perspectiva, pues había subido hasta allí con su familia. Absorbiendo la ciudad entera con un lento movimiento de cabeza, sentía que todos los problemas eran soportables.
Sin embargo, ahora, en la oscuridad, sabe que no es así.
Sabe que la vida es una trampa, que las fauces acaban por cerrarse sobre el tonto que crea que puede cosechar la victoria a fuerza de mentiras. Se oye un coche de policía a lo lejos, pero no viene a por él. A los pies de Salisbury Crags le aguarda un carruaje negro. El conductor sin cabeza empieza a impacientarse. Los caballos tiemblan y relinchan. En el trayecto a casa echarán espumarajos por la boca.
«Salisbury Crag» ha pasado a formar parte de la jerga de la ciudad. Significa «caballo», «heroína». «Morningside Speed» es la cocaína. Una raya de coca le vendría estupenda ahora mismo, pero no bastaría. Arthur’s Seat bien podría estar hecha de cocaína: tal como están las cosas, no importaría una mierda.
Desde atrás se acerca una figura envuelta en la oscuridad. Se da media vuelta, pero aparta la vista rápidamente. De repente, tiene miedo de enfrentarse a ese rostro. Se dispone a decir algo.
—Sé que te costará creerlo, pero he…
No termina la frase, pues ahora planea por encima de la ciudad con la chaqueta revoloteándole por encima de la cabeza, y sofoca un último y sentido grito. Nota un vacío en el estómago y se pregunta si verdaderamente hay un cochero esperándolo.
Y siente que se le desgarra el corazón, sabiendo que jamás volverá a ver a su hija, ni en este mundo ni en ningún otro.
PRIMERA PARTEPERDIDO
A cada paso que damos cometemos todo tipo de injusticias sin mala intención. Cada minuto somos la causa de la infelicidad de alguien…
1
John Rebus fingía observar las suricatas cuando vio al hombre, y supo que no era él.
Llevaba casi una hora parpadeando para intentar aplacar la resaca; era prácticamente el único ejercicio que podía soportar. Se había sentado en bancos y se había apoyado en paredes, enjugándose el sudor de la frente, aunque, en Edimburgo, los primeros días de primavera y el invierno eran parientes de sangre. Tenía la camisa pegada a la espalda y le quedaba incómodamente ajustada cada vez que se ponía de pie. El carpincho lo miraba con un poco de lástima y parecía atisbarse cierto reconocimiento y empatía tras las largas pestañas del encorvado rinoceronte blanco, que estaba tan quieto que bien podía ser una estatua de un centro comercial, pero aun así rezumaba dignidad en su aislamiento.
Rebus se sentía aislado y casi tan digno como un chimpancé. Hacía años que no iba al zoo; la última vez probablemente fue cuando llevó a su hija a ver al gorila Palango. Sammy era tan pequeña que la acarreaba sobre los hombros y no notaba el peso.
Hoy no llevaba nada consigo, excepto una radio y unas esposas escondidas. Se preguntaba si llamaba la atención paseándose por un lugar tan angosto, evitando las atracciones que había a ambos extremos de la pendiente y deteniéndose de vez en cuando en el quiosco para comprar una lata de Irn-Bru. El desfile de pingüinos no le había visto moverse de su sitio. Curiosamente, en el momento en que avanzaron los visitantes en busca de emociones apareció la primera suricata, sosteniéndose sobre las patas traseras, con un cuerpo estrecho y trémulo, mientras escrutaba el territorio. Habían salido dos más de la madriguera y daban vueltas con el hocico pegado al suelo. Apenas prestaron atención a la figura silenciosa sentada en el muro que se elevaba en su cercado; pasaron por delante de él una y otra vez mientras exploraban la misma órbita de tierra compacta, y solo retrocedían cuando Rebus se llevaba un pañuelo a la cara. Notaba el veneno burbujeando en las venas: no el alcohol, sino un café doble que había comprado a primera hora de la mañana en una cabina de policía reconvertida cerca de Meadows. Iba camino del trabajo, camino de enterarse de que hoy tocaba patrullar el zoo. El espejo del lavabo de la comisaría no había mostrado ni un ápice de diplomacia.
Greenslade: Sunkissed You’re Not. Transición a Jefferson Airplane: If You Feel Like China Breaking.
Pero siempre podía ser peor, se había recordado a sí mismo, al aplicar sus pensamientos a la pregunta crucial del día: ¿quién estaba envenenando a los animales del zoo de Edimburgo? El culpable era un individuo, esa era la cuestión. Un individuo cruel y calculador a quien hasta el momento no habían descubierto ni las cámaras de vigilancia ni los cuidadores. La policía contaba con una vaga descripción y registraba los bolsos y abrigos de los visitantes, pero lo que quería todo el mundo —excepto quizá los medios de comunicación— era que detuvieran a alguien, a ser posible con trozos de comida contaminada como prueba.
Entretanto, lo irónico, tal como habían manifestado algunos directivos del zoo, era que el envenenador había resultado ser beneficioso para el negocio. Al artífice todavía no le habían salido imitadores, pero Rebus se preguntaba cuánto tardaría en ocurrir…
En aquel momento anunciaron que era la hora de alimentar a los leones marinos. Rebus ya había paseado antes junto a su piscina, que no le pareció especialmente grande para una familia de tres miembros. La madriguera de las suricatas ahora estaba rodeada de niños. Los animales habían desaparecido y Rebus se sintió extrañamente complacido de que le hubieran regalado su compañía.
Se alejó, aunque no demasiado, y procedió a desatarse y atarse de nuevo un cordón del zapato, que era su manera de marcar los cuartos de hora. Los zoos nunca le habían fascinado. De niño, su lista de mascotas incluía a bastantes «desaparecidos en combate» o «muertos en acto de servicio». Su tortuga había huido, pese a que llevaba el nombre de su dueño pintado en el caparazón; varios periquitos no habían llegado a la madurez; y los problemas de salud habían aquejado a su único pez de colores (que había ganado en la feria de Kirkcaldy). Al vivir en un edificio de apartamentos, de adulto nunca había sentido la tentación de tener un gato o un perro. Había probado la hípica una vez y acabó con la entrepierna irritada, así que juró que, en el futuro, lo más cerca que estaría de la noble bestia sería un boleto de apuestas.
Pero le habían gustado las suricatas por varias razones: la resonancia de su nombre; la vulgar comicidad de sus rituales; su instinto de preservación. Ahora los niños estaban sentados en el muro con las piernas colgando. Rebus se imaginó un cambio de papeles: jaulas llenas de niños haciendo cabriolas y chillando, contentos por la atención que les dedicaban los animales que pasaban por allí. Pero los animales no compartirían la curiosidad de un humano. Quedarían impertérritos ante cualquier muestra de agilidad o ternura, no entenderían que los niños estaban jugando a algo o que alguien se había rasguñado la rodilla. Los animales no construirían zoos, no los necesitarían. Rebus se preguntaba por qué los humanos sí.
De repente, el lugar se le antojaba ridículo, un excelente terreno de Edimburgo cedido a lo irreal… Y entonces vio la cámara.
La vio porque sustituía al rostro que debería haber estado allí. El hombre se hallaba en una pendiente cubierta de hierba a unos veinte metros de distancia, ajustando el foco de una lente telescópica de tamaño considerable. La boca que se apreciaba debajo era una fina línea que se curvaba ligeramente mientras índice y pulgar afinaban la cámara. Llevaba una chaqueta vaquera negra, unos pantalones de pinzas arrugados y zapatillas de deporte. Se había quitado una gorra azul desteñida, que llevaba colgada del dedo mientras hacía fotos. Tenía el cabello ralo y de color castaño, y la frente apergaminada. Vio a Rebus en cuanto bajó la cámara y este desvió la mirada hacia lo que estaba fotografiando: niños. Niños asomados al recinto de las suricatas. Lo único que se veía eran suelas de zapatos y piernas, faldas de niña y partes bajas de la espalda allá donde camisetas y jerséis se habían replegado.
Rebus conocía a aquel hombre. El contexto lo hacía más fácil. Probablemente hacía cuatro años que no lo veía, pero no podía olvidar unos ojos como aquellos, el hambre brillando en unas mejillas cuya tenue rojez ponía de relieve viejas cicatrices de acné. Cuatro años atrás llevaba más largo el pelo, que se rizaba sobre unas orejas deformes. Rebus intentó recordar su nombre mientras buscaba la radio en el bolsillo. El fotógrafo se percató del movimiento y clavó la mirada en la de Rebus, que hizo ademán de alejarse. También lo había reconocido. Quitó la lente, la guardó en una bolsa bandolera y colocó la tapa del objetivo. Luego enfiló la pendiente a paso ligero. Rebus sacó la radio.
—Está bajando la cuesta, lado oeste de la entrada. Chaqueta vaquera negra, pantalones claros…
Rebus amplió la descripción y echó a andar detrás de él. El fotógrafo se dio la vuelta, lo vio y apretó el paso tanto como le permitía la pesada bolsa de la cámara.
Por radio le comunicaron que unos agentes se dirigían al lugar. Pasó por delante de un restaurante, de una cafetería, de parejas cogidas de la mano y de niños devorando helados. Saínos, nutrias, pelícanos. El camino era cuesta abajo, cosa que Rebus agradeció, y los inusuales andares de aquel hombre —tenía una pierna un poco más corta que la otra— ayudaban a reducir distancias. El camino se estrechaba justo en el punto en que la multitud se hacía más numerosa. Rebus no supo qué estaba provocando el atasco hasta que oyó una salpicadura seguida de vítores y aplausos.
—¡Recinto de los leones marinos! —gritó por radio.
Al girar la cabeza, el hombre vio a Rebus con la radio en la mano; delante, cabezas y cuerpos que camuflaban la posible presencia de otros agentes. Ahora, su actitud calculadora había dado paso a un semblante de terror. Ya no lo tenía todo bajo control. Rebus estaba a punto de darle alcance, así que apartó a dos espectadores y se encaramó al muro de piedra. Al otro lado de la piscina había un saliente de roca sobre el cual se hallaba la cuidadora, encorvada junto a dos cubos de plástico negros. Rebus vio que detrás de ella apenas había espectadores, puesto que las rocas ocultaban a los leones marinos. Si se abría paso entre la multitud, el hombre podía trepar el muro por el otro lado y estaría cerca de la salida. Rebus maldijo entre dientes, apoyó un pie en la pared y saltó con torpeza.
Los curiosos empezaron a silbar, y algunos incluso a vitorear, empuñando cámaras de vídeo para captar el excéntrico espectáculo de aquellos dos hombres que avanzaban vacilantes por las pronunciadas pendientes. Mirando hacia el agua, Rebus vio un movimiento rápido y oyó los gritos de advertencia de la cuidadora cuando un león marino empezó a deslizarse por la roca. Su brillante cuerpo negro permaneció inmóvil el tiempo justo para que le arrojara un pescado en la boca y se precipitó de nuevo a la piscina. No parecía demasiado grande ni feroz, pero su aspecto había puesto nervioso a Rebus. El fotógrafo se dio la vuelta y la bolsa de la cámara se le deslizó por el brazo, así que optó por colgársela del cuello. Parecía que iba a retroceder, pero cuando vio a su perseguidor, cambió de opinión. La cuidadora había cogido una radio y avisado al personal de seguridad, pero los ocupantes de la piscina empezaban a impacientarse. Al lado de Rebus, el agua pareció agitarse. Una ola le impactó en la cara y algo enorme y negro se elevó de las profundidades, tapando el sol y chocando contra las rocas. El público empezó a gritar cuando el león marino, que medía al menos el cuádruple que sus crías, se puso a buscar comida emitiendo fuertes resoplidos. Luego abrió la boca y soltó un alarido de furia, lo cual asustó al fotógrafo, que perdió el equilibrio, y él y la bolsa de la cámara cayeron al agua.
En la piscina, dos siluetas, madre e hijo, se dirigían hacia él. La cuidadora hizo sonar el silbato que llevaba colgado del cuello como si fuera un árbitro de tercera división enfrentándose a una batalla campal. El macho observó a Rebus por última vez y fue a unirse a su compañera, que embestía al recién llegado.
—¡Por el amor de Dios, tiradles pescado! —gritó Rebus.
La cuidadora captó el mensaje y volcó un cubo en la piscina, y los tres leones marinos se abalanzaron sobre la comida. Rebus saltó al agua y arrastró al hombre hasta las rocas. Acudieron al rescate dos espectadores, seguidos de otros dos agentes vestidos de paisano. A Rebus le escocían los ojos. El olor a pescado crudo era intenso.
—Déjeme ayudarlo —dijo alguien, tendiéndole una mano.
Rebus dejó que lo sacaran del agua y cogió la cámara que aquel hombre empapado llevaba alrededor del cuello.
—Ya te tengo —dijo.
Luego, tembloroso y arrodillado sobre las rocas, vomitó en el agua.
2
A la mañana siguiente, Rebus estaba rodeado de recuerdos.
No suyos, sino del comisario: marcos de fotos que abarrotaban el poco espacio que quedaba en el despacho. Lo malo de los recuerdos era que no significaban nada para el visitante. Se parecían a una exposición museística. Niños, muchos niños. Los hijos del comisario, cuyas caras envejecían con el paso del tiempo, y después sus nietos. Rebus tenía la sensación de que las fotos no las había hecho su jefe. Eran regalos que había juzgado necesario llevar allí.
Todas las pistas estaban en su sitio: las fotos que había sobre la mesa miraban hacia fuera, de modo que pudieran verlas todos los allí presentes salvo el hombre que utilizaba la mesa a diario. Otras ocupaban el alféizar situado detrás de la mesa —con el mismo efecto— y había más encima de un armario esquinero. Rebus se sentó en la silla del comisario Watson para corroborar su teoría. Las instantáneas no tenían a Watson como objetivo, sino a los visitantes. Y el mensaje que transmitían a estos era que Watson era un hombre familiar, un hombre recto, un hombre que había conseguido algo en la vida. Más que humanizar aquel despacho tan insulso, desprendían la frialdad de una exposición.
Watson había añadido una foto nueva a la colección. Era antigua y estaba levemente desenfocada, como si la hubiera estropeado un ínfimo movimiento de cámara. Tenía los bordes arrugados, el contorno blanco y la firma ilegible del fotógrafo en una esquina. Era una foto de familia: el padre de pie, con una mano dominante apoyada en el hombro de su mujer, que aparecía sentada con un niño en el regazo. Con la otra mano, el padre agarraba el hombro de un joven de pelo rapado y unos ojos deslumbrantes. Se intuía que antes de sentarse había habido tensión: el muchacho estaba intentando zafarse de la garra del padre. Rebus cogió la foto y se situó junto a la ventana, maravillado ante aquella almidonada solemnidad. Él también se sentía almidonado con el traje de lana oscuro, la camisa blanca y la corbata negra. Llevaba calcetines y zapatos negros, que había abrillantado a primera hora de la mañana. Fuera estaba nublado y amenazaba lluvia; buena climatología para un funeral.
El comisario Watson entró en el despacho y sus perezosos movimientos delataban su estado de ánimo. Él no lo sabía, pero le llamaban el Granjero, ya que era originario del norte y había algo en él que recordaba a un buey. Iba enfundado en su mejor uniforme, con la gorra en una mano y un sobre blanco de tamaño A4 en la otra. Se apoyó en la mesa mientras Rebus devolvía el marco a su sitio sin dejar de mirar hacia la silla del Granjero.
—¿Es usted, señor? —preguntó, golpeteando al malhumorado niño con un dedo.
—Soy yo.
—Es muy valiente dejándonos verlo en pantalones cortos.
Pero el Granjero no estaba para distracciones. A Rebus se le ocurrían tres explicaciones para las venas rojas que tenía en la cara: agotamiento, alcohol o ira. No había indicios de falta de resuello, así que la primera quedaba descartada. Y cuando el Granjero bebía whisky, no solo le afectaba a las mejillas: todo su rostro mostraba un brillo rosado y parecía contraerse hasta resultar picarón.
Solo quedaba la ira.
—Vayamos al grano —dijo Watson, consultando el reloj.
Ninguno de los dos disponía de mucho tiempo. El Granjero abrió el sobre y dejó un paquete de fotografías encima de la mesa. Luego abrió el paquete y lanzó las fotos en dirección a Rebus.
—Búsquese.
Eran las fotos de la cámara de Darren Rough. El Granjero abrió el cajón y sacó una carpeta. Rebus seguía buscando. Animales del zoo, enjaulados o detrás de un muro. En algunas fotos —no en todas, pero sí en bastantes— había niños. La cámara se había centrado en aquellos niños, que hablaban entre sí, mascaban caramelos o hacían mohínes a los animales. Rebus se sintió aliviado y miró al Granjero, buscando una confirmación que no encontró.
—Según el señor Rough —dijo el Granjero a la vez que estudiaba un documento—, las fotos forman parte de una serie.
—Estoy seguro de ello.
—Sobre un día en la vida del zoo de Edimburgo.
—Claro.
El Granjero se aclaró la garganta.
—Va a clases nocturnas de fotografía. Lo he comprobado y es cierto. También es cierto que su proyecto es el zoo.
—Y que hay niños en casi todas las imágenes.
—En menos de la mitad, para ser más exactos.
Rebus deslizó las fotos sobre la mesa.
—Venga, señor…
—John, Darren Rough lleva casi un año fuera de la cárcel y todavía no ha habido un solo indicio de reincidencia.
—Me dijeron que se había marchado al sur.
—Y volvió.
—Salió corriendo al verme.
El Granjero pasó por alto el comentario.
—No tenemos nada, John.
—Un tipo como Rough no va al zoo por los pájaros y las abejas, créame.
—El proyecto ni siquiera lo eligió él. Se lo asignó su tutor.
—Sí, Rough habría preferido un parque infantil —dijo Rebus con desdén—. ¿Qué opina su abogado? A Rough siempre se le ha dado bien buscarse abogados.
—El señor Rough solo quiere que lo dejen en paz.
—¿Igual que dejaba él en paz a aquellos niños?
El Granjero se recostó en la silla.
—John, ¿le suena de algo la palabra «expiación»?
Rebus negó con la cabeza.
—No procede.
—¿Cómo lo sabe?
—¿Alguna vez ha visto que las manchas de un leopardo cambien?
El Granjero consultó su reloj.
—Ya sé que ustedes han tenido sus más y sus menos.
—No fui yo a quien denunció.
—No —respondió el Granjero—. Denunció a Jim Margolies.
Dejaron el comentario en el aire, sumidos en sus pensamientos.
—Entonces, ¿no hacemos nada? —preguntó Rebus al fin.
La palabra «expiación» le rebotaba dentro del cráneo. Su amigo, el sacerdote, la utilizaba constantemente: la reconciliación de Dios y el hombre por medio de la vida y la muerte de Cristo. Aquello no tenía nada que ver con Darren Rough. Rebus se preguntaba qué estaba expiando Jim Margolies al saltar de Salisbury Crags…
—Su expediente está limpio. —El Granjero abrió el cajón de abajo y sacó una botella de whisky de malta y dos vasos—. No sé usted —apostilló—, pero yo antes de un entierro necesito uno de estos.
Rebus asintió y Watson llenó los vasos. El sonido recordaba a un riachuelo de montaña. Usquebaugh en gaélico. Uisge: agua; beatha: vida. Agua de la vida. Beatha sonaba parecido a birth. Para Rebus, cada copa era un nacimiento. Pero, tal como recalcaba su médico, cada gota era también una pequeña muerte. Se llevó el vaso a la nariz y asintió en un gesto de aprobación.
—Otro buen hombre que se va —dijo el Granjero.
Y, de repente, justo en la periferia de la visión de Rebus, los fantasmas sobrevolaron el despacho, sobre todo el de Jack Morton. Jack, su viejo compañero, había muerto hacía tres meses. The Byrds: He Was a Friend of Mine. Un amigo que se negaba a permanecer enterrado. El Granjero siguió la mirada de Rebus, pero no vio nada. Apuró el vaso y guardó la botella.
—Poco y con frecuencia —comentó. Y luego, como si el whisky hubiera sellado un pacto entre ellos—: Hay formas y medios, John.
—¿Para qué, señor?
Jack se había disipado en los cristales de las ventanas.
—Para sobrellevarlo. —El whisky empezaba a hacer efecto en el rostro del Granjero, volviéndolo triangular—. Desde lo ocurrido con Jim Margolies… En fin, nos ha hecho pensar más en las presiones del trabajo. —Hizo una pausa—. Ha cometido demasiados errores, John.
—Estoy pasando una mala racha, eso es todo.
—Las malas rachas ocurren por algo.
—¿Por ejemplo?
El Granjero no contestó, quizá porque sabía que el propio Rebus intentaba responder a la pregunta: la muerte de Jack Morton; Sammy en una silla de ruedas.
Y el whisky era un terapeuta que podía permitirse, al menos monetariamente hablando.
—Me las arreglaré —dijo al fin, aunque ni siquiera fue capaz de convencerse a sí mismo.
—¿Usted solo?
—Así funciona, ¿no?
El Granjero se encogió de hombros.
—Y, mientras tanto, ¿tenemos que convivir todos con sus errores?
Errores como echar a la policía encima de Darren Rough, aunque no era el hombre al que buscaban, o dejar vía libre al envenenador, que arrojó una manzana al recinto de las suricatas. Por suerte, pasaba por allí un cuidador y la recogió antes de que pudieran hacerlo los animales. Estaba al corriente de la oleada de terror que se había generado y la entregó para que la analizaran.
Dio positivo en matarratas.
Fue culpa de Rebus.
—Bueno —dijo el Granjero tras echar una última mirada al reloj—, tenemos que irnos.
Y, una vez más, enmudeció el discurso de Rebus, el discurso en el que quería explicar que había perdido la vocación, el optimismo sobre la labor y el sentido de la existencia de la policía. Que aquellos pensamientos lo asustaban, le quitaban el sueño o le dejaban las cicatrices de las pesadillas. El discurso sobre los fantasmas que lo perseguían incluso de día.
Sobre el hecho de que ya no quería ser policía.
Jim Margolies lo tenía todo.
Era diez años más joven que Rebus y lo habían propuesto para un ascenso. Estaban esperando a que aprendiera las escasas lecciones finales, tras lo cual, el rango de inspector se habría desprendido como una última piel. Era brillante y afable, un estratega sagaz con vista para la política interna. Además era atractivo, y se mantenía en forma jugando al rugby con su antigua escuela, Boroughmuir. Era de buena familia y tenía contactos en las altas esferas de Edimburgo; su mujer era encantadora y elegante, y su hijita era adorable. Caía bien a sus compañeros y atesoraba una envidiable ratio de detenciones y condenas. Vivían tranquilamente en The Grange, asistían a la iglesia local y parecían una familia perfecta en todos los sentidos.
El Granjero siguió hablando con un hilo de voz. Empezó en el camino que conducía a la iglesia, continuó durante el oficio y concluyó con una perorata a pie de tumba.
—Lo tenía todo, John. Y entonces hace algo como esto. ¿Qué lleva a un hombre…? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Incluso sus superiores sentían admiración por él. Me refiero a los viejos cínicos que estaban a un paso de la jubilación. Lo habían visto todo en esta vida, pero no habían visto a nadie como Jim Margolies.
Rebus y el Granjero, los representantes de su comisaría, se habían quedado alejados de la multitud. Habían asistido altos mandos, además de jugadores de rugby, feligreses, vecinos y parientes lejanos. Junto a la tumba, la viuda, vestida de negro y con su hija en brazos, guardaba la compostura. La niña, con un vestido de encaje blanco, melena rubia rizada y la tez reluciente, decía adiós al ataúd de madera. Con aquel cabello y el vestido blanco parecía un ángel. Quizás era esa la intención. Desde luego, destacaba entre la multitud.
Los padres de Margolies también se hallaban presentes. Él parecía un militar retirado, con la espalda tiesa como un palo, pero asiéndose con manos temblorosas a la empuñadura plateada del bastón; ella, frágil, con lágrimas en los ojos y un velo cubriéndole la cara hasta la boca. Había perdido a sus dos hijos. Según contó el Granjero, la hermana de Jim también se había quitado la vida años atrás. Tenía problemas mentales y se cortó las venas. Rebus miró de nuevo a aquellos padres que habían sobrevivido a sus dos criaturas. Pensó en su propia hija y se preguntó cuántas cicatrices ocultas tenía.
Otros familiares se apiñaban cerca de los padres, Rebus no sabía si buscando consuelo o brindando su apoyo.
—Son una buena familia —murmuró el Granjero. Rebus casi percibió un vislumbre de envidia—. Hannah ha ganado varios concursos.
Hannah era la hija. Según pudo saber Rebus, tenía ocho años, además de unos ojos azules como los de su padre y una piel perfecta. El nombre de la viuda era Katherine.
—Dios mío, qué desperdicio.
Rebus pensó en las fotografías del Granjero, en cómo la gente se conocía y entremezclaba formando un patrón que atraía a otros, en colores fusionándose o adoptando contrastes discernibles. Uno hacía amigos, se casaba y formaba una nueva familia, y después tenía hijos que jugaban con los hijos de otros padres. Iba a trabajar y conocía a compañeros con los que trababa amistad. Poco a poco, su identidad se iba subsumiendo; ya no era un individuo y, sin embargo, en cierto modo era más fuerte a consecuencia de ello.
Pero no siempre funcionaba así. Podían surgir conflictos: por trabajo, tal vez, o al darse cuenta uno de que había tomado una mala decisión en el pasado. Rebus lo había vivido en sus propias carnes: había elegido su profesión en detrimento de su matrimonio y había dejado de lado a su mujer, que se había llevado a su hija con ella. Ahora pensaba que había tomado la decisión correcta por las razones equivocadas, que debería haber asumido sus errores de buen comienzo. El trabajo simplemente le había dado una excusa razonable para huir.
Pensó en Jim Margolies, que había saltado al vacío en plena noche. Se preguntaba qué lo había empujado a tomar esa última y cruda decisión. Nadie parecía saberlo. Rebus se había encontrado con muchos suicidios a lo largo de los años; suicidios chapuceros, asistidos y de toda clase. Pero siempre había habido alguna explicación: un punto de ruptura, una honda sensación de pérdida, fracaso o presagio. Leaf Hound: Drowned My Life in Fear.
Pero, en el caso de Jim Margolies, nada encajaba. No tenía sentido. Su viuda, sus padres, sus compañeros de trabajo… Nadie había sido capaz de ofrecer la más mínima explicación. Había sido declarado apto con una calificación A1. Las cosas iban bien en el trabajo y en casa. Amaba a su mujer y a su hija. El dinero no era un problema.
Pero había algo que sí lo era.
«Dios mío, qué desperdicio».
Y qué crueldad: dejar a todos, no solo apenados, sino interrogándose, preguntándose si tenían parte de culpa.
Acabar con tu propia vida, cuando la vida es algo tan preciado.
Al mirar hacia los árboles, Rebus vio a Jack Morton, tan joven como cuando se conocieron.
Estaban arrojando tierra sobre la tapa del ataúd; una última y vacua llamada de atención. El Granjero echó a andar con las manos cruzadas a la espalda.
—No lo entenderé en la vida —dijo.
—Uno nunca es consciente de la suerte que tiene —sentenció Rebus.
3
Se hallaba en lo alto de Salisbury Crags. Soplaba un fuerte viento y se subió el cuello del abrigo. Había pasado por casa para cambiarse de ropa después del funeral y debía volver a la comisaría —divisaba St. Leonard’s desde allí—, pero algo lo había obligado a dar un rodeo.
Un puñado de almas aguerridas habían coronado la cima de Arthur’s Seat. Su recompensa serían las vistas y un zumbido en los oídos que se prolongaría durante horas. A Rebus le daban miedo las alturas, así que no se acercó demasiado al precipicio. El paisaje era extraordinario, como si Dios hubiera propinado un manotazo a Holyrood Park y hubiera aplanado parte de él, pero dejando esa pared vertical, un recordatorio de los orígenes de la ciudad.
Jim Margolies había saltado desde allí. O una repentina racha de viento se lo había llevado: esa era la alternativa menos plausible, pero la más fácilmente digerible. Según la viuda, estaba «paseando y nada más», y había perdido el equilibrio porque estaba oscuro. Pero aquello planteaba preguntas imposibles de responder. ¿Qué lo sacó de la cama en medio de la noche? Si le inquietaba algo, ¿por qué necesitaba reflexionar en lo alto de Salisbury Crags, a varios kilómetros de casa? Vivía en The Grange, en la que había sido la casa de sus padres. Aquella noche llovía, pero no cogió el coche. ¿Notaría un hombre desesperado que estaba calado hasta los huesos…?
Al mirar hacia abajo, Rebus vio el lugar que ocupaba la antigua fábrica de cerveza, donde, al lado de un parque temático, iban a construir el nuevo Parlamento escocés, el primero en trescientos años. Cerca se encontraba Greenfield, una zona de viviendas de protección oficial, un laberinto compacto de bloques altos y centros de acogida. Se preguntaba por qué Salisbury Crags impresionaba mucho más que la ingenuidad humana de los rascacielos. Luego buscó un trozo de papel que llevaba doblado en el bolsillo. Comprobó una dirección, miró de nuevo hacia Greenfield y supo que tenía otra visita que hacer.
Los edificios de tejado plano de Greenfield habían sido construidos a mediados de la década de 1960 y el paso del tiempo empezaba a hacer mella en ellos. En las fachadas descoloridas afloraban manchas oscuras. Los desagües goteaban sobre el asfalto agrietado. La madera podrida de las ventanas estaba descascarillada. En la pared de uno de los pisos de la planta baja, que tenía las ventanas cubiertas con tablones, había una pintada que identificaba a su antiguo ocupante como un «yonqui de mierda».
Ningún planificador urbano había vivido jamás allí. Tampoco ningún director de vivienda o arquitecto de proyectos comunitarios. Lo único que había hecho el ayuntamiento era instalar a inquilinos conflictivos e informar a todo el mundo de que la calefacción estaba en camino. Las fincas se habían construido en un terreno llano por debajo del nivel del mar, y Salisbury Crags se erguía monstruosamente sobre la zona. Rebus volvió a comprobar la dirección que llevaba anotada en el papel. Ya había tenido tratos en Greenfield anteriormente. No podía decirse que fuera el peor barrio de la ciudad, pero aun así era problemático. A primera hora de la tarde las calles estaban tranquilas. En plena calzada alguien había dejado una bicicleta a la que le faltaba la rueda delantera. Más allá había un par de carros de supermercado situados frente a frente, como si estuviesen enfrascados en los cotilleos locales. En medio de los seis bloques de once plantas había cuatro filas de casas adosadas con sus minúsculos jardines y sus pequeñas vallas de madera. La mayoría de las ventanas estaban cubiertas con visillos y había una alarma antirrobo encima de cada puerta.
Parte del asfalto que se extendía entre los bloques había sido convertido en una zona de juegos. Un niño tiraba de otro que iba montado en un trineo, cuyos esquís rasguñaban la nieve imaginaria. Rebus gritó las palabras «Cragside Court», y el niño del trineo señaló hacia uno de los bloques. Al aproximarse se abrió una ventana del primer piso.
—No hace falta que te molestes —le espetó una voz de mujer—. No está aquí.
Rebus retrocedió y miró hacia arriba.
—¿A quién se supone que estoy buscando?
—¿Vas de listo?
—No, simplemente ignoraba que hubiera una pitonisa por aquí. ¿Es su marido o su novio a quien ando buscando?
La mujer se lo quedó mirando y se dio cuenta de que se había precipitado.
—Da igual —dijo, y cerró la ventana.
Había interfono, pero en él no figuraban los nombres, tan solo los números de los pisos. Rebus vio que la puerta estaba abierta y esperó un par de minutos a que llegara el ascensor, que lo llevó traqueteando hasta la quinta planta. Recorrió un pasillo al aire, pasando por delante de media docena de pisos, hasta que encontró el 5/14 de Cragside Court. La ventana estaba tapada con lo que parecía una sábana azul raída. La puerta presentaba indicios de agresión: robos frustrados o gente que, a falta de timbre o picaporte, la había pateado. Tampoco había placa de identificación, pero no importaba. Rebus sabía quién vivía allí.
Darren Rough.
La dirección era nueva para Rebus. Cuando ayudó a recabar pruebas contra Rough cuatro años antes, este vivía en un piso de Buccleuch Street. Ahora había regresado a Edimburgo y Rebus estaba deseando darle la bienvenida. Además, tenía un par de preguntas que hacerle, preguntas sobre Jim Margolies…
El único problema era que tenía la sensación de que el piso estaba vacío. Llamó con desgana a la puerta y a la ventana y, al no obtener respuesta, se agachó a mirar por el buzón, pero descubrió que lo habían tapado desde dentro. O bien Rough no quería miradas indiscretas, o bien había estado recibiendo correo no deseado. Rebus se dio la vuelta y, con los brazos apoyados en la barandilla, observó el parque infantil. Niños: un lugar como Greenfield debía de estar lleno de niños. Luego estudió el domicilio de Rough. No había pintadas en las paredes ni en la puerta, nada que identificara al inquilino como un «pervertido de mierda». En la planta baja, el trineo había tomado una curva excesivamente rápido y su ocupante se había caído. Rebus oyó una ventana abrirse con gran estruendo.
—¡Te he visto, Billy Horman! ¡Lo has hecho adrede!
Era la misma mujer, y sus palabras iban dirigidas al niño que tiraba del trineo.
—¡Mentira! —respondió él.
—¡Lo has hecho queriendo! ¡Te voy a matar! —Y luego, cambiando de tono—: ¿Estás bien, Jamie? Te he dicho cien veces que no quiero que juegues con ese capullo. ¡Ven aquí ahora mismo!
El herido se pasó una mano por debajo de la nariz —hasta ahí llegaba su capacidad de desafío— y se dirigió al bloque. Luego se volvió hacia su amigo. La mirada que cruzaron duró solo un segundo o dos, pero dejaba entrever que seguían siendo amigos, que el mundo de los adultos no podría romper ese lazo.
Rebus observó a Billy Horman, el niño que tiraba del trineo, mientras se alejaba, y bajó las escaleras. Le resultó fácil encontrar el piso de la mujer tres plantas más abajo. Sus gritos se oían a treinta metros de distancia. Rebus pensó si sería una inquilina problemática; tenía la impresión de que pocos osarían quejarse cara a cara…
La puerta era maciza. La habían pintado recientemente de azul oscuro y tenía mirilla. En la ventana había unos visillos, que la mujer apartó para ver quién llamaba. Cuando abrió la puerta, su hijo aprovechó para salir corriendo por el pasillo.
—¡Voy a la tienda, mamá!
—¡Vuelve aquí!
Fingió no oírla y dobló la esquina.
—Dame fuerzas para retorcerle el pescuezo —dijo la madre.
—Estoy convencido de que le quiere.
Ella lo miró con cara de pocos amigos.
—¿Nos conocemos de algo?
—Aún no ha respondido a mi pregunta: ¿marido o novio?
La mujer se cruzó de brazos.
—Mi hijo mayor, por si le interesa.
—¿Y piensa que he venido aquí a verlo?
—Eres poli, ¿no?
La mujer resopló al ver que Rebus guardaba silencio.
—Entonces, ¿debería conocerlo?
—Es Calumn Brady —dijo ella.
—¿Es usted la madre de Cal?
Rebus asintió lentamente. Conocía la fama de Cal Brady, un auténtico buscavidas. También había oído hablar de su madre.
Con aquellas zapatillas de piel de oveja medía casi un metro ochenta. Era de complexión fuerte, con brazos y muñecas gruesos, y hacía mucho tiempo que su rostro había llegado a la conclusión de que el maquillaje no iba a solucionar nada. Llevaba el cabello, poblado, de color platino y raíces castañas, peinado con raya en medio, e iba enfundada en el reglamentario chándal azul de tacto sedoso con una línea plateada en mangas y perneras.
—Entonces, ¿no has venido a buscar a Cal? —preguntó la mujer.
—No, a menos que crea usted que ha hecho algo.
—Entonces, ¿a qué has venido?
—¿Ha tenido trato con uno de sus vecinos, un chaval joven que se llama Darren Rough?
—¿En qué piso vive? —Rebus no respondió—. Aquí la gente viene y va continuamente. Trabajo social los trae aquí un par de semanas. A saber qué hacen con ellos. Desaparecen o los liquidan. —Resopló de nuevo—. ¿Qué aspecto tiene?
—Da igual —dijo Rebus.
Jamie había vuelto al parque infantil, pero no había rastro de su amigo. Corría en círculos, tirando del trineo, y a Rebus le dio la sensación de que podía pasarse el día entero así.
—¿Jamie no tiene colegio hoy? —preguntó al volverse hacia el umbral.
—¿Y a ti qué coño te importa? —replicó la señora Brady, que le cerró la puerta en las narices.
4
De vuelta en la comisaría de St. Leonard’s, Rebus buscó información sobre Calumn Brady en el ordenador. A sus diecisiete años, Cal ya se había labrado un historial impresionante: agresión, hurto, ebriedad y alteración del orden público. Todavía no había indicios de que Jamie estuviera siguiendo sus pasos, pero la madre, Vanessa Brady, conocida como Van, había tenido problemas. Algunas disputas con vecinos habían adquirido tintes violentos y la habían descubierto facilitando una falsa coartada a Cal en uno de sus casos de agresión. No se mencionaba al marido en ningún momento. Silbando We Are Family, Rebus fue a preguntar al policía de recepción si sabía quién era el agente de proximidad de Greenfield.
—Tom Jackson —le dijeron—. Y sé dónde está. Lo he visto no hace ni dos minutos.
Tom Jackson estaba apurando un cigarrillo en el aparcamiento situado detrás de la comisaría. Rebus se acercó a él, encendió uno y le ofreció la cajetilla. Jackson la rehusó.
—Tengo que controlarme, señor —repuso.
Jackson rondaba los cuarenta y cinco años y era robusto. Tenía el pelo y el bigote grises y unos ojos oscuros que le daban un aire de escepticismo perenne. Él lo consideraba algo ventajoso, ya que le bastaba con guardar silencio y los sospechosos confesaban más de lo que querían solo para aplacar aquella mirada.
—Me han dicho que sigue trabajando en Greenfield, Tom.
—Para expiar mis pecados. —Jackson tiró la ceniza del cigarrillo y se limpió unas motas del uniforme—. Debían trasladarme en enero.
—¿Y qué ocurrió?
—Los vecinos necesitaban un Papá Noel para la fiesta navideña. Cada año va uno a la iglesia con los niños necesitados, y se lo pidieron al tonto que tiene delante.
—¿Y?
—Y lo hice. Algunos de esos niños…, pobrecillos. Casi me hacen llorar. —El recuerdo lo sumió en el silencio unos instantes—. Después se me acercaron varios vecinos y empezaron a susurrar. Me sentía como el confesor. La única manera de darme las gracias que se les ocurrió fue soltarme unos cuantos chivatazos.
Rebus esbozó una sonrisa.
—Delatar a sus vecinos.
—Tras lo cual, mi expediente recibió un espaldarazo repentino. La putada es que, como han visto que de pronto soy así de listo, han decidido dejarme allí.
—Es víctima de su propio éxito, Tom. —Rebus dio una calada y retuvo el humo mientras observaba la punta del cigarrillo. Exhaló y negó con la cabeza—: Joder, me encanta fumar.
—A mí no. Cuando hablo con un chaval y estoy advirtiéndole sobre el consumo de drogas, me paso el rato ansioso por fumar un pitillo. —Sacudió la cabeza—. Daría lo que fuera por dejarlo.
—¿Ha probado los parches?
—No funcionaron. Se me caían del ojo continuamente. —Ambos se echaron a reír—. Supongo que al final lo conseguirá —añadió Jackson.
—¿El qué? ¿Probar los parches?
—No, decirme qué anda buscando.
—¿Tan transparente soy?
—Quizá sea mi afilada intuición.
Rebus tiró la ceniza y se la llevó la brisa.
—Hace un rato he ido a Greenfield. ¿Conoce a un tal Darren Rough?
—No me suena.
—Tuve un encontronazo con él en el zoo.
Jackson asintió y apagó el cigarrillo.
—Me lo contaron. Es un pedófilo, ¿verdad?
—Y vive en Cragside Court.
Jackson miró fijamente a Rebus.
—Eso no lo sabía.
—Por lo visto, los vecinos tampoco.
—Si se enteran, lo matan.
—Tal vez alguien podría mencionarlo…
Jackson frunció el ceño.
—No lo veo claro, la verdad. Lo ahorcarían.
—No exagere, Tom. Pero a lo mejor eso lo obligaría a irse de la ciudad.
Jackson enderezó la espalda.
—¿Y eso es lo que quiere?
—¿En serio quiere usted a un pedófilo en su zona?
Jackson meditó la pregunta. Sacó el paquete de tabaco y se disponía a coger un pitillo cuando vio que la hora del descanso había terminado.
—Deje que lo piense.
—Lo comprendo, Tom. —Rebus apagó la colilla en el asfalto—. Me encontré con una vecina de Rough, una tal Van Brady.
Jackson torció el gesto.
—Por su bien, no se cruce en su camino si tiene un mal día.
—¿Me está diciendo que tiene días buenos?
—Si no se le acerca mucho…
Ya en su puesto, Rebus llamó a las oficinas del ayuntamiento y finalmente le pasaron con el trabajador social de Darren Rough, un hombre llamado Andy Davies.
—¿Le parece una jugada inteligente? —preguntó Rebus.
—¿Le importaría decirme de qué está hablando?
—Un pedófilo declarado con un piso de protección oficial en Greenfield y unas bonitas vistas al parque infantil.
—¿Qué ha hecho? —preguntó con repentino hartazgo.
—Nada de lo que pueda acusarlo. —Rebus hizo una pausa—. Todavía. Llamo ahora que estamos a tiempo.
—¿A tiempo de qué?
—De trasladarlo.
—¿Trasladarlo adónde exactamente?
—¿Qué le parece Bass Rock?
—¿O una jaula del zoo, quizá?
Rebus se recostó en la silla.
—Se lo ha dicho…
—Pues claro que me lo ha dicho. Soy su trabajador social.
—Estaba haciendo fotos a niños.
—Se lo hemos contado todo al comisario Watson.
Rebus observó la oficina.
—Cosa que no me agrada, señor Davies.
—Pues le aconsejo que hable con su jefe, inspector.
No podía ocultar su irritación.
—Entonces, ¿no piensa hacer nada?
—¡Fueron los suyos quienes quisieron traerlo aquí!
Hubo un silencio, y luego:
—¿Qué acaba de decir?
—Mire, no tengo nada más que añadir. Hable con el comisario, ¿entendido?
La llamada se cortó. Rebus telefoneó al despacho de Watson, pero su secretaria le informó de que había salido. Empezó a mordisquear el bolígrafo, deseando que el plástico contuviera nicotina.
«Fueron los suyos quienes quisieron traerlo aquí».
La agente Siobhan Clarke estaba sentada a su mesa hablando por teléfono. Detrás de ella, Rebus vio una postal de un león marino. Al aproximarse, se fijó en que alguien había añadido un bocadillo de diálogo que salía de la boca de la criatura: «Yo cenaré Rebus, gracias».
—Jo, jo —dijo, y arrancó la postal de la pared.
Clarke había concluido la llamada.
—A mí no me mires —advirtió.
Rebus escrutó la sala. El agente Grant Hood estaba leyendo un periódico sensacionalista y el subinspector George Silvers fruncía el ceño delante de la pantalla de ordenador. Entonces llegó el inspector Bill Pryde y Rebus supo que era su hombre. Pelo rizado claro, bigote pelirrojo; una cara hecha para las diabluras. Rebus agitó la postal y Pryde adoptó una expresión de falsa inocencia. Cuando Rebus se dirigía hacia él, empezó a sonar un teléfono.
—Es el tuyo —dijo Pryde.
De camino a la mesa, Rebus tiró la tarjeta a una papelera.
—Inspector Rebus —saludó.
—Ah, hola. Probablemente no «mee» recuerdes. —Se oyó una breve carcajada—. Era una broma que me gastaban en el colegio.
Rebus, inmune a toda suerte de excentricidades, se apoyó en el borde de la mesa.
—¿Y por qué? —dijo, preguntándose con qué clase de chiste iban a deleitarlo.
—Porque me llamo así: Mee. —Su interlocutor se lo deletreó—. Brian Mee.
En el cerebro de Rebus empezó a formarse una fotografía borrosa: dientes salidos; nariz y mejillas pecosas; peinado a capa.
—¿Barney Mee? —dijo.
Se oyeron más carcajadas al otro lado de la línea.
—Nunca supe por qué me llamaban así.
Rebus podría habérselo dicho: por Barney Rubble,* de Los Picapiedra. Y podría haber añadido: «Porque eras un lerdo y un capullo». Sin embargo, decidió preguntarle qué podía hacer por él.
—Bueno, Janice y yo estábamos pensando… En realidad fue idea de mi madre. Conocía a tu padre. Ambos lo conocían, pero mi padre falleció. Iban juntos a tomar copas al Goth.
—¿Sigues viviendo en Bowhill?
—No conseguí huir, pero trabajo en Glenrothes.
La foto ahora resultaba más nítida: jugaba bastante bien al rugby, era agresivo y tenía el pelo castaño rojizo. Arrastraba la mochila por el suelo hasta que saltaban las costuras. Se pasaba el día mascando unos caramelos enormes y le moqueaba la nariz.
—Y bien, ¿qué puedo hacer por ti, Brian?
—Fue idea de mi madre. Recordó que estabas en la policía de Edimburgo y pensó que tal vez podrías ayudarnos.
—¿En qué?
—Es nuestro hijo. De Janice y mío. Se llama Damon.
—¿Qué ha hecho?
—Ha desaparecido.
—¿Huido?
—Más bien se ha esfumado. Estaba en una discoteca con sus amigos…
—¿Has llamado a la policía? A la policía de Fife, quiero decir.
—El caso es que la discoteca está en Edimburgo. La policía de allí dice que lo investigó e hizo algunas preguntas. Damon tiene diecinueve años. Según ellos, eso significa que está en su derecho de largarse si le apetece.
—Y tienen razón, Brian. La gente huye continuamente. A lo mejor tenía problemas con alguna chica.
—Estaba prometido.
—Quizá se asustó.
—Helen es una chica encantadora. No discutían jamás.
—¿Dejó una nota?
—Ya se lo comenté a la policía: no dejó nota y no se llevó ropa ni nada.
—¿Crees que le ha ocurrido algo?
—Nosotros solo queremos saber que está bien… —La voz se fue desvaneciendo—. Mi madre siempre habla bien de tu padre. En esta ciudad lo recuerdan.
«Y está enterrado allí», pensó Rebus. Cogió el bolígrafo.
—Facilítame algunos detalles, Brian, y veré qué puedo hacer.
Al rato, Rebus fue a la mesa de Grant Hood, cogió un periódico de la papelera y buscó la sección editorial. Abajo de todo, en negrita, vio el mensaje: «¿Tiene una noticia? Llame a la sala de redacción de día o de noche». Habían incluido el número de teléfono. Rebus lo anotó en su libreta.
5
El silencioso baile comenzó de nuevo. Las parejas se contoneaban, echaban la cabeza hacia atrás o se pasaban las manos por el pelo mientras los ojos buscaban amores futuros o pasados para provocar celos. El monitor de vídeo daba una pátina empalagosa a todo.
No había sonido, tan solo imágenes, y la cinta saltaba de la pista de baile a la barra principal, y luego, a la segunda barra y al pasillo que conducía a los lavabos. Después, al vestíbulo y al exterior. La parte trasera era un callejón encharcado lleno de papeleras en el que el propietario de la discoteca tenía aparcado su Mercedes. El lugar se llamaba Gaitano, nadie sabía por qué. A algunos clientes se les había ocurrido el apodo de Guiser, y ese era el nombre por el cual lo conocía Rebus.
El local se encontraba en Rose Street y cada noche empezaba a llenarse hacia las diez y media. El verano anterior se había producido un apuñalamiento en el callejón trasero y el dueño se quejó de que le habían manchado el Mercedes de sangre.
Rebus estaba sentado en una silla pequeña e incómoda en un cuartucho con una pésima iluminación. En la otra silla, sosteniendo el mando a distancia del vídeo, estaba la agente Phyllida Hawes.
—Allá vamos otra vez —dijo esta. Rebus se inclinó hacia delante. La imagen pasó del callejón trasero a la pista de baile—. Está a punto.
Otro plano: barra principal, tres filas de clientes esperando a que les sirvieran. Hawes congeló la imagen. Más que blanco y negro era sepia, el color de las fotografías muertas. Según había explicado antes, ello obedecía a la iluminación interior. Fue pasando el vídeo fotograma a fotograma. Entonces, Rebus se acercó a la pantalla y, con una rodilla hincada en el suelo, señaló un rostro con el dedo.
—Es él —coincidió Hawes.
Sobre la mesa había una delgada carpeta. Rebus sacó una instantánea y la sostuvo junto a la pantalla.