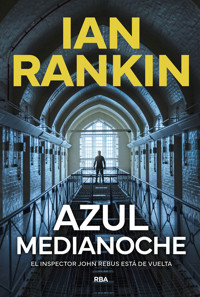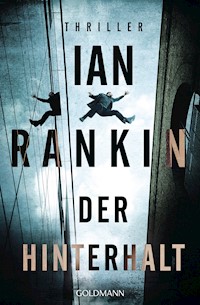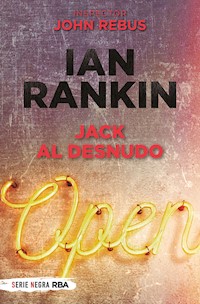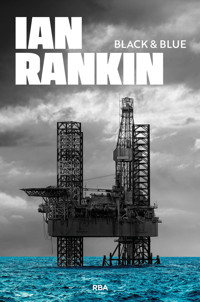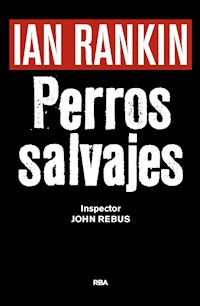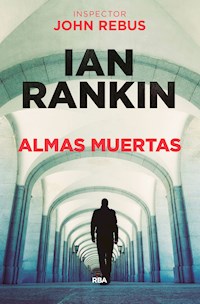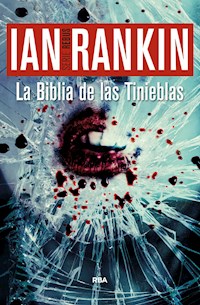9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Tres hombres nada acostumbrados a quebrantar la ley se ponen de acuerdo para cometer el robo perfecto. Su objetivo aparentemente está fuera de su alcance: sustraer una serie de cuadros de la National Gallery of Scotland, pero cuentan con un plan sin fisuras. Están convencidos de que será un golpe del que todo el mundo hablará durante años. Sin embargo, una cosa es tener una idea genial y otra muy diferente llevarla a la práctica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Título original: Doors Open
© John Rebus Limited, 2008.
© de la traducción: Francisco Martín Arribas, 2009.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OBFI206
ISBN: 9788490568569
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Semanas antes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Epílogo
Ian Rankin
Notas
La puerta abierta estaba a escasos metros y después, la calle, el mundo exterior, espantosamente ajeno a cuanto ocurría dentro de aquel salón de billar abandonado. En el suelo yacían dos hombres robustos en medio de un charco de sangre y había otras cuatro personas sentadas, atadas a la silla de tobillos y manos. Un quinto individuo se arrastraba penosamente como una serpiente hacia la puerta y su novia le dirigía unos gritos de ánimo en el preciso momento en que Odio se adelantó, cerró de golpe la puerta, meta de todos sus sueños y esperanzas, y arrastró silla y ocupante hasta el sitio previo.
—Voy a mataros a todos —exclamó entre dientes aquel hombre con el rostro manchado de su propia sangre.
Mike Mackenzie no lo dudó un solo instante. ¿Qué iba a hacer si no un tipo que se llamaba Odio? Sin dejar de mirar a la puerta, recordó que aquella secuencia de acontecimientos había comenzado inocentemente a partir de un cóctel y una charla entre amigos. Y de la codicia y el antojo. Pero sobre todo a raíz de unas puertas que se abrían y se cerraban.
SEMANAS ANTES
1
Mike vio cómo ocurría. Eran dos puertas juntas. Una permanecía constantemente abierta unos tres centímetros, salvo cuando alguien empujaba la contigua, acción que se repetía cada vez que un camarero de uniforme entraba a la sala de subastas con una bandeja de canapés. Una puerta se abría y la otra se cerraba despacio. «Es una muestra clara de la calidad de los cuadros que esté más pendiente de un par de puertas», pensó Mike. Pero no, no era cierto, en realidad no era ilustrativo de la calidad de la exposición, sino de su propia personalidad.
Mike Mackenzie tenía treinta y siete años, era rico y se aburría. Según las páginas de negocios de varias publicaciones, seguía siendo un «magnate del software hecho a sí mismo», pese a no ser ya magnate de nada, puesto que su empresa acababa de adquirirla un consorcio capitalista y corrían rumores de que estaba quemado, lo que tal vez fuera cierto. Se había iniciado en el negocio del software recién salido de la universidad, asociado a su amigo Gerry Pearson. Gerry era el auténtico cerebro de la operación, un programador genial pero que no hacía alarde de ello, por lo que recayó en Mike la responsabilidad de ser la imagen de la empresa. Tras su venta, se repartieron las ganancias y Gerry sorprendió a Mike al anunciarle que se marchaba de Escocia para iniciar una nueva vida en Sydney. Los correos electrónicos que enviaba desde Australia eran repetidos encomios sobre las delicias de las discotecas, la vida urbana y el surf. Por primera vez no hablaba de ordenadores. También le enviaba a Mike por el móvil fotos de las mujeres que iba conociendo. Gerry había pasado de ser callado y retraído a ser un alegre playboy, lo que a Mike no dejó de parecerle una especie de fraude: sabía que él, sin Gerry, no habría levantado el vuelo técnicamente en el sector informático.
Construir el negocio había sido fantástico y agotador, con tres o cuatro horas de descanso, no pocas veces en hoteles lejos de casa, mientras Gerry prefería la instalación de circuitos y programas en Edimburgo. Para los dos, pulir los fallos técnicos de sus mejores programas de ordenador era un incentivo que les duraba semanas. Y respecto al dinero..., el dinero había entrado a raudales, trayendo consigo abogados y contables, asesores y planificadores, ayudantes, secretarias que llevaban al día las peticiones de los medios de comunicación, los compromisos sociales con banqueros y directores del catálogo... y poco más. Mike se había cansado de coches de lujo: el Lambo apenas le había durado dos semanas y el Ferrari, poco más. Conducía un Maserati comprado por simple impulso al leer un anuncio clasificado. También se había cansado de los viajes en avión, de las suites de cinco estrellas y de aparatitos y artilugios tecnológicos. Su ático venía a ser una especie de exposición de revista de diseño, en el que lo mejor era la vista: el perfil urbano de Edimburgo, con sus chimeneas y agujas, y como telón de fondo el mojón volcánico sobre el que se erguía el castillo. Pero no faltaban visitas que a veces captaban de inmediato que Mike no había hecho grandes esfuerzos por adaptar su vida a aquel decorado: el sofá era el mismo del domicilio anterior, igual que la mesa y las sillas, flanqueando la chimenea tenía montones de revistas y periódicos viejos y no había pruebas evidentes de que utilizase mucho la enorme pantalla plana de televisión con altavoces surround. Por el contrario, los cuadros sí que llamaban la atención de las visitas al ático.
«El arte es una buena inversión», le había dicho a Mike uno de sus asesores, que le dio el nombre de un intermediario que le garantizaría el acierto en sus adquisiciones. «Con acierto y bien», había especificado. Pero Mike entrevió que eso significaría adquirir pinturas que seguramente no serían de su gusto, sino obra de artistas de moda cuyas arcas él no se sentía dispuesto a llenar. Y por otro lado, era avenirse a renunciar a obras que él admirase por el simple hecho de ajustarse a las fluctuaciones del mercado. Así pues, optó por hacerlo a su manera: fue a una subasta y encontró asiento en la primera fila, sorprendido de ver tantas sillas vacías y de que al público pareciera gustarle estar apiñado al fondo de la sala. Naturalmente, no tardó en descubrir por qué: los de atrás veían perfectamente a los postores y así controlaban el proceso de ofertas. Tal como le dijo confidencialmente después su amigo Allan, él había pagado casi tres mil libras de más por un bodegón de Bossun porque un galerista se había dado cuenta de que era novato y había jugado con él pujando al alta a sabiendas de que el brazo en primera fila se alzaría para aumentar la oferta.
—Pero ¿por qué diablos hizo eso? —preguntó Mike desconcertado.
—Probablemente porque él tiene unos cuantos Bossuns almacenados —respondió Allan—, y si la cotización del pintor sube, ganará más cuando él los ponga a la venta.
—Pero si yo no hubiera seguido pujando, él habría tenido que quedarse con el cuadro.
Por toda respuesta Allan se encogió de hombros sonriendo.
Seguro que Allan estaba en algún lugar de la sala de subastas, mirando posibles compras en el catálogo. No es que él pudiera permitirse grandes adquisiciones con su sueldo del banco, pero sentía pasión por la pintura, tenía buen ojo y en los días de subasta le entristecía ver que las pinturas que le gustaban a él se las quedaban unos desconocidos. Le había comentado a Mike que aquellos cuadros podían desaparecer de la vista pública durante una generación o más.
—Y en el peor de los casos, dado que los compran como inversión, acabarán encerrados en una caja fuerte. El único propósito del comprador es el interés de revalorización.
—¿Quieres decirme que no debo comprar nada?
—No como inversión, debes comprar lo que te guste.
En consecuencia, las paredes del apartamento de Mike estaban repletas de óleos de los siglos XIX y XX, de pintores escoceses en su mayoría: su gusto era ecléctico, de modo que obras cubistas convivían con temas bucólicos, y retratos, con collages, un estilo de coleccionismo con el que Allan, en términos generales, estaba de acuerdo.
Se conocieron un año antes en una fiesta de la filial de inversiones del banco en George Street. El First Caledonian Bank —First Caly, como se le conocía— poseía una impresionante colección de pintura. Enormes cuadros abstractos de Fairbairn flanqueaban el vestíbulo principal y tras el mostrador de recepción destacaba un tríptico de Coulton. El First Caly tenía su propio conservador, dedicado a descubrir nuevos talentos —muchas veces en exposiciones de fin de curso— y a vender las obras cuando se cotizaban a buen precio, sin dejar de ampliar la colección. Mike confundió a Allan con el conservador y fue así como entablaron conversación.
—Me llamo Allan Cruickshank —dijo él, tendiéndole la mano— y yo sí sé quién eres tú, por supuesto.
—Perdona el malentendido —se disculpó Mike con una tímida sonrisa—. Es que, por lo visto, somos los únicos a quienes nos interesan los cuadros...
Allan Cruickshank andaba cerca de los cincuenta y estaba, como él mismo dijo, «gravosamente divorciado», tenía dos hijos adolescentes y una hija de más de veinte años. Trabajaba en el departamento de individuos de alta rentabilidad (IAR), pero a Mike le confesó que no estaba allí por asunto de negocios. En cualquier caso, dada la ausencia del conservador, fue él quien hizo de cicerone con Mike para mostrarle parte de la colección expuesta al público.
—El despacho del director estará cerrado. Tiene un Wilkie y dos Raeburns.
En las semanas que siguieron a la fiesta intercambiaron correos electrónicos, salieron alguna vez a tomar copas y se hicieron amigos.
Mike había acudido a la muestra previa aquella tarde simplemente porque Allan le había asegurado que sería divertido. Pero, por el momento, no había visto nada capaz de estimular su desganado apetito salvo un estudio en carboncillo obra de uno de los principales coloristas escoceses, del que ya tenía en casa tres muy parecidos, probablemente procedentes del mismo bloc de dibujo.
—Tienes cara de aburrido —dijo Allan sonriendo. En una mano llevaba el catálogo con páginas dobladas por una punta y en la otra una copa de champán vacía. Unas migas minúsculas en su corbata a rayas delataban que había probado los canapés.
—Estoy aburrido.
—¿Echas de menos a alguna rubia cazafortunas que se te acerque discretamente a ofrecerte lo que te costaría rehusar?
—De momento no veo ninguna.
—Claro, vivimos en Edimburgo. Hay más probabilidades de que nos ofrezcan jugar una partida al bridge —dijo Allan, mirando a su alrededor—. De todos modos, qué velada: la mezcla habitual de gorrones, galeristas y privilegiados.
—¿Y qué somos nosotros?
—Simples amantes del arte, Mike.
—Bien, ¿ves algo por lo que pujarías el día de la subasta?
—No creo —dijo Allan con un suspiro, mirando el fondo de su copa vacía—. Aún tengo en mi mesa las facturas del colegio pendientes de pago. Sí, ya sé que vas a decirme que en Edimburgo hay colegios gratuitos muy buenos. Tú mismo fuiste a uno muy estricto y saliste indemne, pero me ata una tradición de tres generaciones que han ido al mismo centro rancio, y mi padre se revolvería en su tumba si envío a los chicos a otro colegio.
—Estoy seguro de que Margot tendrá algo que opinar.
Nada más oír mencionar a su ex mujer, Allan se encogió de hombros ostensiblemente. Mike sonrió y se abstuvo de ofrecerle ayuda económica. No pensaba repetir ese error. Para un ejecutivo de banco acostumbrado a tratar a diario con algunos de los hombres más ricos de Escocia, resultaba inaceptable recibir ayudas.
—Tendrías que hacer que Margot aportara su parte —añadió en broma—. Siempre estás diciendo que gana tanto como tú.
—Y bien que utilizó su potencia económica a la hora de elegir abogados. —Discurrió por su lado otra bandeja de canapés poco hechos. Mike sacudió la cabeza y Allan preguntó si podían tomar champán—. No es que valga la pena —comentó en voz baja a Mike—. No es auténtico, por eso las botellas van envueltas en servilletas, para tapar la etiqueta —añadió, dando otro vistazo a la sala—. ¿Ya has saludado a Laura?
—Sólo la he mirado y me ha sonreído —contestó Mike—. Hoy está muy solicitada.
—Se estrenó con la subasta de invierno —comentó Allan— y no estuvo precisamente animada. Tendrá que hacer la rosca a posibles compradores.
—¿Y nosotros no damos la talla?
—Mike, con todo respeto: eres muy transparente. Careces de lo que en el póquer se llama cara de palo. Con la mirada que le dirigiste, seguramente le diste a entender todo cuanto necesitaba saber. Es como cuando ves un cuadro que te gusta: te pasas varios minutos ante él y luego, ya decidido a comprarlo, caminas con suma cautela —dijo Allan, imitando el movimiento de andar de puntillas, al tiempo que tendía su copa para que la llenaran de champán.
—Tienes buena psicología para la gente —dijo Mike riendo.
—Es por mi trabajo. A muchos IAR les gusta que anticipes lo que piensan sin necesidad de decirlo.
—¿Y qué estoy pensando ahora? —añadió Mike a la vez que tendía la copa al camarero, que le dirigió una leve reverencia después de servirle.
Allan cerró ostensiblemente los ojos para reflexionar.
—Estás pensando que puedes prescindir de mis comentarios impertinentes —contestó al tiempo que abría los ojos—. Lo que ansías es estar junto a tu encantadora anfitriona acercándote a ella de un modo u otro. —Hizo una pausa—. Y ahora estás a punto de proponer un bar donde podamos beber algo en serio.
—Es fantástico —dijo Mike fingidamente admirado.
—Y además —añadió Allan mientras alzaba la copa en gesto de brindis— uno de tus deseos está a punto de cumplirse.
Así era, porque también Mike acababa de ver a Laura Stanton abriéndose paso entre los invitados en dirección a ellos dos. Laura, de casi un metro ochenta con tacones y pelo castaño rojizo que peinaba recogido en cola de caballo, lucía un vestido de cóctel negro sin mangas con falda hasta la rodilla y un escote que dejaba ver el colgante de ópalo que adornaba su garganta.
—Laura —exclamó Allan, besándola en las mejillas—. Enhorabuena por la excelente subasta que has organizado.
—Más valdría que les comentases a tus jefes del First Caly que en la sala hay por lo menos dos agentes de bancos de la competencia. Parece que todo el mundo quiere algo para la sala de juntas —añadió ya con la atención puesta en Mike—. Hola —dijo, inclinándose hacia él para darle dos besos—. Tengo la impresión de que no ves nada que te guste.
—No creas —replicó él, haciendo que se ruborizara.
—¿Dónde has conseguido el Matthewson? —preguntó Allan—. Nosotros tenemos uno de la misma serie frente a los ascensores de la cuarta planta.
—Viene de una finca de Perthshire. El propietario quiere comprar unas tierras contiguas para que unos promotores no le estropeen la vista. ¿Le interesaría al First Caly? —preguntó mientras se volvía hacia él.
Allan se limitó a encogerse de hombros y expulsar aire, pensativo.
—¿Cuál es el Matthewson? —preguntó Mike.
—Ese paisaje nevado —dijo Laura, señalando hacia la pared—. El de marco dorado... No es realmente lo que a ti te gusta, Mike.
—Ni a mí —se vio obligado a decir Allan—. Vacas y ovejas apiñadas para darse calor bajo unos árboles desnudos.
—Lo curioso de los cuadros de Matthewson —comentó Laura para informar a Mike— es que se cotizan más si se ven las caras de los animales.
Estaba segura de que era el tipo de dato que le interesaría, y él, efectivamente, asintió con una inclinación de cabeza.
—¿Tienes algún dato del extranjero? —preguntó Allan.
Laura hizo una mueca con los labios y se pensó la respuesta.
—El mercado ruso va muy bien... y también China y la India. Tenemos muchos postores de allí que han anunciado su presencia el día de la subasta.
—¿Y muchas reservas?
—Ahora quieres saber demasiado —replicó Laura, amagando un golpecito con el catálogo.
—Por cierto —terció Mike—, ya he colgado el Monboddo.
—¿Dónde? —preguntó ella.
—En el recibidor. —El bodegón de Albert Monboddo era el único cuadro que había adquirido en la subasta de invierno—. Dijiste que vendrías a verlo —añadió.
—Ya te enviaré un correo electrónico —dijo ella, entrecerrando levemente los ojos—. De momento, te confiaré un rumor que me ha llegado.
—Oh, oh —dijo Allan, y dio un trago.
—¿Qué rumor?
—Que has estado yendo a salas de subastas de categoría inferior.
—¿Dónde has oído eso? —inquirió Mike.
—El mundo es un pañuelo y todo se sabe —contestó ella.
—No he comprado nada —añadió Mike a la defensiva.
—Mira cómo se sonroja el muy pícaro —comentó Allan.
—No querrás que vaya a ver el Monboddo —prosiguió Laura— y tenga que irme por donde he venido al ver colgadas junto a él adquisiciones de Christie’s y Sotheby’s, ¿verdad?
Pero antes de que Mike pudiera responder una mano carnosa aterrizó sobre su hombro. Volvió la cabeza y se encontró con los ojos oscuros e inquisitivos de Robert Gissing. La enorme calva del anciano relucía de sudor. Llevaba una corbata de tweed torcida con chaqueta de lino azul arrugada y raída, casi en las últimas. Aun así, era una presencia imponente de vozarrón inmisericorde.
—¡Ya veo que están aquí los playboys para librarme de este horror! —exclamó, alzando cual un director de orquesta su batuta la copa de champán con los ojos fijos en Laura—. No te lo reprocho, querida, al fin y al cabo es tu trabajo.
—La verdad es que es Hugh quien organiza el cóctel.
Gissing sacudió ostentosamente la cabeza.
—¡No, no, me refiero a los cuadros! No sé por qué vengo a estas presentaciones lamentables...
—¿Por la barra libre? —terció Allan, pero Gissing hizo oídos sordos al comentario.
—Docenas de obras representativas de lo mejor de la maestría de cada pintor, pinceladas que son de por sí un relato, temas y objetos de minuciosa composición... —Gissing juntó el pulgar y el índice como quien sostiene un pincel—. Son nuestros, forman parte de nuestra conciencia colectiva, de la saga de nuestra nación, de nuestra historia —añadió, ya embalado. Mike cruzó una mirada con Laura y le guiñó un ojo. Los dos conocían el discurso y las variantes del tema principal—. Y no son de nuestras salas de juntas —prosiguió Ginssing—, de nuestra sede central con acceso restringido a pases de seguridad, de la cámara acorazada de una compañía de seguros o del pabellón de caza de algún magnate de la industria.
—Ni del apartamento de un millonario hecho a sí mismo —añadió Allan con toda intención, pero Gissing le amenazó con su dedo rechoncho, diciéndole:
—¡Los del First Caly sois los peores! Pagáis demasiado a esos jóvenes talentos en ciernes que luego no dan la talla. —Hizo una pausa para respirar y volvió a plantar su manaza en el hombro de Mike—. No, del joven Mike no diré nada en contra —Mike se encogió al sentir el apretón de Gissing en su hombro— y menos si va a invitarme a una pinta de whisky.
—Chicos, os dejo —dijo Laura, haciendo un ademán con la mano libre para despedirse—. La subasta es dentro de una semana. Anotadlo en vuestra agenda.
Y sin más, se alejó con una última sonrisa que a Mike le pareció exclusivamente dirigida a él.
—¿Al Shining Star? —propuso Gissing. Mike tardó un instante en comprender que se refería a la vinatería cercana.
2
El Shining Star era un sótano de techo bajo sin ventanas, con paredes recubiertas con paneles de caoba y asientos de cuero marrón, del que Gissing había comentado que se sentía como en un ataúd bien forrado.
Habían cogido la costumbre de ir allí después de las presentaciones previas y de las subastas a hacer su «análisis tras el partido», como decía Gissing. Aquella noche el local estaba medio lleno: estudiantes a juzgar por su aspecto, pero con dinero.
—Hijos de papá, con segunda residencia en Stockbridge —musitó Gissing.
—Con los que tú te ganas la vida —dijo Allan en broma.
Ocuparon una mesa vacía y aguardaron a que vinieran a tomarles nota: whisky para Gissing y Mike y champán de la casa para Allan.
—Necesito una copa de auténtico McCoy para borrar el mal recuerdo —dijo.
—Eso que dije es en serio. Es absolutamente cierto lo que comenté sobre cuadros recluidos —comentó Gissing mientras se restregaba las manos como si se las enjabonara.
—Lo sabemos —comentó Allan—, pero predicas a unos conversos.
Robert Gissing era director de la Escuela de Bellas Artes de Edimburgo, aunque no por mucho tiempo, pues le faltaban un par de meses para jubilarse, a finales de verano. Aun así, parecía dispuesto a argumentar sus opiniones hasta el último momento.
—No puedo creer que fuera ése el deseo de sus autores —insistió Gissing.
—¿Los pintores no solían buscar mecenas? —dijo Mike sin poder evitarlo.
—Mecenas que hacían donaciones de obras importantes a museos y galerías de renombre —replicó Gissing.
—También lo hace el First Caly —arguyó Mike, mirando a Allan para que lo corroborara.
—Es cierto —dijo Allan—. Hay cuadros nuestros por todas partes.
—Pero no es lo mismo —gruñó Gissing—. Hoy en día todo es negocio, cuando a lo que debería aspirarse es al placer que procuran las obras por sí mismas —añadió, dando un puñetazo en la mesa.
—Modérate —dijo Mike—. Van a pensar que estás impaciente por que nos sirvan. ¿Hay alguna camarera guapa? —añadió, haciendo gesto de volver la cabeza al advertir que Allan no quitaba ojo de la barra.
—¡No mires! —dijo Allan, bajando la voz e inclinándose sobre la mesa—. Hay tres hombres en la barra bebiendo deprisa de una botella con inquietante aspecto de Roederer Cristal...
—¿Galeristas?
Allan negó con la cabeza.
—Creo que uno es Chib Calloway.
—¿El gánster? —preguntó Gissing justo en el momento en que concluía una pieza melódica, con el resultado de que en el breve silencio su pregunta sonó más fuerte de lo normal y en el instante, además, en que estiraba el cuello para mirar a Calloway, que lo advirtió y los miró a su vez a los tres. Era un tipo de gruesa cabeza rapada sobre anchos hombros caídos que vestía una chaqueta de cuero negro sobre una camiseta negra y ceñida y con una mano en la que la copa de champán parecía asfixiarse.
Allan abrió el catálogo y fingió leerlo.
—Muy presentable —comentó.
—Fui al colegio con él —añadió Mike en voz baja—, pero no creo que se acuerde.
—No creo que sea el momento de animarle a que haga memoria —comentó Allan mientras llegaban las bebidas.
Calloway era famoso en Edimburgo: protección, locales de striptease y tal vez drogas. La camarera que los atendía les dirigió por su cuenta una severa mirada de prevención antes de alejarse, pero era demasiado tarde: un hombre corpulento iba ya hacia ellos. Chib Calloway apoyó los nudillos en la mesa y se inclinó sobre ella, proyectando su sombra sobre los tres.
—Me parece que me zumban los oídos —dijo. No reaccionó nadie, pero Mike le sostuvo la mirada. Calloway, medio año mayor que él, no se conservaba tan bien. Tenía una tez macilenta y el rostro marcado, recuerdo de peleas—. Estáis muy calladitos, ¿no? —prosiguió mientras cogía el catálogo. Miró la portada, lo abrió al azar y examinó una de las primeras obras maestras de Bossun—. ¿Entre setenta y cinco y cien mil? ¿Por unos manchones? —comentó, dejando caer el catálogo en la mesa—. Pues, amigos, eso es lo que yo llamo robo a mano armada. Yo no pagaría ni un duro, y menos billetes de los grandes. —Cruzó un instante la mirada con Mike, pero como nadie abría la boca, pensó que allí no se le había perdido nada y regresó a la barra conteniendo la risa, apuró su copa y abandonó el local con sus ceñudos compañeros.
Mike vio cómo los camareros se relajaban mientras retiraban la cubitera y las copas. Allan, sin apartar los ojos de la puerta, aguardó unos segundos para hablar.
—Deberíamos haberles plantado cara —dijo mientras se llevaba la copa a los labios con mano temblorosa—. Se dice que Calloway —añadió por encima del borde de la copa— atracó el First Caly en 1997.
—Pues podría haberse retirado ya —comentó Mike.
—No todos los retirados saben administrar el dinero como tú, Mike.
Gissing había terminado su whisky e hizo un gesto en dirección a la barra para pedir otro al tiempo que decía:
—Tal vez él podría ayudarnos.
—¿Ayudarnos? —inquirió Allan.
—En otro atraco al First Caly —dijo el profesor, mirando al vaso vacío—. Seríamos luchadores por la libertad, Allan, lucharíamos por una causa.
—¿Por qué causa? —preguntó sin poder contenerse Mike, que se esforzaba por recuperar su normalidad respiratoria y cardíaca. En casi veinte años que no veía a Calloway había cambiado radicalmente. Ahora tenía un aspecto realmente amenazador y un aire de saberse invulnerable.
—La de la liberación de algunas de esas obras de arte reclusas —dijo Gissing, sonriendo al ver que llegaba el whisky—. Hace mucho tiempo que están en poder de los infieles. Es hora de vengarnos.
—Tu idea me complace —dijo Mike sonriente.
—¿Y por qué el First Caly? —replicó Allan—. Hay malvados de sobra.
—Y no tan a las claras como el señor Calloway —asintió Gissing—. ¿Dijiste que habías ido al colegio con él, Mike?
—En el mismo año —contestó Mike, asintiendo con la cabeza—. Él era el chico de quien todos querían ser amigos.
—¿Ser amigos o ser como él?
Mike miró a Allan.
—Sí, quizás tengas razón. Debe de dar gusto tener esa sensación de poder.
—El poder obtenido por temor no vale la pena —masculló Gissing. En el momento en que la camarera iba a retirarle el vaso vacío, le preguntó si Calloway era cliente habitual.
—Viene de vez en cuando —respondió ella con un acento que a Mike le pareció sudafricano.
—¿Da buenas propinas? —preguntó.
La camarera le miró con reticencia.
—Oiga, yo sólo trabajo aquí.
—No somos policías. Era simple curiosidad —añadió Mike.
—Más vale que no lo sean —comentó la camarera mientras se alejaba.
—Muy apuesta —dijo Allan con admiración cuando ella ya no podía oírlo.
—Casi tanto como nuestra querida Laura Stanton —añadió Gissing, dirigiendo un guiño a Mike, quien, como respuesta, añadió que salía a fumar un cigarrillo.
—¿Me invitas a uno? —dijo Allan como de costumbre.
—¿Y dejáis a este viejo abandonado? —protestó Gissing, haciéndose la víctima y abriendo el catálogo por la primera página—. Bueno, salid, me da igual.
Mike y Allan abrieron la puerta y subieron los cinco escalones hasta la acera. Acababa de oscurecer y por la calle circulaban taxis en busca de clientes.
—¿Qué te apuestas a que cuando volvamos adentro ya está mareando a alguien? —dijo Allan.
Mike encendió los dos cigarrillos e inhaló del suyo con ganas. Los había reducido a cuatro o cinco diarios, pero era incapaz de prescindir radicalmente. Por lo que sabía, Allan sólo fumaba cuando estaba con alguien que le ofrecía. Miró la calle arriba y abajo y no vio a Calloway ni a sus guardaespaldas. No faltaban bares en los que podrían estar. Recordó los cobertizos para las bicicletas en el colegio que sólo usaban para partidos de fútbol improvisados, detrás de los cuales se reunían a la hora del almuerzo los que fumaban, y sobre todo Chib —ya entonces conocido por aquel diminutivo—, que abría una cajetilla nueva y vendía los cigarrillos sueltos a precios abusivos e incluso cobraba algo de dinero por dar fuego. Él entonces no fumaba, pero se hacía el remolón junto al grupo como esperando que le invitaran a unirse a ellos, cosa que nunca hicieron.
—Es una noche tranquila —comentó Allan, arrojando ceniza al aire—. Se ve que no han salido los turistas. No dejo de preguntarme qué les parecerá Edimburgo. Lo digo porque nosotros somos de aquí, y es como si fuera nuestra propia casa, sólo la vemos bajo esa perspectiva.
—Allan, también para los Chib Calloway es como su propia casa. Se trata de dos Edimburgos con un sistema nervioso común.
Allan esgrimió un dedo.
—Estás pensando en ese programa de anoche del canal 4 sobre los hermanos siameses.
—Vi parte de él.
—Eres como yo, vemos demasiada televisión. Llegaremos a viejos chochos y seguiremos pensando por qué no hicimos algo más en la vida.
—Hombre, gracias.
—Ya sabes a qué me refiero. Si yo tuviera el dinero que tienes tú estaría navegando en yate por el Caribe y aterrizando con mi helicóptero en la azotea de un hotel en Dubai.
—¿Pretendes decir que desperdicio el tiempo? —replicó Mike. Entonces se acordó de Gerry Pearson y de sus correos electrónicos repletos de fotos de lanchas rápidas y practicando esquí acuático.
—Lo que quiero decir es que hay que disfrutar todo lo que se pueda, Laura incluida. Si vuelves al local de subastas aún estará allí. Proponle una cita.
—Otra cita —puntualizó Mike—. Ya sabes lo que ocurrió en la última.
—Te rindes demasiado pronto —replicó Allan, sacudiendo la cabeza—. No acabo de entender cómo fuiste capaz de ganar dinero con un negocio.
—Pues lo gané, ¿no?
—Sí, de eso no hay duda, pero...
—Pero ¿qué?
—Tengo la impresión de que no acaba de satisfacerte.
—No me gusta alardear delante de los demás, si es a lo que te refieres.
Allan parecía tener más que decir, pero por su natural prudencia se limitó a asentir con la cabeza. Distrajo su atención la música que de improviso surgió de un coche que iba en dirección a donde estaban. Era un BMW negro metalizado que parecía un M 5 y lo que sonaba era Thin Lizzi cantando The Boys are Back in Town. Ocupaba el asiento del pasajero, con el cristal de la ventanilla bajado, Chib Calloway, que tarareaba la canción y que volvió a cruzar una mirada con Mike, haciendo ademán de apuntarlos con una pistola y apretar el gatillo en el momento en que pasaba ante ellos. Cuando se hubo alejado, Mike comprendió que Allan se había dado perfecta cuenta del detalle.
—¿Sigues pensando que podríamos haberles plantado cara? —inquirió.
—No creo —contestó Allan, tirando al suelo el cigarrillo consumido a medias.
Aquella noche Mike cenó solo.
Gissing había insinuado que cenaran juntos, pero Allan dijo que tenía trabajo en casa y Mike dio también una excusa, con la esperanza de no tropezarse después con el profesor en el restaurante. La verdad era que le apetecía comer a solas. Compró un periódico en una tienda de prensa de las que cierran tarde y, caminando hacia Haymarket, se decidió por un restaurante hindú. Un restaurante no era lo más adecuado para leer, pues la iluminación solía ser mortecina, pero tuvo la suerte de encontrar mesa junto a una lámpara. El periódico decía que eran malos tiempos para los restaurantes hindúes. La escasez de arroz había hecho subir los precios y debido a las medidas restrictivas de inmigración llegaban al país menos cocineros. Al comentárselo al camarero, el joven sonrió y se encogió de hombros.
Había bastante gente. Su mesa estaba cerca de otra ocupada por cinco borrachos que habían dejado las chaquetas en el respaldo de la silla, se habían aflojado la corbata o simplemente se la habían quitado. Pensó que serían de alguna empresa y que celebraban algún buen negocio. Bien sabía en qué podían acabar aquellas noches. La gente con la que él había trabajado solía comentar que nunca llegaba a emborracharse y que apenas parecía alegrarse cuando se conseguía un buen contrato. Podría haberles dicho: «Me gusta mantener el control», pero también podría haber apostillado: «de momento». Cuando llegó su plato, los de la mesa cercana estaban en los cafés y el coñac, y casi a punto de marcharse cuando pidió la cuenta. Uno de ellos perdió el equilibrio al levantarse y ponerse la chaqueta, y Mike, al ver que se le venía encima, lo sostuvo con la mano, lo que dio pie a que el comensal volviera hacia él su cara abotargada.
—¿Qué demonios hace? —inquirió con lengua pastosa.
—Evitar que se caiga.
—¿Le ha tocado? —le espetó a Mike otro del grupo mientras se le acercaba—. ¿Te ha tocado, Rab? —añadió, dirigiéndose a su amigo.
Pero Rab estaba ocupado en mantener el equilibrio y no añadió ni una palabra.
—Sólo pretendía ayudarle —contestó Mike, mientras los otros formaban semicírculo frente a él. Era consciente de la facilidad con que un incidente así podía degenerar.
—Pues olvídese y lárguese —espetó el amigo de Rab.
—Antes de que le den para el pelo —chilló un tercero.
Los camareros miraban la escena angustiados y uno de ellos abrió la puerta batiente para dar aviso en la cocina.
—Muy bien —dijo Mike, alzando las manos en gesto conciliador mientras se dirigía a la salida. En la calle se alejó a paso rápido, mirando hacia atrás de vez en cuando. Quería poner distancia de por medio por si le perseguían. Distancia significaba tiempo para pensar y evaluar la situación: ponderar el riesgo de volver sobre sus pasos. Ya estaba a cincuenta metros cuando salieron los borrachos. Iban cogidos del brazo y señalaban su próximo destino: un pub en la acera opuesta.
«Probablemente ya ni se acuerdan de mí», se dijo Mike, aunque sabía que a él no se le olvidaría aquel incidente y que durante semanas y meses le atormentaría el recuerdo y su fantasía imaginaría escenas en las que tumbaba en tierra a los borrachos. A la edad de trece años un chico de su clase le había podido en una pelea y pasó largos años rumiando refinados métodos de venganza que nunca llevó a cabo.
En el mundo en el que vivía en aquel momento no había necesidad de mirar hacia atrás. La gente era cortés y civilizada, educada y con clase y, pese a las bravatas de Allan en el Shining Star, dudaba mucho de que él se hubiera peleado alguna vez en su vida adulta. Mientras caminaba hacia Murrayfield rememoró sus días de estudiante y sus intervenciones en algunas peleas en bares, entre ellas, cierta ocasión en la que se enzarzó con un posible rival por una novia... ¡Dios, ni recordaba cómo se llamaba ella! Y la noche aquella en la que al volver a casa con unos amigos unos borrachos les tiraron un cubo de basura: no olvidaría la pelea que siguió, que se propagó desde la calle a una casa cercana y desde la puerta trasera al jardín, hasta que una mujer dio gritos desde una ventana diciendo que iba a llamar a la policía. Él salió con un ojo morado y los nudillos desollados, pero su contrincante quedó tumbado en el suelo.
Pensó en cómo habría reaccionado Chib Calloway ante el incidente del restaurante. Pero Calloway iba con guardaespaldas. Aquellos dos que le acompañaban en la barra no eran simples contertulios. Un amigo suyo le dijo en broma una vez que debería buscarse un guardaespaldas, «ahora que se sabe que eres rico», porque lo habría leído en una lista publicada un domingo por un periódico en la que figuraba en el quinto lugar de los hombres de mayor fortuna de Escocia.
—En Edimburgo no hacen falta guardaespaldas —replicó él.
Sin embargo, al detenerse ante el cajero automático para sacar dinero, miró a derecha e izquierda oteando un posible peligro. Contra el escaparate de una tienda contigua al banco había un vagabundo sentado con la cabeza gacha, solo, soportando el frío. A Allan le habían reprochado en cierta ocasión ser un solitario —no lo negaba—, pero eso era muy distinto a no tener a nadie. Echó una libra en la escudilla del pobre y se alejó camino de casa dispuesto a oír un poco de música rodeado de sus cuadros. Recordó las palabras del profesor: «Esas pobres obras de arte recluidas» y lo que había dicho Allan: «Disfrutar todo lo que se pueda». Se abrió la puerta de un pub, del que salió expulsado un borracho. Esquivó al hombre tambaleante y siguió su camino.
«Al cerrarse una puerta otra se abre...»
3
Había sido otro mal día para Chib Calloway.
Lo malo cuando te vigilan es que, aunque uno lo sepa, no siempre puede saberse quién o quiénes lo hacen. Debía mucho dinero. Pero también debía otras cosas, y por eso se esforzaba en no hacerse notar y únicamente contestaba a un par de sus doce móviles, los de número conocido de parientes y amigos muy allegados. Tenía dos citas para la hora de la comida, pero las había anulado simplemente disculpándose, sin explicaciones. Si se llegaba a saber que le seguían, su reputación caería aún más. Lo que sí hizo fue tomarse un par de cafés en el Cento Tre de George Street, un elegante local antigua sede de un banco. Muchos bancos de Edimburgo se habían convertido en bares y restaurantes. Con tanto cajero automático, no había necesidad de bancos. Las máquinas habían traído consigo multitud de estafas: números de tarjetas falsificados, tarjetas clonadas, dispositivos acoplados a la máquina para copiar los datos en un microchip, etc. Incluso había gasolineras que te copiaban los datos para venderlos. En eso él se andaba con mucho cuidado. Las bandas que dominaban la tecnología de la estafa en cajeros automáticos eran de origen extranjero: de Albania, Croacia y Hungría. En cierta ocasión en la que él había sondeado el asunto como un posible negocio, le comentaron que aquello era coto vedado, lo cual dolía, y más en aquel momento en que esas bandas comenzaban a actuar en Edimburgo.
Era una ciudad pequeña, sólo con medio millón de habitantes, y sin entidad para atraer a los grandes, lo que significaba que el terreno era de Chib. Él tenía negocios con varios dueños de bares y discotecas y en los últimos años no había habido necesidad de disputas por territorio. Su aprendizaje lo había hecho en guerras de territorio, ganándose una sólida fama de guerrero, y trabajando de gorila para Billy McGeehan en su salón de billar y en un par de sus pubs de Leith, asuntillos de sábado por la noche, cuando los clientes se vuelven pendencieros a medida que avanza la noche y los forasteros, arrogantes con los de Edimburgo.
Antes de los veinte años, Chib se creía un buen futbolista, pero le rechazaron en la prueba del Hearts por grandullón y torpe.
—Prueba en el rugby —le aconsejó el seleccionador.
Probó en el boxeo para mantenerse en forma, pero era incapaz de controlarse. Subía al ring y pegaba con los pies, las rodillas y los codos y cuando tumbaba al contrincante seguía zurrándole.
—Prueba en la lucha libre —volvieron a aconsejarle.
Pero entonces Billy McGeehan le hizo otra propuesta que le vino de perlas: la aceptaría, fingiría que buscaba trabajo y ganaría algún dinero los fines de semana, lo suficiente para aguantar hasta cobrar la mensualidad del paro. Pero Billy poco a poco le dio confianza y así, cuando cambió de jefe y se puso a trabajar para Lenny Corkery, ya sabía bastante. Durante la guerra que estalló después, Billy optó por largarse a Florida y traspasar los billares y los pubs a Lenny Corkery, que pasó a ser el rey del territorio y Chib, lugarteniente.
Pero después Lenny cayó en el noveno hoyo en Muirfield y Chib tomó el relevo. De todos modos, hacía tiempo que pensaba hacerlo, y los hombres de Lenny no pusieron reparos, al menos cara a cara.
—Una sucesión tranquila siempre es lo mejor para el negocio —comentó el dueño de un club.
Tranquila los primeros años. Porque las cosas se estaban poniendo feas. No por su culpa, sino que los polis habían tenido la suerte de pillar un cargamento de coca y éxtasis ya pagado, lo que era doble mala pata para él, el destinatario. Era una desgracia, porque ya debía un cargamento de hierba que había entrado en un tráiler noruego y los proveedores, una banda de Ángeles del Infierno de una ciudad de nombre impronunciable, le habían dado noventa días de plazo para pagar. Y ya habían transcurrido ciento veinte. Y los que vinieran.
Podría haber ido a Glasgow a pedir un préstamo a uno de los peces gordos, pero eso era arriesgarse a que se corriera la voz. Sería perder su imagen y, al menor signo de debilidad, los buitres se arremolinarían.
Despachó los dos expresos sin degustarlos, pero por la pulsación acelerada comprendió que estaban muy cargados. Le acompañaban Johnno y Glenn en la pequeña mesa que había junto a la cristalera, mientras las mesas cercanas se iban llenando de mujeres guapas a las que no hacía el menor caso. Las conocía muy bien: eran de esas que compran en Harvey Nicks y después toman una copa en el Shining Star con una hoja de lechuga para aguantar entre comidas, mientras sus maridos o novios trabajan en un banco o son abogados. Parásitas, en definitiva, con una estupenda casa en Grange, vacaciones de esquí y salidas para cenar. Era un Edimburgo del que ya de pequeño tenía conocimiento. De joven dedicaba los sábados a ir al fútbol (si el Hearts jugaba en casa y se terciaba meter bulla con los colegas) o al pub, o a veces a seguir a chicas por Rose Street o intentar ligar en el centro comercial de St James. O en George Street, con todos aquellos escaparates de tiendas de moda y joyerías sin precios, que ya entonces le resultaba un mundo aparte. Pero eso no le disuadía de ir a aquel local. ¿Por qué no iba a ir? Él llevaba dinero en el bolsillo como cualquier otro, vestía jerséis de cuello de cisne de Nicole Fabri y chaquetas de DKNY, zapatos de Kurt Geiger, calcetines de Paul Smith, etc. Él era igual que cualquier otro hijo de mala madre y mejor que la mayoría. Él vivía en el mundo real.
—Con sus putas complicaciones.
—¿Qué dices, jefe? —preguntó Glenn, lo que le hizo ver que había pensado en voz alta. Chib no contestó, pidió la cuenta a una camarera que pasaba junto a ellos y miró a sus dos guardaespaldas. Glenn acababa de entrar después de echar un vistazo a la calle y dijo que no había nadie merodeando por los alrededores.
—¿Y en las ventanas de las oficinas?
—Tampoco.
—¿Y en alguna tienda, fingiendo mirar el escaparate?
—Ya te lo he dicho —replicó Glenn irritado—. Si hay alguien, lo disimula estupendamente.
—No tienen que hacerlo estupendamente, basta con que a ti te lo parezca —replicó Chib, mordisqueándose el labio inferior, como hacía a veces cuando reflexionaba. Tras pagar la cuenta adoptó una decisión—: Bien, podéis abriros los dos.
—¿Cómo? —terció Johnno, que no acababa de estar seguro de haberlo oído bien.
Chib no dijo nada. A su modo de ver, si eran los Ángeles o alguien como ellos, lo más probable era que entrasen en contacto cuando estuviera a solas. Y si era la pasma... La verdad es que no estaba seguro. Pero una cosa u otra. Notaba algo. Había algo.
La expresión de la cara de Glenn le daba a entender que su decisión no era precisamente la mejor.
La idea de Chib era mezclarse con el gentío que iba de compras en Princes Street. Al ser zona peatonal, si le seguían tendrían que hacerlo a pie. Luego subiría la larga escalinata junto al Mound y deambularía por calles más tranquilas de la Ciudad Vieja, donde era fácil detectar a cualquiera que le siguiera a pie.
Era un plan. Pero tampoco gran cosa, como no tardó en comprobar. Les dijo a Glenn y a Johnno que se quedaran en el coche y que les llamaría si los necesitaba. A continuación tomó por Frederick Street y cruzó al tramo tranquilo de Princes Street donde no había tiendas. El castillo se erguía en lo alto. Veía las figuras diminutas de los turistas asomados a las murallas. Hacía años que no había ido al castillo. Recordó una visita de los tiempos del colegio en la que se escabulló a los veinte minutos para escaparse al centro de la ciudad. Haría un par de años se tropezó en un bar con un conocido que le explicó un minucioso plan para robar las joyas de la corona de Escocia. Su respuesta fue una bofetada.
—El castillo no es sólo para visitas turísticas —le replicó al desventurado borracho—. Hay toda una tropa en activo. ¿Cómo vas a sacar las joyas con tanto soldado?
Cruzó el pie del Mound por los semáforos y siguió hacia la escalinata, deteniéndose de vez en cuando y mirando atrás. Nadie. «Maldita sea», pensó. Contempló la subida y se dio cuenta de lo empinada que era realmente aquella escalinata. No estaba acostumbrado a caminar, y los compradores y turistas de Princes Street le habían cansado y cruzar la calle esquivando coches y autobuses le había hecho sudar. ¿De qué valía prohibir la circulación de coches si aquello se convertía en una pista de carreras para taxis y autobuses? Vio claro que sería incapaz de subir la escalinata y se detuvo un momento a pensar una alternativa. Podía atajar por el parque de Princes Street, porque de volver por Princes Street ni hablar. Vio delante de él un edificio de estilo griego. Dos, en realidad, uno detrás de otro. Sabía que eran museos. El año anterior, en uno de ellos habían envuelto las columnas para una exposición o algo así. Se le vino a la mente lo de aquellos tres tíos del bar. Se había acercado a su mesa sabiendo que los asustaría con sólo mirarlos serio quince segundos. Aquel catálogo lleno de pinturas que tenían... Bueno, ahora se encontraba precisamente ante la puerta de la National Gallery de Escocia. ¿Por qué no entrar? A lo mejor era un mensaje del cielo. Además, si alguien le seguía, allí dentro podría comprobarlo. Al cruzar la puerta que le abrió un empleado, dudó y echó mano al bolsillo.
—¿Cuánto cuesta? —preguntó.
—Es gratis, señor —contestó el portero con una leve inclinación de cabeza.
Ransome vio cómo la puerta se cerraba tras Chib Calloway.
«Vaya, esto sí que es bueno», dijo para sus adentros, metiendo la mano en el bolsillo para coger el móvil.
Ransome era inspector de la policía de Lothian y Borders. Su colega, el sargento Ben Brewster, que estaba dentro de un coche sin distintivos aparcado entre el Mound y George Street, respondió de inmediato.
—Acaba de entrar en la National Gallery —dijo Ransome.
—¿Para una cita? —La voz de Brewster sonaba floja, como si hablara desde alguna especie de aparcamiento.
—No lo sé, Ben. Me pareció que se dirigía a la escalinata de Playfair, pero luego cambió de idea.
—También yo me lo pensaría —comentó Brewster conteniendo la risa.
—No creas que yo estaba muy decidido a darme ese subidón —añadió Ransome.
—¿Sabes si te ha visto?
—Claro que no. ¿Dónde estás?
—Aparcado en doble fila en Hannover Street y aguantando improperios. ¿Vas a seguirle dentro del museo?
—No lo sé. Dentro hay más posibilidades de que se dé cuenta que en la calle.
—Bueno, sabe que le vigilan. ¿Por qué habrá prescindido de sus dos secuaces?
—Buena pregunta, Ben. —Ransome miró el reloj. No era necesario, porque una explosión a su derecha seguida de una nube de humo en las murallas del castillo le sacó de dudas: el cañonazo de la una. Empezó a salir gente del museo, pero era imposible cubrir bien con la vista las dos puertas—. No te muevas de ahí —añadió—. Aguantaré cinco o diez minutos más.
—Me llamas —dijo Brewster.
—Te llamo —dijo Ransome.
Guardó el móvil en el bolsillo y asió con las dos manos la baranda. En el parque todo parecía en orden. Un tren avanzaba por la vía camino de la estación de Waverley. Todo tranquilo y en orden: Edimburgo era ese tipo de ciudad. Podía uno vivir en ella toda su vida sin enterarse de si sucedía algo, aunque ocurriera en casa del vecino. Dirigió la atención al castillo. Había momentos en que le parecía un familiar severo, que fruncía el ceño ante cualquier indecencia de abajo. Mirando un plano de la ciudad llamaba la atención el contraste entre la Ciudad Nueva al norte y la Ciudad Vieja al sur. La primera era un proyecto geométrico y racional; la segunda, un galimatías caótico en el que se alzaban casas por todas partes. Se decía que antiguamente habían ido añadiendo pisos a las viviendas hasta que acabaron hundiéndose. A Ransome le gustaba el ambiente de la Ciudad Vieja, pero siempre había soñado con vivir en una elegante casa georgiana de la Ciudad Nueva, por lo que todas las semanas compraba un billete de lotería. Era la única posibilidad, porque si no, con su sueldo de policía...
Por el contrario, Chib Calloway, que de sobras podía permitirse vivir en la Ciudad Nueva, prefería vivir en una zona de mala muerte del extrarradio oeste a tres kilómetros de donde se había criado. Ransome razonó que de gustos no había nada escrito.
El policía pensó que Calloway no estaría mucho tiempo en el museo. Para un tipo como él, el arte debía de ser algo tan raro como la criptonita. Saldría por la puerta principal o por la del parque, una de dos, así que tendría que adoptar una decisión. Aunque, la verdad..., ¿qué más daba? Las citas que había convenido Chib —de las que él estaba enterado— no iban a tener lugar, y si no podía obtener pruebas, perdería inútilmente unas horas de su vida. Ransome, con algo más de treinta años, era ambicioso e impaciente de oportunidades; Chib Calloway sería un trofeo, por supuesto. Quizás no tanto como cuatro o cinco años atrás, pero por aquel entonces él era un simple agente uniformado sin poder para ejercer, o siquiera sugerir a sus superiores, una operación de vigilancia continuada. Ahora, por el contrario, tenía acceso a información del cuerpo, lo cual era un factor determinante entre fracaso y éxito. Uno de los primeros casos de los que se había hecho cargo en el departamento de investigación criminal fue un intento de imputación contra Calloway, pero ante el tribunal, un abogado había hecho añicos la prueba, para mal del miembro más joven del equipo de investigación.
«Agente de investigación Ransome, ¿está seguro de que ése es su título? La verdad es que he conocido agentes de uniforme más hábiles.» Recordaba la cara engreída del abogado, con sus mejillas rubicundas y la peluca, y a Chib Calloway carcajeándose en el banquillo de los acusados y apuntándole burlón con el dedo en el momento de abandonar el estrado de testigos. Más tarde, el jefe del equipo de investigación le dijo con sus mejores palabras que no tenía importancia. Pero sí la tenía, y mucho que le importó durante años.
Ahora le parecía que había llegado la ocasión..., ahora o nunca. Todo lo que sabía y lo que sospechaba cristalizaría en un resultado inminente: la vida de Chib Calloway estaba a punto de dar un tumbo. Incluso podía producirse de un modo sangriento sin que él interviniese, pero eso no le impedía recrearse en calidad de testigo presencial.
Ni excluía que él se llevase el mérito.
Chib Calloway aguardó en el vestíbulo unos minutos, pero vio que sólo entraba una pareja de mediana edad de piel morena con acento australiano. Fingió examinar el plano de las plantas del edificio y acto seguido hizo una mueca apreciativa con los labios en dirección a los vigilantes para darles a entender su complacencia por la distribución general. Respiró hondo y entró en la galería.
Había poca gente. Eran salas enormes que respondían con un eco a toses y susurros. Volvió a ver a los australianos y a unos estudiantes extranjeros con un guía. Escoceses no eran: cutis moreno, demasiado bien vestidos, y pasaban con lentitud, casi en silencio por delante de los enormes lienzos, con cara de aburridos. Vio que no había muchos vigilantes. Estiró el cuello tratando de comprobar si las cámaras de videovigilancia estaban donde él creía, pero no veía cables por detrás de los cuadros, lo cual significaba que no estaban conectados a una alarma. Algunos, no todos, parecían atornillados a la pared. Y aun así, en cosa de medio minuto, con un cuchillo Stanley te podías hacer con ellos: el lienzo y el marco, incluso. Media docena de jubilados con uniforme no eran problema.
Chib se acomodó en un asiento tapizado en el centro de una sala y sintió que sus pulsaciones aminoraban. Simuló contemplar con interés el cuadro que tenía delante: un paisaje con montañas, templos, rayos de sol y, en primer plano, unas figuras humanas con amplias túnicas. No tenía ni idea de su significado. Uno de los estudiantes extranjeros, un muchacho bronceado con aspecto de español, le tapó la vista un instante para desplazarse acto seguido a un lado a leer el rótulo informativo de la pared, ajeno a la mirada furibunda de Chib: «Eh, chaval, éste es mi cuadro, mi ciudad, mi país».
En ese momento entró otro hombre en la sala. Era mayor que el estudiante y mejor vestido: gabán negro de lana hasta los tobillos y zapatos negros relucientes, impecables. Llevaba un periódico doblado y parecía estar matando el tiempo, con los carrillos inflados. Calloway le miró como quien no quiere la cosa y, al percatarse de que aquella cara le resultaba conocida, se le encogió el estómago. ¿No sería él quien le venía siguiendo? Delincuente, no parecía. Pero tampoco un poli. ¿Dónde lo había visto antes? El hombre, sin apenas mirar el cuadro, se alejó dejando atrás al estudiante y ya salía de la sala cuando Chib recordó de qué lo conocía.
Se levantó y siguió sus pasos.
4