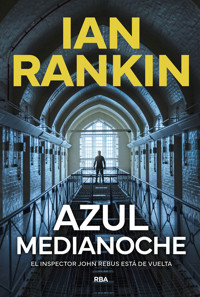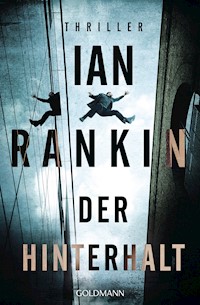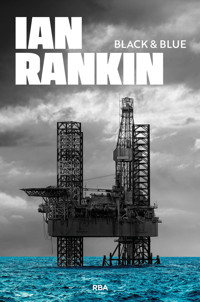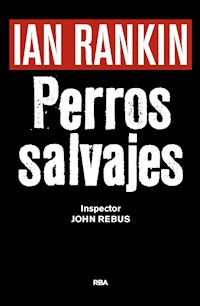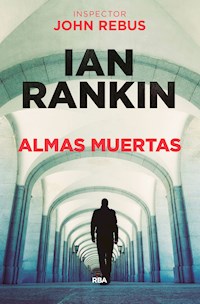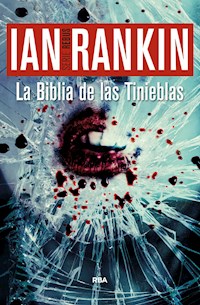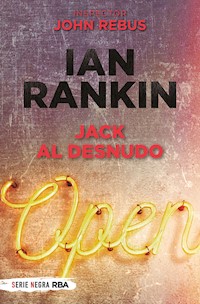
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: John Rebus
- Sprache: Spanisch
La prensa de Edimburgo se ceba con el joven diputado Gregor Jack tras haber sido sorprendido en un prostíbulo durante una redada policial. Sin embargo, el fino olfato del inspector John Rebus le dice que alguien está conspirando con el político, intuición que pronto se verá confirmada con la desaparición de Lliz Jack, su acaudalada y libertina esposa. Una historia policíaca perfecta, circular, sobre la fragilidad de la condición humana, también en el rutilante mundo de los ricos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Título original: Strip Jack
© John Rebus Limited, 1992.
© de la traducción: Alberto Coscarelli, 2012.
© de esta edición digital: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO542
ISBN: 978-84-9056-084-6
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Dedicatoria
Cita
1 El cobertizo de las vacas
2 Rascando un poco
3 Escalones traicioneros
4 Soplos
5 Río arriba
6 Highland Games
7 Duthil
8 Rencor y malicia
9 A tiro
10 Rastreros de prostíbulos
11 Viejos vínculos escolares
12 Servicio Escort
13 Cabeza ardiente
Agradecimientos
Notas
PARAELÚNICO
No sabe nada; y cree saberlo todo. Eso apunta claramente a una carrera política.
SHAW, Mayor Barbara
El hábito de la amistad se madura con el trato constante.
LIBIANUS, siglo IV, citado en Edinburgh,
1
ELCOBERTIZODELASVACAS
Lo maravilloso del caso fue que los vecinos ni siquiera se habían quejado, ni siquiera —como más tarde muchos dijeron a los periodistas— lo sabían. No hasta aquella noche, la noche en que la súbita actividad en la calle perturbó su sueño. Coches, furgonetas, policías, el inagotable parloteo de los radiotransmisores. No es que el ruido fuese excesivo. La operación fue realizada a tal velocidad e, incluso, con tan buen humor, que hasta hubo quienes durmieron durante el acontecimiento.
—Quiero que muestren educación —les había explicado el comisario «Granjero» Watson a sus hombres en la sala de guardia aquella noche—. Puede ser una casa de citas, pero está en la parte alta de la ciudad, ustedes ya me entienden. No sabemos quién habrá allí. Quizás incluso nos encontremos con nuestro propio y querido jefe de policía.
Watson sonrió para hacerles saber que bromeaba. Pero algunos de los policías de la sala, que conocían al jefe de policía mejor de lo que parecía conocerle el propio Watson, intercambiaron miradas y sonrisas irónicas.
—Muy bien —dijo Watson—, repasemos el plan de ataque...
«Dios, esto le encanta», pensó el inspector John Rebus. «Disfruta con cada minuto». ¿Y por qué no? Después de todo era la criatura de Watson e iba a nacer en casa. Lo que equivalía a decir que Watson estaría al mando desde la inmaculada concepción hasta el inmaculado parto.
Quizá fuera la menopausia masculina, la necesidad de mostrar un poco de fuerza. La mayoría de los comisarios que Rebus había conocido en sus veinte años de servicio se habían sentido satisfechos con ocuparse del papeleo y esperar al día de la jubilación. Pero Watson no. Watson era como el canal Cuatro: lleno de programas independientes de interés minoritario. No es que fuera problemático; pero, por Dios, causaba un revuelo de mil demonios.
Ahora incluso parecía tener un confidente, alguien invisible que le había susurrado al oído la palabra «prostíbulo». ¡Pecado y desenfreno! El duro corazón presbiteriano de Watson se había removido hasta la justa indignación. Era la clase de cristiano de las Highlands que consideraba que el sexo en el matrimonio era poco más que aceptable —su hijo y su hija eran la prueba—, pero que rechazaba y cuestionaba todo lo demás. Si había un prostíbulo en Edimburgo, Watson lo quería cerrado ya.
Pero el informador le había dado una dirección, lo que provocó cierta agitación. El prostíbulo estaba en una de las mejores calles de la Ciudad Nueva, con discretas mansiones georgianas flanqueadas por árboles, coches Saab y Volvo, casas habitadas por profesionales: abogados, médicos, profesores de universidad. No era precisamente la casa de putas de los marineros, una serie de habitaciones oscuras y húmedas en la planta superior de un bar del puerto. Este era, como había dicho el propio Rebus, un establecimiento establecido. Watson no había captado el chiste.
Se había mantenido la vigilancia durante varios días y noches, con coches sin matrícula y anodinos hombres de paisano. Hasta que quedaron pocas dudas: lo que sucediera en el interior de las habitaciones con las ventanas cerradas, ocurría después de medianoche y a un ritmo vertiginoso. Lo curioso era que muy pocos hombres llegaban en coche. Pero un detective espabilado que estaba meando por los alrededores en mitad de la noche descubrió por qué. Los hombres aparcaban los coches en las calles laterales y caminaban alrededor de cien metros más hasta la puerta principal de la casa de cuatro plantas. Quizá fuera la política de la casa: los portazos intempestivos de los coches provocarían sospechas en la calle. O quizá fuera el interés de los propios visitantes por no dejar sus coches iluminados a la luz de las farolas, donde podían ser reconocidos...
Se habían tomado y comprobado las matrículas y las fotografías de los visitantes de la casa. Se había buscado al propietario de la casa. Era dueño de la mitad de un viñedo francés y de varias propiedades en Edimburgo, y vivía todo el año en Burdeos. Su abogado había alquilado la casa a la señora Croft, una dama muy distinguida de unos cincuenta y tantos. Según el administrador pagaba el alquiler puntualmente y en efectivo. ¿Había algún problema...?
Ningún problema, le aseguraron, pero si podía olvidar esta conversación...
Mientras tanto, los propietarios de los coches resultaron ser empresarios, algunos locales, pero la mayoría visitaban la ciudad desde el sur de la frontera. Animado por este detalle, Watson había comenzado a planear la operación. Con su habitual mezcla de ingenio y perspicacia había decidido llamarla Operación Rastrera.
—Rastreros de prostíbulo, John.
—Sí, señor —respondió Rebus—. Yo solía tener un par de plantas rastreras. Siempre me he preguntado de dónde habían sacado el nombre.
Watson se encogió de hombros. No era hombre que se dejase desviar del tema.
—Olvídate de las rastreras —dijo—. Vamos a pillar a los rastreros.
Convinieron que la casa estaría a tope alrededor de la medianoche. Se escogió la una de la madrugada del sábado como hora de la operación. Las órdenes de registro estaban preparadas. Cada uno de los hombres del equipo conocía su posición. El abogado incluso había traído planos de la casa, que los agentes habían memorizado.
—Es una maldita conejera —había dicho Watson.
—No es problema, señor, siempre y cuando tengamos hurones suficientes.
En realidad, a Rebus no le hacía ninguna ilusión el trabajo de esta noche. Los prostíbulos podían ser ilegales, pero satisfacían una necesidad y, si tendían a ser respetables, como este desde luego lo era, entonces ¿cuál era el problema? Veía parte de esta duda reflejada en los ojos de Watson. Pero Watson se había mostrado entusiasmado desde el principio, y echarse atrás ahora era impensable, sería un síntoma de debilidad. Por consiguiente, sin que nadie estuviese muy entusiasmado, la Operación Rastrera continuó adelante. Mientras, otras calles más conflictivas se quedaban sin patrullar. Mientras, la violencia doméstica se cobraba sus víctimas. Mientras, el ahogamiento de Water of Leith continuaba sin resolverse...
—Vale, allá vamos.
Dejaron los coches y las furgonetas y se dirigieron hacia la puerta principal. Llamaron con discreción. La puerta se abrió desde dentro y entonces las cosas comenzaron a moverse como un vídeo a doble velocidad. Se abrieron otras puertas... ¿Cuántas puertas podría tener una casa? Primero llamar, después abrir. Sí, estaban siendo corteses.
—Si no le importa vestirse, por favor...
—Si no le importara bajar las escaleras ahora...
—Puede ponerse primero los pantalones, señor, si lo prefiere...
Luego:
—Caray, señor, venga y vea esto. —Rebus siguió el rostro juvenil y arrebolado del detective—. Aquí estamos, señor. Diviértase con esto.
Ah, sí, el cuarto de los castigos. Las cadenas, las correas y los látigos. Dos espejos de cuerpo entero y un armario lleno de prendas.
—Hay más cuero aquí que en un maldito cobertizo para las vacas.
—Pareces saber mucho de vacas, hijo —dijo Rebus. Solo agradecía que la habitación no estuviese en uso. Pero aún quedaban más sorpresas por descubrir.
En algunas zonas, la casa no era más lujuriosa que una fiesta de disfraces: enfermeras y doncellas, cofias y tacones altos. Excepto que la mayoría de los disfraces revelaban más de lo que ocultaban. Una joven llevaba algo parecido a un traje de submarinista con los pezones y la entrepierna al aire. Otra parecía una mezcla entre Heidi y Eva Braun. Watson observaba el desfile, dominado por la indignación. Ahora no tenía ninguna duda: cerrar esta clase de lugares era lo que había que hacer. Luego continuó hablando con la señora Croft, mientras el inspector jefe Lauderdale permanecía unos pocos pasos más allá. Había insistido en venir, conociendo a su superior y temiendo algún follón de cuidado. «Bueno», pensó Rebus con una sonrisa, «hasta ahora ningún follón a la vista».
La señora Croft hablaba con un educado acento cockney, que se iba haciendo cada vez menos educado a medida que pasaba el tiempo y más parejas bajaban las escaleras y se acumulaban en la gran sala de estar llena de sofás. Olía a perfumes caros y a whisky de marca. La señora Croft lo negaba todo. Incluso negaba que estuviesen en un prostíbulo.
«Yo no soy quien vigila mi burdel», pensó Rebus. De todas maneras, tenía que admirar su actuación. No dejaba de repetir que era una empresaria, una contribuyente, tenía derechos... ¿dónde estaba su abogado?
—Pensaba que se estaba defendiendo a sí misma —le murmuró Lauderdale a Rebus: un raro momento de humor de uno de los cabrones más agrios con los que había trabajado Rebus. Y como tal, mereció una sonrisa.
—¿De qué te ríes? No sabía que estuviésemos en el descanso. Vuelve al trabajo.
—Sí, señor. —Rebus esperó a que Lauderdale se apartase, para oír mejor lo que decía Watson, y luego le dirigió una rápida señal de victoria. La señora Croft, sin embargo, captó el gesto y, quizá pensando que iba destinado a ella, se lo devolvió. Lauderdale y Watson se volvieron hacia Rebus, pero él ya se alejaba.
Los policías que habían estado apostados en el jardín trasero acompañaban ahora a unas pocas almas de rostros pálidos de vuelta a la casa. Un hombre había saltado desde la ventana del primer piso y cojeaba. Pero también insistía en que no necesitaba un médico, que no había que llamar a una ambulancia. Las mujeres parecían encontrar todo esto muy divertido, y estaban especialmente interesadas en las caras de sus clientes, que iban de la vergüenza a la furia. Hubo algunas breves fanfarronadas del tipo conozco-mis-derechos. Pero, en general, todos hicieron lo que se les dijo: o sea, callarse y tener paciencia.
Parte de la vergüenza y del bochorno comenzó a desaparecer cuando uno de los hombres recordó que no era ilegal visitar un prostíbulo: solo era ilegal dirigirlo o trabajar en él. Y era verdad, aunque no significaba que los presentes fueran a escapar en el anonimato de la noche. Lo primero era darles un susto, después decirles que se marchasen. Si les quitas los clientes a los prostíbulos, entonces no tienes prostíbulos. Ese era el razonamiento. Así que los agentes estaban preparados con sus historias habituales, las historias que utilizaban con los conductores que circulaban lentamente en busca de prostitutas y cosas por el estilo.
—Solo unas palabras discretas, señor, entre usted y yo. Si yo fuese usted, me haría el análisis del sida, lo digo en serio. La mayoría de estas mujeres podrían ser portadoras de la enfermedad, incluso aunque no se note. La mayoría de las veces, no se manifiesta hasta que es demasiado tarde. ¿Está casado, señor? ¿Alguna novia? Lo mejor será avisarlas para que también se hagan el análisis. De lo contrario, nunca se sabe, ¿no es así?
Era algo cruel, pero necesario, y como en la mayoría de las palabras crueles, había una parte de verdad. La señora Croft parecía utilizar una pequeña habitación trasera como despacho. Se encontró una caja con dinero. También un lector de tarjetas de crédito. Un talonario de facturas con el membrete de Crofter Guest House. Hasta donde Rebus podía ver, el coste de una habitación sencilla era de setenta y cinco libras. Caro para una habitación con desayuno, ¿pero cuántos contables se tomarían la molestia de comprobarlo? A Rebus no le sorprendería que el lugar también pagase IVA...
—¿Señor? —Era el sargento detective Brian Holmes, recién ascendido y rebosante de eficiencia. Estaba a medio camino de una de las escaleras y llamaba a Rebus—. Creo que será mejor que suba...
Rebus no tenía muchas ganas. Holmes parecía estar muy arriba, y Rebus, que vivía en el segundo piso de un edificio de alquiler, tenía una antipatía natural hacia las escaleras. Edimburgo, por supuesto, estaba llena de ellas, de la misma manera que estaba llena de colinas, vientos helados y personas a las que les gustaba quejarse con voz lastimera de cosas como las colinas, las escaleras y el viento.
—Ya voy.
Delante de la puerta de un dormitorio, un detective conversaba en voz baja con Holmes. Cuando Holmes vio que Rebus llegaba al rellano, despachó al detective.
—¿Sí, sargento?
—Eche una mirada, señor.
—¿Alguna cosa que quieras decirme primero?
Holmes sacudió la cabeza.
—Habrá visto antes un miembro masculino, señor, ¿no?
Rebus abrió la puerta del dormitorio. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Una mazmorra falsa con alguien tumbado desnudo en el potro? ¿Una escena bucólica con unas cuantas gallinas y ovejas? El miembro masculino. Quizá la señora Croft tenía una colección de ellos colgada en la pared del dormitorio. «Y aquí hay uno que cacé en el 73. Se resistió pero al final lo cacé...»
Pero no. Era peor que eso. Mucho peor. Era un dormitorio vulgar, aunque con bombillas rojas en sus varias lámparas. Y en una cama vulgar yacía una mujer de aspecto bastante vulgar. El codo apoyado en la almohada, la cabeza en ángulo sobre el puño apretado. Y en aquella cama, vestido y mirando el suelo, estaba sentado alguien a quien Rebus reconoció. El miembro del Parlamento por North and South Esk.
—¡Jesús! —dijo Rebus. Holmes asomó la cabeza por la puerta.
—¡No puedo trabajar con un puto público delante! —gritó la mujer. Rebus advirtió que su acento era inglés. Holmes no le hizo caso.
—Menuda coincidencia —le dijo Holmes al diputado Gregor Jack—. Mi novia y yo acabamos de mudarnos a su circunscripción electoral.
El diputado le miró con más pena que enojo.
—Esto es un error —dijo—. Un tremendo error.
—Solo haciendo un poco de campaña, ¿no, señor?
La mujer se había echado a reír, con la cabeza todavía apoyada en la mano. La luz roja parecía llenar su boca abierta. Por un momento pareció que Gregor Jack iba a darle un puñetazo. En lugar de eso intentó darle un cachete con la mano abierta, pero solo consiguió pegarle en el brazo, y su cabeza cayó de nuevo en la almohada. Ella seguía riéndose, casi como una niña. Levantó las piernas muy arriba y desplazó las colchas. Sus manos aporreaban el colchón con alegría. Jack se había levantado y se rascaba nerviosamente un dedo.
—¡Jesús! —repitió Rebus—. Venga, bajemos.
No podía ser el Granjero. El Granjero podía venirse abajo. Entonces, Lauderdale. Rebus se le acercó con toda la humildad de que fue capaz.
—Señor, tenemos un problemilla.
—Lo sé. Ha tenido que ser el capullo de Watson. Quería su momento de gloria. Siempre le ha gustado la publicidad. Tú lo sabes. —¿Se estaba burlando Lauderdale? A Rebus, su figura esquelética y el rostro sin sangre le recordaban a una pintura que había visto una vez de unos calvinistas o secesionistas... o a algún otro grupo sombrío, dispuestos a quemar en la hoguera a cualquiera que estuviese cerca. Rebus mantuvo la distancia, sin dejar de sacudir la cabeza.
—No estoy seguro de...
—Los malditos periodistas ya están aquí —susurró Lauderdale—. Qué velocidad la de nuestros amigos de la prensa. El maldito Watson ha debido de avisarlos. Ahora está ahí afuera. Intenté detenerle.
Rebus se acercó a una de las ventanas y miró. Efectivamente, había tres o cuatro reporteros reunidos al pie de la escalinata de la puerta principal. Watson había acabado su rollo y respondía a un par de preguntas, al mismo tiempo que subía poco a poco los escalones.
—¡Ay, madre! —dijo Rebus, admirado por su propio sentido de la discreción—. Esto solo lo empeora.
—¿Empeora qué?
Así que Rebus se lo dijo. Y fue recompensado con la mayor sonrisa que hubiese visto alguna vez en el rostro de Lauderdale.
—Vaya, vaya, ¿entonces quién ha sido el niño malo? Sigo sin ver el problema.
Rebus se encogió de hombros.
—Verá, señor, en realidad no es bueno para nadie.
Las furgonetas se acumulaban afuera. Dos para llevarse a las mujeres a la comisaría y dos para llevarse a los hombres. A los hombres les harían unas cuantas preguntas, les pedirían los nombres y sus direcciones, y les dejarían en libertad. Las mujeres... bien, ese era otro tema. Habría cargos. La colega de Rebus, Gill Templer, diría que era otra señal de la sociedad falocéntrica, o algo así. No había vuelto a ser la misma desde que se había hecho con aquellos libros de psicología...
—Tonterías —decía Lauderdale—. Solo puede echarse la culpa a sí mismo. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Sacarle a escondidas por una puerta trasera con una manta sobre la cabeza?
—No, señor, solo...
—Recibirá el mismo trato que los demás, inspector. Ya sabe cómo son las cosas.
—Sí, señor, pero...
—Pero ¿qué?
Pero ¿qué? Esa era la pregunta. ¿Qué? ¿Por qué Rebus se sentía tan incómodo? La respuesta era de una sencillez complicada: porque era Gregor Jack. Rebus no hubiera dado ni la hora a la mayoría de los diputados. Pero Gregor Jack era... bueno, era Gregor Jack.
—Las furgonetas están aquí, inspector. Vamos a reunirlos y a cargarlos.
La mano de Lauderdale en su espalda era fría y firme.
—Sí, señor —asintió Rebus.
La noche era oscura y fría, alumbrada por las lámparas de sodio naranja, el resplandor de los faros y la luz amortiguada de las puertas abiertas y las ventanas. Los vecinos estaban impacientes. Algunos habían salido a los umbrales envueltos en batas de estampados búlgaros, o vestidos con la primera prenda que habían encontrado, que no les sentaban muy bien.
Policías, vecinos y, por supuesto, los periodistas. Flashes. Dios, también había fotógrafos, por supuesto. No había equipos de televisión, ninguna cámara. Ya era algo. Watson no había convencido a las televisiones de que asistiesen a su pequeña fiesta.
—Al furgón, lo más rápido que puedan —dijo Brian Holmes. ¿Era firmeza, una nueva autoridad en su voz? Es curioso lo que la promoción puede hacer a los jóvenes. Pero, Dios, iban deprisa. Rebus sabía que no era tanto por seguir las órdenes de Holmes, sino por el deseo de escapar de las cámaras. Una o dos de las mujeres posaron, en busca del sospechoso glamour de la página tres del The Sun, antes de que los policías las convencieran de que no era el lugar ni el momento.
Pero los reporteros se contenían. Rebus se preguntó por qué. Se preguntó qué estaban haciendo aquí. ¿Cuál era la gran noticia? ¿Watson conseguiría así publicidad? Un reportero incluso cogió a un fotógrafo del brazo y pareció advertirle que no sacase demasiadas fotos. Pero ahora estaban con ganas, ahora gritaban. Entonces los flashes descargaron como artillería. Todo porque habían reconocido un rostro. Todo porque escoltaban a Gregor Jack escaleras abajo, a través de la acera angosta hacia el furgón.
—¡Es Gregor Jack!
—¡Señor Jack! ¡Unas palabras!
—¿Algún comentario?
—¿Qué estaba haciendo...?
—¿Alguna declaración?
Las puertas se cerraban. Un agente golpeó el costado del furgón y comenzó a alejarse poco a poco, con los reporteros trotando detrás. De acuerdo, Rebus tenía que admitirlo: Jack había mantenido la cabeza alta. No, no era del todo exacto. Mejor dicho, había mantenido la cabeza lo suficientemente baja como para sugerir arrepentimiento en lugar de vergüenza, humildad en lugar de bochorno.
—Ha sido mi diputado durante siete días —dijo Holmes junto a Rebus—. Siete días.
—Has tenido que ser una mala influencia para él, Brian.
—Toda una sorpresa, ¿no?
Rebus se encogió de hombros sin comprometerse. Ahora estaban sacando a la mujer del dormitorio, vestida con tejanos y camiseta. Vio a los reporteros y, de pronto, se levantó la camiseta por encima de los pechos desnudos.
—¡Aprovechad esto!
Pero los reporteros estaban ocupados comparando notas, y los fotógrafos, cargando más películas. Se marchaban a la comisaría, dispuestos a pillar a Gregor Jack cuando saliese. Nadie le prestaba la menor atención y terminó por bajarse la camiseta y subir al furgón que la esperaba.
—No es muy escrupuloso, ¿verdad? —comentó Holmes.
—Pero puede serlo, Brian —respondió Rebus—, quizá lo sea.
Watson se frotaba su reluciente frente. Era mucho trabajo para una sola mano, pues se le extendía hasta la coronilla.
—Misión cumplida —dijo—. Bien hecho.
—Gracias, señor —respondió Holmes, satisfecho.
—Entonces, ¿ningún problema?
—Ninguno en absoluto, señor —dijo Rebus, con toda tranquilidad—. A menos que tengamos en cuenta a Gregor Jack.
Watson asintió y luego frunció el entrecejo.
—¿Quién? —preguntó.
—Brian puede contarle todo sobre él, señor —dijo Rebus, y palmeó a Holmes en la espalda—. Brian es su hombre para cualquier cosa que huela a política.
Watson, que ahora titubeaba en algún lugar entre el entusiasmo y el temor, se volvió hacia Holmes.
—¿Política? —preguntó. Sonreía—. Por favor, sea amable conmigo.
Holmes observó como Rebus volvía al interior de la casa. Tenía ganas de llorar. Después de todo, John Rebus era un hijo de puta.
2
RASCANDOUNPOCO
Era una verdad aceptada universalmente que algunos miembros del Parlamento tenían problemas para mantener los pantalones puestos. Pero Gregor Jack no estaba considerado uno de ellos. Es más, a menudo rechazaba los pantalones y optaba por la falda en las noches de elecciones y en muchos actos públicos. En Londres, aceptaba las burlas de buena gana, respondiendo a las viejas preguntas con la exactitud del catecismo.
—¿Díganos, Gregor, qué lleva debajo de la falda?
—Oh, nada, nada en absoluto. Todo funciona a la perfección.
Gregor Jack no era un miembro del Partido Nacionalista Escocés (PNE), aunque había coqueteado con él en su juventud. Se había unido al Partido Laborista, pero había renunciado por razones que nunca se explicaron. No era un demócrata liberal, ni tampoco un conservador escocés, esa raza particular. Gregor Jack era un independiente, y como tal había retenido el escaño de North and South Esk, el sur y el este de Edimburgo, desde su tranquila victoria en 1985. «Tranquilo» era un adjetivo utilizado a menudo con Jack. También lo eran «honesto», «leal» y «decente».
John Rebus se lo sabía de memoria gracias a los periódicos viejos, las revistas y las entrevistas radiofónicas. Tenía que haber gato encerrado, algún fallo en su resplandeciente armadura. La Operación Rastrera encontraría el fallo. Rebus hojeó el periódico del sábado en busca de algún artículo. No lo encontró. Era curioso: la prensa se había mostrado muy interesada la noche anterior. La noticia se produjo a la una y media... tiempo más que suficiente, sin duda, para verla impresa en la última edición de la mañana. A menos, por supuesto, que los reporteros no hubiesen sido locales. Pero tenían que serlo, ¿no? Dicho esto no había reconocido ningún rostro. ¿De verdad tenía Watson la influencia suficiente para involucrar a los periódicos de Londres? Rebus sonrió. Capacidad le sobraba, desde luego. Su esposa se encargaba de ello: tres comidas al día de tres platos cada una.
«Alimenta el cuerpo —decía Watson a menudo—, y alimentarás el espíritu». O algo así. El caso es que, plasta bíblico o no, Watson estaba comenzando a consumir gran cantidad de bebidas espirituosas. Lucía un resplandor rosado en las mejillas y la papada, y desprendía el olor inconfundible de las pastillas de menta fuerte. Cuando Lauderdale entraba en el despacho de su superior, olisqueaba como un sabueso. Pero no era sangre lo que olfateaba, sino un ascenso. Perderían de vista al Granjero y ganarían un Pedo.
El apodo había sido quizás inevitable. Pura asociación de palabras. Lauderdale se convirtió en Fort Lauderdale, y muy pronto Fort se convirtió en Pedo.[1] Oh, pero también era un nombre adecuado. Porque allí donde fuese el inspector jefe Lauderdale dejaba mal olor. Como, por ejemplo, en el Caso de la Literatura Robada. Rebus había sabido en cuanto Lauderdale entró en su despacho que necesitaría abrir las ventanas muy pronto.
—Quiero que a este lo sigas de cerca, John. El profesor Costello es muy respetado, una figura internacional en este campo...
—¿Y?
—Y —Lauderdale simuló que su siguiente afirmación no significaba nada para él— es un amigo personal del comisario Watson.
—¡Ah!
—¿Qué es esto, la semana del monosílabo?
—¿Monosílabo? —Rebus frunció el entrecejo—. Lo lamento, señor. Tendré que preguntarle al sargento detective Holmes qué significa.
—No intentes hacerte el gracioso...
—Que no, señor, se lo juro. El sargento detective Holmes ha tenido el beneficio de una educación universitaria. Bueno... de unos cinco meses o algo así. Es el hombre más adecuado para coordinar a los agentes en un caso tan extremadamente delicado.
Lauderdale miró la figura sentada durante lo que pareció —al menos a Rebus— un largo rato. Dios, ¿tan estúpido era? ¿Es que nadie apreciaba la ironía en estos tiempos?
—Mira —dijo Lauderdale—. Necesito alguien con un poco más de antigüedad que un sargento detective recién ascendido. Y lamento decirte, inspector, Dios nos ayude a todos, que tú eres un poco más antiguo.
—Me halaga, señor.
El expediente cayó en la mesa de Rebus con un golpe sordo. El inspector jefe se volvió y se marchó. Rebus se levantó, fue hacia su ventana de guillotina y tiró de ella con todas sus fuerzas. Pero estaba atascada. No había escapatoria. Suspiró y volvió a sentarse. Luego abrió el expediente. Era un caso de robo muy claro. James Aloysius Costello era profesor de religión en la universidad de Edimburgo. Un día alguien entró en su despacho y se llevó varios libros raros. Según el profesor eran de valor incalculable; según los varios libreros y salas de subastas de la ciudad, no. La lista parecía ecléctica: una de las primeras ediciones del Tratado sobre la Predestinación de Knox, un par de primeras ediciones de sir Walter Scott, La sabiduría de los ángeles de Swedenborg, una primera edición firmada de Tristram Shandy, y ediciones de Montaigne y Voltaire. Ninguno de ellos significaba mucho para Rebus, hasta que una casa de subastas de George Street le facilitó los valores estimados. La pregunta entonces era: ¿qué estaban haciendo en una oficina abierta?
—Son para ser leídos —respondió el profesor Costello con toda la inocencia—. Para ser disfrutados, admirados. ¿De qué servirían encerrados en una caja fuerte o en la vitrina de alguna vieja librería?
—¿Alguien más sabía de su existencia? ¿De su valor?
El profesor se encogió de hombros.
—Había creído, inspector, que estaba entre amigos.
Tenía una voz como de turbera y los ojos le brillaban como el cristal. Una educación de Dublín, pero una vida que, como dijo él, transcurrió «enclaustrada» en lugares como Cambridge, Oxford, Saint Andrews y, ahora, Edimburgo. También una vida coleccionando libros. Los que quedaban en su oficina —que seguía sin cerrarse— valían como mínimo tanto como los volúmenes robados, y quizá más.
—Dicen que los rayos nunca caen dos veces en el mismo lugar —le aseguró a Rebus.
—Quizá no, pero los ladrones sí. Procure cerrar la puerta cuando salga, ¿eh, señor? Aunque solo sea eso.
El profesor se había encogido de hombros. Rebus se preguntó si era alguna clase de estoicismo. Se sentía nervioso sentado allí en el despacho de Buccleuch Place. Para empezar, él era algo así como un cristiano, y le hubiese gustado ser capaz de hablar del tema a fondo con alguien con aspecto de sabio. ¿Sabio? Quizá no sabio en el sentido mundano, o no lo bastante sabio para saber cómo funcionaban las cerraduras y las mentes humanas, pero sí sabio de otras maneras. Pero Rebus también estaba nervioso, se tenía por un hombre listo que lo hubiese sido más de haber tenido la oportunidad. Nunca había ido a la universidad. Y nunca iría. Se preguntó lo diferente que hubiese sido de haber ido o podido...
El profesor miraba a la calle adoquinada a través de su ventana. A un lado de Buccleuch Place había una hilera de casas bien cuidadas, propiedad de la universidad y utilizadas por varios departamentos. El profesor las llamaba Botany Bay. Al otro lado de la carretera se alzaban unas siluetas más feas, los modernos mausoleos de piedra del complejo universitario principal.
Dejó al profesor entregado a sus musas y divagaciones. ¿Habían robado los libros al azar? ¿O había sido un robo deliberado de un ladrón que robaba por encargo? Bien podría haber coleccionistas sin escrúpulos que pagarían —sin hacer preguntas— por una primera edición de Tristram Shandy. Si bien los autores le sonaban, era el único título que había significado algo para Rebus. Tenía un ejemplar en rústica del libro, comprado una vez en un rastrillo de los Meadows por diez peniques. Quizás el profesor querría pedírselo en préstamo.
Así había arrancado para el inspector John Rebus el Caso de la Literatura Robada. Ya se habían hecho las investigaciones pertinentes, tal como mostraban las notas del caso, pero se podía investigar de nuevo. Estaban las casas de subastas, las librerías, los coleccionistas privados... tendría que hablar con todos. Y solo para satisfacer una improbable amistad entre un comisario de policía y un profesor de religión. Una pérdida de tiempo, por supuesto. Los libros habían desaparecido el martes pasado. Hoy era sábado y, sin duda, estarían guardados bajo llave en algún rincón oscuro y secreto.
Qué manera de pasar un sábado. En realidad, de haber estado libre, esta hubiera sido una tarde bonita, lo que quizás explicara por qué no se había quejado por la tarea. Rebus coleccionaba libros. Bueno, eso era exagerar un poco. Compraba libros. Compraba más de los que tenía tiempo para leer, atraído por esta o aquella cubierta, o por haber oído opiniones favorables sobre el autor. No, pensándolo bien, resultaba muy conveniente que estas fuesen visitas de trabajo, de lo contrario estaría arruinándose en un tiempo récord.
En cualquier caso, no tenía libros en mente. Continuaba pensando en cierto diputado. ¿Gregor Jack estaba casado? Rebus creía que sí. ¿No había habido una gran boda de sociedad unos años antes? Los hombres casados eran pan comido para las prostitutas. Los engullían sin más. Sin embargo, lo de Jack era una pena. Rebus siempre lo había respetado; que era como decir, ahora que lo pensaba, que se había sentido atraído por su imagen pública. Pero no era solo imagen, ¿no? Jack era de auténtico origen trabajador, se había abierto paso y era un buen diputado. North and South Esk era un territorio difícil, dividido en pueblos mineros y casas rurales. Jack parecía moverse con toda soltura entre los dos hemisferios. Había conseguido que una fea carretera nueva fuese desviada lejos de sus votantes más ricos, pero también había luchado con fuerza para atraer a las industrias de alta tecnología a la zona, reconvirtiendo a los mineros para que pudiesen tener trabajo.
Demasiado bueno para ser cierto. Demasiado puñeteramente bueno para ser cierto...
Librerías. Tenía que centrarse en las librerías. Solo quedaban unas pocas por visitar, las que no habían abierto a principios de semana. En realidad era trabajo de infantería, el tipo de cosas que tendría que haberse encargado a policías de rango inferior. Pero hubiese significado sentirse obligado a seguir sus pasos, a comprobar de nuevo lo que habían hecho. De esta manera, se ahorraba un poco de trabajo.
Buccleuch Street era una extraña mezcla de sucias tiendas de baratijas y restaurantes vegetarianos nuevos. Un lugar de estudiantes. No quedaba muy lejos del apartamento de Rebus y, sin embargo, pocas veces se aventuraba en esta parte de la ciudad. Solo por trabajo. Siempre solo, incluso por trabajo.
¡Ah!, aquí era. Suey Books. Por una vez la librería parecía abierta. Incluso bajo el brillante sol de primavera, necesitaba alguna luz interior. Era un local diminuto, con un escaparate poco atractivo de viejos libros de tapa dura, la mayoría de temática escocesa. Un enorme gato negro se había instalado en el centro del escaparate, y le parpadeaba lentamente, pero de forma maligna. El escaparate necesitaba una buena limpieza. No podías leer los títulos de los libros sin apoyar la nariz en el cristal, lo cual resultaba difícil porque había una vieja bicicleta negra apoyada en la fachada de la tienda. Rebus abrió la puerta. El interior de la librería era menos prístino que la fachada. Había un felpudo justo detrás de la puerta. Rebus se prometió limpiarse los zapatos en el felpudo antes de volver a la calle...
Las estanterías, algunas con puertas de cristal, estaban atestadas, y olía a casa de familiares viejos, a buhardilla y a interior de pupitre. Los pasillos eran angostos. Apenas si había lugar para moverse... Oyó un ruido en algún lugar detrás de él y temió que alguno de los libros se hubiese caído, pero cuando se volvió, vio que era el gato. Pasó a su lado y fue hacia la mesa situada al final de la librería, una mesa con una bombilla desnuda colgando encima.
—¿Busca algo en particular?
Estaba sentada en el escritorio, con una pila de libros delante. Sujetaba un lápiz en una mano y, al parecer, estaba escribiendo los precios en las páginas interiores de los libros. Parecía una escena sacada de Dickens desde la distancia. De cerca era una historia diferente. Todavía veinteañera, se había teñido de rojo su erizado pelo corto. Los ojos detrás de las gafas tintadas también eran redondos y oscuros. Llevaba tres pendientes en cada oreja y otro colgado de la aleta nasal izquierda. Rebus no dudaba que tendría un novio rasta paliducho y un galgo inglés con una cuerda de tender la ropa como correa.
—Busco al encargado —respondió.
—No está aquí. ¿Puedo ayudarle?
Rebus se encogió de hombros, con la mirada clavada en el gato. Había saltado silenciosamente sobre el escritorio y se restregaba contra los libros. La muchacha le acercó el lápiz y el gato frotó la punta con la mandíbula.
—Soy el inspector Rebus. Estoy interesado en algunos libros robados. Me preguntaba si alguien ha intentado venderlos.
—¿Tiene una lista?
Rebus la tenía. La sacó del bolsillo y se la dio.
—Puede quedársela —dijo—, por si acaso.
Ella echó una mirada a la lista mecanografiada de títulos y ediciones, con los labios fruncidos.
—No creo que Ronald pudiese permitírselos, incluso si se sintiese tentado.
—¿Ronald es el encargado?
—Así es. ¿De dónde los robaron?
—A la vuelta de la esquina, en Buccleuch Place.
—¿A la vuelta de la esquina? Es poco probable que los trajeran aquí entonces, ¿no le parece?
Rebus sonrió.
—Es verdad —asintió—, pero tenemos que comprobarlo.
—Bien, me quedaré con la lista de todas maneras —dijo la muchacha. Y la dobló. Mientras la guardaba en un cajón, Rebus tendió la mano y acarició al gato. Movió una garra como un relámpago y le alcanzó la muñeca. Él apartó la mano con una exclamación.
—¡Ay, Dios! —dijo la muchacha—. Rasputín no es muy bueno con los extraños.
—Ya lo veo. —Rebus se miró la muñeca. Tenía tres rasguños de casi tres centímetros de largo. Eran unos rasguños blancos, que ya comenzaban a enrojecer, y la piel estaba hinchada. Aparecieron unas gotas de sangre—. Jesús —dijo— y se chupó la muñeca lastimada. Miró al gato con furia. El animal le devolvió la mirada, luego saltó del escritorio y se marchó.
—¿Está usted bien?
—Más o menos. Tendría que tener a esa cosa encadenada.
Ella sonrió.
—¿Sabe algo de la redada de anoche?
Rebus parpadeó, mientras continuaba lamiéndose la muñeca.
—¿Qué redada?
—Oí que la policía hizo una redada en un prostíbulo.
—¿Sí?
—Oí que pillaron a un diputado. Gregor Jack.
—¿Sí?
Ella sonrió de nuevo.
—Las noticias vuelan.
Rebus pensó, aunque no era la primera vez, que no vivía en una ciudad. «Vivo en un maldito pueblo...».
—Solo me preguntaba —dijo la muchacha— si sabría algo. Me refiero a si es verdad. Si lo es... —Suspiró—. Pobre Beggar.
Rebus frunció el entrecejo de nuevo.
—Es su apodo —explicó la joven—. Beggar.[2] Así le llama Ronald.
—¿Entonces su jefe conoce a míster Jack?
—¡Oh!, sí, fueron a la escuela juntos. Beggar es el dueño de la mitad de esto. —Movió la mano a su alrededor, como si fuese la propietaria de un gran almacén en Princes Street. Vio que el policía no parecía impresionado—. Hacemos muchas transacciones particulares —añadió a la defensiva—. Mucha compraventa. Puede que no parezca gran cosa, pero este lugar es una mina de oro.
Rebus asintió.
—En realidad —comentó—, ahora que lo menciona, sí que se parece un poco a una mina. —La muñeca le ardía, como si hubiera tocado una ortiga. Maldito gato—. Estará alerta por si aparecen estos libros, ¿verdad?
La joven no respondió. Herida, sin duda, por la broma de la mina. Abrió un libro, dispuesta a escribir un precio. Rebus asintió para sí mismo, fue hacia la puerta y frotó los pies ruidosamente en el felpudo antes de salir del local. El gato estaba de nuevo en el escaparate, lamiéndose la cola.
—Que te jodan a ti también, compañero —murmuró Rebus—. Después de todo, las mascotas eran lo que más odiaba.
La doctora Patience Aitken también tenía mascotas. Demasiadas mascotas. Diminutos peces tropicales... un erizo domesticado en el jardín trasero... dos periquitos en una jaula en el salón... y, sí, un gato. Un gato vagabundo que, para alivio de Rebus, todavía disfrutaba callejeando la mayor parte del tiempo. Era negro y naranja y se llamaba Lucky. Rebus le caía bien.
«Es curioso —le había dicho Patience—, siempre van a las personas a las que no les agradan, no los quieren, o son alérgicos a ellos. No me preguntes por qué».
Mientras se lo decía, Lucky caminaba sobre los hombros de Rebus. Él gruñó y se lo sacudió de encima. El gato cayó al suelo sobre las patas.
«Tienes que ser paciente, John».
Sí, tenía razón. Si no tenía paciencia, podría perder a Patience. Así que lo había intentado. Lo había intentado. Razón por la que quizá se había engañado al acariciar a Rasputín. ¡Rasputín! ¿Por qué las mascotas tenían siempre nombres como Lucky, Goldie, Beauty, Flossie, Spoto; o Rasputín, Belcebú, Sang, Nirvana, Bodhisaptva? Había que culpar a la raza del dueño.
Rebus estaba en el Rutherford con una copa de cerveza, mirando los resultados del fútbol en la televisión, cuando recordó que esa noche le esperaban en la casa nueva de Brian Holmes para cenar con Holmes y Nell Stapleton. Gimió. Entonces recordó que su único traje limpio estaba en el apartamento de Patience Aitken. Era un hecho preocupante. ¿De verdad se estaba trasladando a vivir con Patience? Parecía estar pasando muchísimo tiempo allí estos días. Bien, a él le gustaba, incluso si ella le trataba como a otra mascota. Y le gustaba su apartamento. Incluso le gustaba que estuviese bajo tierra.
De acuerdo, no completamente bajo tierra. Tiempo atrás, en algunas partes de la ciudad, lo hubieran descrito como un apartamento en el sótano, pero en Oxford Terrace, la muy lujosa Oxford Terrace, la Oxford Terrace de Stockbridge, era un bajo con jardín. Y desde luego había un jardín, un angosto triángulo isósceles de tierra. Pero era el apartamento lo que interesaba a Rebus. Era como un refugio, un campamento infantil. Podías ponerte en cualquiera de los dormitorios delanteros y contemplar por la ventana los pies y las piernas que se movían en la acera por encima de ti. Las personas raras veces miraban hacia abajo. Rebus, cuyo apartamento estaba en el segundo piso de un edificio en Marchmont, disfrutaba con esta nueva perspectiva. Mientras otros hombres de su edad se marchaban de la ciudad para vivir en casas, Rebus estaba fascinado con la idea de bajar las escaleras en lugar de subirlas para salir. Más que una novedad, era todo lo contrario: un cambio grande. Y su vida parecía llena de promesas como resultado.
Patience también era una promesa. Estaba ansiosa por que Rebus llevara más cosas a su apartamento para que «se sintiera como en casa». Y le había dado una llave. Así que, terminada la cerveza, y tras un breve trayecto en coche de cinco minutos, abrió la puerta de su casa y entró. Su traje, recién salido de la tintorería, estaba sobre la cama del dormitorio libre. También estaba Lucky. De hecho, Lucky estaba tumbado sobre el traje, revolviéndose en él, lo tocaba con las garras, lo estaba rompiendo y marcando. Rebus visualizó a Rasputín mientras apartaba al gato de la cama. Luego recogió el traje y lo llevó al baño, cerró la puerta y se dio una ducha.
La circunscripción electoral de North and South Esk era grande pero no muy poblada. No obstante, la población iba en aumento. Nuevas urbanizaciones crecían en núcleos apelotonados en las afueras de las ciudades y pueblos mineros. El cinturón interurbano. Sí, la región estaba cambiando. Habían hecho nuevas carreteras, incluso nuevas estaciones de ferrocarril. Otra clase de personas haciendo otras clase de trabajos. Brian Holmes y Nell Stapleton, sin embargo, habían escogido comprar una vieja casa adosada en el corazón de uno de los pueblos más pequeños, Eskwell. En realidad, al final, todo era Edimburgo. La ciudad estaba creciendo, se expandía. Era la ciudad la que se tragaba a los pueblos y creaba nuevas urbanizaciones. La gente no se trasladaba a Edimburgo; era la ciudad la que se trasladaba hacia ellos...
Cuando Rebus llegó a Eskwell no estaba de humor para contemplar el rostro cambiante de la vida rural. Había tenido problemas para arrancar el coche. Siempre tenía problemas para hacerlo. Y vestir de traje, camisa y corbata había hecho un poco más difícil trastear debajo del capó. Cualquier fin de semana desarmaría el motor. Por supuesto que lo haría. Luego renunció a ello y llamó por teléfono a una grúa.
La casa resultó fácil de encontrar. Eskwell tenía una calle principal y unas pocas calles laterales. Rebus caminó por el sendero del jardín y se detuvo en el umbral, con una botella de vino en una mano. Cerró el puño de la mano libre y llamó a la puerta. Se abrió casi al instante.
—Llegas tarde —dijo Brian Holmes.
—Prerrogativa del rango, Brian. Me permite llegar tarde.
Holmes le hizo pasar al vestíbulo.
—Dije informal, ¿no?
Rebus pensó por un momento y cayó en que era un comentario sobre su traje. Advirtió que Holmes iba vestido con una camisa con el cuello abierto y tejanos. Calzaba mocasines sin calcetines.
—¡Ah! —dijo Rebus.
—No importa. Voy arriba y me cambio.
—Por mí no lo hagas. Esta es tu casa, Brian. Haz lo que te plazca.
Holmes asintió, y de pronto pareció complacido. Rebus tenía razón: esta era su casa. Bueno, la hipoteca era su... la mitad de la hipoteca.
—Pasa —dijo, y señaló una puerta al final del vestíbulo.
—Creo que primero iré arriba —dijo Rebus, y le dio la botella. Extendió las manos con las palmas hacia arriba, y luego las giró. Incluso Holmes podía ver los rastros de aceite y suciedad.
—Problemas con el coche —asintió—. El baño está a la derecha del rellano.
—Vale.
—Y esos desagradables rasguños, yo haría que los viese un médico. —El tono de Holmes le dio a entender que el joven suponía que algún doctor ya los había tratado.
—Fue un gato —explicó Rebus—. Un gato al que le quedan ocho vidas.
En aquel baño se sintió particularmente torpe. Lavó la pila después de usarla y luego descubrió el poso del jabón lleno de fango y lo enjuagó y de nuevo volvió a limpiar la pila. Una toalla colgaba junto al váter, pero cuando comenzó a secarse las manos, descubrió que era la alfombrilla. La toalla de verdad estaba colgada en un gancho detrás de la puerta. «Relájate, John», se dijo. Pero no podía. La vida social era solo otra de las habilidades que nunca había conseguido dominar.
Espió por la puerta de abajo.
—Pasa, pasa.
Holmes le ofrecía una copa de whisky.
—A tu salud.
—Salud.
Bebieron, y Rebus se sintió mejor.
—Más tarde haremos un tour por la casa —añadió Holmes—. Siéntate.
Rebus lo hizo y miró alrededor.
—El verdadero Holmes en casa —dijo. Había aromas deliciosos en el aire, y ruidos de platos y cacharros en la cocina, que parecía estar al otro lado de una puerta en la sala de estar. Era casi un cubo, con una mesa en una esquina con tres cubiertos, una silla en otra esquina, un televisor en la tercera y una lámpara de pie en la cuarta.
—Muy bonito —añadió Rebus. Holmes estaba sentado en un sofá de dos plazas junto a una pared. Detrás había una ventana bastante grande que daba al jardín trasero. Se encogió de hombros con modestia.
—Nos servirá —dijo.
—Estoy seguro de que sí.
Nell Stapleton entró en la habitación. Tan imponente como siempre, parecía casi demasiado alta para su entorno. Alicia después del pastel de «Cómeme». Se estaba secando las manos en un paño de cocina, y sonrió a Rebus.
—Hola.
Rebus se había levantado. Ella se le acercó y le dio un beso en la mejilla.
—Hola, Nell.
Ahora ella estaba junto a Holmes, y le había quitado la copa de la mano. Tenía gotas de sudor en la frente, y también iba vestida informalmente. Bebió un sorbo de whisky, exhaló sonoramente y devolvió la copa.
—Todo listo dentro de cinco minutos —añadió—. Es una pena que tu amiga doctora no pudiese venir, John.
Él se encogió de hombros.
—Ya tenía un compromiso. Una cena de médicos. Me alegra haber tenido una excusa para librarme.
Ella le dirigió una sonrisa demasiado imperturbable.
—Bueno, os dejaré solos para que habléis de lo que hablan los chicos.
Salió, y la habitación pareció de pronto vacía. Mierda, qué había dicho. Rebus había intentado encontrar las palabras para decirle a Nell lo que había hablado de ella con Patience Aitken. Pero de alguna manera las palabras nunca conseguían relatar la historia. Mandona, astuta, grande, brillante, demasiado... como otro grupo de siete enanitos. Desde luego, no encajaba con el estereotipo de bibliotecaria de universidad. Algo que parecía sentarle muy bien a Brian Holmes. Sonreía al tiempo que miraba lo que quedaba de su copa. Se levantó para servirse otra —Rebus rechazó la oferta— y volvió con una carpeta.
—Ten —dijo.
Rebus aceptó la carpeta.
—¿Qué es?
—Échale un vistazo.
La mayoría eran recortes de periódicos, artículos de revistas, comunicados de prensa... todos referentes al diputado Gregor Jack.
—¿De dónde lo has sacado...?
Holmes se encogió de hombros.
—Curiosidad innata. Cuando supe que vendría a su circunscripción pensé que me gustaría saber más.
—Los periódicos parecen haber silenciado lo de anoche.
—Quizá los advirtiesen. —Holmes parecía escéptico—. O quizás están esperando el momento. —No se había sentado del todo, cuando se levantó de nuevo—. Voy a ver si Nell necesita que le eche una mano.
Dejó a Rebus sin nada que hacer aparte de leer. No había mucho que no supiese todavía. Procedencia trabajadora. Escuela en Fife, luego la universidad de Edimburgo. Licenciado en Económicas y Contabilidad. Contable colegiado. Casado con Elizabeth Ferrie. Se habían conocido en la universidad. Ella era la hija de sir Hugh Ferrie, el empresario. Su única hija, su única descendiente. Se decía que él la mimaba, que no le negaba nada, porque le recordaba a su esposa, muerta hacía veintitrés años. La compañera más reciente de sir Hugh era una modelo que tenía menos de la mitad de su edad. Quizás ella también le recordaba a su esposa...
Por curioso que resultase, Elizabeth Jack era una mujer atractiva, incluso hermosa. No obstante, nunca se oía mucho de ella. ¿Desde cuándo una esposa atractiva no era un bien utilizado por los políticos astutos? Quizá quería tener su propia vida. Vacaciones de esquí y balnearios, antes que inauguraciones de fábricas, tés benéficos y demás.
Rebus recordó qué le gustaba de Gregor Jack. Eran sus antecedentes; tan similares a los suyos. Había nacido en Fife y recibido una educación pública. La única excepción era que por aquel entonces las llamaban escuelas secundarias o institutos. Tanto Rebus como Gregor Jack habían ido a un instituto. Rebus, porque había aprobado el examen de ingreso; el joven Jack, por las buenas notas en el primer curso. La escuela de Rebus estaba en Cowdenbeath; la de Jack, en Kirkcaldy. En realidad, a tiro de piedra.
La única crítica que se había vertido contra Jack era por la instalación de una nueva fábrica de electrónica en su circunscripción. Los rumores decían que su suegro había apretado algunas teclas... pero se habían extinguido muy rápido. Ninguna prueba y un montón de demandas por difamación. ¿Qué edad tenía Jack? Rebus estudió una fotografía de un periódico reciente. Parecía más joven en papel que en la vida real. La gente siempre lo parecía en los medios de comunicación. Treinta y siete, treinta y ocho, algo así. Una esposa hermosa, muchísimo dinero.
Y acababa de ser pillado en la cama de una puta durante una redada en un prostíbulo. Rebus sacudió la cabeza. Era un mundo cruel. Luego sonrió, se lo tenía merecido por no metérsela a su esposa.
Holmes entró de nuevo. Hizo un gesto hacia la carpeta.
—Hace que te preguntes cosas, ¿no?
Rebus sonrió.
—En realidad no, Brian. En realidad no.
—Bueno, acábate el whisky y siéntate a la mesa. Me ha informado la dirección que la cena está a punto de servirse.
Fue una muy buena cena. Rebus insistió en hacer tres brindis: uno por la felicidad de la pareja, otro por su nuevo hogar y otro por el ascenso de Holmes. Para entonces iban por la segunda botella de vino y por el plato principal de la noche: rosbif. Después hubo queso, y después del queso, cranachan. Y después de todo eso, hubo café, Laphroaig y el sopor en una butaca y en el sofá para todos los presentes. A Rebus no le había costado mucho relajarse: el alcohol se había ocupado de ello. Pero seguía algo nervioso a pesar de todo, como si tuviese la sensación de haber hablado demasiado, básicamente de tonterías.
Se habló un poco del trabajo, por supuesto, y Nell lo permitió mientras fuera interesante. Pensó que era interesante el hábito por la bebida del Granjero Watson («quizá no bebe en absoluto. Quizás es adicto a las pastillas extra fuertes de menta»). Pensaba que la ambición del inspector jefe Lauderdale era interesante. Y que la redada en el prostíbulo sonaba interesante. Quiso saber cuál era la gracia de que te azotasen, de usar pañales o de tener relaciones sexuales con un buzo. Rebus admitió que no tenía respuestas. «Pruébalo y verás», fue la aportación de Brian Holmes. No costó que le pegasen con un cojín en la cabeza.
A las once y cuarto Rebus sabía dos cosas. Una era que estaba demasiado borracho para conducir. La otra era que, aun si pudiera conducir (o ser conducido), ignoraba su destino: ¿Oxford Terrace o su apartamento en Marchmont? ¿Dónde vivía? Se imaginó a sí mismo aparcando el coche en Lothian Road, a medio camino entre las dos direcciones y durmiendo allí. Pero Nell decidió por él.
—La cama del dormitorio libre está hecha. Necesitamos que alguien la estrene para poder comenzar a llamarlo el dormitorio de invitados. Bien podrías ser tú.
Su tranquila autoridad no podía ser desafiada. Rebus aceptó con un encogimiento de hombros. Un poco más tarde, Nell se fue a la cama. Holmes encendió el televisor pero no encontró nada digno de interés, así que conectó el equipo de alta fidelidad.
—No tengo nada de jazz —admitió, porque conocía los gustos de Rebus—. Pero ¿qué opinas de esto...?
Era el Sargeant Pepper. Rebus asintió.
—Si no puedo escuchar a los Rolling Stones siempre me conformo con los segundos mejores.
Así que hablaron de la música pop de los años sesenta, de fútbol durante un rato y de trabajo un poco más.
—¿Cuánto tiempo crees que tardará el doctor Curt?
Holmes se refería a uno de los patólogos habituales de la policía. Habían pescado un cuerpo en Water of Leith, justo debajo del puente Dean. ¿Suicidio, accidente o asesinato? Confiaban en que los hallazgos del doctor Curt señalarían el camino.
Rebus se encogió de hombros.
—Algunas de las pruebas tardan semanas, Brian. Pero en realidad, por lo que he oído, no tardará mucho más. Quizás un día o dos.
—¿Y qué dirá?
—Solo Dios lo sabe. —Sonrieron a la vez; Curt era famoso por su arsenal de chistes malos y gracias inoportunas.
—¿Tendríamos que prepararnos para repeler los chistes? —preguntó Holmes—. ¿Qué te parece este?: «Muerto hallado cerca de una cascada. El estudio ocular revela que no hay rastro de cataratas».
Rebus se rió.
—No está mal. Quizá demasiado sutil, pero no está mal.
Pasaron un cuarto de hora recordando algunas de las auténticas joyas de Curt, antes de que, de alguna manera, pasaran a hablar de política. Rebus admitió que solo había votado tres veces.
—Una vez laborista, otra SNP, y una vez conservador.
A Holmes pareció hacerle gracia. Preguntó por el orden cronológico, pero Rebus no lo recordaba, lo que motivó, al parecer, una carcajada.
—Quizá la próxima vez tendrías que probar con un independiente.
—¿Te refieres a alguien como Gregor Jack? —Rebus sacudió la cabeza—. No creo que haya un «independiente» en Escocia. Es como vivir en Irlanda e intentar no tomar partido. Un trabajo endemoniado. Y hablando de trabajo... alguno de nosotros ha estado trabajando hoy. Si no te importa, Brian, creo que me uniré a Nell... —Más risas—. Si entiendes a qué me refiero.
—Por supuesto —dijo Holmes—, adelante. No me lo tomaré mal. Quizá vea un vídeo o algo así. Te veré por la mañana.
—Ten cuidado, no me despiertes —dijo Rebus con un guiño.
De hecho, ni siquiera un fallo en el reactor Torness le hubiese mantenido despierto. Sus sueños estuvieron llenos de escenas pastorales, buceadores, gatos y goles en el último minuto. Pero cuando abrió los ojos había una sombría figura que se alzaba sobre él. Se levantó apoyado en los codos. Era Holmes, vestido y enfundado en una cazadora vaquera. Llevaba las llaves del coche en una mano, y una selección de periódicos que lanzó sobre la cama, en la otra.
—¿Has dormido bien? Ah, por cierto, no suelo comprar estos periodicuchos, pero pensé que podías estar interesado. El desayuno estará listo en diez minutos.
Rebus consiguió murmurar unas cuantas sílabas. Se sentó en la cama y observó la primera página del tabloide que tenía delante. Era lo que había estado esperando y sintió que parte de la tensión abandonaba su cuerpo y su cerebro. El titular era, en realidad, sutil —¡JACKELTRAVIESO!—, pero el subtítulo era mucho más duro: DIPUTADOPILLADOENUNANTROSEXUAL