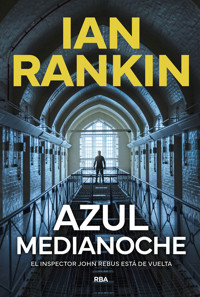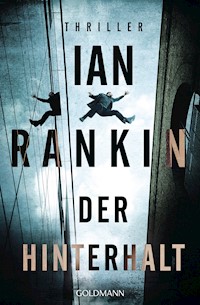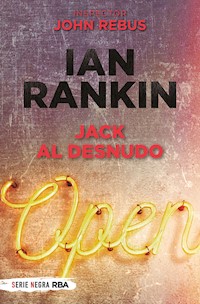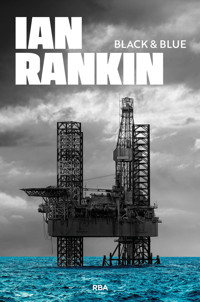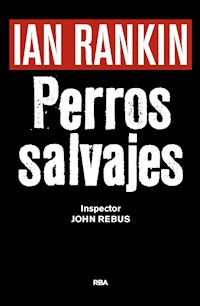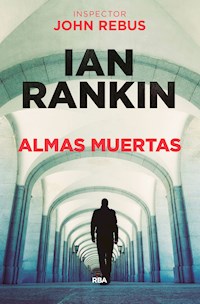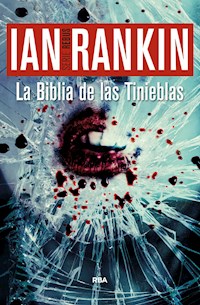Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Rebus
- Sprache: Spanisch
LA VERDAD SALDRÁ A RELUCIR. PERO PUEDE COSTARLE MUY CARA A REBUS. John Rebus ha estado en infinidad de ocasiones en un tribunal, pero esta es la primera vez que se sienta en el banquillo de los acusados. Acostumbrado desde hace décadas a saltarse las reglas para hacer cumplir la ley, ahora puede que haya ido demasiado lejos. Pero ¿cómo ha llegado a esta situación? Antes de que todo esto estallara, la inspectora Siobhan Clarke se encontraba inmersa en un inquietante caso en torno a un turbio policía, que aseguraba tener información comprometedora relacionada con la comisaría en la que trabaja, famosa por su corrupción. Durante la investigación, el nombre de John Rebus sale a relucir más veces de lo deseable y Clarke tendrá que decidir hasta qué punto le debe lealtad a su gran amigo Rebus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: A Heart Full of Headstones.
Autor: Ian Rankin.
© John Rebus Limited, 2022.
© de la traducción: Efrén del Valle Peñamil, 2023.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: noviembre de 2023.
REF.: OBDO221
ISBN:978-84-1132-487-8
EL TALLER DEL LLIBRE ·REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970/932720447).
Todos los derechos reservados.
AHORA
John Rebus había estado en numerosas ocasiones en los tribunales, pero esta era su primera vez en el banquillo de los acusados. Mientras se leía la acusación al jurado, prestó atención a todo. El mundo aún no se había recuperado del COVID. Excepto el juez y Rebus, todos llevaban mascarilla, y había cámaras y monitores por todas partes. El jurado se encontraba en otro lugar —un cine de Lothian Road— por precaución sanitaria. Podía ver a sus miembros a través de uno de los grandes monitores, igual que ellos podían verlo a él.
Intentó recordar la primera vez que prestó declaración en un caso, pero no pudo. Debían de ser los años setenta, no hacía ni medio siglo. Los abogados, los funcionarios del tribunal y el juez probablemente eran muy parecidos. Hoy, Rebus estaba flanqueado por dos guardias uniformados, como debía de ocurrir entonces. Una vez estaba prestando declaración cuando el acusado intentó levantarse del banquillo para atacarlo, pero uno de los guardias se lo impidió. ¿Cómo se llamaba? Era bajo y delgado, con el pelo rizado. Creía recordar que su nombre empezaba por M. Al final, todo el mundo acababa perdiendo la memoria, ¿no? No solo le ocurría a él. Era cosa de la edad, como la EPOC, por la que le permitían llevar un inhalador en el bolsillo además de la mascarilla.
Se preguntaba cómo estaría el perro. Su hija, Samantha, se había llevado a Brillo a casa. La nieta de Rebus adoraba al chucho. Se alegraba de que la galería pública estuviera vacía. Eso significaba que no había tenido que discutir con Sam para impedir que asistiera. Había cierta simplicidad en la vida bajo custodia. Otros tomaban las decisiones por ti. No tenía que pensar en comidas, ni en pasear al perro, ni en qué hacer en todo el día. Al ser expolicía, incluso era popular entre los guardias de la prisión. Les gustaba pasar el rato en su celda contando historias. También mantenían los ojos bien abiertos: no todos los presos velarían por el bienestar de Rebus, motivo por el cual no tenía que compartir alojamiento, a pesar de que la prisión de Edimburgo, situada en el extremo occidental de Georgie Road, estaba a rebosar. Si ibas a la ciudad desde allí, pronto pasabas por el estadio de fútbol de los Hearts y la comisaría de Tynecastle. De forma indirecta, era esta última la que había llevado a Rebus allí.
Malone, así se llamaba el tipo flacucho, un ladrón profesional al que no le importaba aterrorizar a los ocupantes del edificio. Una de sus víctimas había sufrido un infarto y había muerto en el acto, por lo que Rebus se había asegurado de que Malone no saliera airoso. Ello había supuesto exagerar un poco en el estrado, lo que había enfurecido a Malone, y eso nunca daba buena imagen ante un jurado. Rebus había intentado mostrarse alterado por el arrebato y el juez le preguntó si necesitaba una pausa.
—Quizá un vaso de agua, señoría —había dicho Rebus, tratando de mostrar unas gotas de sudor nervioso. Todo ello mientras sacaban a Malone de la sala, maldiciendo a Rebus y a sus amigos corruptos.
—El jurado ignorará lo que acaba de oír de boca del acusado —entonó el juez. Después, al abogado de oficio: —Puede continuar, si el inspector Rebus está listo.
El inspector Rebus lo estaba.
Intentó recordar la primera vez que había pisado la comisaría de Tynecastle. ¿Era inspector o sargento? Probablemente lo segundo. Nunca había estado destinado allí, aunque durante un tiempo había trabajado en la cercana Torphichen. Pero Torphichen era casi el West End saludable de Edimburgo. Tynecastle —Tynie para los allegados— era una propuesta más difícil. Rebus creía que podría escribirse una tesis sobre la proximidad entre los campos de fútbol y las zonas más desfavorecidas. En los terrenos que rodeaban el estadio de Tynecastle, había sobre todo bloques de viviendas, separados por páramos y naves industriales. Más al oeste, los bloques daban paso a urbanizaciones como Burnhill, con sus feos edificios de hormigón de los años sesenta y setenta, cuyas ventanas empañadas parecían cataratas en un rostro marchito. La lealtad al equipo de fútbol local era una distracción, al menos para algunas de las personas que vivían allí, y de vez en cuando provocaba una euforia demasiado efímera.
Rebus jamás había sido seguidor de ningún equipo.
«Vamos, John», le decían a menudo en tono jocoso. «Hearts o Hibs. Tienes que ser de uno o de otro». Él siempre negaba con la cabeza, igual que hizo ahora al escuchar las palabras del secretario. Leer el acta de acusación le estaba llevando una eternidad.
«Se le acusa a instancias de... y el cargo contra usted es que... el día 15 de... en... contra... y...».
Rebus quería evitar que el jurado se percatara de que era plenamente consciente de su presencia. Sabía qué cámara le estaba apuntando y nunca la miraba fijamente. La madera pulida de la sala, la moqueta de color pizarra, la pequeña repisa en la que podía apoyar las manos: aparentemente, su atención estaba centrada allí. Luego estaba el estrado. Cerca de él había una pantalla; no un monitor de televisión, sino una pantalla física real para que un testigo pudiera declarar sin mantener contacto visual con el acusado. La pantalla tenía ruedas para poder moverla cuando fuera necesario, subirla por la rampa provisional...
Un momento. ¿Por qué se había hecho el silencio?
Rebus se volvió hacia el juez, que estaba mirando fijamente a su abogado defensor. El secretario del tribunal también lo miraba por encima de la hoja de cargos.
—Disculpe, señoría —dijo el abogado, rebuscando entre sus papeles.
El secretario suspiró con gran afectación. Todo aquello era un puñetero teatro, cosa que Rebus ya sabía desde hacía décadas. Bueno, un teatro para las diversas profesiones implicadas. Cualquier cosa menos teatro para todos los demás.
—Esta es la fase del procedimiento en la que nos informará de cómo pretende declararse el acusado —advirtió el juez al abogado.
Rebus miró hacia su equipo de defensa: el abogado principal y la abogada adjunta con sus pelucas ridículas, el procurador con un traje oscuro abotonado. El abogado principal llevaba una toga de seda y un corbatín largo. Le parecían unos desconocidos, aunque los había visto a menudo en los últimos días y semanas. El rostro de la abogada adjunta era impasible, y probablemente estaba pensando en las compras que tenía que hacer de camino a casa o en los juegos que debía preparar para el siguiente día de colegio de su hijo.
—¿Señor Bartleby? —preguntó el juez.
A Rebus le gustaba el aspecto del magistrado. Parecía la clase de persona que te servía un buen whisky fueras quien fueras. El abogado principal asintió, satisfecho de las comprobaciones que había estado realizando.
Se pasó la lengua por los labios.
Entonces, se dispuso a hablar.
Rebus no pudo evitar imitarlo, inspirando una bocanada de aire dulce de Edimburgo...
ANTES
PRIMER DÍA
1
Los pubs estaban volviendo a abrir, y esta vez sin la necesidad de registrarse y pedir desde la mesa. Estar de pie en la barra parecía una novedad, aunque no se te olvidaba la botella de desinfectante de manos situada en la esquina o junto a la puerta, ni el código QR de rastreo o el anticuado portapapeles en el que garabateabas un nombre —cualquiera— y un número de contacto —también cualquiera—. Rebus seguía sin tener ni idea de cómo funcionaba el código QR. De vez en cuando, un cliente más avispado o uno de los empleados del bar intentaba enseñarle, pero la información era como una piedra que se deslizaba por la superficie de su cerebro y no tardaba en hundirse para no ser recuperada jamás.
El pub de hoy se encontraba en Brougham Place. Había paseado a Brillo por Bruntsfield Links, perro y dueño proyectando sombras alargadas bajo el sol invernal. En Melville Drive había el tráfico habitual y muchos estudiantes recorriendo los senderos. Dedujo que la universidad había abierto de nuevo. Las cosas habían estado muy tranquilas durante un tiempo, Rebus recluido con su EPOC hasta que se puso en marcha el programa de vacunación. Pero ahora era un hombre libre y rebosante de energía. Se acabaron los encuentros a distancia con su hija y su nieta, ellas a un lado de la valla del jardín y él al otro, y las compras dejadas en la puerta para que las recogiera. La gente podía seguir con su vida. Podía abrazar a Samantha y a Carrie, aunque percibía cierta reticencia en su nieta, que aún no había recibido el pinchazo. ¿Las cosas volvían realmente a la normalidad o ya no había normalidad a la que volver? Hoy, los clientes seguían poniéndose la mascarilla si querían moverse por el local y se estremecían si alguien sufría un ataque repentino de tos. El confinamiento había dado a Rebus la excusa perfecta para no intentar pedir cita con su médico por los mareos y el dolor en el pecho. Quizá ahora haría algo al respecto.
Sí, quizá.
Por el momento se conformaba con leer el periódico de la tarde. Había un artículo sobre los comercios locales de la Royal Mile, que se sentían amenazados por ladrones y drogadictos que robaban con aparente impunidad. Mientras tanto, en West Lothian, un coche había sido destrozado con ácido y una casa cercana había sido atacada con un cóctel molotov. Rebus sabía que probablemente se trataba de una disputa entre bandas. Pero no era asunto suyo. Ya no. Cuando sonó el teléfono, el cliente de la mesa de al lado se sobresaltó. Rebus sacudió lentamente la cabeza para asegurarle que se trataba de un mensaje normal y no de una alerta por COVID. Pero, al mirar la pantalla, vio que era cualquier cosa menos normal, pues quien lo enviaba era un hombre llamado Cafferty. Morris Gerald Cafferty, más conocido como Big Ger.
«¿No has salido con el perro?».
Rebus se planteó ignorar la pregunta, pero dudaba de que Cafferty fuera a darse por vencido.
«Sí», contestó. La respuesta de Cafferty fue inmediata:
«¿Por qué no puedo verte?».
«Pub».
«¿Cuál?».
«¿Por qué?».
«¿Te cobran si no escribes con monosílabos?».
«En principio no».
Rebus esperó, bebió un sorbo de la pinta y esperó un poco más. Brillo estaba acurrucado a sus pies. No dormía, pero estaba haciendo una imitación pasable. Rebus dejó el teléfono encima de la mesa y agitó el contenido del vaso para hacer más espuma. En una ocasión le habían dicho que no debía hacer eso, pero no recordaba por qué.
Ding. «Necesito verte».
Ding. «Ven al piso».
Ding. «No hay prisa. En una hora va bien. Acábate la copa y lleva el perro a casa».
No sabía qué responder. ¿Tenía que hacerlo siquiera? No, puesto que iba a ir, y Cafferty lo sabía. Iría porque sentía curiosidad, curiosidad por todo tipo de cosas. Iría porque ambos tenían un pasado.
Por otro lado, no quería mostrar demasiado entusiasmo, así que se puso la mascarilla, se acercó a la barra y pidió otra pinta.
La casa de Cafferty era un ático de tres plantas situado en una torre acristalada de una urbanización conocida como Quartermile. En su época, allí se encontraba la antigua clínica de Edimburgo, y los edificios originales reformados se intercalaban con los recién llegados de acero y cristal. La casa de Rebus era una planta baja en una calle tranquila de Marchmont, a solo diez minutos a pie. Ambos estaban separados por Melville Drive. En el lado de Rebus, estaba Bruntsfield Links, donde se jugaba alpitch and putt en los meses de verano. En el lado de Cafferty, había una gran zona de césped conocida como los Meadows. Allí solía haber muchos corredores, ciclistas y paseadores de perros ocupando el espacio y Rebus tuvo que esquivar a unos cuantos al dirigirse a Quartermile. Se preguntaba si Cafferty estaría viendo cómo se aproximaba. Por si acaso, hizo una peineta en dirección al edificio, lo que le valió una mirada inquisitiva de una joven pareja sentada en un banco cercano.
Cuando se detuvo un momento frente a la puerta del edificio de Cafferty, habría deseado seguir siendo fumador. Un cigarrillo le habría dado una excusa razonable para demorar su entrada. En lugar de eso, pulsó el timbre. La puerta se abrió con un chasquido y el ascensor lo llevó hasta el octavo piso, donde el rellano solo conducía a una puerta, que ya estaba abierta. Un hombre joven y corpulento estaba recogiendo el correo, que evidentemente alguien había introducido antes en el buzón. Era rubio y tenía un cuerpo tonificado por visitas regulares al gimnasio. En la muñeca izquierda, llevaba lo que parecía una pulsera Fitbit, pero Rebus no le vio reloj ni anillos.
—¿Y tú quién eres? —preguntó.
—El ayudante personal del señor Cafferty.
—Menudo trabajo eso de limpiarle el culo cuando a él le plazca. Me sé el camino.
Rebus le arrebató el correo, y no había dado más de dos pasos cuando alguien lo agarró con fuerza del hombro.
—Tengo que cachearte.
—Estás de coña, ¿no?
Pero, por la expresión del joven, estaba claro que no. Rebus suspiró mientras se bajaba la cremallera de la chaqueta acolchada.
—Sabes que me ha pedido que venga, ¿no? Que soy un invitado y no un ninja de mierda.
Las manos rodearon las costillas de Rebus, subieron por debajo de sus brazos y bajaron por su espalda. Cuando el hombre se agachó para comprobar las perneras, a Rebus le entraron ganas de propinarle un rodillazo en la cara, pero sabía que podía haber consecuencias.
—Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo —dijo cuando el hombre volvió a ponerse en pie.
En lugar de responder, el ayudante cogió las cartas que Rebus le había quitado y lo condujo al cavernoso salón diáfano.
Rebus vio que en la escalera habían instalado un elevador, pero, por lo demás, el lugar era tal como lo recordaba. Cafferty estaba en una silla de ruedas eléctrica junto a los ventanales, y había un telescopio con un trípode situado a la altura justa de una persona que estuviera sentada.
—Supongo que hay que divertirse de alguna manera —comentó Rebus.
Cafferty volvió ligeramente la cabeza y esbozó una tímida sonrisa. Había perdido algo de peso y su rostro tenía una palidez poco saludable. Sin embargo, los ojos seguían siendo los mismos orbes acerados y los grandes puños cerrados eran un recordatorio de antiguas actividades agresivas.
—¿Ni flores ni bombones? —preguntó, mirando a Rebus de arriba abajo.
—He encargado una docena de lirios blancos para cuando llegue el momento.
Rebus fingió interesarse por las vistas de los Meadows y las chimeneas de Marchmont.
—Todavía no han encontrado al que te disparó, ¿verdad? Yo creo que nunca lo harán.
—Andrew, tráele a John algo de beber, ¿quieres? ¿Un café para contrarrestar el alcohol, quizá?
—¿Qué sentido tiene el alcohol si lo contrarrestas?
—¿Un whisky, entonces? No tengo cerveza.
—No necesito nada, aparte de saber qué hago aquí.
Cafferty lo miró fijamente.
—Yo también me alegro de verte —repuso.
Después hizo girar la silla de ruedas y fue hacia la larga mesa de cristal que había al otro lado de la sala, al tiempo que le indicaba a Andrew que se marchara.
—¿Es un cuidador o un guardaespaldas? —preguntó Rebus mientras seguía a Cafferty.
Este señaló al sofá de cuero color crema y Rebus se sentó, apartando un gran cojín con una cruz de San Andrés bordada. Lo único que había sobre la mesa era el correo que Andrew había dejado allí. La mirada de Cafferty se fijó en Rebus.
—¿Tú qué tal? —preguntó—. ¿Ha ido bien la pandemia?
—Parece que he sobrevivido.
—Un buen resumen de ambos, ¿no crees? Por otro lado, probablemente la sientas tanto como yo.
—¿Sentir qué?
—La mortalidad llamando a la puerta.
Para subrayar la idea, Cafferty hundió los nudillos de la mano izquierda en el brazo de la silla de ruedas.
—Qué alegre todo.
Rebus se echó hacia atrás, poniéndose tan cómodo como le permitía el sofá.
—La vida no es alegre, ¿verdad? Ambos aprendimos esa lección hace mucho tiempo. Y aquí atrapado durante el COVID, no había mucho que hacer excepto...
Cafferty se dio unos golpecitos en la frente.
—Si me lo hubieras dicho, te habría traído un puzle.
Cafferty sacudió lentamente la cabeza.
—Olvidas que te conozco. ¿Me estás diciendo que te pasabas semanas solo en tu piso, en ese salón, y no rumiabas nada? ¿Qué otra cosa podías hacer?
—Tenía un perro al que había que sacar a pasear.
—Y les pedías a tu hija y a tu nieta que lo hicieran por ti. Las veía. —Ladeó la cabeza hacia el telescopio—. Y a veces también a Siobhan Clarke. No podía acercarse a menos de cien metros de aquí sin mirar hacia arriba. Mirar, cuidado, no...
Levantó dos dedos en dirección a Rebus.
—Si pudieras ir al grano mientras aún haya algo de luz en el cielo...
—La cuestión es... —Cafferty inspiró y expulsó el aire ruidosamente—. No he tenido otra ocupación que pensar en las cosas que he hecho y en la gente a la que se las he hecho. No todos se lo merecían.
Rebus levantó una mano con la palma hacia Cafferty.
—Ya no escucho confesiones. Para eso tendrás que hablar con Siobhan.
—En este caso, no —dijo Cafferty en voz baja—. En este caso, no. —Se inclinó hacia delante en la silla—. ¿Recuerdas a Jack Oram?
A Rebus le llevó un rato recordar y Cafferty guardó silencio, dejando que las sinapsis hicieran su lento trabajo.
—Otro miembro de tu legión de desaparecidos —dijo finalmente Rebus—. ¿Cómo se llamaba su local? ¿El Potter’s Bar?
—Sabía que te acordarías.
—Una sala de billar donde un taco podía ser útil en más de un sentido. El nombre de Oram en la puerta, pero los beneficios para el hombre al que tengo delante ahora mismo. Oram empieza a embolsarse dinero ilícitamente y pronto necesita algo más que un taco de billar para salvarse.
—No le puse una mano encima.
—Claro que no.
—Huyó antes de que pudiera hacerlo. Se convirtió en un caso de persona desaparecida. Me suena que tu vieja amiga Siobhan trabajó en él.
—¿Y?
—Y tengo entendido que ha vuelto a la ciudad.
—¿Y?
—No me importaría hablar con él, suponiendo que alguien pueda convencerlo.
Rebus soltó un gruñido.
—¿Qué piensas hacer? ¿Ordenarle a Andrew que lo cachee con un poco más de malicia?
—Quiero pedirle perdón —declaró Cafferty solemnemente.
Rebus ahuecó una mano alrededor de la oreja.
—Creo que no he oído bien.
—Hablo en serio. Sí, se llevó lo que no era suyo y, sí, huyó. Ha estado escondido los últimos cuatro años, sin duda muerto de miedo. Probablemente haya vuelto porque se ha enterado de esto.
Cafferty volvió a golpear el reposabrazos de la silla de ruedas.
—Todavía no estoy seguro de entenderlo.
—Eso es porque no sabes para qué necesitaba el dinero. Su hermano, Paul, murió de cáncer. Dejó una esposa, dos hijos y muy poco en el banco. Jack quería ayudar costara lo que costara.
—¿Pretendes hacerme creer que de repente tienes conciencia?
—Yo solo quiero decirle a la cara que siento lo que pasó.
—Entonces pídele a tu recadero que vaya a buscarlo.
—Podría hacerlo, pero, teniendo en cuenta que tú eres el culpable de lo que le ocurrió...
—¿A qué te refieres?
—Hace algo más de cuatro años, estabas bebiendo en un pub y te pusiste a hablar con un tal Eric Linn. ¿Te suena?
—He conocido a mucha gente en muchos pubs.
—Los dos teníais un conocido en común, Albert Cousins, un antiguo chivato tuyo. Linn te preguntó si aún lo veías. Tú le dijiste que no, pero habías oído que estaba perdiendo demasiado dinero en las partidas de póquer nocturnas del Potter’s Bar. —Cafferty guardó silencio un instante—. ¿Te suena de algo?
—Es posible.
—Bueno, pues Eric sabía que yo tenía una participación en el bar y pensó que podía interesarme, y así era, porque a nadie se le había ocurrido hablarme de esas pequeñas sesiones. Jack Oram había estado embolsándose dinero y no me había dado tajada. Eso me llevó a investigar un poco, y parecía que también había estado robando en los billares. Por suerte para él, se enteró de que quería mantener una conversación. —Cafferty hizo otra pausa—. Y todo porque a ti se te soltó un poco la lengua una noche.
Rebus guardó silencio un instante. Lo de Albert Cousins y sus apuestas era cierto. Rebus no podía saber que no debía mencionarlo. Aun así...
—Las calles han cambiado —dijo Cafferty—. Ya no tengo los ojos y los oídos que tenía antes.
—Yo tampoco.
—Pero aún sabes moverte y tienes tiempo libre.
—Estoy un poco viejo para hacer de Humphrey Bogart. —Rebus se puso en pie y volvió sobre sus pasos hacia la ventana. Detrás oyó el motor de la silla de ruedas.
—A mí me queda poco —dijo Cafferty en voz baja—. Te has dado cuenta nada más entrar aquí. Esas balas me hicieron demasiado daño. —De repente parecía cansado—. Me siento mal por Oram. No sabría explicar el motivo, por qué él sí y los demás no. Y es un trabajo remunerado, por supuesto. —Estaba señalando a una estantería—. Un sobre con dinero. No serías Humphrey Bogart si no lo cogieras.
—¿Podrías incluir una mujer fatal?
—No te prometo nada, pero quién sabe lo que encontrarás. Tiene que ser mejor que pudrirte en casa.
—Pero estoy a mitad de otro puzle. Sergeant Pepper. Mil piezas.
—De ahí no se moverá.
Rebus se volvió hacia Cafferty y se agachó.
—Sea lo que sea lo que le pasó a Oram, yo no tengo la culpa. La tienes tú. Lo habrías averiguado tarde o temprano. Ahí fuera hay muchos oportunistas que estarían encantados de buscarlo.
—Pero yo no quiero a cualquier oportunista. Quiero al más grande.
A su pesar, Rebus esbozó una breve sonrisa.
—¿Y qué tienes, aparte de su nombre?
—Podría estar usando un alias. Yo lo haría si estuviera en su lugar. La última vez que lo vieron fue hace unas semanas, cerca de Gracemount.
—Un lugar precioso para que un expolicía dé un paseo. ¿Pretendes que me tiendan una emboscada?
—Salía de una agencia de alquileres en Lasswade Road.
—¿Y tú no eras propietario de una de esas agencias?
Cafferty asintió.
—Cambió de dueño hace unos años.
—¿Y esa fue la última vez que lo vieron? ¿En una agencia de alquileres que antes estaba a tu nombre?
Cafferty se encogió de hombros lentamente.
—Sé que preferirías que fuera la casa de un magnate de Hollywood, pero es todo lo que puedo ofrecer.
Rebus se agachó aún más y agarró los brazos de la silla de ruedas. Ambos se miraron fijamente y el silencio se hizo más largo. Luego, Rebus se incorporó y negó lentamente con la cabeza:
—Me lo pensaré —dijo al ir hacia la puerta.
Cafferty se quedó junto a la ventana. En unos cinco minutos, podría mirar por el telescopio y ver a Rebus cruzando los Meadows. Oyó cómo se cerraba la puerta principal y notó la presencia de Andrew esperando instrucciones.
—Creo que tomaré un té —dijo—. Que esté fuerte.
—No me ha caído bien —comentó Andrew.
—Sabes juzgar a las personas, pero probablemente yo tampoco te caería bien si no estuviera pagando por el privilegio. Aunque, con lo que estás aprendiendo, a lo mejor debería cobrarte gastos de matrícula.
Cafferty acercó la silla de ruedas a la estantería. Rebus había cogido el sobre. Por supuesto que sí. Satisfecho, fue hacia la mesita y examinó el correo. Había un sobre tamaño A4 con una inscripción en la esquina superior izquierda que le resultaba familiar: «MGC Lettings». Esos putos tacaños seguían utilizando sus sobres personalizados.
—¿Qué coño es esto? —murmuró mientras abría la solapa.
Dentro había una copia de una fotografía con mucho grano. Era el perfil de un hombre captado a través del umbral de un salón. Cafferty observó la imagen con detenimiento, pero no ponía nada en el reverso ni en el sobre.
Andrew se situó detrás de él.
—¿Quién es ese? —preguntó.
—No tengo ni puta idea —repuso Cafferty, y lo decía en serio. No reconocía en absoluto a aquel hombre.
El salón, en cambio... Bueno, esa era otra cuestión.
2
La inspectora Siobhan Clarke estaba en la oficina del DIC en la comisaría de Gayfield Square. Había pasado casi cinco minutos mirando fijamente la pantalla de ordenador con una taza de té tibio a su lado.
—Puedo prepararte otro —dijo la agente Christine Esson.
Clarke parpadeó y sacudió la cabeza. Luego cerró los ojos y arqueó la columna hasta notar que las vértebras se colocaban en su sitio con un crujido.
—Francis Haggard, imagino —añadió Esson, que bebió un sorbo de té.
Llevaba el pelo oscuro al estilo de un paje y no había cambiado de peinado en los años en que habían trabajado juntas. Su escritorio estaba situado frente al de Clarke, por lo que era difícil esconderse, aunque sospechaba que Esson era capaz de leer incluso en una nuca.
—¿Quién, si no? —reconoció Clarke.
Haggard era un agente raso de la comisaría de Tynecastle al que habían acusado de abuso doméstico, siendo «abuso» el término actual. Antes se llamaba violencia doméstica y, antes aún, agresión. En opinión de Clarke, ninguno de los tres términos plasmaba en absoluto la gravedad del delito. Se había encontrado con víctimas convertidas en cáscaras huecas, despojadas de autoestima, confianza y seguridad. Algunas habían sufrido durante toda su vida matrimonial, a menudo físicamente, siempre psicológicamente. Los maltratadores eran de todas las clases sociales y edades, pero era la primera vez que tenía que enfrentarse a uno de los suyos.
Haggard había pasado quince años en el cuerpo de policía. Llevaba seis casado y, según su compañera, los ataques de ira y los abusos emocionales habían comenzado en los primeros dieciocho meses de matrimonio. Clarke y Esson habían interrogado a Haggard aquella misma tarde, y no por primera vez. Se había sentado frente a ellas con los hombros echados hacia atrás y las piernas abiertas, llevándose de vez en cuando una mano a la ingle. Su abogado, que había tenido que apartar la silla para evitar que sus rodillas se tocaran, apenas logró disimular su evidente desdén.
Haggard se había quejado de la presencia no de una, sino de dos investigadoras, y se había vuelto hacia el abogado:
—¿Seguro que te parece bien, Mikey? Dos tíos podrían ver las cosas de otra manera.
El abogado, Michael Leckie (Clarke dudaba de que nadie más lo llamara Mikey), había cambiado de postura sin mediar palabra.
—Yo veo las cosas como son —había añadido Haggard—. Han sacado las horcas y la pira está ardiendo. —Luego, volviendo abruptamente la cabeza hacia Leckie: —Adelante. Diles lo que te he contado.
En ese momento, Michael Leckie se había aclarado la garganta y había desviado su atención de la pila de documentos que tenía delante hacia las dos agentes.
—Supongo que habrán oído hablar de una enfermedad conocida como trastorno de estrés postraumático —había dicho, espaciando las palabras como si estuviera recitando un idioma que acababa de aprender.
—TEPT —había respondido Esson.
—El puto TEPT —había precisado Francis Haggard.
—TEPT —dijo ahora Esson, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Sin que Clarke se percatara, le había cambiado el té tibio por una taza nueva. Esson solo parecía beber agua caliente, al menos cuando estaba de servicio—. No colará, ¿verdad?
—No lo sé —confesó Clarke.
Lo único que había declarado Haggard en la entrevista era que el trabajo que había desempeñado durante los últimos quince años le había provocado la enfermedad.
«Mi cliente no quiere entrar en detalles en este momento», había comentado Leckie, que tampoco parecía tener demasiada información. Haggard ya había sido acusado y estaba en libertad bajo fianza, a condición de que no se acercara a menos de un par de distritos postales de su esposa o del domicilio que compartían. Naturalmente, lo habían suspendido de empleo y sueldo y lo habían interrogado varias veces como parte de la investigación. Esson había sido asignada al caso desde el principio, pero Clarke no se había incorporado hasta que el agente Ronnie Ogilvie, compañero habitual de Esson en el DIC, se contagió de COVID, cosa que lo dejó aislado en casa.
—TEPT —repitió Esson.
—Lo he buscado en Internet —dijo Clarke—. Es para campos de batalla y atentados terroristas, gente que sobrevive a un tsunami o un trauma infantil.
—¿Alegará que un cura le metía mano después del ensayo del coro y treinta años después está maltratando a su pareja? —Esson parecía escéptica—. Es curioso que acabe de decantarse por ese atenuante. Seguro que se lo ha propuesto algún grupo de hombres en Internet. Deberíamos comprobar si ha ido a juicio en el pasado. Y tenemos que dejar que lo examine un psicólogo.
—Tenemos que hacer muchas cosas, Christine. ¿Ha estado destinado en otro sitio que no sea Tynecastle?
—Unas cuantas sustituciones a lo largo de los años. Pero, por lo demás, no.
—Así que ese TEPT es por trabajar en Tynie.
—La temida Tynie. De repente empieza a parecer más plausible.
Todos los policías de Edimburgo conocían al menos una historia sobre Tynecastle. Sus agentes tenían fama de pasarse de la raya y salir airosos. Innumerables presos habían tropezado al entrar o salir de las celdas, o se habían caído por las escaleras, o habían perdido el equilibrio y habían acabado dándose de bruces contra la pared. Las cámaras de seguridad nunca funcionaban en aquel momento. Las denuncias por mala conducta eran retiradas o no prosperaban. También había rumores de fechorías más graves: pruebas falsas, encubrimientos y sobornos.
—Se llama Cheryl —dijo Esson de repente.
—¿Qué?
—Cheryl Haggard, la víctima. Debemos tenerla en cuenta en todo esto.
—Bien visto. Si Haggard sufre estrés postraumático, ¿ella no sería la primera en saberlo? Su marido le habría dicho algo, ¿no? O ella habría notado cambios.
—Aún no has hablado con ella, ¿verdad?
Clarke negó con la cabeza.
—Sé que lo hicisteis tú y Ronnie. —Rebuscó en los archivos de su escritorio y encontró una de las transcripciones—. ¿Cómo está?
—La cuida su hermana.
—Bueno, ya es algo. ¿Quién es el agente de enlace?
—Gina Hendry. Dice que te conoce.
Clarke asintió.
—Desde hace tiempo. Hablaré con ella.
—Será mejor que lo hagas mañana, jefa.
Esson volvió el teléfono hacia Clarke para que pudiera ver el reloj.
—¿Ya?
Clarke miró por la ventana y vio que había oscurecido.
—Ha sido un día largo y creo que me toca invitar a mí.
—Un argumento convincente, agente Esson.
Clarke se agachó para coger el bolso.
Siobhan Clarke vivía en un edificio de apartamentos situado cerca de Broughton Street, a poco más de cinco minutos de Gayfield Square. Esson la había llevado a un bar de Leith Walk, donde habían acompañado las bebidas con unos nachos. En Leith Walk reinaba el caos habitual por las obras de la nueva línea de tranvía. Algunos tramos de acera eran casi intransitables y el dueño del bar había colgado una pancarta encima de la puerta que anunciaba a los clientes potenciales: «¡Sí, ESTAMOS abiertos y listos para servirte!». Clarke no sabía hasta qué punto engrosarían sus arcas un plato de nachos y dos rondas de gin-tonics. Cuando se iban, el propietario les dijo que esperaba volver a verlas pronto.
—Y traigan a una amiga. Traigan a muchas amigas.
Con abundante distancia entre ellas y la siguiente mesa ocupada, Clarke y Esson habían empezado a hablar del caso. Al principio intentaron no hacerlo, pero pronto se les acabaron los temas de conversación. Al empezar, Esson removió el hielo del vaso.
—Por las notas que tomaron los agentes que practicaron la detención, vi que intentaron ser benévolos con él. A fin de cuentas, era uno de los suyos. Y ahí estaba Cheryl, llorando y sangrando por la nariz al fondo del pasillo. Fueron los vecinos quienes llamaron. No era la primera vez que oían gritos. Ya nos habían avisado en otra ocasión, pero Haggard convenció a los agentes de que lo dejaran marchar. Yo pensaba que lo de hacer oídos sordos a la violencia doméstica era cosa del pasado.
—Tampoco ayuda que te enfrentes a alguien que lleva la misma placa que tú.
—También podría haberse salvado esta vez si no se hubiera puesto fanfarrón y no hubiera empujado a uno de los agentes. ¿Has visto el piso? —Clarke negó con la cabeza—. Fui a echar un vistazo. Es un edificio nuevo de Newhaven, cerca del puerto. Se ve el mar desde el balcón. Los vecinos son del mundo de las finanzas. Me dijeron que el aislamiento de la pared es muy bueno, y por eso supieron que los gritos iban en serio. ¿Viste las fotos de las lesiones?
—Las nuevas y las viejas, Christine. He memorizado las descripciones. He leído las entrevistas que le hicisteis.
—A veces, ser solterona no está tan mal —dijo Esson con un suspiro.
Ambas se miraron fijamente y compartieron una sonrisa poco entusiasta.
De camino a casa, Clarke pensó en las relaciones que había tenido. Eran bastantes, y siempre habían terminado como un coche que pierde combustible y tiene que frenar en seco. Al final se dio cuenta de que estaba bien sola. Tenía su piso, música, libros y televisión. Tenía amigos con los que salir o con los que compartir mesa. La mayoría habían dejado de intentar emparejarla con hombres (y mujeres, ahora que lo pensaba) que cumplían los requisitos. Edimburgo no era el peor lugar del mundo para estar soltera. No desentonaba en los conciertos, el cine o el teatro. Sí, se había aburrido en algunos momentos del confinamiento por el COVID, pero también había disfrutado del silencio de la ciudad y de sus calles vacías.
La otra cara de la moneda, por supuesto, era que, mientras que algunos delitos habían caído en picado, otros habían aumentado, incluyendo los incidentes de maltrato doméstico. Las relaciones se habían convertido en ollas a presión. Con los pubs y las discotecas cerrados, se bebía en casa. La gente perdía los estribos y profería insultos, y luego llegaban los puñetazos y los golpes con lo que tuvieran a mano.
Ella pensaba que esa era la carta que jugaría Haggard cuando se sentara en la sala de interrogatorios, no el puto TEPT.
Había llegado a su edificio y estaba sacando las llaves del bolso cuando oyó un ruido detrás. Deslizó una llave entre los dedos, convirtiéndola así en un arma blanca, y cerró el puño. Al darse la vuelta, reconoció a la persona que tenía enfrente: el inspector Malcolm Fox.
Se había bajado de lo que parecía un Mercedes recién salido del concesionario y por una vez no iba enfundado en uno de sus muchos trajes a medida. Llevaba las manos metidas en los bolsillos de un anorak oscuro y, al ver la llave entre los dedos de Clarke, las levantó en señal de rendición.
—Yo también me alegro de verte —dijo.
—Nunca llamas ni escribes —respondió Clarke—. Parece que, cuanto más trabajas en la central, más fácil te resulta olvidarte de la gente de a pie.
Fox trabajaba en Gartcosh, el centro neurálgico de la Policía de Escocia. Clarke no sabía por qué la carrera de Fox había despegado y la suya se había quedado atascada en el carril bus, aunque su antiguo colega John Rebus había empezado a llamar a Fox «el vaquero de la nariz marrón», lo cual significaba que era un pelota, un adulador voluntarioso y entregado, y quedaba bien allí sentado a una mesa con uno de sus trajes.
—Pero ahora estoy aquí, ¿no?
Fox se encogió de hombros de forma exagerada.
Además de la chaqueta, llevaba unos vaqueros azules y unos zapatos de cuero color canela que no le sentaban nada bien. Llevaba el pelo oscuro rapado y engominado en la parte delantera y le brillaban las mejillas como si se hubiera afeitado más de lo estrictamente necesario.
—Son las ocho de la tarde, Malcolm.
—No estabas en la oficina.
—Pero tengo teléfono.
Fox chasqueó la lengua.
—Quería verte en persona.
—¿Por qué?
Fox volvió la cabeza en dirección a Broughton Street.
—¿Tomamos algo?
—Ya lo he hecho.
—Con Christine Esson. Me lo dijeron en la recepción. He mirado en uno o dos sitios de la zona...
—Todavía queda algo de investigador en ti.
Fox había trabajado en el DIC y en Asuntos Internos hasta el gran traslado a la División de Delitos Especializados de Gartcosh.
Ahora había vuelto a meter las manos en los bolsillos de la chaqueta, como si pretendiera indicar que tenía frío.
—¿Un café, entonces? —preguntó, mirando a la puerta situada detrás de Clarke.
—Creo que no. Estoy bastante agotada.
Fox asintió comprensivamente.
—El caso Haggard.
Clarke no pudo evitar arquear las cejas.
—Estás bien informado.
—Ha esgrimido un trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? ¿O aún no te lo ha dicho?
Clarke lo miró con dureza. A Fox casi le centelleaban los ojos. Sabía que la tenía.
—Diez minutos, ni uno más —dijo Clarke mientras introducía la llave en la cerradura.
Subieron las escaleras, ella delante y Fox detrás.
—Te he visto ojeando el coche —dijo Fox—. Si estás buscando uno, seguramente podría conseguirte la misma oferta.
—No, gracias.
—Bueno, tenlo en cuenta. ¿Rebus aún conserva aquel viejo Saab?
—¿Cómo voy a saberlo?
—¿No lo has visto últimamente?
—A quien yo vea o no vea no es de tu incumbencia.
—Era para sacar algún tema de conversación.
—Pues no lo hagas.
Habían llegado al rellano, y Clarke abrió la puerta y enfiló el pasillo. Un vistazo rápido al salón le confirmó que no tenía nada de lo que preocuparse. Estaba relativamente ordenado y no había pruebas por allí esparcidas. Dejó su abrigo en el respaldo de una silla y se sentó mirando hacia la puerta, donde Fox estaba examinando el lugar.
—¿Le has dado la semana libre a la limpiadora?
—Dice el hombre cuyo mejor amigo es un microondas.
—Pues últimamente he aprendido unas cuantas recetas. Alguna noche cocinaré para ti.
—¿Es una amenaza? —Fox sonrió y empezó a bajarse la cremallera de la chaqueta—. No creo que valga la pena —añadió Clarke.
—Entonces, ¿no hay café?
—¿Cómo coño sabes lo de Haggard?
—Es un agente de policía. Mi trabajo es saberlo.
—En tu vida anterior, pero ahora ya no estás en Asuntos Internos.
—Pero lo estaba, y mi jefe dice que eso es lo importante. —Fox señaló al sofá e interpretó el silencio sepulcral de Clarke como un permiso para ponerse cómodo, al menos parcialmente—. Estamos un poco preocupados por este caso, Siobhan. Preocupados por las posibles repercusiones.
—¿Te refieres a la mala publicidad?
—Un policía deshonesto nunca da buena imagen.
—No es la primera vez que un agente es condenado por maltrato doméstico, así que imagino que no es solo eso, lo cual significa que tiene que ser el estrés postraumático.
—Trabajé varios años en Asuntos Internos, Siobhan. Tynecastle casi nunca estaba fuera de nuestro radar, pero no conseguimos demostrar nada.
—Todavía no entiendo cómo sabes que iba a echar mano del TEPT.
—Nos lo dijo él.
—¿Qué?
—Le mandó un correo electrónico al jefe de policía. Dice que hablar de ello lo obligará a destapar casos de corrupción en la Policía de Escocia. Estoy citando textualmente.
—¿Da ejemplos?
—No.
—Pero, ¿no crees que va de farol?
—Mi superior no tiene forma de saberlo.
—¿Tu superior es el jefe de policía?
—Muy inteligentemente, delegó en la ayudante del jefe de policía.
—Jennifer Lyon, ¿verdad? ¿Y ella te lo dio a ti? —Clarke vio que Fox asentía—. Pero, ¿con qué fin?
—Necesitamos contar con más información sobre su defensa: qué va a decir y qué puede probar. Las agencias de noticias y los blogueros de Internet ya andan husmeando. Saben que Haggard personifica a Tynecastle y también que Tynecastle está llena de trapos sucios.
—De acuerdo. Te mantendré informado.
Clarke se quitó unas motas invisibles de las perneras del pantalón.
—¿Lo harás? —dijo Fox en medio del silencio.
—Déjame pensar. —Clarke ladeó la cabeza—. Si te presentas aquí de noche, deduzco que quieres que todo esto se lleve con discreción.
—Lo intenté primero en la comisaría —repuso Fox, pero Clarke ignoró el comentario.
—Parece que nada de esto está siguiendo los canales adecuados. ¿La ayudante te eligió por tu experiencia en Asuntos Internos o porque sabe que hemos tenido nuestra historia? A lo mejor así me ablandaría y filtraría cualquier cosa que oyera en la sala de interrogatorios. —El semblante de Clarke se endureció—. ¿Por qué envió Haggard ese correo electrónico? Quiere que se desestime el caso, ¿no? Para conseguirlo, amenazará con lo que haga falta, y aquí os tiene a ti y a tu jefa haciendo el trabajo por él. —Clarke elevó el tono de voz mientras se ponía en pie—. Esto no funcionará así, Malcolm. No puedo creerme que lo hayas intentado siquiera.
—Ya le dije a la ayudante que era mucho pedir.
—¿Quiere que cierren el caso?
—Quiere lo mejor para la Policía de Escocia.
—Menos artículos en la prensa, querrás decir. —A Clarke se le enrojeció el cuello—. Dile que le mandaré las fotos de las lesiones de Cheryl Haggard. Las fotos y su declaración. A primera hora de la mañana.
—Ya conoce los detalles del caso, Siobhan.
Desde el recibidor, Clarke estaba haciendo señas a Fox para que se levantara.
—Puedes decirle a Lyon que hemos hablado. Pero, mientras yo trabaje en este caso, seguirá activo. Y llegará a juicio, te lo prometo.
—Estás muy segura de ti misma. Siempre he admirado esa faceta tuya. Otras, quizá no tanto.
—Disfruta de tu puto coche reluciente, Malcolm.
Clarke lo acompañó a la puerta y cerró de golpe. De nuevo en su silla, llamó a Christine Esson, pero no obtuvo respuesta. Buscó en su lista de contactos el número de Gina Hendry y le envió un mensaje: «Estoy trabajando en el caso Haggard. Quiero hablar con Cheryl. ¿Me harías de intermediaria? De todos modos, me encantaría que nos pusiéramos al día. Hace mucho tiempo. S.».
En la cocina, puso una tetera a calentar. Una botella medio llena de Edinburgh Gin la observaba desde la encimera.
—Esta noche no, Satán —le advirtió, y cogió las bolsitas de té y una taza.
SEGUNDO DÍA
3
Rebus se levantó antes de que amaneciera. La culpable, como siempre, era la vejiga llena. Brillo parecía animado, así que se dirigieron a los Meadows. Rebus cogió una pelota de goma dura para que la persiguiera, pero no le gustaban esos trastos para lanzarlas que utilizaban la mayoría de los paseadores de perros. En lugar de eso, la chutaba con la punta del zapato, lo cual suponía que Brillo nunca tenía que ir muy lejos para recuperarla.
Después de desayunar, se quedó sentado a la mesa para releer sus notas sobre la búsqueda que había realizado en Internet la noche anterior. No había descubierto gran cosa. La desaparición de Jack Oram había sido publicada en varias ediciones del periódico vespertino de Edimburgo. Su familia había diseñado un cartel de «DESAPARECIDO» que figuraba en uno de los artículos. Rebus lo había impreso, junto con una foto más pequeña de Oram el día de su boda. Su mujer se llamaba Ishbel. Rebus tenía una pila de guías telefónicas antiguas en el armario y consultó una. Según el periódico, la casa familiar se encontraba en Craigmillar, y así lo confirmaba la guía. ¿Seguiría teniendo el mismo número de teléfono? Llamó, pero el tono constante indicaba que no existía. Era lógico: él también había estado a punto de deshacerse del teléfono fijo cuando cambió de piso hacía un par de años. Si Siobhan Clarke se hubiera salido con la suya, también se habría deshecho de las guías telefónicas.
Así que tenía la antigua dirección de la familia Oram, un par de fotografías granulosas y el hecho de que el Potter’s Bar había pasado de ser un salón de billar a convertirse en un pub llamado Moorfoot. En otras palabras, pocos resultados tangibles. Pero luego estaba la agencia de alquileres de Lasswade Road: si Oram necesitaba un piso, ¿significaba que se estaba distanciando de su familia? ¿Sabían que estaba vivito y coleando? Y, suponiendo que Rebus consiguiera localizarlo, ¿Cafferty realmente quería tenderle una rama de olivo o era mucho más probable que atara una soga a esa rama?
Rebus alargó la mano por encima de la mesa y cogió el sobre que le había ofrecido Cafferty. Estaba lleno de billetes de veinte y de cincuenta. No sabía qué haría con él, pero no pensaba quedárselo.
Y, desde luego, no pensaba devolverlo.
Sabía que Eric Linn, el hombre al que le había hablado de las pérdidas de Albert Cousins en el póquer, había muerto de cáncer de pulmón hacía un par de años; se lo había contado alguien que había asistido al funeral. El propio Cousins, uno de los soplones más fiables de Rebus en la época del DIC, se había arruinado con el juego, había perdido a su mujer y su casa y se había suicidado. No había más de una docena de personas en el crematorio. Cuando Rebus habló con él aquella noche en el pub, ¿sabía que Linn conocía a Cafferty? No lo creía. ¿Sabía que Cafferty era socio anónimo del Potter’s Bar? Sí, pero, ¿cómo coño iba a saber que las noches de póquer se celebraban a espaldas de Cafferty? Volvió a mirar las fotos de Jack e Ishbel Oram. En su momento no había pensado demasiado en la historia. El pasado estaba plagado de gente como Oram, que se había enemistado con Cafferty y de repente había desaparecido. Era imposible que pudiera establecer un vínculo con una charla mantenida mientras tomaba unas copas. No era culpa de Rebus.
Brillo estaba acurrucado en su cesta, con una mirada suplicante pero resignada mientras Rebus se ponía la chaqueta.
—Un par de horas como mucho —le dijo, pensando incluso que podía ser cierto.
El Saab lo esperaba fuera. Era una faena tener que dejar un aparcamiento delante de casa. Normalmente tenía que recorrer la zona en busca de un hueco razonable. Cuando se mudó a Marchmont hacía más de media vida, había menos estudiantes y coches. Ahora, los estudiantes tenían vehículo y no les importaba pagar por un permiso de estacionamiento. Rebus cumplía los requisitos para obtener un distintivo por discapacidad, pero se resistía a la idea. Era consciente de que el Saab, que arrancaba al tercer intento, era el coche más viejo de su calle y estaba a punto de convertirse en un modelo clásico. El ayuntamiento tenía previsto prohibir la circulación de coches de gasolina y diésel por el centro urbano, pero los clásicos probablemente quedarían exentos. «Solo uno o dos años más», le dijo al Saab. Siempre suponiendo que el taller especializado de Wardie Bay pudiera seguir obrando sus milagros habituales.
El trayecto hasta Lasswade Road no le llevó mucho tiempo. A aquella hora del día, gran parte del tráfico se dirigía a la ciudad y no a la inversa. La calle estaba flanqueada por casas de dos pisos y bungalós de una sola planta, además de unas cuantas tiendas y negocios. Cerca de allí se extendían unas tierras baldías que Rebus conocía de su época en el DIC. Se detuvo frente a la consulta de un veterinario, a través de cuya ventana podía ver a los ansiosos propietarios sentados con sus transportines en el regazo.
Las ventanas de la agencia de alquileres —una a cada lado de la puerta— estaban cubiertas con persianas de lamas verticales e información de varias docenas de propiedades, lo cual daba a Rebus una ligera idea de lo que podía estar ocurriendo en el interior. La puerta era en parte de madera y en parte de cristal esmerilado, con una verja metálica (abierta durante el horario comercial) que proporcionaba seguridad adicional. Retrocedió un paso y miró el rótulo que había en la fachada: «AGENCIA DE ALQUILERES QC». Cuando empujó la puerta, ya tenía una pregunta en mente. Se oyó un tintineo, cortesía de una campanilla antigua sujeta con un muelle a la parte interior.
—Qué cuco —dijo Rebus mientras se acercaba a la recepcionista. La sala no era grande, pero había un escritorio en una esquina y un gran biombo de plástico que protegía a la recepcionista de los visitantes—. Lo siento, se me ha olvidado. —Rebus buscó el cordel en el bolsillo y se lo pasó por el cuello. Llevaba prendida una tarjeta plastificada que indicaba que estaba exento de llevar mascarilla—. Los pulmones —dijo, observando el resto de la sala.
Había un sofá de dos plazas, una mesita auxiliar y una fuente de agua, además de una pared dedicada enteramente a otras propiedades en alquiler. La recepcionista era una mujer de poco más de cincuenta años, con el pelo recogido y unas gafas apoyadas en la nariz.
—¿Qué significa QC? —preguntó Rebus.
—Quality Counts, según me han dicho.
—¿Como el jerez?
—Exacto.
—¿Por qué tengo la sensación de que no soy el primero en establecer esa conexión?
La recepcionista esbozó una sonrisa fría y le preguntó si quería alquilar una vivienda.
—Hoy no —dijo en tono de disculpa, y sacó la foto de Jack Oram—. Pero creo que este hombre sí estaba buscando casa. No sé cuánto hace, exactamente. Creo que unas semanas. Se llama Jack Oram, aunque podría estar utilizando otro nombre.
Rebus le enseñó la foto, pero la mujer parecía reacia.
—¿De qué va todo esto?
—Denunciaron su desaparición hace cuatro años, pero lo han visto saliendo de esta oficina.
—La foto no es muy buena. ¿Cuándo se la hicieron?
—No estoy seguro —reconoció Rebus.
—No lo he visto —zanjó la recepcionista.
—¿Es posible que lo atendiera otra persona?
—No, solo yo.
—Imagino que sale usted a comer, ¿no?
—A las doce y media en punto, pero me doy una vuelta hasta la panadería.
—¿Podría comprobarlo de todos modos y así me quedo tranquilo?
La recepcionista lo miró fijamente y se sorbió la nariz antes de ponerse a teclear.
—No aparece el nombre de Oram.
—Como le decía, es posible que utilice un alias.
—¿Por qué iba a hacer tal cosa? Y, en todo caso, ¿qué tiene que ver con usted?
—Su familia no ha perdido la esperanza. Me pidieron que investigara. Se hará cargo de lo desesperados que están.
—Me lo imagino —reconoció finalmente, y volvió la cabeza hacia una puerta cerrada al fondo de la sala—. Si tengo que salir por algún motivo, por ejemplo una visita al dentista, cierro con llave o el señor Mackenzie se encarga de echar un vistazo.
—¿Es el propietario?
—Sí. Bueno, es un negocio familiar, algo de lo que QC se enorgullece.
—¿Cree que podría preguntarle?
—Ahora mismo está en una reunión y no sé cuánto durará. Si me deja un número de contacto...
La recepcionista dejó la frase a medias, cuando se abrió la puerta y salió una mujer. Era una década más joven que ella, y sus tacones altos repiqueteaban en el parqué. Falda de cuero rojo hasta la rodilla y chaqueta hasta la cintura del mismo tono chillón. Cuando pasó junto a Rebus, quedó envuelto en un halo de perfume y cruzaron miradas un instante. Los ojos de la mujer eran de un tono azul impresionante. Mucho maquillaje y una espesa cabellera negra. Le recordaba a Elizabeth Taylor en lo que él habría definido como su mejor época. La campanilla vibró cuando la mujer franqueó la puerta. Sin esperar una invitación, Rebus entró en el despacho e interrumpió la objeción de la recepcionista cerrando la puerta tras él.
El despacho interior era la mitad de grande que el exterior. En él solo había una mesa, vacía excepto por un pequeño ordenador portátil cerrado y desenchufado. Detrás, la estrecha ventana tenía barrotes por la parte exterior y daba a un patio bordeado por una valla alta de madera. Una vitrina de bebidas adosada a la pared indicó a Rebus que a los clientes afortunados les ofrecían una copa como celebración. El hombre sentado al otro lado de la mesa tardó un momento en percatarse de la presencia de un desconocido.
—¿Quién es usted? —preguntó, y no sin razón.
—Me llamo Rebus. Vengo en nombre de la familia de Jack Oram.
—¿Y se supone que debo saber quién es?
En lugar de ofrecer una respuesta inmediata, Rebus se sentó en una de las dos sillas disponibles. El perfume de la mujer era aún más fuerte en aquel espacio cerrado. Mackenzie probablemente tenía la misma edad que ella. Llevaba camisa blanca y corbata de seda azul, gemelos de oro en los puños y un pesado reloj de oro. En el respaldo de la silla, tenía colgada una americana azul de raya diplomática. Tenía el pelo alborotado y plateado, y probablemente no había cambiado de peinado desde su juventud. Le daba un aire un tanto revoltoso y le hacía parecer más joven.
—¿Quién es la que acaba de irse? —preguntó Rebus.
—¿Por qué quiere saberlo?
—Me ha parecido reconocerla.
Mackenzie lo fulminó con la mirada.
—Es mi mujer —repuso—. Elizabeth. ¿De qué la conoce?
—Ya me acordaré —fue todo cuanto dijo Rebus—. Mientras tanto, ¿podría echar un vistazo a esto?
Mackenzie cogió la foto y la estudió.
—Se llama Jack Oram —dijo Rebus—, aunque puede que esté utilizando otro nombre. Se esfumó hace cuatro años. Su familia cree que ha vuelto, y alguien lo vio salir de este local.
—No conozco el nombre ni la cara. Además, Marion es quien trata con la mayoría de los clientes. —Señaló hacia la recepción—. Y un nombre falso no le llevaría muy lejos. Exigimos una identificación con foto y extractos bancarios.
—Como debe ser. —Rebus cogió de nuevo la fotografía—. ¿Le importa que le pregunte su nombre de pila, señor Mackenzie?
—Fraser. ¿Y el suyo?
—John.
—¿Y es usted una especie de investigador? ¿Pagado por la familia, ese tipo de cosas?
El acento de Mackenzie, que al principio era del Edimburgo más refinado, se estaba endureciendo ligeramente, como si hubiera llegado a la conclusión de que Rebus no merecía una de sus actuaciones. Rebus volvió a sostener la fotografía en alto.
—Podría ser un error de identidad, supongo. Alguien que vino aquí recientemente y se parece a él...
—Vaya usted a saber.
Mackenzie encendió el ordenador como si estuviera preparándose para trabajar. Entonces vibró el teléfono que llevaba en el bolsillo y lo sacó, manteniéndolo alejado de él mientras intentaba leer lo que aparecía en la pantalla.
—Es vanidad, ¿sabe? —dijo Rebus, levantándose de la silla.
—¿El qué?
—Cuando necesitas gafas pero te niegas a ponértelas. Supongo que es una cuestión de vanidad.
—No es el peor pecado, ¿verdad, señor Rebus? —dijo Mackenzie con una sonrisa.
—Ni de lejos —coincidió Rebus.
Pensó que a Brillo no le pasaría nada por estar solo una hora más, así que fue de Lasswade Road a Craigmillar. Había trabajado un tiempo en el Departamento de Investigación Criminal, pero la antigua comisaría de la calle principal se había convertido en una especie de iglesia pentecostal, aunque con las persianas metálicas cerradas a cal y canto. Su reemplazo estaba a corta distancia, un edificio nuevo que reflejaba los cambios de la zona. En la época de Rebus, Craigmillar y la vecina Niddrie mantenían ocupada a la policía, con viviendas en ruinas y una pobreza endémica que constituían un terreno fértil para la delincuencia y los delincuentes. Ahora, casi todo aquello había desaparecido. Los edificios modernos de pocas plantas y las instalaciones renovadas habían cambiado por completo la fisonomía de Craigmillar. Rebus pasó por delante de una biblioteca reluciente y un Tesco Express en el que parecía haber mucho movimiento. Luego abandonó la calle principal para adentrarse en la urbanización en la que vivía Jack Oram, aparcó y pudo cerrar el coche sin temor a que lo destrozaran en su ausencia.
—Los tiempos cambian —se dijo.
Las vallas publicitarias anunciaban nuevas edificaciones en la zona. Las casas eran antiguas, pero los tejados habían sido sustituidos y las ventanas de doble acristalamiento parecían nuevas. Los jardines estaban más limpios que en otras épocas. Oram regentaba un negocio de éxito y podría haberse permitido vivir en otra parte de la ciudad, pero Rebus sabía que a veces era más importante el sentido de comunidad y pertenencia. Había conocido a gánsteres —Cafferty era una anomalía en muchos sentidos— que, mucho después de amasar sus fortunas, seguían en las mismas viviendas de protección oficial en las que se habían criado. Por otro lado, era más seguro rodearse de gente que se preocupaba por ti. Sentían que eras uno de ellos mucho después de que eso ya no fuera así, y unos cuantos billetes siempre podían engrasar la maquinaria de la buena vecindad.
Rebus había encontrado la dirección en la guía telefónica. Estaba al final de una hilera de casas adosadas revestidas de guijarros, como todas las demás. El jardín delantero había sido sustituido por un camino de entrada, aunque en aquel momento no había ningún coche. A un lado había un garaje, y la puerta principal estaba flanqueada por unas cestas colgantes, actualmente sin vida. La puerta era nueva, de madera oscura barnizada, con un rectángulo alto de vidrieras sobre el buzón. Rebus pulsó el timbre con cámara incorporada y esperó.
La mujer que abrió la puerta adoptó un semblante desdeñoso al verlo.
—¿Qué ha hecho esta vez? Apenas lo veo.
—¿Cree que soy policía?
—¿Acaso no lo es?
Tenía unos cuarenta años, le caía una melena teñida de naranja sobre los hombros e iba vestida para un gimnasio que probablemente no visitaba nunca.
—Para que quede claro: ¿de quién estamos hablando?
—Quizá deberíamos empezar por quién es usted y qué hace aquí.
La mujer se cruzó de brazos y ladeó un poco la cabeza.
—Usted es Ishbel Oram. La reconozco por la foto.
Ishbel entrecerró los ojos.
—¿Qué foto?
—La de su boda. Casi no ha cambiado —mintió Rebus—. Y el motivo por el que estoy aquí es su marido Jack. Tengo entendido que ha vuelto a la ciudad y me gustaría hablar con él.
—¿Que ha vuelto a la ciudad? —Arqueó las cejas—. ¿Quién dice eso?
—¿Así que no lo ha visto?
—No voy a sesiones de espiritismo.
—¿Cree que ya no está entre nosotros?
La mujer bajó el escalón para estar a la misma altura que Rebus.
—Un hombre llamado Cafferty ordenó que lo eliminaran —dijo—. Antes no lo pensaba, pero ahora sí, aunque tenemos que esperar tres años más para hacerlo oficial.
—¿Se refiere a la presunción de muerte? —Rebus vio que asentía—. ¿Por qué está tan segura de que Cafferty es el culpable?
—Jack se enemistó con él, que es algo que uno debería evitar. Y luego está el sobre que metieron en el buzón hace unas semanas. No había ninguna nota, solo quinientas libras. Tiene que ser él, ¿no le parece?
Rebus pensó en el sobre que había recibido, el cual probablemente contenía una suma idéntica.
—¿Cafferty? ¿Y por qué no el propio Jack?
—Los muertos no suelen ganar dinero.
—¿Por qué esperar cuatro años para enviarlo?
La mujer pensó en ello.
—A veces, la mala conciencia tarda en hacer acto de presencia. —Lo miró fijamente—. En todo caso, ¿por qué buscaba a Jack?
—Su primera intuición no iba desencaminada. Antes trabajaba en el DIC. Hay algunos asuntos pendientes de aquella época y pensé que Jack podría ayudar, así que, cuando me enteré de que lo habían visto...
—¿Visto dónde?
—En una agencia de alquileres de Lasswade Road.
Ishbel adoptó una expresión inquisitiva.
—¿Y por qué iba a estar allí? —Rebus no quiso decir: «un nuevo comienzo», «una nueva identidad», «sin familia»—. En fin —añadió la mujer—, siento decepcionarlo.
—Entonces, la persona por la que pensaba que había venido...