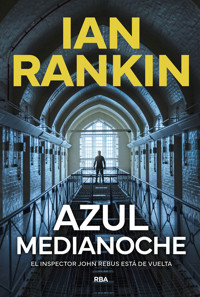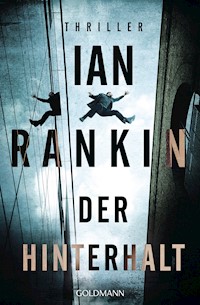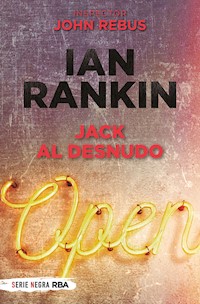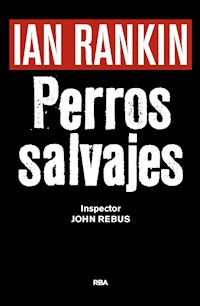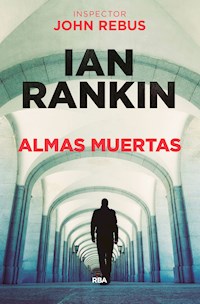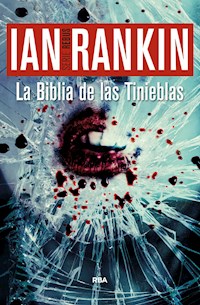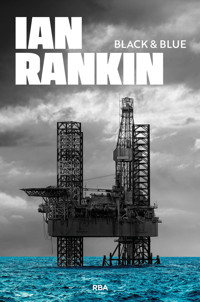
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: John Rebus
- Sprache: Spanisch
«Johnny Biblia», un apodo surgido de la prensa sensacionalista, es la nueva pesadilla que merodea por los oscuros callejones escoceses. Su nombre evoca al asesino más brutal que la ciudad recuerda, que cometió horrendos crímenes treinta años atrás. Ahora, según todos los indicios, un nuevo monstruo pretende hacerse con la macabra fama que el psicópata original consiguió sin haber sido jamás encarcelado. El inspector John Rebus trabaja en cuatro casos de asesinato que parecen conducir a este anónimo criminal, pero deberá ser cauteloso, ya que la detención del sucesor de Biblia no será su único desafío.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Título original inglés: Black and Blue.
© del texto: Ian Rankin, 1997.
© de la traducción: Francisco Martín, 2001.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición en esta colección: junio de 2025.
REF.: ODBO019
ISBN: 978-84-905-6765-4
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Table of Contents
CAPITAL VACÍA
1
2
3
4
SUSURRO DE LLUVIA
5
6
7
8
9
10
11
CIUDAD DE GRANITO
12
13
14
15
16
17
CRUDO Y CUTRE
18
19
20
PÁNICO DE LOS SUEÑOS
21
22
23
24
25
26
27
AL NORTE DEL INFIERNO
28
29
30
31
32
33
34
35
36
EPÍLOGO
AGRADECIMIENTOS
IAN RANKIN. JOHN REBUS
IAN RANKIN. MALCOLM FOX
OTROS TÍTULOS DE IAN RANKIN EN RBA
NOTAS
¡Ah, quisiera, antes de que acabe el día y que la traición nos burle, que en paz repose mi cabeza cana, con Bruce y el fiel Wallace! Mas nervio y fuerza, hasta mi fin, no cejo en declarar que el oro inglés nos compra y vende cual fardo de truhanes en una nación.
ROBERT BURNS, de «Fareweel to a’ Our Scottish Fame»
Si tienes los Arrestos... para decir puedo reescribir
la historia según mis criterios, puedes salirte con la tuya.
JAMES ELLROY (mayúsculas del autor)
CAPITAL VACÍA
Cansada por los siglos esta capital vacía bufa como una fiera dormida y enjaulada, soñando libertad sin creer en ella...
SYDNEY GOODSIR SMITH,
«Kynd Kittock’s Land»
1
—Dígame otra vez por qué las mató.
—Ya se lo he dicho, por ese impulso.
—Antes, dijo que fue por compulsión —replicó Rebus repasando sus anotaciones.
La figura derrengada de la silla asintió con la cabeza. Desprendía mal olor.
—Impulso o compulsión, qué más da.
—¿Ah, sí? —comentó Rebus, apagando la colilla. Había en el cenicero tantas, que algunas, rebosándolo, habían caído en el escritorio metálico—. Háblenos de la primera víctima.
El individuo que tenía enfrente gruñó. Su nombre era William Crawford Shand, alias Craw, un cuarentón soltero que vivía solo en un bloque de viviendas subvencionadas de Craigmillar; seis años en el paro. Se hurgaba con dedos temblorosos el pelo moreno grasiento, buscándose en la coronilla una calva para taparla.
—La primera víctima —insistió Rebus—. Cuéntenos.
«Cuéntenos» porque había otro hombre del DIC en la «galletera». Era Maclay, y Rebus apenas lo conocía. Todavía no conocía muy bien a nadie en Craigmillar. Maclay, recostado en la pared, con los brazos cruzados, entornaba al máximo los ojos. Cual una pieza de maquinaria en reposo.
—La estrangulé.
—¿Con qué?
—Con un trozo de cuerda.
—¿De dónde sacó la cuerda?
—La compré en una tienda que he olvidado.
Pausa de tres compases.
—¿Y qué hizo después?
—¿Cuando ya estaba muerta? —preguntó Shand rebulléndose ligeramente en la silla—. Le quité la ropa y tuve relaciones íntimas con ella.
—¿Con un cadáver?
—Todavía estaba caliente.
Rebus se puso en pie y fue como si el chirrido de la silla sobre el suelo acobardase a Shand. Nada más fácil.
—¿Dónde la mató?
—En un parque.
—En un parque, ¿de dónde?
—Cerca de su casa.
—¿En qué sitio?
—En Polmuir Road, de Aberdeen.
—¿Y qué hacía usted en Aberdeen, señor Shand?
Se encogió de hombros. Pasó ahora los dedos por el borde de la mesa dejando manchas de sudor y grasa.
—Tenga cuidado —dijo Rebus—. Son bordes afilados y podría cortarse.
Un bufido de Maclay. Rebus se arrimó a la pared y le miró interrogante. Maclay asintió ligeramente con la cabeza y Rebus volvió a la mesa.
—Descríbanos el parque —dijo, apoyándose en el borde del escritorio y encendiendo otro cigarrillo.
—Pues, un parque. Con árboles, con césped; un parque donde juegan los críos.
—¿De esos que cierran las puertas?
—¿Cómo?
—Ya era de noche. ¿Estaban cerradas las puertas?
—No recuerdo.
—No recuerda. —Pausa de dos compases—. ¿Dónde la conoció?
Precipitadamente:
—En una discoteca.
—No parece usted el clásico discotequero, señor Shand. —Otro bufido de la máquina—. Descríbame el local.
—Como todas las discotecas —replicó Shand, alzando de nuevo los hombros—: poca luz, focos deslumbrantes y una barra.
—¿Y la víctima número dos?
—Lo mismo. —Shand tenía los ojos apagados y la cara chupada, pero se notaba que comenzaba a divertirse entrando de nuevo en el relato—. La conocí en una disco, me ofrecí a acompañarla a casa, la maté y la follé.
—¿Se llevó algún recuerdo?
—¿Qué?
Rebus dejó caer ceniza al suelo y unas pavesas fueron a aterrizar en sus zapatos.
—Que si cogió algo del escenario del crimen.
Shand reflexionó y negó con la cabeza.
—¿Y dónde fue exactamente?
—Cementerio de Warriston.
—¿Cerca de su casa?
—Vivía en Inverleith Row.
—¿Con qué la estranguló?
—Con el trozo de cuerda.
—¿El mismo trozo? —Shand asintió con la cabeza—. ¿Dónde lo llevaba, en el bolsillo?
—Sí.
—¿Lo tiene aún?
—Lo tiré.
—No nos facilita las cosas que digamos. —Shand se sacudió satisfecho. Cuatro compases—. ¿Y la tercera víctima?
—En Glasgow. Kelvingrove Park. Se llamaba Judith Cairns. Me pidió que le dijese Ju-Ju. Le hice lo mismo que a las otras —respondió Shand de carrerilla, repanchigándose en la silla y cruzándose de brazos.
Rebus alargó la mano hasta tocar con gesto de curandero el antebrazo del hombre, para acto seguido darle un leve pero certero empujón para tirarle al suelo con silla y todo. Se arrodilló a su lado y lo incorporó agarrándolo por la camisa.
—¡Embustero! —le espetó entre dientes—. ¡Todo lo que cuenta lo ha leído en los periódicos y lo que se inventa son chorradas!
Lo soltó y se puso en pie con las manos mojadas del sudor de la camisa.
—No miento —protestó Shand tirado en el suelo—. ¡Le digo que es la pura verdad!
Rebus apagó el cigarrillo a medio consumir y del cenicero se desparramaron varias colillas sobre la mesa. Rebus cogió una y se la arrojó a Shand.
—¿Va a presentar acusación?
—Claro, con el cargo de hacer perder el tiempo a la policía. Una temporada en Saughton, compartiendo celda con un buen maricón.
—La costumbre es dejarle que se vaya —terció Maclay.
—Que lo encierren —ordenó Rebus, saliendo del cuarto.
—¡Soy él! —insistió Shand, mientras Maclay le levantaba del suelo—. ¡Soy Johnny Biblia! ¡Soy Johnny Biblia!
—Ni por aproximación —comentó Maclay, calmándolo de un puñetazo.
Rebus necesitaba lavarse las manos y refrescarse la cara. En los lavabos, contando un chiste y fumando un cigarrillo, había dos agentes que dejaron de reírse al entrar él.
—Señor —dijo uno de ellos—, ¿quién era el de la galletera?
—Otro farsante —contestó Rebus.
—Hay muchos aquí —añadió el otro policía.
Rebus no sabía si se refería a la comisaría, a Craigmillar, o a toda la ciudad. Era el peor destino de Edimburgo; allí nadie aguantaba más de dos años de servicio. Aquella comisaría no era nada divertida. Estaba en una zona de la capital de Escocia tan dura como la que más, y bien se merecía el apodo de Fort Apache, Bronx. Situada al fondo de un callejón que daba a una calle llena de tiendas, era un edificio bajo de fachada lóbrega con casas de pisos de alquiler, más lóbregas aún, en la parte de atrás. Su situación en la callejuela la hacía fácilmente vulnerable al aislamiento del mundo civilizado por efecto de una multitud, y había sufrido asedio muchas veces. Indudablemente, Craigmillar no era un destino apetecible.
Rebus sabía por qué le habían trasladado allí. Por haber incordiado a algunos; gente importante. No habían podido asestarle un golpe mortal y le habían relegado al purgatorio. Infierno no, porque no era para siempre. Una especie de penitencia. El oficio comunicándole el traslado señalaba que iba a sustituir a un compañero hospitalizado y, al mismo tiempo, a ayudar en la supervisión del cierre de la anticuada comisaría de Craigmillar. Estaban desmontándolo todo para el traslado a otra nueva cerca de allí. El viejo local era un desbarajuste de cajas y armarios ya vacíos y el personal no prestaba mucha atención a los casos pendientes. Como tampoco se habían molestado en dar la bienvenida al inspector John Rebus. Aquello parecía más una sala de hospital que una comisaría y a los pacientes se los tranquilizaba sin remilgos.
Volvió despacio a la sala del DIC, el «cobertizo», cruzándose con Maclay y Shand, que seguía proclamándose culpable, mientras era arrastrado hacia los calabozos.
—¡Soy Johnny Biblia! ¡Que sí, joder!
Ni por asomo.
Eran las nueve de la noche de un martes de junio y en el cobertizo solo estaba el sargento detective «Dod» Bain, que alzó la vista de la revista Offbeat —el noticiero territorial de Lothian y Borders y la zona de Edimburgo—. Rebus negó con la cabeza.
—Me lo imaginaba —dijo Bain, pasando una página—. Craw es famoso por los colocones de hierba que agarra, por eso te lo dejé.
—Tienes más valor que una tachuela.
—Y además pincho por el estilo. No lo olvides.
Rebus tomó asiento a su mesa dispuesto a escribir el informe sobre el interrogatorio. Otro farsante y otra pérdida de tiempo. Y Johnny Biblia campando por ahí.
Primero había sido John Biblia, el terror de Glasgow en los años sesenta. Un joven bien vestido, pelirrojo, conocedor de la Biblia y que frecuentaba el salón de baile Barrowland. Allí se ligó a tres mujeres, a las que maltrató, violó y estranguló; desapareció a continuación, escapando al dispositivo policial más espectacular organizado en Glasgow para cazar a un hombre. No se supo nada más y el caso seguía pendiente. La policía disponía de una impecable descripción de él facilitada por la hermana de la última víctima, que había pasado casi dos horas con la pareja y hasta había compartido el mismo taxi; a ella la dejaron donde indicó y la hermana le dijo adiós con la mano por la ventanilla... Una descripción que no había servido de nada.
Y ahora estaba Johnny Biblia. Los medios de comunicación no habían vacilado en darle ese nombre: tres mujeres maltratadas, violadas y estranguladas era suficiente para establecer comparaciones. A dos de ellas las había recogido en nightclubs, discotecas. Tenían la vaga descripción de un hombre a quien habían visto bailar con las víctimas, bien vestido y tímido, que coincidía con el John Biblia original. Solo que John Biblia, suponiendo que aún viviera, sería un cincuentón, y la descripción del asesino actual era la de un joven de unos veintitantos años. En resumidas cuentas: Johnny Biblia era el hijo espiritual del tal John Biblia.
Existían diferencias, desde luego, pero los medios de comunicación no las mencionaban. Por una parte, las víctimas de John Biblia iban todas al mismo salón de baile, mientras que el radio de acción de Johnny Biblia era más amplio y abarcaba toda Escocia. De ahí las teorías más barajadas: que era un camionero que hacía largos recorridos o un viajante de comercio. La policía no sabía qué pensar. Podría hasta ser el mismísimo John Biblia que regresaba al cabo de un cuarto de siglo, aunque no coincidiera su descripción de veintitantos o treinta años; eran discrepancias que se habían dado otras veces con testigos presenciales en apariencia fiables. También se reservaban ciertos detalles respecto a Johnny Biblia, igual que en el caso de John Biblia, por mor de descartar docenas de falsas confesiones.
Apenas había comenzado Rebus su informe cuando entró Maclay balanceándose. Esa manera suya de caminar dando bandazos no era porque estuviese bebido o drogado, sino por culpa de su grave sobrepeso, un trastorno metabólico. Padecía también sinusitis, muchas veces respiraba con exagerados silbidos y hablaba con una voz que recordaba un cepillo mellado raspando a contrapelo la madera. En la comisaría le llamaban Heavy.
—¿Vienes de encargarte de Craw? —preguntó Bain.
Maclay asintió con la cabeza apuntando a la mesa de Rebus.
—Quiere acusarle de hacernos perder el tiempo.
—Eso sí que es perder el tiempo.
Maclay se balanceó en dirección a Rebus. Tenía un pelo azabache lleno de rizos y ensortijado en la frente. Probablemente habría ganado algún concurso del niño más guapo: pero de eso ya hacía tiempo.
—Vamos, hombre —le dijo.
Pero Rebus negó con la cabeza y siguió escribiendo a máquina.
—Nos das por saco.
—Que le den a él —añadió Bain poniéndose en pie y descolgando la chaqueta del respaldo de la silla, y a Maclay—: ¿Un trago?
Maclay emitió un profundo suspiro sibilante.
—Es lo que toca.
Rebus ni se movió hasta que hubieron salido. No es que esperase que le invitaran a acompañarles. Se trataba precisamente de no invitarlo. Dejó de escribir y sacó del último cajón la botella de Lucozade, desenroscó el tapón, olió los cuarenta y tres grados del malta y dio un trago. Una vez devuelta la botella al cajón se metió en la boca un caramelo de menta refrescante.
Mejor. «Ahora lo veo claro»: Marvin Gaye.
Sacó de la máquina, de un tirón, el informe y lo hizo un rebujo; luego, llamó al mostrador y ordenó que retuvieran a Craw Shand una hora y lo soltasen después. El teléfono comenzó a sonar en cuanto colgó.
—Inspector Rebus.
—Soy Brian.
Brian Holmes, sargento detective, que conservaba su destino en St Leonard’s. Se mantenían en contacto. Aquella noche su voz era neutra.
—¿Problemas?
Holmes rio sin ganas.
—Todos y más.
—Pues cuéntame el último —dijo Rebus, abriendo la cajetilla, llevándose un cigarrillo a la boca y encendiéndolo, todo con una sola mano.
—No sé si debo, con lo jodido que estás.
—Craigmillar no está tan mal.
Rebus echó un vistazo a la anticuada oficina.
—Me refiero a lo otro.
—Ah.
—Escucha, es que... creo que voy a tener problemas...
—¿Qué ha pasado?
—Un sospechoso que habíamos detenido me estaba tocando mucho las pelotas.
—Y le zurraste.
—Sí.
—¿Ha presentado denuncia?
—Lo va a hacer. Su abogado quiere llevarlo adelante.
—¿Tu palabra contra la suya?
—Claro.
—Los de asuntos internos lo rechazarán.
—Imagino que sí.
—Que Siobhan te eche una mano.
—Está de vacaciones. En el interrogatorio me acompañaba Glamis.
—Malo, entonces. Es un gallina como no hay dos.
Pausa.
—¿No vas a preguntarme si lo hice?
—Bajo ningún concepto quiero saberlo, ¿está claro? ¿Quién era el sospechoso?
—Mental Minto.
—Dios, ese borracho sabe más de leyes que un procurador. Bien, vamos a hablar con él.
Daba gusto salir de la comisaría. Bajó el cristal de las ventanillas del coche. El aire era casi cálido. El Escort de la policía llevaba mucho tiempo sin limpiar y tenía envoltorios de chocolatinas, bolsas de patatas fritas y cartones de zumo de naranja y Ribena aplastados. El alma de la dieta escocesa: azúcar y sal. Añádase alcohol y tenemos alma y corazón.
Minto vivía en un edificio de apartamentos de alquiler en South Clerk Street: primer piso. Rebus ya había estado allí otras veces, ninguna de ellas fue agradable. No encontró aparcamiento y lo dejó en doble fila. En el cielo, un rosado deslavazado luchaba inútilmente con la oscuridad arrolladora. Todo ello subrayado por un naranja halógeno. La calle estaba animada. Probablemente del cine y de los pubs aún abiertos se retiraban las primeras bajas. Olía a comida: fritangas, pizza y especias indias. Brian Holmes esperaba delante de una tienda de Cáritas con las manos en los bolsillos. Sin coche: seguramente había venido a pie desde St Leonard’s. Se saludaron con una inclinación de cabeza.
Holmes parecía cansado. Pocos años antes era joven, fresco, entusiasta. Rebus sabía que la vida hogareña se había cobrado su tributo: a él le había sucedido igual en su matrimonio, anulado hacía años. La compañera de Holmes quería que dejase el cuerpo. Deseaba un hombre que al volver a casa estuviera pendiente de ella y no enfrascado en los casos, en especulaciones mentales y en estrategias para ascender. Muchas veces, un oficial de policía está más unido a su compañero de trabajo que a su propia esposa. Cuando ingresas en el cuerpo te dan un apretón de manos y un papel.
El papel sin fecha fija, condicional a tenor de las circunstancias.
—¿Sabes si está en casa? —dijo Rebus.
—Le he telefoneado y contestó él mismo. Parecía medio sobrio.
—¿Le has dicho algo?
—¿Me tomas por tonto?
Rebus miró hacia las ventanas del edificio. La planta baja estaba ocupada por tiendas. Minto vivía justo encima de una cerrajería. La cosa tenía su gracia.
—Bien; subes conmigo y te quedas en el rellano. Entras solo si oyes jaleo.
—¿Seguro?
—Solo voy a hablar con él. —Rebus le puso la mano en el hombro—. Tranquilo.
La puerta de abajo estaba abierta. Subieron la tortuosa escalera sin hablar. Rebus tocó el timbre y respiró hondo, y apenas comenzó a abrirse la puerta le dio con el hombro un empujón que propulsó a Minto, y a él mismo, hacia el escasamente iluminado recibidor. El inspector dio un portazo a su espalda.
Minto se puso a la defensiva hasta que vio quién era, tras lo cual se contentó con lanzar un gruñido y regresar a zancadas al cuarto de estar, una pieza minúscula, mitad cocina, con un armario que ocupaba toda una pared y que Rebus sabía que ocultaba una ducha con retrete y lavabo minúsculos. Construían iglús más espaciosos.
—¿Qué coño quiere? —dijo Minto cogiendo una lata de cerveza, que vació de un trago, sin sentarse.
—Poca cosa —contestó Rebus mirando alrededor despreocupado, pero alerta; las manos a los costados.
—Esto es allanamiento de morada.
—Sigue quejándote y yo te daré allanamiento.
El rostro de Minto se ensombreció. Parecía mucho mayor de los treinta y tantos que tenía. Había estado enganchado a casi todas las drogas duras de su época, coca Billy Whizz, caballo, speed Morningside, y ahora seguía un programa de metadona. Si antes era un problema menor, ahora era un loco. Un tarado.
—Por cierto, he oído que se la ha buscado —dijo.
Rebus dio un paso más hacia él.
—Pues, sí, Mental. Ya no tengo nada que perder. Podría rematar la faena.
Minto alzó las manos.
—Despacio. Vamos por partes. ¿Cuál es su problema?
Rebus serenó el rostro.
—Mi problema eres tú, Mental Minto, que has denunciado a un colega mío.
—Me pegó.
Rebus meneó la cabeza.
—Yo estaba presente y no vi nada. Fui a charlar con el inspector Holmes y estuve un buen rato; así que si te hubiera agredido lo habría visto, ¿no?
Se miraron mutuamente en silencio. Luego, Minto dio media vuelta y fue a desplomarse en el único sillón del cuarto. Parecía enfadado. Rebus se agachó a coger algo del suelo. El folleto municipal de alojamientos para turistas.
—¿Vas a algún sitio? —dijo, mirando la lista de hoteles, cama y desayuno y habitaciones con derecho a cocina, y amenazando con el papel a Minto—. Si atracan alguno de estos establecimientos tú serás el primero a quien visitaremos.
—Acoso —replicó Minto en voz baja.
Rebus dejó caer el folleto al suelo. Minto ya no parecía un loco, sino muy hundido, como si la vida lo atacara con una herradura dentro de un guante de boxeo. Rebus dio media vuelta para marcharse, cruzó el recibidor y estaba ya en la puerta cuando oyó que Minto pronunciaba su nombre. De pie, a cuatro metros, al otro extremo del recibidor, aquel hombrecillo, con su astrosa camiseta negra alzada hasta los hombros, le mostraba el pecho, para a continuación darse la vuelta y enseñarle la espalda. Pese a la poca luz de la bombilla de cuarenta vatios con tulipa cagada de moscas, Rebus los vio. Primero le parecieron tatuajes. Pero tenía magulladuras por todas partes: costillas, flancos y riñones. ¿Autoinfligidas? Tal vez. Siempre existe la posibilidad. Minto se bajó la camiseta y lo miró furioso, sin pestañear. El inspector tomó el portante.
—¿Todo bien? —preguntó nervioso Brian Holmes.
—Le he dicho que estuve en el interrogatorio.
—¿Ah, sí? —inquirió Holmes tras un fuerte suspiro.
—Exacto.
Fue quizás el tono de voz lo que dio una pista a Holmes. Sostuvo la mirada de John Rebus pero fue el primero en desviarla. En la calle le tendió la mano y añadió:
—Gracias.
Pero Rebus le había dado la espalda y se alejaba.
Cruzó con el Escort la capital desierta, sus calles flanqueadas por casas a precios de seis cifras. En la actualidad, vivir en Edimburgo era un lujo. Podía costarte cuanto tenías. Trató de no pensar en lo que había hecho, en lo que Brian Holmes había hecho. Del «It’s a Sin» de los Pet Shop Boys, que le vino a la cabeza, pasó sin transición al «¿So What?» de Miles Davis.
Se dirigió dudoso hacia Craigmillar pero cambió de idea. No, se iría a casa y con la esperanza de que no hubiese periodistas al acecho. Al regresar siempre llevaba la noche pegada y tenía que frotársela y lavársela, como si fuera un viejo adoquinado que pisan todos a diario. A veces era mejor quedarse por las calles o dormir en la comisaría. Había noches en que no paraba de dar vueltas en coche, no por Edimburgo, sino por Leith, la zona de putas y maricones, por el muelle, en ocasiones por South Queensferry y el Forth Bridge, luego cruzaba Fife por la M90, hasta más allá de Perth y llegaba a Dundee, daba la vuelta y regresaba, por lo general ya cansado, paraba en un arcén y se dormía en el coche. Todo tiene su proceso.
Recordó que iba en un automóvil de la comisaría y no en el suyo. Que vinieran a recogerlo si les hacía falta. Al llegar a Marchmont no encontró aparcamiento en Arden Street y acabó dejándolo en una línea amarilla. No había periodistas: ellos también necesitaban dormir. Subió por Warrender Park Road hasta su tienda favorita de patatas fritas: las raciones eran generosas y también vendían pasta dentífrica y papel higiénico. Volvió despacio sobre sus pasos. La noche era propicia. A mitad de la escalinata del edificio sonó el busca.
2
Se llamaba Allan Mitchison y estaba en un bar de su ciudad natal tomando copas, sin ostentación pero con la actitud de quien no tiene apuros económicos. Entabló conversación con los dos tipos, uno de ellos contó un chiste. Un chiste estupendo. Pagaron una ronda y él invitó a la siguiente. Cuando contó el único chiste que sabía, los otros se rieron hasta saltárseles las lágrimas. Pidieron otras tres copas. Se sentía a gusto con ellos.
En Edimburgo le quedaban pocos amigos. Algunos parecían resentidos por el dinero que ganaba. No tenía familia ni la había tenido, que él recordase. Aquellos dos le hacían compañía. No acababa de explicarse por qué había venido a su ciudad, ni por qué llamaba «su» ciudad a Edimburgo. Estaba pagando la hipoteca de un piso, pero no lo había amueblado. Un simple refugio, nada que reclamara su presencia allí. Regresaba por el simple hecho de que todos vuelven a donde han nacido. En dieciséis días de trabajo seguido te da por pensar en tu ciudad, hablas de ella, comentas lo que vas a hacer cuando vuelvas: beber, las tías, los clubes. Había compañeros que vivían en Aberdeen o alrededores, pero la mayoría venía de más lejos y todos estaban deseando que acabaran los dieciséis días de trabajo para iniciar el permiso de catorce.
Era la primera noche de sus catorce días.
Al principio discurrían despacio, pero hacia el final aceleraban y te dejaban sorprendido por no haber aprovechado mejor el tiempo. Esa primera noche era la más larga. Era la que había que pasar bebiendo.
Se fueron a otro bar. Uno de sus nuevos amigos llevaba una vieja bolsa Adidas de plástico rojo con bolsillo lateral y la correa rota. Igual que una que tuvo a los catorce o quince años, cuando iba al colegio.
—¿Qué llevas ahí, los trastos de hacer deporte? —dijo en broma.
Se echaron a reír; sendas palmadas en la espalda.
En el nuevo local optaron por chupitos. El pub estaba a tope de tías.
—No pararás de pensar en ellas en la plataforma —comentó uno de sus nuevos amigos—. Yo me vuelvo loco.
—O te pones ciego —añadió el otro.
—Yo también —añadió él, riendo y apurando otro Black Heart.
No solía beber ron negro; lo había iniciado un pescador de Stonehaven: OVD o Black Heart; a él le gustaba más el Black Heart. Por el nombre.
Había que comprar bebida para seguir la juerga. Estaba cansado. Tres horas de tren desde Aberdeen y antes, el helicóptero de la empresa. Ya estaban sus amigos comprando en la barra: una botella de Bell’s, otra de Black Heart, doce latas de cerveza, patatas y pitillos. Allí salía muy caro, pero lo pagaron a escote, así que no querían gorrearle.
Afuera les costó encontrar un taxi. Pasaban muchos pero iban ocupados.
—¿Qué es lo que haces exactamente en la plataforma? —preguntó uno de ellos.
—Procurar que no se hunda.
Tuvieron que apartarlo del bordillo de un tirón cuando intentó parar uno; perdió el equilibrio, cayó sobre una rodilla y le ayudaron a levantarse. Por fin paró un taxi para dejar a una pareja.
—¿Es tu madre o es que estás desesperado? —le espetó al hombre. Sus amigos le dijeron que cerrara el pico y le metieron en el taxi para acomodarle en el asiento de atrás—. ¿Pero habéis visto a esa tía? —les soltó—. Su cara... Una bolsa de patatas.
No irían a su piso: allí no había nada.
—Vamos al nuestro —dijeron sus amigos.
Así que solo debía preocuparse de estar repantigado viendo las luces. Edimburgo era igual que Aberdeen; ciudades pequeñas, no como Glasgow o Londres. En Aberdeen había más dinero que clase y daba miedo; más miedo que Edimburgo. La carrera parecía no acabar nunca.
—¿Dónde estamos?
—En Niddrie —oyó que decían.
No recordaba sus nombres y le daba apuro preguntar. El taxi paró por fin. Era una calle oscura; como si el vecindario no hubiese pagado la factura de la luz. Y así lo comentó.
Más risas, lágrimas y palmadas en la espalda.
Casas de alquiler de tres plantas, imitación piedra, con casi todas las ventanas protegidas por planchas metálicas o bovedillas.
—¿Aquí vivís? —preguntó.
—No todos podemos permitirnos comprar un piso.
Claro, claro. En muchos aspectos, él no podía quejarse. Abrieron de un empujón la puerta de abajo y entraron, sus dos amigos flanqueándole y echándole una mano al hombro. Era un portal húmedo y asqueroso y la escalera estaba medio obstruida por colchones rotos y tazas de sanitario, trozos de tubería y fragmentos de rodapié.
—Viva la salubridad.
—Arriba está bien.
Subieron dos pisos. En el rellano vio dos puertas abiertas.
—Pasa, Allan.
Entró.
No había luz, pero uno de ellos llevaba una linterna. Aquello era un muladar.
—Tíos, no pensaba que fuerais pordioseros.
—La cocina está bien.
Allá se fueron: una única silla de madera con el tapizado hecho trizas. Se sentó en lo que quedaba del suelo de linóleo. Se iba despejando rápido, pero no lo necesario.
Le levantaron de un tirón y lo sentaron en la silla. Oyó el chasquido del rollo de la cinta adhesiva con que le ataban a la silla con varias vueltas. También la cabeza y la boca y luego las piernas hasta los tobillos. Intentó gritar pero la cinta adhesiva le amordazaba. Sintió un golpe en un lado de la cabeza que le dejó por un momento aturdido. Dolía como si se hubiera golpeado con una viga. Sombras disparatadas en las paredes.
—¿No parece una momia?
—Uy, y dentro de nada verás como llama a su mamá.
Tenía en el suelo, ante él, la bolsa Adidas abierta.
—Bueno —dijo uno—, voy a coger mis trastos de deporte.
Alicates, martillo, grapadora automática, destornillador eléctrico y una sierra.
El sudor le caía sobre los ojos y le nublaba la visión. Sabía lo que le estaba sucediendo pero sin acabar de creérselo. Los dos tipos, sin decir palabra, estiraron un trozo de plástico grueso en el suelo. Le pusieron encima. Él se retorcía, con los ojos cerrados, incapaz de gritar; tratando de romper las ligaduras. Al abrirlos vio el primer plano de una bolsa de plástico transparente que le embutieron en la cabeza, sujetándosela alrededor del cuello con cinta adhesiva. Respiró por la nariz y la bolsa se contrajo. Uno de ellos cogió la sierra pero volvió a dejarla en el suelo y optó por el martillo.
Sin saber cómo, impulsado por el terror, Allan Mitchison se irguió atado a la silla. A dos pasos de él estaba la ventana de la cocina, de la que no quedaba más que el marco y fragmentos de los cristales. Vio que los dos tipos estaban distraídos con las herramientas, y como una exhalación se lanzó hacia la ventana.
No se asomaron a ver cómo había caído. Recogieron el instrumental e hicieron un paquete apresuradamente con el plástico para guardarlo todo en la bolsa y cerrar la cremallera.
—¿Por qué tengo que ser yo? —preguntó Rebus al entrar en el despacho.
—Porque es nuevo y lleva poco tiempo aquí para haberse hecho enemigos en ese barrio —dijo su jefe.
Y porque no ha localizado a Maclay o a Bain, podría haber añadido él.
Un vecino que había sacado a pasear a su galgo presentó la denuncia.
—Se tiran muchas cosas a la calle, pero esto ya es...
Cuando Rebus llegó al lugar había un par de coches patrulla acordonando la zona, lo que no había impedido una aglomeración de vecinos. Uno remedaba los gruñidos de un cerdo: poca originalidad allí; gran apego a la tradición. Casi todos los pisos estaban abandonados en espera de la piqueta y habían realojado a los inquilinos, pero aún quedaba algún piso por desalojar. A Rebus no le apetecía demorarse mucho.
Habían levantado atestado de un fallecido en circunstancias sospechosas cuando menos, y ahora los equipos forense y de fotografía intercambiaban impresiones. Un ayudante del fiscal charlaba con el anatomopatólogo, el doctor Curt, que vio a Rebus y le saludó con una inclinación de cabeza, pero el inspector no tenía ojos más que para el cadáver. En una especie de verja antigua rematada por pinchos, que rodeaba la casa, estaba empalado el cuerpo aún sangrante. A primera vista creyó que se trataba de una extraña deformidad del cadáver, pero al aproximarse vio que el muerto estaba atado con cinta adhesiva a una silla medio destrozada por la caída. Tenía la cabeza enfundada en una bolsa de plástico transparente, ahora medio llena de sangre.
—Me pregunto si tendrá una naranja en la boca —dijo el doctor Curt, acercándose al inspector.
—¿Lo encuentra gracioso?
—Quería telefonearle. Siento lo de su... En fin...
—Craigmillar no está tan mal.
—No me refería a eso.
—Ya lo sé —dijo Rebus alzando la vista—. ¿Desde qué piso cayó?
—Desde el segundo, parece. Por aquella ventana.
Oyeron ruido a sus espaldas. Un agente vomitaba y un compañero a su lado le cogía por los hombros.
—Que bajen de ahí a ese pobre diablo y lo metan en un saco de cadáveres —dijo Rebus.
—No hay luz —comentó alguien a Rebus, dándole una linterna.
—¿El suelo es seguro?
—Nadie se ha caído de momento.
Rebus recorrió el piso. Había estado en madrigueras como aquella docenas de veces. Se advertía la presencia de pandillas, con su obsequio de orines y pintadas en las paredes. Otros se habían dedicado a arrancar todo lo que podía tener algún valor: moquetas, puertas, cables de luz, plafones. En el cuarto de estar, una mesa coja patas arriba y una manta arrugada con hojas de periódico. Un auténtico hogar en la ciudad. En el dormitorio no había nada; de las lámparas no quedaban más que los agujeros. En la pared, otro orificio enorme permitía asomarse al piso contiguo con igual panorama.
Los de la oficina científica estaban inspeccionando la cocina.
—¿Hay algo? —preguntó Rebus, y alguien iluminó un rincón con la linterna.
—Una bolsa repleta de bebida, señor. Whisky, ron, latas de cerveza y cosas de picar.
—Vaya juerga.
Rebus se acercó a la ventana. Junto a ella un agente apostado miraba cómo otros cuatro se esforzaban en desprender el cadáver de la verja.
—Más colocado no se puede estar —dijo el joven agente, volviéndose hacia Rebus—. ¿Usted qué cree, señor? ¿El borrachín se suicidó?
—A ver si haces honor al uniforme, hijo —comentó Rebus apartándose de la ventana—. Quiero huellas de la bolsa y su contenido. Si procede de una tienda de licores autorizada, seguramente habrá pegatinas con los precios; si no, podrían ser de un pub. Hay que buscar a una persona, o posiblemente a dos. Tal vez quien les vendió la priva nos dé sus descripciones. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Por sus propios medios? ¿En autobús? ¿En taxi? Hay que averiguarlo. ¿Cómo conocían este lugar? ¿Eran del barrio? Indaguen entre el vecindario. —Deambulaba ahora por la pieza y advirtió que había un par de inspectores jóvenes de St Leonard’s y agentes de uniforme de Craigmillar—. Después asignaremos las tareas. Podría ser simplemente un horrible accidente o una broma que acabó mal, pero en cualquier caso la víctima no estaba sola. Quiero saber quién estaba con él. Gracias y buenas noches.
Afuera ultimaban unas fotografías de la silla y las ligaduras, antes de separarlas del cadáver. La silla iría a parar también a una bolsa con las astillas que recogiesen. Tenía gracia el orden con que se realizaba todo: ordenar el caos. El doctor Curt aseguró que por la mañana tendrían el resultado de la autopsia. Rebus no hizo ninguna objeción. Montó en el coche patrulla y envidió que no fuese el suyo, pues en el Saab tenía media botella de whisky bajo el asiento del conductor. Aún habría bastantes pubs abiertos; los autorizados hasta media noche. Pero se dirigió a la comisaría. Cosa de medio kilómetro. Le dio la impresión de que Maclay y Bain acababan de llegar; sin embargo, ya se habían enterado.
—¿Homicidio?
—Algo así —contestó Rebus—. Lo ataron a una silla con la cabeza metida en una bolsa de plástico y lo amordazaron con cinta adhesiva. Debieron de empujarle, tal vez saltó él mismo o quizá se cayó. Quien estuviera con él se marchó a toda prisa sin coger lo que habían comprado.
—¿Heroinómanos? ¿Vagabundos?
Rebus negó con la cabeza.
—Los pantalones vaqueros parecían nuevos y llevaba unas Nike recién estrenadas. Y una cartera bien repleta con tarjeta de cuenta corriente y de crédito.
—Entonces, sabemos el nombre.
Rebus asintió con la cabeza.
—Allan Mitchison, con domicilio en Morrison Street. —Sacudió un manojo de llaves—. ¿Alguien quiere acompañarme?
Bain fue con Rebus y Maclay se quedó «de guardia en el fuerte», expresión más que manida en Fort Apache. Como Bain comentó que no le gustaba ir de pasajero, Rebus le cedió el volante. El sargento detective Dod Bain tenía su reputación de sus tiempos en Dundee y Falkirk y ahora, en Edimburgo. Lucía una cicatriz bajo el ojo izquierdo, recuerdo de un navajazo, y de vez en cuando se la tocaba inconscientemente con el dedo. Con su metro sesenta y ocho era unos cuatro centímetros más bajo que Rebus y pesaba unos cinco kilos menos. Había competido en combates de boxeo de aficionado en los pesos medios —de zurdo—, conservando de aquello una oreja más baja que otra y aquella narizota que le tapaba media cara. Su pelo era corto y canoso. Estaba casado y tenía tres hijos. Poco había visto Rebus en Craigmillar que justificase su fama de duro; era un oficial normal, un investigador académico que cumplimentaba los formularios. Rebus acababa de deshacerse de un enemigo —el inspector Alister Flower, destinado a un puesto en la frontera entre Inglaterra y Escocia para capturar fornicadores de ovejas y carreristas de tractores—, y no quería sustitutos.
Allan Mitchison vivía en un bloque de lujo del llamado «barrio financiero». Unos solares de Lothian Road transformados en centro de congresos y «apartamentos». Había un nuevo hotel en perspectiva y una compañía tenía instalados sus reales en el hotel Caledonian. Aún quedaba espacio para una expansión y para trazar más calles.
—Atroz —comentó Bain mientras aparcaba.
Rebus intentó recordar cómo era antes el lugar, cosa de un par de años atrás, pero no lo conseguía. ¿Era ya un enorme solar o habían demolido las casas? Aquello debía de estar a medio kilómetro de la comisaría de Torphichen, menos quizás, y él que creía conocer su terreno de operaciones... Pues no.
Había media docena de llaves en el llavero; abrieron la puerta de entrada y una vez en el portal bien iluminado, entre los buzones, localizaron el apellido Mitchison: apartamento 312. Rebus abrió el buzón y recogió el correo. Folletos y sobres de propaganda: «¡Ábralo! ¡El premio de su vida!», y cosas por el estilo más un extracto de cuenta de la tarjeta de crédito. Abrió el extracto. La Voz de su Amo de Aberdeen, una tienda de deportes de Edimburgo —las 56,50 libras de las Nike— y un restaurante indio, también de Aberdeen. Dos semanas sin nada en el debe y otra vez el restaurante de Aberdeen.
Subieron al tercer piso en el exiguo ascensor, en el que Bain tapaba el espejo vertical, y buscaron el apartamento 12. Rebus abrió la puerta, vio que el panel de alarma del minúsculo recibidor parpadeaba y lo desconectó con una llave, mientras Bain daba con el interruptor y cerraba la puerta. El piso olía a pintura y yeso, alfombras y barniz. Nuevo y deshabitado. No había muebles; solo un teléfono en el suelo al lado de un saco de dormir desplegado.
—Una vida sencilla —comentó Bain.
La cocina estaba perfectamente equipada —lavadora, fogón, lavavajillas, frigorífico—, pero la puerta de la secadora conservaba el sello adhesivo de fábrica y en la nevera no había más que el manual de instrucciones, una bombilla extra y un juego de elevadores. En el armarito bajo el fregadero, un cubo de basura conectado a la puerta para su apertura simultánea. Nada excepto: dos simples latas de cerveza aplastadas y un envoltorio manchado de rojo que olía a pincho moruno o algo parecido. El único dormitorio estaba vacío, y también el armario empotrado, sin perchas. Bain sacó algo a rastras del reducido cuarto de baño: una mochila Karrimor azul.
—Como si hubiera venido solo a ducharse, cambiarse y salir corriendo.
Vaciaron la mochila. Aparte de ropa había un transistor estéreo y cintas —Soundgarden, Crash Test Dummies, Dancing Pigs— y Whit, la novela de Iain Banks.
—Tengo que comprármela —dijo Rebus.
—Quédatela, ¿quién te ve?
Rebus le lanzó una mirada en apariencia inocente al tiempo que negaba con la cabeza. No podía permitirse ningún desliz más. De un bolsillo lateral extrajo una bolsa de compras con más casetes —Neil Young, Pearl Jam y de nuevo los Dancing Pigs. Ticket de caja de La Voz de su Amo de Aberdeen.
—Me da la impresión de que trabajaba en la ciudad de granito —dijo Rebus.
Del otro bolsillo lateral Bain sacó un panfleto doblado en cuatro. Lo desdobló, lo abrió y se lo pasó a Rebus. Era una fotografía en color de una plataforma petrolífera con la leyenda: «LA PETROLERA T-BIRD ROMPE EL EQUILIBRIO» y un segundo titular: «Fuera las instalaciones marítimas. Una sencilla propuesta». En el interior, junto a otro texto, había mapas de colores, gráficos y estadísticas. Rebus leyó el primer párrafo:
—«Había en un principio, hace millones de años, organismos microscópicos que vivían y morían en los ríos y mares. Esos seres dieron su vida para que millones de años después —miró a Bain— nosotros vayamos en coche».
—Me da la impresión de que el de la verja trabajaba en una empresa petrolífera.
—Se llamaba Allan Mitchison —agregó Rebus en voz baja.
Amanecía cuando Rebus llegó finalmente a casa. Puso el equipo de alta fidelidad a mínimo volumen, lavó un vaso en la cocina y se sirvió dos dedos de Laphroaig con un chorrito de agua del grifo. Ciertos whiskies requerían agua. Se sentó a la mesa de la cocina y hojeó los periódicos, los recortes del caso Johnny Biblia y las fotocopias del antiguo caso John Biblia. Había estado todo un día en la Biblioteca Nacional revisando por encima los años 1968-1970 y pasando metraje de microfilm por la visionadora. Un auténtico festival de noticias: Rosyth a punto de perder el mando de la Royal Navy, proyecto en Ivergordon de un complejo petroquímico por valor de cincuenta millones de libras y en la cadena ABC proyectaban Camelot.
Se anunciaba un opúsculo: Cómo debe gobernarse Escocia, junto a cartas al director sobre el tema de la autonomía. Se buscaba gerente de ventas y mercadotecnia: sueldo de 2.500 libras anuales. Una casa nueva en Strathalmond costaba 7.995 libras. Hombres rana buscaban pistas en Glasgow y Jim Clark estaba a punto de ganar el Grand Prix de Australia. Simultáneamente, en Londres detenían a miembros de la Steve Miller Band acusados de posesión de drogas; el aparcamiento en Edimburgo había alcanzado límites de saturación...
1968.
Rebus tenía ejemplares de los diarios originales, comprados a un precio muy superior a los seis peniques que costaban. Continuaban en agosto de 1969. El fin de semana en que John Biblia se cobró su segunda víctima había matanzas en el Ulster y 300.000 fans se congregaban (y se colocaban) en Woodstock. Vaya ironía. La propia hermana de la segunda víctima la había encontrado en un piso deshabitado... Rebus trató de apartar del pensamiento a Allan Mitchison para concentrarse en aquellas antiguas noticias; sonrió al leer un titular del 20 de agosto: «Declaración de Downing Street». Huelga de barcos de pesca de arrastre en Aberdeen...; compañía de cine americana busca dieciséis gaitas...; suspendidas las conversaciones sobre el Pergamon de Robert Maxwell. Otro titular: «Notable descenso de actos delictivos y agresiones en Glasgow». Que se lo dijeran a las víctimas. En noviembre se afirmaba que el índice de homicidios en Escocia era el doble que en Inglaterra y Gales; alcanzaba el récord de cincuenta y dos procesos anuales. Tenía lugar un debate sobre la pena de muerte. Manifestaciones antimilitaristas en Edimburgo y actuación de Bob Hope para las tropas de Vietnam. Dos noches de concierto de los Rolling Stones en Los Ángeles a 71.000 libras por actuación; el caché más caro de la música pop.
Hasta el 22 de noviembre no se publicó en la prensa un retrato artístico de John Biblia. Ya se le llamaba así por el apelativo que le daban los medios de comunicación. Habían transcurrido tres semanas entre el tercer asesinato y la aparición del retrato robot en prensa: la investigación no progresaba que digamos. También un retrato dibujado de la segunda víctima se había publicado con un mes de retraso. Cuántos retrasos... Rebus no se lo explicaba.
No acababa de entender por qué le atraía John Biblia. Quizá se estuviese centrando en un caso antiguo para eludir otro: el caso Spaven. Aunque, no: era algo más complicado. John Biblia marcaba el final de los sesenta para Escocia y ponía una nota amarga en la transición de una década a otra. Para muchos era como si hubiese dado al traste con la poca paz y el bienestar que había alcanzado hasta entonces al norte. Rebus no deseaba que el siglo XX acabase igual. Quería ver a Johnny Biblia detenido. Pero en cierto modo su interés por el caso actual experimentaba una evolución y había comenzado a centrarse en el de John Biblia hasta desempolvar viejas hipótesis y gastar una fortuna en periódicos antiguos. Entre 1968 y 1969 él estaba en el ejército, entrenándose para acudir y matar y fue destinado a diversos lugares, Irlanda del Norte incluida. Era como si le hubieran arrebatado una porción de tiempo importante.
Por lo menos estaba vivo.
Llevó el vaso y la botella al cuarto de estar y se dejó caer en el sillón. No recordaba los cadáveres que había visto, pero, desde luego, seguía sin acostumbrarse. Recordó los comentarios que había oído sobre la primera autopsia de Bain, realizada por el forense Naismith, de Dundee, un cabronazo cruel por no decir más. Probablemente sabía que Bain era novato, y se dedicó a hacer barbaridades con el cadáver, como los chatarreros que desmontan coches, exteriorizando las vísceras, serrándole el cráneo por la mitad y removiendo el reluciente cerebro con las manos, práctica desechada en la actualidad en prevención de la hepatitis C. Cuando Naismith comenzó a desollar los genitales, Bain se desplomó como un saco. Aunque era justo reconocer que había aguantado sin amilanarse. Quizá pudieran trabajar juntos tras limar ciertas asperezas. Quizás.
Echó un vistazo a la calle por el mirador. Seguía aparcado en la línea amarilla. En uno de los pisos de enfrente había luz. Siempre brillaba una luz en alguna parte. Dio un leve sorbo y se puso a escuchar el Black and Blue de los Stones. Influencias negras y de blues; no era lo mejor del grupo, pero tal vez el álbum más sosegado.
Allan Mitchison estaba en una cámara frigorífica de Cowgate. Había muerto atado a una silla y Rebus ignoraba el móvil. Pet Shop Boys: «It’s a Sin», seguido del «Fool to Cry» de Glimmer Twins. En ciertos aspectos no había tanta diferencia entre el piso de Mitchison y el suyo: poco habitado y más refugio que hogar. Apuró el resto del vaso, se sirvió otro poco que también apuró, y se tapó hasta la barbilla con el edredón que había en el suelo.
Otro día más.
Despertó horas más tarde, se levantó y fue al baño. Ducha, afeitado y muda. Había soñado con Johnny Biblia, mezclándolo todo con John Biblia. Policías de uniforme ajustado, corbata negra estrecha, camisa blanca de nailon brillante y sombrero de jubilado. 1968: primera víctima de John Biblia. Para Rebus significaba el Astral Weeks de Van Morrison. 1969: víctimas dos y tres; el Let It Bleed de Rolling Stones. Orden de búsqueda y captura hasta 1970, año en que él planeaba acudir al festival de la isla de Wight y no pudo, aunque ya por entonces John Biblia se había esfumado... Esperaba que Johnny Biblia se fuera a hacer puñetas y reventara.
No había nada de comer en la cocina, solo periódicos; y la tienda de la esquina había cerrado definitivamente, pero tenía una de comestibles no muy lejos. No, compraría en otra cualquiera por el camino. Miró por la ventana y vio una ranchera azul claro en doble fila bloqueando tres coches del vecindario. Equipo de filmación en el vehículo y al lado dos hombres y una mujer tomando café en vasitos desechables.
—Mierda —exclamó, anudándose la corbata.
Se puso la chaqueta y salió a la calle a afrontar las preguntas. Uno de los hombres cargó al hombro una cámara de vídeo y el otro comenzó a hablar.
—Inspector, solo unas preguntas. Somos de Redgauntlet Television, de Justicia en directo.
Rebus le conocía: era Eamonn Breen, y ella, Kayleigh Burgess, productora del programa. Breen era el guionista-presentador y un engreído de campeonato.
—Inspector, es por el caso Spaven. Concédanos simplemente unos minutos. A ver si llegamos al fondo...
—Yo ya he llegado.
Vio que la cámara no estaba a punto y giró rápidamente sobre sus talones, dándose casi de narices con el periodista. Recordó a Minto diciendo «acoso», sin saber lo que era ni lo que a él le había costado saberlo.
—Te va a parecer un parto —dijo.
—¿Cómo dice? —preguntó Breen perplejo.
—Cuando el cirujano te saque la cámara del culo.
Rompió la multa de aparcamiento del parabrisas, abrió la puerta del coche y se sentó al volante. Ahora sí que estaba lista la maldita cámara, pero lo único que pudo filmar fue un Saab 900 abollado dando marcha atrás a toda pastilla.
Rebus tenía una reunión matinal con el inspector jefe, Jim MacAskill. El desorden del despacho era similar al de las otras dependencias de la comisaría: cajas de cartón para el traslado pendientes de llenar y rotular, estanterías medio vacías, viejos archivadores metálicos verdes con sus cajones abiertos, y montones de papeles, todo lo cual debía ser transportado con cierto orden.
—Esto es un tremendo rompecabezas —dijo MacAskill—. Será un milagro comparable a aquella copa de la UEFA que ganaron los Raith Rovers, si llega todo a destino en buen estado.
El jefe era un brigadista como Rebus, nacido y criado en Methil, en la época en que en los astilleros se construían barcos y no torres de perforación para la industria del petróleo. Era alto, fuerte y más joven que él. Daba la mano de manera normal y no al estilo masónico, pero al no estar casado, corrían rumores de si no sería de la acera de enfrente, cosa que a Rebus le tenía sin cuidado aunque esperaba que en caso afirmativo no fuese de los que se sienten culpables. Basta que se quiera guardar un secreto para estar más a merced de los chantajistas y mercachifles de la vergüenza, de las fuerzas destructivas interiores y exteriores. Vaya si lo sabía él.
En cualquier caso, MacAskill era un guaperas de abundante pelo negro, sin canas ni indicios de tinte, de rostro bien cincelado, sin defectos; el equilibrio entre los ojos, la nariz y la barbilla le hacía parecer sonriente aunque estuviera serio.
—Bien —dijo—, ¿qué conclusiones ha sacado?
—Pues no lo sé. Una fiesta que acaba mal, una caída... Las botellas de bebida estaban sin abrir.
—Me pregunto si llegaron juntos. La víctima podría haber ido allí sola y sorprender a alguien que hacía algo que no...
Rebus negó con la cabeza.
—El taxista ha confirmado que llevó a tres individuos y ha facilitado su descripción. La de uno de ellos coincide perfectamente con la del difunto, que le llamó más la atención porque estaba muy borracho. Los otros dos viajaron tranquilos, sobrios, incluso. Pero la descripción física no va a llevarnos muy lejos. Los recogió cerca del bar Mal’s. Hemos hablado con el personal y fue allí donde compraron la bebida.
El jefe se atusó la corbata.
—¿Se sabe algo más del difunto?
—Únicamente que tenía amistades en Aberdeen y que quizá trabajase en una empresa petrolífera. No utilizaba mucho su piso de Edimburgo, lo cual me hace pensar que haría turnos de dos semanas seguidos de otras dos de permiso. Ganaba lo bastante para pagar la hipoteca de un piso en el barrio financiero, y en su tarjeta de crédito hay una laguna de dos semanas en los últimos cargos.
—¿Cree que es el tiempo que estaría en la plataforma?
Rebus se encogió de hombros.
—No sé si aún funciona así, pero hace años conocía gente que se ganaba la vida en las petroleras trabajando a destajo durante dos semanas seguidas.
—Bien, vale la pena averiguarlo. Hay que comprobar también si tenía familia y quién es su pariente más próximo. Dé prioridad al papeleo y a la identificación. ¿Tenemos alguna hipótesis sobre el móvil?
Rebus negó con la cabeza.
—Parece muy preparado. No creo que la cinta adhesiva y el plástico lo encontraran casualmente en aquel muladar. ¿Recuerda cómo se cargaron los Kray a Jack McVitie? No, claro; es demasiado joven. Le tentaron con una juerga. Él les había cobrado un trabajo que no pudo llevar a cabo y era una deuda pendiente. Le citaron en un sótano a donde él llegó pidiendo a gritos drogas y priva. Ronnie lo sujetó y Reggie lo apuñaló.
—Entonces esos dos hombres atrajeron a Mitchison al piso abandonado.
—Es posible.
—¿Con qué propósito?
—Bueno, en primer lugar le ataron y le embutieron una bolsa de plástico en la cabeza; es decir, que no pensaban hacerle preguntas. Querían que se cagara de miedo para después matarlo. Yo diría que es un simple asesinato, con cierto agravante de crueldad.
—¿Lo empujaron, o saltó él?
—¿Tiene alguna importancia?
—Mucha, John. —MacAskill se puso en pie y cruzó los brazos sobre el archivador—. Si él saltó, es un suicidio, aunque planeasen matarlo. Con esa bolsa en la cabeza y atado de ese modo, a lo sumo sería homicidio involuntario. La defensa alegará que simplemente pretendían asustarle, y entonces reaccionó haciendo algo que ellos no esperaban: tirarse por la ventana.
—Para lo cual debió de sentir más que miedo, pánico.
—Pero no es homicidio —replicó MacAskill, encogiéndose de hombros—. La clave está en si trataban de asustarlo o de matarlo.
—No dejaré de preguntárselo.
—A mí me parece cosa de gánsteres; drogas quizás o un préstamo que no devolvió, o alguna estafa.
MacAskill volvió a sentarse, abrió un cajón y sacó una lata de Irn-Bru, la abrió y bebió un trago. Nunca iba al pub después del trabajo, ni brindaba con whisky cuando el equipo de fútbol ganaba; nada de alcohol. Tanto más a favor de lo de la acera de enfrente. Le preguntó a Rebus si quería una.
—Estando de servicio, no, señor.
MacAskill reprimió un eructo.
—Averigüe más datos sobre la víctima, John, a ver si surge alguna pista. Apremie a los forenses para que identifiquen las huellas de las bebidas y envíen el resultado de la autopsia. Lo primero es saber si tomaba drogas. Eso nos facilitaría las cosas. No quiero irme a la nueva comisaría sin resolver un caso así. ¿Me ha entendido, John?
—Sin lugar a dudas, señor.
Se dio la vuelta para marcharse, pero el jefe seguía hablando:
—Ese problema de... ¿cómo se llama?
—¿Spaven? —dijo Rebus, figurándoselo.
—Exacto, Spaven. Se ha calmado, ¿no?
—Más calmado que una tumba —mintió Rebus, al tiempo que salía del despacho.
3
Aquella noche —un compromiso contraído hacía tiempo— Rebus estaba de servicio en el estadio de Ingliston en un concierto de rock en que actuaban una estrella americana y un par de teloneros ingleses de cierta fama. Formaba parte de un equipo de apoyo constituido por ocho secretas procedentes de cuatro comisarías. Ayudaban a los sabuesos de Trading Standards (regulación de comercio) que iban a confiscar género de contrabando —camisetas, programas de ordenador y discos compactos— con la aprobación de los representantes de los grupos musicales. Los habían provisto de pases para los camerinos, el escenario y para el recinto de invitados, con derecho a una bolsa-obsequio de artículos de los grupos.
—Para sus hijos, o nietos... —le comentó el lacayo que repartía las bolsas, casi tirándosela.
Rebus se tragó una réplica y se encaminó directamente a la barra sin saber qué escoger entre tantas botellas. Optó por una cerveza, pero luego pidió un Black Bush, aunque guardó la botella en la bolsa-obsequio.
Tenían dos furgonetas aparcadas fuera del recinto, lejos del escenario, llenas de infractores y mercancía. Maclay se dirigió hacia allí con un puño de hierro entre las manos.
—¿A quién has matado, Heavy?
Maclay meneó la cabeza y se enjugó el sudor de la frente; parecía un ángel caído pintado por Miguel Ángel.
—Uno que no quería que inspeccionara su maleta. Se la perforé de un puñetazo y se acabó.
Rebus miró en el furgón de los detenidos. Un par de chavales reincidentes y dos veteranos acostumbrados a aquella rutina. Una multa y confiscación de la mercancía. Apenas había comenzado el verano y quedaban muchos festivales por delante.
—Qué horrible estafa —dijo Maclay, refiriéndose a la música.
Rebus se encogió de hombros; a él le agradaba aquella clase de servicios, aunque no sacase más que un par de compactos. Le invitó a Black Bush; Maclay bebió como si fuese gaseosa, por lo que Rebus le ofreció un caramelo de menta que él se echó a la boca dándole las gracias con una inclinación de cabeza.
—Han llegado esta tarde los resultados de la autopsia —dijo.
—¿Y qué? —inquirió Rebus, que no había tenido tiempo de llamar.
Maclay trituró el caramelo entre los dientes.
—Falleció por efecto de la caída. Poco más.
La caída. Había pocas posibilidades para un veredicto de homicidio.
—¿Y la toxicología?
—No han concluido los análisis. El doctor Gates comentó que cuando seccionó el estómago apestaba a ron negro.
—En la bolsa había una botella.
—Lo que bebía el difunto —agregó Maclay con gesto afirmativo—. Dice Gates que no parece haber indicios de droga, pero habrá que esperar a los análisis. Busqué en el listín telefónico a los Mitchison.
—Yo también. —Rebus sonrió.
—Lo sé; en uno de los números me dijeron que habías hablado con ellos. ¿Nada?
Rebus negó con la cabeza.
—Solo un número de T-Bird Oil de Aberdeen. El jefe de personal ha quedado en llamarme —añadió.
Un oficial de Trading Standards venía hacia ellos cargado con un montón de camisetas y programas de ordenador; el rostro enrojecido por el esfuerzo y la cabeza gacha. Tras sus pasos, otro oficial brigadista —de la División Livingston— escoltaba a un detenido.
—¿Ya acaban, señor Baxter?
El oficial de Trading Standards dejó las camisetas y cogió una para enjugarse el sudor de la cara.
—Más o menos —contestó—. Voy a reagrupar a mi tropa.
Rebus se volvió hacia Maclay.
—Me muero de hambre. Vamos a ver qué han preparado para las superestrellas.
Algunos fans trataban de romper la barrera de seguridad. Quinceañeros en su mayoría, chicos y chicas a partes iguales, los que habían logrado infiltrarse deambulaban por detrás de los de seguridad a la caza de algún famoso como los que aparecían en los carteles que adornaban sus dormitorios, pero cuando veían uno no decían palabra de puro respeto o timidez.
—¿Tienes hijos? —preguntó Rebus a Maclay.
Estaban en el entoldado, con sendas botellas de Beck que habían sacado de un frigorífico que Rebus no había visto en su primera incursión. Maclay negó con la cabeza.
—Divorciado antes de que esa fuera la solución, ya ves qué gracia. ¿Y tú?
—Una hija.
—¿Mayor?
—A veces pienso que es mayor que yo.
—Hoy día los críos crecen rápido.
Rebus sonrió al pensar que era diez años mayor que Maclay.
Dos guardias de seguridad obligaban a volver al recinto del público a una chica que se resistía entre chillidos.
—Es Jimmy Cousins —dijo Maclay, señalando a uno de los gorilas—. ¿No lo conoces?
—Estuvo cierto tiempo destinado en Leith.
—Se jubiló el año pasado a los cuarenta y siete. Treinta años de servicio. Ahora tiene la pensión y un empleo. Es para pensárselo.
—A mí me parece que echa de menos el cuerpo.
—Acaba por convertirse en un hábito —añadió Maclay sonriendo.
—¿Por eso te divorciaste?
—Algo tuvo que ver.
Rebus pensó preocupado en Brian Holmes, en la tensión que agobia a los más jóvenes, afectando al trabajo y a la vida privada. Que se lo dijeran a él.
—¿Y a Ted Michie, lo conoces?
Rebus asintió con la cabeza. Era a quien reemplazaba en Fort Apache.
—Dicen los médicos que es un caso terminal. Y él se niega a que le operen porque su religión prohíbe las armas blancas.
—Tengo entendido que en sus tiempos manejaba muy bien la porra.
Uno de los grupos de teloneros irrumpió en el entoldado entre aplausos dispersos. Cinco varones de veintitantos años, torso desnudo y toallas por los hombros; colocados con algo, tal vez con la simple actuación. Apretones y besos de las chicas, alaridos y carcajadas.
—¡Los hemos dejado espatarrados!
Rebus y Maclay continuaron bebiendo en silencio, no querían que los confundieran con promotores.
Cuando salieron del entoldado ya había oscurecido lo bastante para apreciar los efectos de la luminotecnia. Había, además, fuegos artificiales, lo que a Rebus le recordó que estaban en plena temporada turística y pronto tendrían la tradicional parada militar, con ocasión de la cual los fuegos artificiales se oían desde Marchmont aunque cerraras las ventanas. Un equipo de filmación, acechado por los fotógrafos, agrandaba a su vez la inminente salida a escena del grupo telonero más famoso. Maclay observaba aquel cortejo.
—Te sorprenderá que no te acosen a ti —comentó irónico a Rebus.
—Vete a la mierda —replicó este, dirigiéndose hacia el lateral del escenario.
Los pases tenían un código de colores y el suyo, amarillo, le permitía llegar a los bastidores, donde se quedó a ver la actuación. El sonido no valía nada, pero tenía unos monitores cerca y fijó en ellos su atención. El público se divertía y se agitaba por oleadas cual un mar de cabezas incorpóreas. Su pensamiento voló a la isla de Wight, uno de los festivales que se había perdido, algo que ya nunca se repetiría.