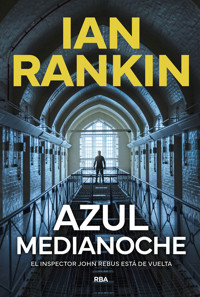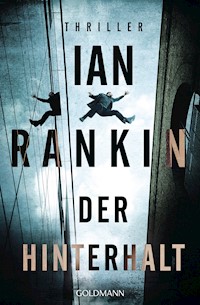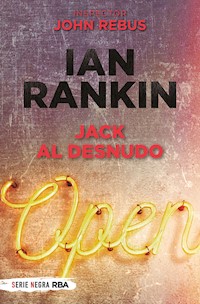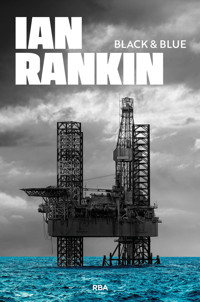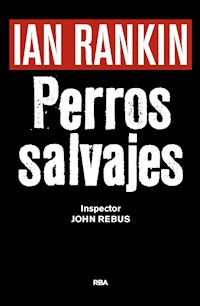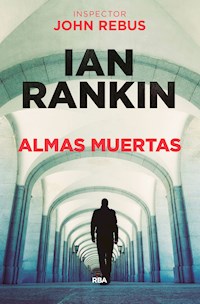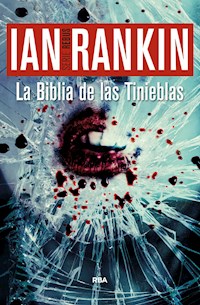9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: John Rebus
- Sprache: Spanisch
Cuando el inspector John Rebus comienza a descifrar las anotaciones en clave que su ayudante Brian Holmes ha recopilado en un libro negro, no tarda en relacionar un oscuro hecho del pasado, el incendio del hotel Central, con las andanzas delictivas del conocido gánster Big Ger y el disoluto pasado de Angeus Gibson, futuro heredero de una importante fábrica de cerveza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Título original: The Black Book
© John Rebus Limited, 1993.
© de la traducción: Alberto Coscarelli, 2015.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2015. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
CÓDIGO SAP: OEBO830
ISBN: 9788490566138
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Cita
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Agradecimientos
Notas
Para los malvados, todas las cosas son malvadas; pero para los justos, todas las cosas son justas y correctas.
JAMES HOGG, Memorias privadas y confesiones
de un pecador justificado
PRÓLOGO
Viajaban dos en una furgoneta a primera hora de la mañana, con los faros encendidos para combatir la blanca y espesa niebla que entraba desde el mar del Norte. Conducían con cuidado, siguiendo instrucciones estrictas.
—¿Por qué tenemos que ser nosotros? —bramó el conductor, mientras intentaba dominar un bostezo—. ¿Qué tienen de malo los otros dos?
El pasajero era mucho más corpulento que su compañero. Aunque tenía cuarenta y tantos años, llevaba el pelo largo, y daba la sensación de que se lo habían cortado usando como molde un casco militar alemán. Solía atusarse el pelo del lado izquierdo de la cabeza, pero en ese momento había olvidado esa manía y se aferraba al asiento. No estaba cómodo viendo cómo el conductor cerraba los ojos cada vez que bostezaba, y pensó que una charla quizá le mantendría despierto.
—Es solo temporal —dijo—. Además, no se trata de una tarea diaria.
—Gracias a Dios. —El conductor cerró los ojos de nuevo y bostezó. La furgoneta se desvió hacia el arcén.
—¿Quieres que conduzca yo? —preguntó el pasajero, antes de añadir con una sonrisa—: Puedes dormir en la parte de atrás.
—Muy gracioso. Me refiero a otra cosa, Jimmy, ¡al pestazo!
—La carne siempre huele pasado un tiempo.
—Tienes respuesta para todo, ¿eh?
—Sí.
—¿Estamos cerca?
—Creía que conocías el camino.
—Por las carreteras principales sí, pero con esta niebla...
—Estamos pegados a la costa. No puede estar muy lejos.
El pasajero, al oír esto, pensó: «¡Vaya si estamos pegados a la costa! ¡Con dos ruedas fuera del arcén y casi al borde de un precipicio!». No era solo eso lo que le ponía nervioso. Nunca antes había hecho el recorrido por la costa este, pero la costa oeste estaba ahora tan vigilada que no le quedaba otra opción. Era, por lo tanto, una carrera desconocida, y eso le perturbaba.
—Allí hay una señal. —Frenaron para mirar a través de la niebla—. La siguiente a la derecha. —El conductor arrancó de nuevo, puso el intermitente y giró para pasar a través de una verja de hierro que estaba abierta—. ¿Qué habríamos hecho si hubiese estado cerrada? —preguntó.
—Tengo unos alicates.
—Tienes una puta respuesta para todo.
—Sí.
Entraron en un pequeño aparcamiento sin pavimentar. Aunque no podían verlos, en un extremo había mesas de madera y bancos donde las familias de domingueros podían comer y pelearse con los insectos. Era un sitio popular por las vistas, un panorama ininterrumpido de mar y cielo a lo largo del horizonte. Abrieron las puertas y salieron de la furgoneta. Olieron y oyeron el mar. En lo alto, chillaban las gaviotas.
—Los pájaros ya se han despertado... Quizá sea más tarde de lo que creíamos.
Fueron a la parte trasera de la furgoneta y abrieron el maletero. El olor era tremendo. Incluso el estoico pasajero se tapó la nariz e intentó con todas sus fuerzas no respirar.
—Cuanto antes terminemos, mejor —dijo.
El cuerpo había sido colocado en dos sacos de fertilizante de plástico grueso, uno por encima de los pies y otro tapándole la cabeza, de tal forma que ambos se superponían en el medio, manteniéndose unidos gracias a un cordel y cinta adhesiva. Las bolsas estaban rellenas de ladrillos que las transformaban en una carga pesada e incómoda de llevar. Llevaron el grotesco paquete a rastras, mientras sus zapatos chapoteaban en la hierba húmeda al pasar por la señal de advertencia del borde del acantilado. Detrás, solo una endeble verja los separaba de su cometido.
—No detendría ni a un maldito mocoso —comentó el conductor. Tenía arcadas, la saliva era como pegamento en su boca.
—Ve con cuidado —le advirtió el pasajero.
Saltaron la valla y avanzaron poco a poco hasta que vieron con toda claridad el borde del acantilado. No había más tierra, solo una pared vertical que descendía hasta el mar turbulento. Sin más ceremonias, arrojaron el bulto al vacío, aliviados de haberse librado de eso. Observaron durante unos segundos cómo se precipitaba hacia el mar.
—Bien, vamos.
—Tío, el aire huele estupendo.
El conductor se metió la mano en el bolsillo para buscar una petaca de whisky. No habían recorrido ni la mitad del camino de regreso a la furgoneta cuando oyeron el sonido de un motor y el crujir de unos neumáticos en la grava.
—Joder.
Los faros del vehículo iluminaron la furgoneta.
—¡Los putos polis! —exclamó el conductor.
—Tranqui —le advirtió el pasajero. Su voz era baja, y sus ojos mostraban determinación.
El freno de mano se clavó y se abrió la puerta del coche. Apareció un agente. Llevaba una linterna. Había dejado los faros encendidos y el motor en marcha. No había nadie más en el coche.
El pasajero sabía cuál era la situación. No era una trampa. Lo más probable era que el poli fuese allí al final de su turno nocturno. Tendría un termo o una manta en el coche y posiblemente solo quería disfrutar de un café o una cabezada antes de acabar su trabajo.
—Buenos días —saludó el agente.
No era joven, y no estaba habituado a tener problemas. A lo sumo, alguna riña de sábado por la noche en un bar, o rencillas entre granjeros. Había sido otra larga y aburrida noche para él, otra noche más cerca de la jubilación.
—Buenos días —respondió el pasajero.
Sabía que podían salir del apuro si el conductor mantenía la calma. Pero luego pensó: «Yo soy el visible».
—No se ve nada, ¿verdad? —dijo el policía.
El pasajero asintió.
—Por eso mismo nos detuvimos —explicó el conductor—. Decidimos esperar a que despeje.
—Muy sensato.
El conductor miró cómo el pasajero se volvía hacia la furgoneta y comenzaba a inspeccionar el neumático trasero del lado del conductor, y le daba un puntapié. Luego hizo lo mismo en la parte trasera del lado del pasajero, antes de agacharse para mirar debajo del vehículo. El policía observaba su actuación.
—¿Algún problema?
—En realidad no —respondió el conductor, nervioso—. Pero es mejor ser precavido.
—Veo que han venido de lejos.
El conductor asintió.
—Desde Dundee.
El policía frunció el ceño.
—¿Desde Edimburgo? ¿Por qué no siguieron por la autovía o la A914?
El conductor pensó deprisa.
—Tuvimos que hacer una descarga en Tayport.
—Incluso así, podrían haber...
El conductor vio cómo el pasajero se situaba detrás del agente. Sujetaba una piedra en la mano. El conductor mantuvo la mirada fija en el poli mientras la piedra se alzaba y bajaba hacia la cabeza del agente. El monólogo del policía terminó abruptamente y su cuerpo quedó tendido en el suelo.
—Fantástico.
—¿Qué otra cosa podíamos hacer? —El pasajero se dirigió hacia su asiento—. ¡Venga, larguémonos!
—Cierto —dijo el conductor—, un minuto más y hubiese descubierto tu... eh...
El pasajero le miró con ojos cortantes.
—Querrás decir que un minuto más y hubiese olido el alcohol en tu aliento.
No dejó de fulminarle con la mirada hasta que el conductor admitió la acusación con un movimiento de hombros.
Salieron del aparcamiento abriéndose paso entre la niebla. Las gaviotas gritaban irritadas en las alturas. El motor del coche del policía continuaba en marcha y los faros iluminaban la figura inmóvil del que hasta ese momento había sido su conductor.
1
Todo ocurrió porque John Rebus estaba en su salón de masajes favorito leyendo la Biblia.
Sucedió porque un hombre entró por la puerta creyendo erróneamente que cualquier salón de masajes situado cerca de una cervecería y media docena de buenos bares tenía que ser a la fuerza un prostíbulo disfrazado y, como tal, debía de atender a los que acababan de cobrar la paga del viernes y a los borrachos habituales.
Pero el Organillero, el inquilino temeroso de Dios, dirigía un negocio legal, un lugar donde los músculos cansados quedaban como nuevos. Rebus estaba cansado: cansado de discusiones con Patience Aitken, de su trabajo y del hecho de que su hermano hubiese aparecido de la nada buscando refugio.
Había sido esa clase de semana.
La noche del lunes había recibido una llamada de su apartamento en Arden Street. Los estudiantes, sus inquilinos, tenían el teléfono de Patience y sabían que podían encontrarle allí. Sin embargo, esa fue la primera vez que tenían un motivo. Ese motivo se llamaba Michael Rebus.
—Hola, John.
Rebus reconoció la voz de inmediato.
—¿Mickey?
—¿Cómo estás, John?
—Joder, Mickey. ¿Dónde estás? No, olvídalo, sé dónde estás. Quiero decir —Michael se reía con suavidad— que oí que te habías ido al sur.
—No funcionó. —Bajó el tono de voz—. La cuestión es, John, ¿podemos hablar? No estaba seguro de hacerlo, pero de verdad necesito hablar contigo.
—Tú dirás.
—¿Debo ir ahí?
Rebus pensó deprisa. Patience estaba recogiendo a sus dos sobrinas en Waverley Station, pero de todas maneras...
—No, quédate donde estás, ya iré yo. Los estudiantes son buenos chicos, quizá te preparen una taza de té o te ofrezcan un porro mientras esperas.
Hubo un silencio, luego la voz de Michael:
—Podría haberme evitado el comentario. —Colgó.
Michael Rebus había cumplido tres de los cinco años de condena que le habían caído por tráfico de drogas. Durante ese tiempo, John Rebus había visitado a su hermano menos de una media docena de veces. Se había sentido aliviado, más que cualquier otra cosa, cuando al salir de la cárcel, Michael había cogido un autobús dirección a Londres. De eso ya hacía dos años, y los hermanos no habían intercambiado palabras desde entonces. Pero ahora, Michael estaba de vuelta, y traía con él los malos recuerdos de un período en la vida de John Rebus que prefería no recordar.
El apartamento de Arden Street estaba sospechosamente arreglado cuando llegó. Solo había dos estudiantes en el piso, una pareja que dormía en lo que había sido el dormitorio de Rebus. Habló con ellos en el vestíbulo. Los chicos habían quedado con alguien y se fueron tras una breve charla, no sin antes entregarle a John otra carta de Hacienda. Cuando se marcharon, reinó el silencio en el apartamento. En realidad, Rebus habría preferido que se hubiesen quedado. Sabía que Michael estaría en la sala de estar y, efectivamente, ahí estaba, agachado ante el equipo de música y fisgando entre las pilas de discos.
—Mira todo esto... —dijo Michael, de espaldas a Rebus—. Los Beatles y los Stones, lo que siempre solías escuchar. ¿Recuerdas cómo volvías loco a papá? ¿Cómo se llamaba aquel tocadiscos...?
—Un Dansette.
—¡Eso es! Papá lo consiguió con los cupones descuento de los paquetes de cigarrillos. —Michael se levantó y se volvió hacia su hermano—. Hola, John.
—Hola, Michael.
No se abrazaron, ni se dieron la mano. Solo se sentaron, Rebus en la silla, Michael en el sofá.
—Este lugar ha cambiado —comentó Michael.
—Tuve que comprar unos cuantos muebles antes de poderlo alquilar.
Rebus echó un vistazo, suficiente para ver las quemaduras de cigarrillos en la alfombra y los carteles pegados en la pared, contraviniendo sus instrucciones explícitas. Abrió la carta de Hacienda.
—Tendrías que haber visto cómo se pusieron en acción cuando les dije que iba a venir. ¡Qué manera de fregar y de barrer! ¿Quién dice que los estudiantes son unos vagos?
—Son buenos chicos.
—¿Cuándo ocurrió todo esto?
—Hace unos meses.
—Me dijeron que estabas viviendo con una doctora.
—Se llama Patience.
Michael asintió, balanceando su rostro enfermo y pálido. Rebus intentó no parecer interesado, pero lo estaba. La carta de Hacienda insinuaba con claridad que sabían que estaba alquilando el apartamento, y entonces ¿por qué no declaraba los ingresos? Sentía un hormigueo en la nuca, como solía pasarle desde que se la había quemado en el incendio. Los doctores decían que no había nada que pudieran hacer.
Se guardó la carta en el bolsillo.
—¿Qué quieres, Mickey?
—En pocas palabras, John, necesito un lugar donde alojarme. Una semana o dos como mucho, hasta que pueda rehacerme.
Rebus miró con expresión impenetrable los carteles de las paredes, mientras Michael le contaba lo mal que le iba en la vida y el poco trabajo y dinero que tenía. Necesitaba una oportunidad...
—Eso es todo, John, solo una oportunidad.
Rebus pensaba. Patience tenía una habitación en su apartamento, por supuesto. Allí había espacio suficiente incluso con las sobrinas, pero de ninguna manera Rebus iba a llevar a su hermano a Oxford Terrace. Las cosas no iban demasiado bien. Sus horas de trabajo hasta muy tarde y las de ella, su cansancio y el de ella, la dedicación a su trabajo y de ella al suyo... Rebus no veía que la presencia de Michael fuese a mejorar las cosas. «No soy el guardián de mi hermano», pensó. Pero de todas maneras...
—Podría meterte en el cuarto trastero, aunque tendré que hablar con los estudiantes sobre eso.
No podía imaginar que ellos se negasen, pero le parecía cortés preguntarles. ¿Cómo podían decir que no? Él era su casero y los pisos eran difíciles de encontrar. Sobre todo apartamentos buenos, como el suyo, y en una zona tan agradable como Marchmont.
—Sería estupendo.
Michael respiró aliviado. Se levantó del sofá y se dirigió a la puerta del cuarto trastero. No era más que un gran armario ventilado, junto a la sala de estar, pero parecía lo bastante grande para albergar una cama y una cómoda, sacando antes todas las cajas y trastos del interior.
—Podríamos guardar todo esto en el sótano —dijo Rebus, de pie detrás de su hermano.
—John —dijo Michael—, tal como me encuentro, me sentiría feliz durmiendo en el sótano. —Cuando se volvió hacia su hermano, había lágrimas en los ojos de Michael Rebus.
El miércoles, Rebus comenzó a comprender que su mundo era una comedia negra.
Michael se había mudado al apartamento de Arden Street sin el menor contratiempo. Rebus había informado a Patience del regreso de su hermano, pero poco más le había dicho al respecto. De todas maneras, ella pasaba mucho tiempo con las hijas de su hermana. Se había tomado unos días libres para mostrarles Edimburgo. Parecía algo bastante duro. Susan, con quince años, quería hacer todas aquellas cosas que Jenny, de ocho, no podía o no quería. Rebus se sentía excluido de ese triunvirato femenino, aunque por la noche entraba a hurtadillas en la habitación de Jenny solo para revivir la magia y la inocencia de una niña dormida. También dedicaba tiempo a eludir a Susan, que comenzaba a mostrarse demasiado consciente de las diferencias entre hombres y mujeres.
Estaba ocupado en el trabajo, lo cual significaba que solo pensaba en Michael alrededor de una docena de veces al día. Ah, el trabajo, eso era otra cosa. Cuando la comisaría de Great London Road se quemó hasta los cimientos, Rebus fue trasladado a St Leonard’s, la jefatura de la división del distrito central.
Con él habían sido destinados el sargento Brian Holmes y, para desconsuelo de ambos, el comisario «Granjero» Watson y el inspector jefe «Pedo» Lauderdale. Habían recibido compensaciones —oficinas más modernas, nuevos muebles, más lugares de ocio y equipos mejor preparados—, pero no las suficientes. Rebus todavía intentaba acomodarse a su nuevo lugar de trabajo. Todo estaba tan ordenado que nunca encontraba nada, lo que le sumía en un estado de angustia que solo podía curar largándose de la oficina y recorriendo las calles. Por ese motivo acabó frente a una carnicería en South Clerk Street, observando a un hombre apuñalado.
El hombre ya había sido atendido por un médico del barrio que estaba haciendo cola para comprar unas costillas de cordero y lonchas de jamón de York, en el momento en que el hombre entró tambaleante en la carnicería. Le habían vendado la herida con un delantal de carnicero limpio, y en ese momento estaban esperando a que bajaran la camilla de la recién llegada ambulancia.
Un agente informó a Rebus.
—Yo estaba un poco más allá, así que no habrían pasado ni cinco minutos cuando alguien me dijo lo que había ocurrido, y vine de inmediato. Entonces fue cuando llamé por radio.
Rebus había escuchado el mensaje del agente en su coche, y decidió acudir. Casi deseaba no haberlo hecho. La sangre en el suelo había coloreado el serrín que lo cubría. Porqué algunos carniceros todavía continuaban echando serrín en el suelo nadie lo sabe. En la pared de azulejos estaba marcada con sangre la silueta de una mano, y había una mancha más pequeña justo debajo.
El hombre herido también había dejado un rastro de gotas resplandecientes en el exterior, que llegaban casi a mitad de recorrido hasta Lutton Place, donde de pronto se detenían en el bordillo.
El hombre se llamaba Rory Kintoul, y le habían apuñalado en el abdomen. Eso era todo hasta el momento. No sabía mucho más, porque Rory Kintoul se negaba a hablar del incidente, una actitud que no compartían los testigos, que se arremolinaban junto al negocio y que comentaban los rumores pertinentes a la multitud que se había congregado para mirar a través del escaparate. A Rebus aquello le recordaba las tardes de los sábados en el St James Centre, donde grupos de hombres se reunían delante de las tiendas de electrodomésticos para ver el fútbol en los televisores de sus escaparates.
Rebus se puso en cuclillas junto a Kintoul, en una actitud un poco intimidatoria.
—¿Dónde vive usted, señor Kintoul?
El hombre no estaba dispuesto a responder. Una voz llegó desde el otro lado del mostrador.
—Duncton Terrace. —El interlocutor vestía un delantal de carnicero ensangrentado y limpiaba un gran cuchillo con una toalla—. Está en Dalkeith.
Rebus miró al carnicero.
—¿Y usted es...?
—Jim Bone. Esta carnicería es mía.
—¿Conoce usted al señor Kintoul?
Kintoul había movido la cabeza con torpeza, intentando mirar el rostro del carnicero, como si intentase influirle en su respuesta. Pero, encogido como estaba contra la vitrina, tendría que haber sido contorsionista para conseguir semejante movimiento.
—Tengo que conocerle —respondió el carnicero—. Es mi primo.
Rebus estaba a punto de decir algo cuando los sanitarios entraron con la camilla y uno de los hombres estuvo a punto de patinar en el suelo ensangrentado. Mientras colocaban la camilla delante de Kintoul, Rebus vio algo que no olvidaría. Había dos carteles en la vitrina, uno clavado en un trozo de cecina, y el otro, en una pieza de solomillo rojo. Uno decía: «Cortes fríos». El otro ponía, simplemente, «Carne».
Una gran mancha de sangre fresca coloreaba el suelo cuando levantaron al primo del carnicero. Cortes fríos y carne. Rebus tuvo un escalofrío, y acto seguido abandonó el lugar.
El viernes, después del trabajo, Rebus decidió ir a hacerse un masaje. Le había prometido a Patience que llegaría a casa a las ocho y todavía eran las seis. Además, una paliza brutal siempre lo dejaba a punto para el fin de semana.
Antes, entró en el Broadsword para tomarse una pinta de cerveza local. No podía haber nada más local que la Gibson’s Dark, una cerveza espesa y fuerte elaborada en la cervecería Gibson, a solo seiscientos metros de distancia. Una cervecería, un bar y una sala de masajes, todo en uno. Rebus pensó que si ponían un buen restaurante indio y un colmado abierto hasta la medianoche, podría vivir allí felizmente el resto de sus días.
No es que no le gustase vivir con Patience en su piso con jardín de Oxford Terrace. Representaba, tal como se dice, estar al otro lado de las vías. Su hogar, desde luego, estaba a un mundo de distancia de ese rincón de mala reputación de Edimburgo, uno de tantos. Rebus se preguntó por qué se sentía tan atraído por esos lugares.
El aire estaba cargado del aroma a lúpulo de la cervecería, y se mezclaba con otros aromas más fuertes de las otras cervecerías de la ciudad. El Broadsword era un abrevadero popular, y, como la mayoría de los bares populares de Edimburgo, se vanagloriaba de una clientela mixta: allí, estudiantes y gente de malvivir se mezclaban con algún que otro empresario. Era un lugar con muy pocas pretensiones, que tenía a su favor una buena cerveza y una buena bodega, y no necesitaba nada más.
El fin de semana ya había comenzado, y Rebus estaba apretujado en la barra, junto a un hombre cuyo inmenso perro alsaciano dormía en el suelo detrás de los taburetes. Ocupaba el lugar de, al menos, dos hombres, pero nadie le pedía que se moviera. Más allá de la barra, alguien bebía mientras agarraba con la otra mano un perchero que Rebus supuso que acababa de comprar en alguna tienda de segunda mano. Todos en el bar bebían la misma cerveza negra.
Aunque había media docena de bares en un radio de cinco minutos a pie, solo el Broadsword servía Gibson’s de barril; los otros bares estaban vinculados a una u otra de las grandes cervecerías. Rebus comenzó a preguntarse, mientras la cerveza bajaba por su garganta, qué efecto tendría en su metabolismo una vez que el Organillero se pusiese a trabajar en su espalda. Decidió no tomarse otra y se dirigió al O-Gee’s, que era como el Organillero llamaba a su tienda. A Rebus le gustaba ese nombre: era la misma expresión que los clientes clamaban en cuanto el Organillero se ponía a trabajar: «¡Oh, Jeez!».* Eso sí, siempre tenían cuidado de no decirlo en voz alta, ya que al Organillero no le gustaba oír blasfemias en la mesa de masajes. Le alteraba, y nadie quería estar en las manos de un Organillero alterado.
Por lo tanto, ahí estaba sentado Rebus con la Biblia en el regazo, esperando para su cita de las seis y media. La Biblia era el único material de lectura en el local, cortesía del Organillero. Rebus la había leído antes, pero no le importaba echarle un vistazo de vez en cuando.
Entonces la puerta principal se abrió con estrépito.
—Dónde están las chicas, ¿eh?
El nuevo cliente no solo estaba mal informado, sino también muy borracho. Y era totalmente imposible que el Organillero atendiese a un borracho.
—Se ha equivocado de lugar, amigo.
Rebus estaba a punto de mencionarle otro par de salas de masaje cercanas que podían ofrecerle la sauna y el masaje a cargo de tailandesas pero, antes de que pudiese hacerlo, el hombre se detuvo ante él y lo apuntó con su dedo, grueso como una salchicha.
—¡Si es nada menos que el maldito John Rebus, el gran mariconazo!
Rebus frunció el entrecejo, intentando poner nombre a la cara que tenía frente a él. Su mente buscó en dos décadas de fotos de prontuarios. El hombre vio la confusión de Rebus y se lo aclaró:
—Deek Torrance, ¿no me recuerdas?
Rebus sacudió la cabeza. Torrance caminó con decisión hacia delante. Rebus apretó los puños, preparado para cualquier cosa.
—Hicimos juntos el entrenamiento de paracaidistas —añadió Torrance—. ¡Joder, tienes que recordarlo!
Y de pronto, Rebus recordó. Recordó todo, recordó la negra comedia que era su vida.
Bebieron e intercambiaron historias en el Broadsword. Deek no había durado mucho en el regimiento de paracaidistas. Después de un año ya había tenido suficiente, y no mucho después abandonó el ejército.
—Era demasiado inquieto, John, ese era mi problema. ¿Y el tuyo?
Rebus sacudió la cabeza y bebió más cerveza.
—¿Mi problema, Deek? No podrías ponerle un nombre.
En realidad ya lo tenía puesto, primero por la súbita aparición de Mickey, y ahora de Deek Torrance. Fantasmas, ambos, de los que Rebus no quería ser su Scrooge. Invitó a otra ronda.
—Siempre decías que ibas a intentar alistarte en los SAS —dijo Torrance.
Rebus se encogió de hombros.
—No funcionó.
En medio del bullicio del bar, un joven que intentaba pasar con un contrabajo entre la multitud empujó a Torrance.
—¿No podía dejar eso fuera?
—¿Fuera? Ni hablar.
Torrance se volvió hacia Rebus.
—¿Has visto eso?
Rebus se limitó a sonreír. Se sentía bien después del masaje.
—Nadie trae nada pequeño a los bares de aquí —gruñó Deek Torrance.
Sí, ahora le recordaba muy bien. Estaba más gordo y más calvo, su rostro era áspero y mucho más carnoso que antes. Tampoco su voz sonaba igual, no del todo. Pero seguía habiendo algo característico en él: el gruñido Torrance. Deek Torrance había sido un hombre de pocas palabras, pero ahora tenía mucho que decir.
—¿En qué andas, Deek?
Torrance sonrió.
—En vista de que eres poli, será mejor que no te lo diga. —Rebus esperó con calma. Torrance estaba borracho hasta el punto de babear. Sin duda, no podría resistirse a decirlo—. Estoy en la compra y venta, sobre todo la venta.
—¿Qué vendes?
Torrance se inclinó hacia él.
—¿Hablo con la poli o con un viejo amigo?
—Un amigo —respondió Rebus—. Estoy fuera de servicio. Dime, ¿qué vendes?
Torrance gruñó.
—Todo lo que quieras, John. Soy como los grandes almacenes Jenners... con la diferencia de que puedo conseguir cosas que ellos no tienen.
—¿Como cuáles?
Rebus miró el reloj del bar. Desde luego no podía ser tan tarde, aunque en el Broadsword siempre tenían el reloj adelantado diez minutos.
—Lo que tú quieras —repitió Torrance—. Cualquier cosa, desde un polvo hasta una pipa. Lo que quieras.
—¿Qué tal un reloj? —Rebus comenzó a darle cuerda al suyo—. El mío solo funciona como unas dos horas seguidas.
Torrance lo miró.
—Un Longines —dijo, pronunciando la palabra correctamente—. No querrás desprenderte de eso, ¿verdad? Mándalo a limpiar, funcionará bien. Si te interesa, también podría recibirlo como parte de pago de un Rolex.
—O sea, que vendes relojes robados.
—¿Eso he dicho? No recuerdo haberlo hecho. Lo que sea, John. Lo que el cliente necesite, yo se lo consigo.
Torrance le guiñó un ojo.
—Oye, ¿qué hora crees que es?
Torrance se encogió de hombros y levantó la manga de su chaqueta en señal de no poder ser de ayuda. No llevaba reloj. Rebus pensó. Había mantenido su cita con el Organillero mientras Deek, paciente, le esperaba en la antesala. Después habían tenido tiempo para tomarse una pinta o dos, antes de que él tuviese que marcharse a casa. Se habían tomado dos... no, tres jarras hasta ahora. Quizá se le estaba haciendo tarde. Llamó al barman y se tocó la muñeca.
—Las ocho y veinte —le gritó el barman.
—Será mejor que llame a Patience —dijo Rebus.
Pero alguien estaba utilizando el teléfono público para cimentar un romance. Es más, se había llevado el auricular al lavabo de señoras para poder oír por encima del ruido del bar, y el cable del teléfono estaba tan tenso que podría haber ahorcado a cualquiera que intentase usar los lavabos. Rebus esperó. Comenzó a mirar el teléfono montado en la pared. Qué demonios. Apoyó el dedo en la horquilla, la bajó y la soltó, antes de mezclarse entre la multitud del pub. Un joven salió del lavabo de señoras y colgó el teléfono con toda su furia. Buscó cambio en sus bolsillos desesperadamente, pero no pareció encontrar nada y comenzó a abrirse paso hacia la barra.
Rebus se dirigió al teléfono. Levantó el auricular, pero no daba tono. Probó de nuevo e intentó marcar. Nada. Algo se había roto cuando el hombre había golpeado con violencia el auricular contra la horquilla. Vaya mierda. Eran casi las ocho y media, y tardaría unos quince minutos en ir hasta Oxford Terrace. Eso lo iba a pagar muy caro.
—Tienes pinta de necesitar un trago —dijo Deek Torrance cuando Rebus se le unió en la barra.
—¿Sabes qué, Deek? —comentó Rebus—. Mi vida es una comedia negra.
—Bueno, es mejor que una tragedia, ¿no?
Rebus comenzaba a preguntarse cuál era la diferencia.
Llegó al apartamento a las nueve y veinte. Era probable que Patience hubiese preparado una cena para los cuatro. Seguramente le había esperado quince minutos o así antes de cenar. Había mantenido caliente su cena durante otros quince minutos, y luego la había tirado. Si era pescado, el gato habría dado buena cuenta de él. De lo contrario, su destino sería la montaña de compost para el jardín. Ya había ocurrido antes, demasiadas veces. Lo malo era que aún sucedía, y Rebus no estaba seguro de que la excusa de un viejo amigo o un reloj roto funcionara bien.
Los escalones que bajaban hasta el jardín estaban gastados y resbaladizos. Rebus descendió por ellos con mucho cuidado, por lo que tardó en ver la gran bolsa de deporte que, iluminada por la luz naranja de las farolas, estaba colocada en el felpudo de ratán, delante de la puerta principal del apartamento. Era su bolsa. La abrió y miró en el interior. Encima de unas cuantas prendas y un par de zapatos había una nota. La leyó dos veces.
No te molestes en intentar abrir la puerta. Tiene echado el cerrojo. También he desconectado el timbre, y el teléfono estará descolgado durante todo el fin de semana. Te dejaré el resto de tus cosas en el umbral el lunes por la mañana.
La nota no necesitaba firma. Rebus soltó el aliento poco a poco, luego metió la llave en la cerradura. No se movió. Tocó el timbre. Ningún sonido. Como último recurso se arrodilló para mirar a través de la boca del buzón. El vestíbulo estaba a oscuras, no había luz en las habitaciones.
—Surgió algo —trató de explicar. No obtuvo respuesta—. Intenté llamar, pero no conseguí ponerme en contacto contigo. —Todavía nada. Esperó un poco más, con la esperanza de que, al menos, Jenny rompiera el silencio. O Susan, a quien también le encantaba montar follones—. Adiós, Patience. —Silencio—. Adiós, Susan. Adiós, Jenny. —Continuó el silencio—. Lo siento.
Lo sentía de verdad.
—Es una de esas semanas —se dijo, y recogió la bolsa.
Andrew McPhail volvió a Edimburgo una mañana de domingo en la que el sol lucía débil y el viento cortaba la piel. Llevaba ausente mucho tiempo, y la ciudad había cambiado en todos los aspectos. El jet lag le duraba desde hacía días, y los precios inflacionarios de Londres habían dejado muy maltrecho su bolsillo. Caminó desde la estación de autobuses de Broughton, un poco más allá de Leith Walk. No era una caminata larga ni llevaba unas maletas pesadas, pero cada paso le parecía más pesado que el anterior. Había dormido mal en el autobús, para no perder la costumbre: no podía recordar la última noche que había dormido a pierna suelta.
El sol parecía estar dispuesto a desaparecer en cualquier momento. Unos gruesos nubarrones se ceñían sobre Leith. McPhail intentó avivar su marcha.
Tenía en el bolsillo la dirección de una pensión. Había telefoneado la noche anterior, y la casera le esperaba. Por teléfono le había sonado agradable, pero era difícil de decir. De cualquier manera, no le importaba cómo fuese, siempre que se mantuviese callada. Sabía que su marcha de Canadá había aparecido en los periódicos canadienses, e incluso en algunos estadounidenses, y suponía que los periodistas de la zona le buscarían para obtener una buena historia. De hecho, le había sorprendido aterrizar con tanta discreción en Heathrow. Nadie parecía saber quién era, y eso estaba bien.
Solo quería una vida tranquila, aunque quizá no tan tranquila como en ciertos momentos de su pasado.
Había llamado a su hermana desde Londres y le había pedido que buscase en la guía de teléfonos a una tal señora MacKenzie, en la zona de Bellevue (sin obtener mucha colaboración por parte de las operadoras de Londres). Melanie y su madre se habían alojado con la señora MacKenzie cuando él las conoció, antes de mudarse todos juntos. Alexis era madre soltera, un caso del Departamento de Servicios Sociales. La señora MacKenzie había sido una casera más comprensiva que la mayoría. Aunque él nunca visitó a Melanie y a su mamá mientras estuvieron allí; a la señora MacKenzie no le habría gustado.
Ella ya no aceptaba inquilinos en esos días, pero era una buena cristiana, y McPhail, un tipo muy persuasivo.
Se detuvo delante de la casa. Era una sencilla construcción de dos plantas, con un enlucido granuloso gris y ventanas de doble cristal. Era idéntica a las casas de su alrededor. La señora MacKenzie abrió la puerta como si estuviese esperándole desde hacía un buen rato. Lo hizo pasar y lo llevó a la planta alta para mostrarle el baño, y a continuación el dormitorio, mientras hablaba sin parar. Su aposento era poco más grande que una celda, pero estaba decorado con gusto (algo así como de mediados de los sesenta). Estaba bien, no se podía quejar.
—Es encantador —le dijo a la señora MacKenzie, que se encogió de hombros como diciendo: «Por supuesto que sí».
—Hay té en la tetera —dijo ella—. Voy a servir un par de tazas. —Entonces, súbitamente, pareció recordar algo—. No se permite cocinar en la habitación.
Andrew McPhail sacudió la cabeza.
—No se preocupe, no cocino —respondió.
La casera hizo un gesto de aprobación y se acercó a la ventana, donde las cortinas de red todavía estaban echadas.
—Las correré. También puede abrir la ventana, si quiere aire fresco.
—Un poco de aire fresco no estaría mal —asintió él. Ambos miraron a través de la ventana hacia la calle.
—Es tranquilo —comentó la mujer—. No hay mucho tráfico. Por supuesto, siempre hay un poco de ruido durante el día.
McPhail se percató de que se refería al viejo edificio escolar del otro lado de la calle rodeado de una verja negra de hierro. No era una escuela grande, lo más probable es que fuera una escuela primaria. La ventana de McPhail daba a las puertas de la escuela, justo a la derecha del edificio principal. Directamente detrás de la verja se veía el patio desierto.
—Iré a servir el té —dijo la señora MacKenzie.
Tan pronto ella hubo salido, McPhail dejó sus maletas sobre la mullida cama individual. Junto a la cama había una mesita de noche y una silla. Levantó la silla, la colocó frente a la ventana, y se sentó. Movió la pequeña figura de un payaso de cristal que había en el alféizar para poder apoyar la barbilla en ese lugar. Nada obstaculizaba su visión. Permaneció allí, soñando despierto, mirando al patio, hasta que la señora MacKenzie le llamó para decirle que el té le esperaba en la sala de estar. «Y también bizcocho». Andrew McPhail se levantó con un suspiro. En realidad no le apetecía tomar té, pero suponía que siempre podría llevárselo a su habitación y dejarlo para más tarde. Se sentía cansado, agotado, pero estaba en casa y algo le decía que por fin iba a dormir como un muerto.
—Ya voy, señora MacKenzie —respondió, y apartó su mirada de la escuela.
2
El lunes por la mañana se corrió la voz por la comisaría de St Leonard’s de que el inspector John Rebus estaba de más mala leche de lo habitual. Algunos lo encontraban difícil de creer, y casi estaban dispuestos a acercarse a Rebus para averiguarlo por ellos mismos. Casi.
Otros no tenían elección.
El sargento Brian Holmes y la detective Siobhan Clarke, sentados con Rebus en el cubículo improvisado de la sala del Departamento de Investigación Criminal, tenían el aspecto de estar frente a una hoguera.
—Bien —dijo Rebus—, ¿qué pasa con Rory Kintoul?
—Ha salido del hospital, señor —respondió Siobhan Clarke.
Rebus asintió, impaciente. Estaba esperando que ella metiese la pata. No porque fuese inglesa, licenciada, o tuviese padres ricos que le habían comprado un apartamento en la Ciudad Nueva. Tampoco porque fuese mujer. Solo era la forma de Rebus de tratar con los detectives jóvenes.
—Y sigue sin hablar —matizó Holmes—. No quiere decir lo que pasó y, desde luego, se niega a presentar una acusación.
Holmes parecía cansado. Rebus se dio cuenta por el rabillo del ojo y desde ese momento evitó establecer contacto visual directo con Holmes, por temor a que su compañero comprendiese que ahora tenían algo en común.
Sus respectivas parejas los habían echado de casa.
A Holmes le había ocurrido hacía poco más de un mes. Tal como él mismo lo comentó más tarde, una vez que se había mudado a Barnton con una tía suya, el problema había tenido que ver con los bebés. El muy idiota no se había dado cuenta de lo mucho que Nell quería un bebé, e incluso hacía bromas sobre el tema, despreocupado. Entonces, un día, ella había estallado —una visión impresionante— y le había echado de casa, hecho presenciado por la mayoría de las vecinas de su pueblo minero al sur de Edimburgo. Al parecer, las vecinas habían aplaudido mientras Holmes huía con el rabo entre las piernas.
Ahora, Holmes trabajaba más que nunca y a Rebus le recordaba a unos pantalones de trabajo desteñidos y raídos, no muy lejos del final de su vida útil.
—¿Qué estás diciendo? —preguntó Rebus.
—Estoy diciendo que creo que deberíamos dejarlo, con todos los respetos.
—¿Con todos los respetos, Brian? Eso es lo que dicen las personas cuando quieren decir «maldito imbécil».
Rebus continuaba sin mirar a Holmes, pero podía notar cómo el joven se sonrojaba. Clarke se miraba el regazo.
—Escucha —añadió Rebus—, este tipo avanzó tambaleándose casi doscientos metros con un corte de cinco centímetros en la tripa. ¿Por qué? —Nadie respondió—. ¿Por qué caminó por delante de una docena de tiendas y solo se detuvo en la de su primo? —insistió Rebus.
—Quizás iba al consultorio del médico, pero las fuerzas terminaron por fallarle —sugirió Clarke.
—Quizás —dijo Rebus en un tono despectivo—. Sin embargo, es curioso que pudiese llegar a la carnicería de su primo.
—¿Cree que su primo podría tener algo que ver, señor?
—Dejad que os pregunte otra cosa. —Rebus se levantó y caminó unos pasos, luego volvió y pilló a Holmes y a Clarke intercambiando miradas, lo cual le intrigó. Al principio, habían surgido chispas entre ellos, chispas de antagonismo. Pero ahora trabajaban bien juntos. Solo confiaba en que la relación no fuese más allá—. Dejad que os pregunte esto. ¿Qué sabemos de la víctima?
—Poca cosa —admitió Holmes.
—Vive en Dalkeith —dijo Clarke—. Es técnico de laboratorio en el hospital. Casado, un hijo. —Se encogió de hombros.
—¿Es todo? —preguntó Rebus.
—Es todo, señor.
—Eso es —dijo Rebus—. No es nadie, no es nada. Ninguna de las personas con las que hablamos dijo ni una sola mala palabra de él. Entonces, decidme: ¿cómo es que acabó apuñalado? Y nada menos que a media mañana del miércoles. Para más inri, el tipo mantiene la boca tan cerrada como el monedero de un avaro en la colecta de la iglesia. Tiene algo que ocultar. Dios sabe qué, pero está relacionado con un coche.
—¿Cómo lo ha sabido, señor?
—La sangre comienza en el bordillo, Holmes. Tuvo que apearse de un coche, ya herido.
—Conduce, señor, pero ahora mismo no tiene coche.
—Una chica lista, Clarke. —Ella se erizó al oír «chica», pero Rebus ya hablaba de nuevo—. Había pedido medio día libre en el trabajo sin decírselo a su esposa. —Se sentó de nuevo—. ¿Por qué, por qué, por qué? Quiero que vosotros dos vayáis de nuevo a hablar con él. Decidle que le seguiremos incordiando hasta que nos cuente la verdad. Hacedle saber que esto va en serio. —Rebus hizo una pausa—. Después, investigad al carnicero.
—Ahora mismo, señor —comentó Holmes.
Le salvó la campanilla del teléfono. Rebus atendió la llamada. Quizá fuera Patience.
—Inspector Rebus.
—John, ¿podrías venir a mi despacho?
No era Patience, sino el comisario.
—En dos minutos, señor —respondió Rebus, y colgó el teléfono. Luego, les ordenó a Holmes y a Clarke—: En marcha.
—Sí, señor.
—¿Crees que estoy armando demasiado escándalo por esto, Brian?
—Sí, señor.
—Quizá tengas razón. Pero no me gustan los misterios, no importa lo pequeños que sean. Así que en marcha y satisfaced mi curiosidad.
Cuando se levantaron, Holmes hizo un gesto hacia la maleta que Rebus había ocultado detrás de la mesa, supuestamente fuera de la vista.
—¿Algo que deba saber?
—Sí —dijo Rebus—. Es allí donde guardo todos los sobornos. Los tuyos sin duda todavía te caben en el bolsillo trasero. —Holmes no parecía dispuesto a moverse, aunque Clarke ya se había retirado a su mesa. Rebus aflojó la guardia, soltó el aliento y bajó la voz—. Acabo de unirme a la fila de los desposeídos. —El rostro de Holmes reflejó alivio—. Ni una puta palabra. Esto es entre tú y yo.
—Comprendido. —Holmes pensó en algo—. Ya sabes que la mayoría de las noches ceno en el Heartbreak Cafe...
—Entonces sabré dónde encontrarte si alguna vez necesito oír algo del primer Elvis.
Holmes asintió.
—También del Elvis de Las Vegas. Solo quiero decir que si hay algo que pueda hacer...
—Podrías comenzar por disfrazarte de mí e ir a ver al Granjero Watson.
Holmes sacudió la cabeza.
—Me refería a cualquier cosa dentro de lo razonable.
Dentro de lo razonable. Rebus se preguntó si estaba dentro de lo razonable pedirles a los estudiantes que le permitiesen dormir en el sofá mientras su hermano dormía en el cuarto trastero. Quizá debería ofrecerles una rebaja en el alquiler. Cuando el viernes por la noche se presentó en el apartamento sin avisar, tres de los estudiantes y Michael estaban sentados en el suelo en posición del loto, preparando canutos y escuchando a los Rolling Stones de mitad del período. Rebus miró con horror el papel de cigarrillo en las manos de Michael.
—¡Maldita sea, Mickey! —Al final, Michael Rebus había conseguido provocar una reacción en su hermano mayor. Los estudiantes, al menos, tuvieron el detalle de mostrarse como los delincuentes que eran—. Tenéis suerte —les dijo a todos— de que en este preciso momento me importe una mierda.
—Adelante, John —dijo Michael, y le ofreció un canuto a medio fumar—. No te puede hacer ningún daño.
—A eso me refiero. —Rebus sacó una botella de whisky de la bolsa que llevaba—. Esto sí.
Se dedicó a pasar las últimas horas de la noche tumbado en el sofá, bebiendo whisky y acompañando las notas de cualquier viejo disco que sonase. A los estudiantes no parecía importarles su presencia, a pesar de que los había invitado a guardar las drogas mientras estuviera allí. Limpiaron el apartamento, ayudados por Michael, y por la noche todos se fueron al bar dejando a Rebus con la televisión y algunas latas de cerveza. No parecía que Michael les hubiese hablado a los estudiantes de sus antecedentes delictivos, y Rebus confiaba en que así seguiría siendo. Michael se había ofrecido a mudarse, o al menos a darle a su hermano el cuarto trastero, pero Rebus se negó. El motivo, no lo tenía claro.
El domingo fue a Oxford Terrace, pero no parecía haber nadie en casa, y su llave seguía sin abrir la puerta. Patience había cambiado la cerradura, o quizá se ocultaba en algún lugar, tratando de curarse el mono a palo seco con las niñas como compañía.
Rebus se hallaba en ese momento delante de la puerta del Granjero Watson y se miraba a sí mismo. Patience le había dejado una maleta con sus cosas delante de la puerta, que Rebus había recogido con tristeza. Sin una nota, solo la maleta. Se había cambiado de traje en el baño de la comisaría. Estaba un poco arrugado, lo que no le suponía un problema. Sin embargo, no tenía corbata a juego: Patience había incluido dos horribles corbatas marrones (¿de verdad eran suyas?) junto con el traje azul oscuro, de forma que las prendas no pegaban en absoluto. Llamó una vez a la puerta antes de abrir.
—Adelante, John, adelante. —A Rebus le pareció que el Granjero también estaba teniendo problemas para acomodar St Leonard’s a su gusto. En la habitación reinaba una atmósfera extraña—. Siéntate. —Rebus buscó una silla. Había una junto a la pared, aplastada por una montaña de expedientes. Los quitó e intentó buscarles un espacio en el suelo. Por lo visto, el comisario tenía menos espacio en su despacho que el propio Rebus—. Todavía estoy esperando a que me traigan los malditos archivadores —reconoció Watson.
Rebus acercó la silla a la mesa y se sentó.
—¿Qué pasa, señor?
—¿Cómo van las cosas?
—¿Las... cosas?
—Sí.
—Las cosas están bien, señor.
Rebus se preguntó si el Granjero sabía lo de Patience. Imposible.
—¿La detective Clarke trabaja bien?
—No tengo quejas.
—Bien. Tenemos un trabajo pendiente, una operación conjunta con Trading Standards.
—¡Oh!
—El inspector jefe Lauderdale te dará los detalles, pero primero quiero consultarlo contigo.
—¿Qué clase de operación conjunta?
—Préstamos de dinero —dijo Watson—. No te he ofrecido café, ¿te apetece? —Rebus negó con la cabeza y observó cómo Watson se inclinaba en su silla. Había tan poco espacio en la habitación que había tomado la costumbre de dejar la cafetera en el suelo, detrás de la mesa. Hasta donde Rebus sabía, ya la había volcado sobre la alfombra beis nueva un par de veces. Cuando Watson se irguió de nuevo, sostenía en su manaza una taza del brebaje infernal. El café del comisario era una leyenda en Edimburgo—. Préstamos de dinero acompañados con algo de protección —corrigió Watson—. Pero, sobre todo, préstamos de dinero.
En otras palabras, la misma y vieja historia de siempre. Personas que pedían dinero prestado en el lugar equivocado, a sabiendas del tremendo riesgo que corrían al hacerlo, ya que no tenían ninguna posibilidad con los bancos. El problema era, por supuesto, que los intereses alcanzaban los centenares por ciento y los atrasos, que no tardaban en producirse, llevaban un interés todavía más prohibitivo. Era un círculo vicioso y sanguinario, porque al final estaba la intimidación, las palizas y algo peor.
De pronto, Rebus supo por qué el comisario deseaba esa pequeña charla.
—No se tratará de Big Ger, ¿verdad? —preguntó.
Watson asintió.
—En cierta manera —reconoció.
Rebus se levantó de un salto.
—¡Esta será la cuarta vez en cuatro años! ¡Siempre se libra, usted lo sabe y yo lo sé! —Normalmente hubiese dicho esto en movimiento, pero no había espacio donde moverse, así que se quedó allí como una especie de orador apocalíptico—. Es una pérdida de tiempo intentar pillarlo por temas de préstamos de dinero. Creía que tras hablar de esto más de una docena de veces, habíamos decidido que era inútil ir por él sin intentar otro enfoque.
—Lo sé, John, lo sé, pero los de Trading Standards están preocupados. El problema parece ser más grande de lo que creían.
—Maldito Trading Standards.
—A ver, John...
—Pero —Rebus hizo una pausa—, con todo respeto, señor, es una completa pérdida de tiempo y de recursos humanos. Montaremos una vigilancia, tomaremos unas cuantas fotos, detendremos a un par de desgraciados que actúan como corredores, y nadie testificará. Si el procurador fiscal de verdad quisiera apresar a Big Ger, nos daría los recursos para poder montar una operación decente.
El problema, por supuesto, era que nadie tenía tantas ganas de detener a Morris Gerald Cafferty (conocido por todos como Big Ger) como John Rebus. Suspiraba por una crucifixión en toda regla. Quería empuñar la lanza y dar el último estoque para cerciorarse de que el cabrón estuviese muerto de verdad. Cafferty era escoria, pero una escoria inteligente. Siempre había testaferros a su alrededor que irían a la cárcel en su nombre. Rebus había fracasado tantas veces en sus intentos de encerrarle, que prefería no pensar en él en absoluto. Ahora, el Granjero le decía que habría una operación, lo que significaba largas noches y días de vigilancia, un montón de papeleo y, finalmente, los arrestos de unos pocos aprendices de matones.
—John —dijo Watson, que apeló a su poder de persuasión—, sé cómo te sientes. Pero por lo menos vamos a hacer un último disparo, ¿eh?
—Sé qué clase de disparo le dedicaría a Cafferty si me dieran la oportunidad —y Rebus convirtió su puño en un arma e imitó el retroceso.
Watson sonrió.
—Entonces es una suerte que no vayamos armados, ¿verdad?
Después de un momento, Rebus también sonrió. Se sentó de nuevo.
—Adelante, señor —dijo—. Le escucho.
Esa misma noche a la once, Rebus veía la tele en la soledad de su apartamento. Seguramente los estudiantes estaban en la biblioteca de la universidad o, en su defecto, en el bar. Dado que Michael tampoco estaba, el bar parecía una apuesta segura. Había llamado a Patience tres veces, y siempre había terminado hablando con el contestador automático, repitiendo que sabía que ella estaba allí y tratando de convencerla para que cogiera el teléfono.
Como resultado, el auricular estaba en el suelo junto al sofá, y cuando sonó estiró un brazo para cogerlo y lo sostuvo junto al oído.
—¿Hola?
—¿John?
Rebus se incorporó como un resorte.
—Patience, gracias a Dios...
—Escucha, esto es importante.
—Sé que lo es. Sé que fui un estúpido, pero tienes que creerme...
—¡Escúchame! —Rebus se calló y escuchó. Haría lo que ella le dijese, sin preguntar—. Creyeron que estabas aquí, así que alguien de la comisaría acaba de llamar. Es Brian Holmes.
—¿Qué quiere?
—No, llamaba por él.
—¿Y qué pasa con él?
—No lo sé. En cualquier caso, está herido.
Rebus se levantó sin soltar el teléfono, arrastrando por el suelo todo el aparato.
—¿Dónde está?
—En algún lugar en Haymarket, en un bar...
—¿El Heartbreak Cafe?
—Eso es. Escucha, John...
—¿Sí?
—Ya hablaremos. Pero todavía no. Solo dame tiempo.
—Como quieras, Patience. Adiós.
John Rebus dejó caer el teléfono y cogió la chaqueta.
Rebus estaba aparcando delante del Heartbreak Cafe apenas siete minutos más tarde. Esta era la belleza de Edimburgo cuando se podían evitar los semáforos. El Heartbreak Cafe había sido abierto un año antes por un cocinero que también resultaba ser un fanático de Elvis Presley. Había utilizado parte de su extensa colección de recuerdos para decorar el interior, y sus habilidades culinarias le permitían ofrecer un menú que casi por sí solo justificaba una visita, incluso si, como era el caso de Rebus, nunca te había gustado Elvis. Holmes había estado hablando del lugar desde su apertura, charlando durante horas sobre un postre llamado Blue Suede Choux. El café también funcionaba como bar, con cócteles exóticos, música de los cincuenta y cervezas embotelladas estadounidenses cuyos precios habrían causado convulsiones en el Broadsword. Rebus tenía la sensación de que Holmes se había hecho amigo del propietario; desde luego, pasaba allí mucho tiempo desde su separación de Nell, y como resultado había engordado algunos kilos. Desde el exterior, el lugar no parecía nada del otro mundo: una fachada de cemento con ventanas rectangulares estrechas en el medio llenas de rótulos de neón que anunciaban las cervezas. En la parte superior de la fachada, un cartel luminoso parpadeaba el nombre del restaurante.
Sin embargo, la acción no estaba dentro. Holmes había sido atacado en la parte de atrás del lugar, donde un callejón angosto llevaba hasta el aparcamiento de los clientes. Era un aparcamiento pequeño para lo que es habitual en cualquier restaurante, y servía como depósito para los cubos a rebosar de basura. La mayoría de los clientes, adivinó Rebus, aparcaban en la calle, pero Holmes lo hacía ahí atrás porque pasaba mucho tiempo en el bar, y porque una vez le habían rayado el coche cuando lo había dejado en la calle.
Había dos coches en el aparcamiento. Uno era de Holmes, y el otro, un viejo Ford Capri con un retrato de Elvis en el capó, pertenecía sin atisbo de duda al propietario del Heartbreak Cafe. Brian Holmes yacía entre los dos vehículos. Hasta el momento nadie le había movido; esperaban a que el doctor acabase su examen. Uno de los detectives presentes reconoció a Rebus y se le acercó.
—Un golpe muy feo en la nuca. Lleva inconsciente unos veinte minutos, desde que lo encontraron. El dueño del café fue quien le encontró y, al reconocerle, nos llamó. Podría tener el cráneo fracturado.
Rebus asintió sin decir nada, con su mirada fija en la figura yaciente de su colega. El otro detective continuaba hablando sobre que la respiración de Holmes era regular; su pulso, correcto...; los consuelos habituales. Rebus se acercó al cuerpo y se detuvo junto al doctor, arrodillado. El médico ni siquiera le miró, pero ordenó al agente que sujetaba una linterna sobre Brian Holmes que la moviese un poquito a la izquierda. Luego comenzó a examinar aquella parte del cráneo de Holmes.
Rebus no veía sangre, pero eso no significaba nada. Las personas morían a todas horas sin perder sangre. Dios, Brian parecía tan tranquilo que era como mirar en un ataúd. Se volvió hacia el detective.
—¿Cuál es el nombre del dueño?
—Eddie Ringan.
—¿Está dentro?
El detective asintió.
—En la barra del bar.
Eso cuadraba.
—Iré a hablar con él —dijo Rebus.
Eddie Ringan tenía lo que eufemísticamente se conoce como un problema con la bebida desde hacía años, mucho antes de que abriese el Heartbreak Cafe. Por esta razón, las personas creían que el bar fracasaría, al igual que sus anteriores negocios. Pero se equivocaron, y la razón era que Eddie había conseguido encontrar a un encargado que no solo era algo así como un gurú financiero, sino que también era correcto y honrado a carta cabal. No le robaba a Eddie, y le mantenía donde este debía permanecer durante las horas de trabajo: en la cocina.
Eddie continuaba bebiendo, pero podía cocinar y beber; eso no era un problema, sobre todo cuando le acompañaban uno o dos ayudantes de cocina para ocuparse del trabajo que requería una mirada clara o una mano firme. Por lo tanto, como afirmaba Brian Holmes, el Heartbreak Cafe prosperaba. Aún no había conseguido convencer a Rebus para compartir una comida de King Shrimp Creole o Love Me Tenderloin. No había convencido a Rebus para que cruzase la puerta principal... al menos hasta esa noche.
Las luces continuaban encendidas. Era como entrar en el santuario del ídolo de un adolescente. Había carteles de Elvis en las paredes, portadas de discos de Elvis, una figura de Elvis de tamaño natural, incluso un reloj de Elvis, con los brazos del Rey señalando la hora. La televisión estaba encendida y emitía una «noticia» sobre un cheque gigante que se había entregado en la cervecería Gibson.
No había nadie más en el local excepto Eddie Ringan, derrumbado en un taburete, y otro hombre detrás de la barra que servía dos chupitos de Jim Beam. Rebus se presentó y fue invitado a sentarse. El encargado de la barra se presentó a sí mismo como Pat Calder.
—Soy el socio del señor Ringan.
Por la manera en que lo dijo, Rebus se preguntó si los dos jóvenes eran algo más que simples socios. Holmes no había mencionado que Eddie era gay. Volvió su atención al cocinero.
Eddie Ringan probablemente se acercaba a la treintena, pero parecía diez años mayor. El pelo le crecía lacio y ralo sobre una cabeza grande y ovalada que se apoyaba de forma inestable sobre el óvalo más grande que era su cuerpo. Rebus había visto a cocineros gordos y cocineros obesos, pero Ringan sin duda era el anuncio en vivo de la cocina de algún otro. Su rostro pastoso mostraba las señales de la bebida; no solo de las copas de esa noche, sino de semanas, meses, incluso años de consumición copiosa y constante. Rebus le observó mientras se tomaba el fuego ámbar de un solo trago.
—Ponme otra.
—No, si vas a conducir —dijo Pat Calder. Luego, con un tono de voz claro y preciso—: Este hombre es un oficial de policía, Eddie. Ha venido a hablar de Brian.
Eddie Ringan asintió.
—Se cayó y se golpeó la cabeza.
—¿Es lo que cree? —preguntó Rebus.
—En realidad no. —Por primera vez, Ringan apartó la mirada de la barra y miró a Rebus a los ojos—. Quizá fue un asaltante, o algún aviso.
—¿Qué clase de aviso?
—Eddie ha bebido demasiado, inspector —intervino Pat Calder—, y está empezando a imaginar...
—¡No me estoy imaginando nada! —Ringan descargó un manotazo en la barra para recalcar sus palabras. Continuaba mirando a Rebus—. Ya sabe cómo es. Los otros restaurantes se inquietan porque no les gusta que tú hagas negocios y ellos no. Te ganas muchos enemigos en este juego.
Rebus asintió.
—¿Así que tiene alguien en mente, Eddie? ¿Alguien en particular?
Eddie Ringan negó con la cabeza en un movimiento lento.
—En realidad no.
—¿Cree que quizás usted era la víctima que se pretendía?