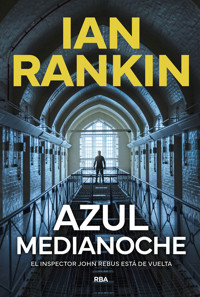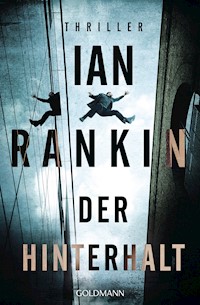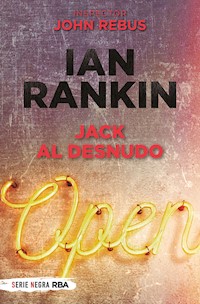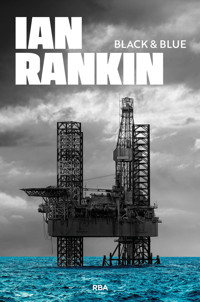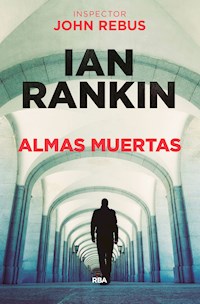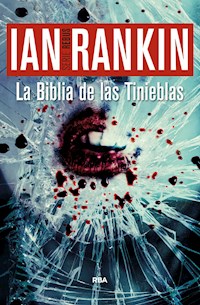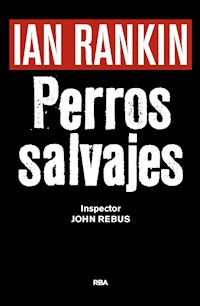
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: John Rebus
- Sprache: Spanisch
X Premio RBA Novela Negra «Con las manos en los bolsillos, Rebus se volvió hacia Cafferty. Ahora eran hombres mayores, de una constitución y un pasado similares. Si estuvieran sentados en un pub, un mirón podría confundirlos con dos amigos que se conocen desde el colegio. Pero su vida contaba una historia distinta».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Título original: Even Dogs in the Wild
© John Rebus Ltd., 2015.
© de la traducción: Efrén del Valle Peñamil, 2016.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2016. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO012
ISBN: 9788490567609
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
PRÓLOGO
PRIMER DÍA
1
2
3
SEGUNDO DÍA
4
5
6
7
8
TERCER DÍA
9
10
11
12
13
CUARTO DÍA
14
15
16
QUINTO DÍA
17
18
19
20
SEXTO DÍA
21
22
23
24
25
26
SÉPTIMO DÍA
27
28
29
30
OCTAVO DÍA
31
32
33
34
35
NOVENO DÍA
36
37
38
DÉCIMO DÍA
39
40
41
42
EPÍLOGO
GANADORES DEL PREMIO RBA DE NOVELA NEGRA
IAN RANKIN. JOHN REBUS
IAN RANKIN. MALCOLM FOX
NOTAS
PRÓLOGO
Al final, el pasajero sacó la cinta de casete y la lanzó al asiento trasero.
—Eran The Associates —protestó el conductor.
—Pues que vayan a asociarse a otro sitio. Parece que el cantante se haya pillado los huevos en una prensa.
El conductor pensó en ello unos instantes y sonrió.
—¿Recuerdas cuando se lo hicimos a...? ¿Cómo se llamaba?
El pasajero se encogió de hombros.
—Debía dinero al jefe. Eso era lo que importaba.
—No era mucho, ¿no?
—¿Cuánto falta?
El pasajero miró por el parabrisas.
—Menos de un kilómetro. Hay movimiento por estos bosques, ¿eh?
El pasajero no medió palabra. Estaba oscuro y no habían visto ningún coche en los últimos siete u ocho kilómetros. La campiña de Fife, tierra adentro, con los campos esquilados aguardando el invierno. Una granja de cerdos cercana que ya habían utilizado antes.
—¿Cuál es el plan? —preguntó el conductor.
—Solo tenemos una pala, así que nos jugamos a cara o cruz quién suda la gota gorda. Le quitamos la ropa y luego la quemamos.
—Solo lleva pantalones y un chaleco.
—No he visto tatuajes ni pendientes. No hará falta cortar nada.
—Ya hemos llegado. —El conductor detuvo el coche, salió y abrió una puerta. Un sendero serpenteante se adentraba en el bosque—. Espero que no nos quedemos atascados —dijo al subirse de nuevo. Luego, al ver la mirada de su acompañante—: Era broma.
—Más te vale.
Recorrieron lentamente unos centenares de metros.
—Aquí tengo sitio para dar la vuelta —dijo el conductor.
—Pues perfecto.
—¿Te suena esto?
El pasajero sacudió la cabeza.
—Hace mucho tiempo...
—Creo que hay uno enterrado ahí delante y otro a la izquierda.
—En ese caso, podríamos probar al otro lado del camino. ¿La linterna está en la guantera?
—Con pilas nuevas, como pediste.
El pasajero lo comprobó.
—De acuerdo.
Los dos hombres se apearon y permanecieron inmóviles casi un minuto, acostumbrando la vista a la oscuridad y atentos a cualquier sonido inusual.
—Elijo yo el sitio —dijo el pasajero, que se llevó la linterna consigo.
El conductor se encendió un cigarrillo y abrió la puerta trasera del Mercedes. Era un modelo antiguo y las bisagras rechinaban. Cogió el casete de The Associates del asiento y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta, donde entrechocó con unas monedas. Necesitaría una para el cara o cruz. Luego cerró la puerta, se dirigió al maletero y lo abrió. El cuerpo estaba envuelto en una sábana azul. O lo había estado. El trayecto había aflojado la improvisada mortaja. Pies descalzos, piernas delgadas y pálidas y caja torácica visible. El conductor apoyó la pala en una de las luces traseras, pero acabó cayendo al suelo. Maldiciendo, se agachó a recogerla.
Fue en ese momento cuando el cadáver cobró vida, salió de debajo de la sábana y del maletero y casi hizo pegar un brinco al conductor cuando sus pies tocaron el suelo. El conductor jadeó y se le cayó el pitillo de la boca. Apoyó una mano en el mango de la pala e intentó levantarse con la otra. La sábana quedó colgando del borde del maletero y su ocupante desapareció entre los árboles.
—¡Paul! —gritó el conductor—. ¡Paul!
La linterna precedió al hombre llamado Paul.
—¿Qué coño pasa, Dave? —gritó.
El conductor solo acertó a extender una mano temblorosa para señalar.
—¡Ha escapado!
Paul observó el maletero vacío y dejó escapar un siseo entre dientes.
—Vamos a por él —gruñó—. O alguien cavará un agujero para nosotros.
—Ha resucitado —dijo Dave con voz trémula.
—Pues lo mataremos otra vez —repuso Paul, y sacó un cuchillo del bolsillo interior—. Aún más lentamente que antes...
PRIMER DÍA
1
Malcolm Fox despertó de otra de sus pesadillas.
Creía saber por qué había empezado a tenerlas: la incertidumbre por su trabajo. No estaba del todo seguro de seguir queriéndolo y temía que, en cualquier caso, estuviera ocupando una plaza que sobraba. El día anterior le habían dicho que debía viajar a Dundee para cubrir una vacante durante un par de turnos. Cuando preguntó cuál era el motivo, le respondieron que al agente al que iba a sustituir le habían ordenado que cubriera a otra persona en Glasgow.
—¿Y no sería más fácil que me mandaran a Glasgow? —propuso Fox.
—Puede preguntar, supongo.
Así que cogió el teléfono e hizo justamente eso, pero descubrió que el agente de Glasgow iba a Edimburgo a ocupar una plaza temporal, así que tiró la toalla y se dirigió a Dundee. ¿Y hoy? A saber. Su jefe en St. Leonard’s no parecía saber qué hacer con él. Era un inspector de sobra.
—Son los oportunistas —había dicho el inspector jefe Doug Maxtone a modo de disculpa—. Están obstruyendo el sistema. Hace falta que se jubilen unos cuantos ...
—Entendido —había respondido Fox.
Tampoco es que él fuera precisamente un joven idealista. Dentro de tres años podría jubilarse con una buena pensión y mucha vida por delante.
Barajó sus opciones en la ducha. El bungaló de Oxgangs en el que vivía podía alcanzar un buen precio, el suficiente para poder trasladarse. Pero debía tener en cuenta a su padre. Fox no podía irse muy lejos mientras a Mitch le quedara oxígeno en el cuerpo. Y luego estaba Siobhan. No eran amantes, pero últimamente habían pasado más tiempo juntos. Si uno de los dos se aburría, sabía que siempre podía llamar al otro. Iban al cine o a algún restaurante, o comían aperitivos viendo un DVD. Siobhan le había regalado media docena de películas por Navidad y habían visto tres antes de que terminara el año. Pensó en ella mientras se vestía. A ella le gustaba más el trabajo que a él. Siempre que quedaban, Siobhan estaba lista para contarle cualquier novedad o cotilleo. Luego le preguntaba a él, que se limitaba a encogerse de hombros y a soltar de vez en cuando cuatro datos. Ella los recibía como una auténtica exquisitez, cuando para él no dejaba de ser información de lo más corriente. Ella trabajaba en Gayfield Square, bajo las órdenes de James Page. La estructura allí parecía mejor que la de St. Leonard’s. Fox se había planteado solicitar un traslado, pero sabía que no se lo concederían jamás; supondría para ellos el mismo problema: un inspector de más.
Cuarenta minutos después de terminar su desayuno estaba aparcando en St. Leonard’s. Se quedó sentado en el coche unos instantes, recomponiéndose y pasando las manos por el volante. Era en momentos como aquel cuando le apetecía un cigarrillo, algo con lo que ocupar el tiempo, algo con lo que olvidarse de sí mismo. En lugar de fumar, se puso un chicle encima de la lengua y cerró la boca. Un agente uniformado había salido al aparcamiento por la puerta trasera de la comisaría y estaba abriendo un paquete de tabaco. Cruzaron miradas cuando Fox se dirigió hacia él, y el agente asintió levemente. El hombre sabía que Fox había trabajado en Asuntos Internos; toda la comisaría lo sabía. A algunos no parecía importarles; otros dejaban entrever su disgusto sin tapujos. Fruncían el ceño, contestaban a regañadientes y, en lugar de sujetar la puerta, dejaban que se le cerrara en las narices.
—Eres un buen policía —le había dicho Siobhan en más de una ocasión—. Ojalá te dieras cuenta.
Cuando llegó a la sala del DIC, Fox vio que ocurría algo. Estaban moviendo sillas y material de un lado a otro. Su mirada se cruzó con la de un estruendoso Doug Maxtone.
—Tenemos que hacer sitio a un equipo nuevo —explicó Maxtone.
—¿Un equipo nuevo?
—De Gartcosh, lo cual significa que casi todos serán de Glasgow, y ya sabe lo que opino de ellos.
—¿A qué se debe?
—Nadie ha dicho nada.
Fox siguió mascando chicle. Gartcosh, una antigua planta siderúrgica, albergaba ahora el Campus de la Justicia Escocesa. Funcionaba desde el verano anterior, y Fox nunca había tenido ocasión de cruzar el umbral. El lugar era una amalgama de policías, fiscales, forenses y agentes de aduanas, y su jurisdicción abarcaba el crimen organizado y las operaciones antiterroristas.
—¿A cuántos tendremos que dar la bienvenida?
Maxtone le dedicó una mirada fulminante.
—Francamente, Malcolm, dudo que vaya a darle la bienvenida a nadie, pero necesitamos mesas y sillas para media docena.
—¿Y ordenadores y teléfonos?
—Traerán los suyos. Pero sí que piden... —Maxtone sacó un papel del bolsillo y lo consultó con gran teatralidad—: ayuda complementaria, con derecho a veto.
—¿Son órdenes de arriba?
—Del mismísimo jefe de policía. —Maxtone arrugó la hoja y la lanzó sin mirar en dirección a una papelera—. Llegarán en una hora más o menos.
—¿Limpio un poco el polvo?
—No estaría mal. Igualmente no tendrá donde sentarse...
—¿Voy a perder mi silla?
—Y su mesa. —Maxtone inhaló y exhaló ruidosamente—. Así que si hay algo en los cajones que no quiere que vea nadie... —Esbozó una sonrisa sombría—. Habría preferido quedarse en la cama, ¿eh?
—Peor aún, señor. Empiezo a pensar que habría sido mejor quedarme en Dundee.
Siobhan Clarke había aparcado en una zona de estacionamiento prohibido en St. Bernard’s Crescent. Era la calle más lujosa que podía encontrarse en la Ciudad Nueva de Edimburgo, llena de fachadas con columnas y ventanas de suelo a techo. Había dos terrazas georgianas en forma de arco a ambos lados de un pequeño jardín privado con árboles y bancos. Raeburn Place, con sus grandes tiendas y restaurantes, estaba a dos minutos a pie, al igual que el Water of Leith. Siobhan había llevado un par de veces a Malcolm al mercado de comida de los sábados y bromeaba con que debería cambiar su bungaló por un piso colonial en Stockbridge.
En ese momento sonó el teléfono. Hablando del rey de Roma... Clarke atendió la llamada.
—¿Has vuelto al norte?
—De momento no —dijo él—. Pero aquí se están produciendo cambios drásticos.
—Yo también tengo noticias. Me han transferido a la investigación de Minton.
—¿Cuándo?
—Hoy a primera hora. Iba a contártelo a la hora del almuerzo. Han puesto al mando a James y me quería en el equipo.
—Es lógico.
Siobhan cerró el coche y se dirigió hacia una puerta negra con un reluciente picaporte de cobre y buzón, donde montaba guardia una agente uniformada, que inclinó levemente la cabeza, cosa que Clarke recompensó con una sonrisa.
—¿Queda sitio para alguien que ocupa poco espacio? —preguntó Fox. Intentaba que sonara a broma, pero Siobhan se dio cuenta de que hablaba en serio.
—Tengo que dejarte, Malcolm. Hablamos luego.
Clarke colgó y esperó a que la agente abriera la puerta. Los medios de comunicación ya se habían ido. Alguien, probablemente un vecino, había dejado un par de ramos de flores en el escalón. Junto a la columna situada a la derecha de la puerta había un tirador antiguo y encima una placa en la que se leía la palabra MINTON, así, en mayúsculas.
Cuando se abrió la puerta, Clarke dio las gracias a la agente y entró. En el suelo de parquet había correo. Lo cogió y vio que en una mesa auxiliar había más cartas que alguien había abierto, probablemente el equipo de Incidentes Graves. También había los folletos habituales, incluido uno de un restaurante hindú que conocía en la parte sur de la ciudad. No se imaginaba a lord Minton pidiendo comida para llevar, pero nunca se sabe. La unidad científica había buscado huellas en el vestíbulo. Lord Minton —de nombre completo David Menzies Minton— había sido asesinado dos noches antes. En el barrio nadie se había percatado del allanamiento ni del ataque. Quienquiera que fuese el autor, había escalado dos muros en la oscuridad para llegar hasta la pequeña ventana de la despensa, situada a la altura del jardín y adyacente a la puerta trasera, que estaba cerrada con llave y pestillo. Había roto la ventana para entrar. Minton estaba en su estudio de la planta baja. Según el examen post mortem, le habían golpeado en la cabeza, lo habían estrangulado y después habían seguido golpeando su cuerpo sin vida.
Clarke permaneció en el silencioso vestíbulo tratando de orientarse. Después sacó una carpeta del bolso y releyó el contenido. La víctima tenía setenta y ocho años, no se había casado nunca y llevaba treinta y cinco años viviendo allí. Había estudiado en la George Heriot’s School y en las universidades de St. Andrews y Edimburgo. Había ascendido en las pululantes filas de abogados de la ciudad hasta lograr el cargo de abogado de Su Majestad, lo cual le había servido para ejercer de fiscal en algunos de los juicios criminales más destacados de Escocia. ¿Enemigos? Debió de ganarse muchos en sus momentos de gloria, pero en los últimos años había vivido apartado de los focos. Hacía algún que otro viaje a Londres para sentarse en la Cámara de los Lores. Visitaba casi todos los días su club de Princes Street para leer la prensa y hacer tantos crucigramas como encontrara.
—Un robo que se ha complicado —había afirmado el inspector jefe James Page, el superior de Clarke—. El autor no espera encontrar a nadie en casa. Le entra el pánico. Fin de la historia.
—Pero ¿por qué estrangular y pegar otra vez a la víctima cuando ya estaba muerta?
—Como le decía, le entró el pánico. Eso explica por qué el atacante huyó sin llevarse nada. Probablemente iba colocado y necesitaba dinero para meterse algo más. Buscaba lo típico: teléfonos e iPad, que son fáciles de vender. Pero el aristocrático lord no tenía ese tipo de cosas. Quizá eso molestó a nuestro hombre y descargó su frustración allí mismo.
—Tiene lógica.
—¿Le gustaría verlo por sí misma? —asintió Page lentamente—. Allá vamos, entonces.
Salón, comedor formal y cocina en la planta baja, estancias para el servicio en desuso y despensa en el sótano. Habían tapado con tablones el marco de la ventana de la despensa y habían retirado los fragmentos de cristal para que los examinaran los de la científica. Clarke abrió la puerta trasera y estudió el pequeño y cuidado jardín privado. Lord Minton tenía jardinero, pero en invierno solo iba un día al mes. Lo habían interrogado y había expresado su tristeza, amén de su preocupación porque no había cobrado el mes anterior.
Al subir la silenciosa escalera de piedra hasta el primer piso, Clarke se dio cuenta de que, aparte de un baño, solo había otra habitación. El estudio estaba oscuro y las gruesas cortinas de terciopelo rojo corridas. Por las fotografías que llevaba en la carpeta, pudo ver que el cuerpo de lord Minton había sido hallado delante de su mesa, sobre una alfombra persa que también se habían llevado para examinar. Cabello, saliva, fibras: todo el mundo dejaba algún rastro. La conclusión era que la víctima estaba sentada a la mesa extendiendo cheques para pagar las facturas de gas y electricidad. Había oído un ruido y se había levantado a inspeccionar. No había llegado muy lejos cuando irrumpió el atacante y le golpeó en la cabeza con alguna herramienta. Por el momento no habían descubierto ningún arma, pero el patólogo suponía que se había utilizado un martillo.
La chequera estaba abierta sobre la mesa antigua junto a una pluma aparentemente cara. Había fotos familiares —en blanco y negro, tal vez los padres de la víctima— en marcos de plata. Eran pequeños y un ladrón habría podido echárselos al bolsillo, pero seguían allí. Clarke sabía que habían encontrado la cartera de lord Minton en una chaqueta colgada en el respaldo de la silla, y el dinero y las tarjetas de crédito estaban intactos. También llevaba puesto el reloj de oro.
—No estabas tan desesperado, ¿eh? —murmuró Clarke.
Dos veces por semana iba a limpiar la casa una mujer llamada Jean Marischal. Tenía llave y había encontrado el cuerpo a la mañana siguiente. En su declaración manifestó que el lugar no requería demasiadas atenciones; creía que a «su señoría» le gustaba tener compañía.
En el piso de arriba había demasiadas habitaciones. Una sala de estar y un comedor que no parecían haber recibido nunca una visita; cuatro dormitorios, aunque solo se necesitaba uno. La señora Marischal no recordaba un solo invitado que hubiera pasado la noche allí, ni tampoco una cena u otro tipo de reunión. Clarke no se entretuvo en el cuarto de baño, así que bajó de nuevo al vestíbulo y se quedó allí de brazos cruzados. No habían encontrado huellas, aparte de las de la víctima y la limpiadora. Nadie había visto a gente merodeando ni se sabía de visitas inusuales.
Nada.
Habían convencido a la señora Marischal para que visitara de nuevo la escena aquel mismo día. Si alguien se había llevado algo, ella era su máxima esperanza. Entre tanto, el equipo tendría que parecer ocupado. Se esperaba que lo estuviera. El actual abogado de Su Majestad y el primer ministro querían información de última hora dos veces al día. Habría sesiones para la prensa a las doce y a las cuatro de la tarde, en las que el inspector James Page debería tener algo que anunciar.
El problema era qué.
Cuando se iba, Clarke dijo a la agente apostada fuera que mantuviera los ojos bien abiertos.
—Eso de que el culpable siempre vuelve no es cierto, pero a lo mejor esta vez estamos de suerte...
De camino a Fettes, se detuvo en una tienda y compró dos periódicos. En el mostrador comprobó que contuvieran necrológicas del difunto de un tamaño decente. Dudaba que fuese a averiguar nada que no hubiera encontrado ya rastreando en Internet durante media hora, pero engrosarían la carpeta.
Puesto que lord Minton era quien era, habían decidido instalar al equipo de Incidentes Graves en Fettes en lugar de en Gayfield Square. Fettes —también conocida como «la Casa Grande»— había sido el cuartel general de la policía de Lothian y Borders hasta el 1 de abril de 2013, cuando las ocho regiones policiales del país desaparecieron y fueron sustituidas por una única organización conocida como la Policía de Escocia. En lugar de un jefe de policía, Edimburgo tenía ahora un comisario llamado Jack Scoular, que era solo unos años mayor que Clarke. Fettes era dominio de Scoular, un lugar en el que la administración tenía prioridad y en el que se celebraban reuniones. No había agentes del DIC allí, pero sí contaba con medio pasillo de despachos vacíos, que habían ofrecido a James Page. Dos agentes, Christine Esson y Ronnie Ogilvie, estaban ocupados colgando fotos y mapas en una pared por lo demás desnuda.
—Pensamos que te gustaría la mesa al lado de la ventana —dijo Esson—. Al menos tiene vistas.
Sí, vistas a dos escuelas muy distintas: Fettes College y Broughton High. Clarke echó un vistazo durante tres segundos, colgó el abrigo en el respaldo de la silla y se sentó. Dejó los periódicos encima de la mesa y se concentró en el informe sobre la muerte de lord Minton. Contenía parte de su historial y varias fotografías desempolvadas de los archivos: casos en los que había participado, fiestas en los jardines reales, su primera aparición vestido de armiño.
—Un soltero empedernido —dijo Esson mientras clavaba otra chincheta.
—De lo cual no podemos deducir nada —advirtió Clarke—. Y esa foto está torcida.
—Si haces esto, no.
Esson inclinó la cabeza veinte grados y luego colocó bien la foto. En ella se veía el cuerpo in situ, desplomado sobre la alfombra como si se hubiera quedado dormido a causa de una borrachera.
—¿Dónde está el jefe? —preguntó Clarke.
—En Howden Hall —respondió Ogilvie.
—¿Ah, sí?
En Howden Hall se encontraba el laboratorio forense de la ciudad.
—Dijo que si no volvía a tiempo, la rueda de prensa era toda tuya.
Clarke consultó el reloj: disponía de una hora.
—Su habitual gesto de generosidad —farfulló, y miró la primera necrológica.
Había terminado de leerlas y estaba ofreciéndoselas a Esson para que las colgara en la pared cuando llegó Page, que iba acompañado de un subinspector llamado Charlie Sykes. Normalmente, Sykes trabajaba en el DIC de Leith. Le faltaba un año para jubilarse y más o menos lo mismo para sufrir un infarto, y lo primero trascendía prácticamente en todas las conversaciones que Clarke había mantenido con él.
—Una puesta al día rápida —comenzó Page, jadeando mientras reunía a su brigada—. Las visitas casa por casa continúan, y tenemos a un par de agentes comprobando los circuitos cerrados de televisión de la zona. En algún lugar, alguien está trabajando con un ordenador para comprobar si hay otros casos, en la ciudad o fuera, que encajen con este. Tendremos que seguir entrevistando al círculo de amigos y conocidos del difunto, y alguien tendrá que ir al sótano a repasar la vida profesional de lord Minton con detalle... —Clarke miró en dirección a Sykes. Este le guiñó un ojo, lo cual significaba que algo había ocurrido en Howden Hall. Por supuesto que algo había ocurrido en Howden Hall—. También tenemos que poner la casa y su contenido bajo el microscopio —prosiguió Page.
Clarke se aclaró la garganta ruidosamente y Page dejó de hablar.
—Cualquier novedad que quiera comunicarnos, señor —dijo con sorna—; porque estoy segura de que ya no cree que se trate de un ladrón al que le entró el pánico.
Page agitó el dedo índice en un gesto de advertencia.
—No podemos permitirnos descartar esa posibilidad. Pero, por otro lado, ahora también tenemos esto. —Page sacó una hoja del bolsillo interior de la americana. Era una fotocopia. Clarke, Esson y Ogilvie se acercaron a él para verla mejor—. Estaba doblada dentro de la cartera de la víctima, detrás de una tarjeta de crédito. Una lástima que no la vieran antes, pero igualmente...
La fotocopia era de una nota escrita en letras mayúsculas en un trozo de papel de unos doce centímetros por ocho.
TE MATARÉ POR LO QUE HICISTE.
Se oyó a alguien tomar aire y luego se impuso el silencio absoluto, que rompió un eructo de Charlie Sykes.
—De momento no diremos nada de esto —anunció Page a los allí presentes—. Si se entera algún periodista, rodarán cabezas. ¿Entendido?
—Pero esto lo cambia todo —intervino Ronnie Ogilvie.
—Esto lo cambia todo —reconoció Page asintiendo varias veces.
2
—¿Por qué Fettes? —preguntó Fox aquella noche cuando se sentó frente a Clarke en un restaurante de Broughton Street—. No, déjame adivinar: ¿es para que refleje el estatus de Minton?
Clarke masticó y asintió.
—Si asoman la cabeza altos mandos o políticos, Fettes no tiene ni punto de comparación con Gayfield Square.
—Y es un sitio más agradable para una rueda de prensa. Vi a Page en el canal de noticias, pero a ti no.
—En mi opinión lo hizo bien.
—Si no fuera porque en un caso como este, que no haya noticias no son precisamente buenas noticias. Las primeras cuarenta y ocho horas son cruciales. —Fox se llevó el vaso de agua a los labios—. Quien lo haya hecho tiene que aparecer en nuestros registros, ¿no? ¿O es su primera vez? Eso podría explicar por qué la cagó.
Clarke asintió lentamente, evitando el contacto visual y sin mediar palabra. Fox dejó el vaso encima de la mesa.
—Me ocultas algo, Siobhan.
—Lo estamos manteniendo en secreto.
—¿Estáis manteniendo en secreto qué?
—Lo que no te estoy contando.
Fox esperó, mirándola fijamente. Clarke soltó el tenedor y volvió la cabeza a izquierda y derecha. En el restaurante, dos tercios de las mesas estaban vacías y nadie alcanzaba a oírlos. No obstante, bajó la voz y se inclinó hacia delante hasta situarse a solo unos centímetros del rostro de Fox.
—Había una nota.
—¿La dejó el asesino?
—Estaba escondida en la cartera de lord Minton. Puede que llevara allí días o semanas.
—Entonces, ¿no sabéis con seguridad si era del agresor? —Fox reflexionó al respecto—. De todos modos...
Clarke asintió de nuevo.
—Si Page se entera de que te lo he dicho...
—Entendido. —Fox se recostó en la silla y pinchó un trozo de zanahoria con el tenedor—. Pero esto complica las cosas.
—Dímelo a mí. O mejor no lo hagas. Cuéntame qué tal te ha ido el día.
—Ha llegado una gente de Gartcosh, salidos de la nada. Se han instalado esta tarde y Doug Maxtone está furioso.
—¿Conocemos a alguien?
—Todavía no nos han presentado. Al jefe no le han dicho por qué están aquí, aunque por lo visto le informarán por la mañana.
—¿Podría ser una investigación antiterrorista? —Fox se encogió de hombros—. ¿Son muchos?
—En el último recuento eran seis. Se han instalado en la sala del DIC, lo cual significa que hemos tenido que trasladarnos a una ratonera del pasillo. ¿Qué tal la merluza?
—Está buena.
Pero apenas la había tocado y se había concentrado en la jarra de vino blanco de la casa. Fox se sirvió más agua y vio que la copa de Clarke seguía llena.
—¿Qué decía la nota? —preguntó.
—Quien la escribió prometía matar a lord Minton por algo que había hecho.
—¿Y no era la letra de Minton?
—Estaba escrita en mayúsculas, pero no lo creo. Era un bolígrafo negro barato, no una estilográfica.
—Todo muy misterioso. ¿Crees que es la única nota?
—El equipo de registros llegará a la casa al amanecer. Ya estarían allí si Page hubiera podido organizarlo. Hay presupuesto para los siete días de la semana y todas las horas extra que sean necesarias.
—Tiempos felices.
Fox alzó la copa de agua. El teléfono de Clarke empezó a vibrar. Lo había dejado encima de la mesa, al lado de la copa de vino. Miró la pantalla y decidió contestar.
—Es Christine Esson —explicó a Fox al llevarse el teléfono a la oreja—. ¿No deberías estar descansando en casa, Christine? —Pero, mientras escuchaba, entrecerró un poco los ojos. Con la mano que le quedaba libre cogió la copa de vino como por instinto, pero ahora estaba vacía, al igual que la jarra—. De acuerdo —dijo al fin—. Gracias por avisar.
Clarke colgó y se dio unos golpecitos con el teléfono en los labios.
—¿Y bien? —dijo Fox.
—Han denunciado disparos en Merchiston. Christine acaba de enterarse por un amigo suyo que trabaja en la sala de control. Ha llamado alguien que vive en la misma calle. Un coche patrulla va de camino.
—A lo mejor era una vieja tartana petardeando.
—La persona que ha llamado ha oído cristales que se rompían, por lo visto en la ventana del salón. —Hizo una pausa—. La ventana de una casa que pertenece a un tal señor Cafferty.
—¿Big Ger Cafferty?
—El mismo.
—Interesante, ¿no te parece?
—Gracias a Dios que no estamos de servicio.
—Desde luego. Ni se te pase por la cabeza ir a echar un vistazo.
—Tienes razón.
Clarke cortó un trozo de merluza con el tenedor y Fox la estudió por encima del borde de la copa.
—¿A quién le toca pagar? —preguntó.
—A mí —respondió Clarke, que dejó el tenedor en el plato e hizo un gesto al camarero.
El coche patrulla estaba aparcado encima de la acera con la sirena encendida. Era una calle ancha bordeada de casas de la época victoriana tardía. Las puertas del camino que conducía a la casa de Cafferty estaban abiertas y había una furgoneta blanca. Un par de vecinos habían ido a curiosear. Parecían tener frío y probablemente volverían pronto a casa. Los dos agentes uniformados —un hombre y una mujer— eran conocidos de Clarke, que presentó a Fox y preguntó qué había ocurrido.
—Una mujer que vive enfrente ha oído un estruendo. Aparentemente también se ha producido un fogonazo y ruido de cristales rotos. La mujer se ha acercado a la ventana, pero no ha visto a nadie. Las luces del salón se han apagado, pero se ha dado cuenta de que la ventana estaba rota. Las cortinas estaban descorridas.
—No ha tardado nada en llamar a un cristalero.
Fox señaló con la cabeza hacia la casa de Cafferty, donde un hombre estaba tapando la ventana con una lámina de contrachapado.
—¿Qué dice el inquilino? —preguntó Clarke a los agentes.
—No abre la puerta. Dice que ha sido un accidente y niega que se oyera un disparo.
—¿Y cómo os lo ha dicho?
—Gritando por el buzón cuando intentábamos que nos abriera la puerta.
—Es Big Ger Cafferty. Una especie de gánster, o al menos lo era.
Clarke asintió y vio que a su lado había un perro —un tipo de terrier— olisqueándole la pierna. Clarke lo ahuyentó, pero el animal se sentó sobre las patas traseras y la miró con curiosidad.
—Debe de pertenecer a un vecino —dedujo uno de los agentes—. Cuando hemos llegado andaba arriba y abajo por la acera.
El agente se agachó a acariciar al perro detrás de la oreja.
—Comprobad el resto de la calle —dijo Clarke—. A ver si hay más testigos.
Clarke enfiló el camino hacia la puerta principal y se detuvo al lado del cristalero, que estaba clavando el tablón en el marco de la ventana.
—¿Todo bien por aquí? —preguntó.
Según vio, las cortinas del salón estaban corridas y la estancia a oscuras.
—Ya casi he terminado.
—Somos policías. ¿Podría contarnos qué ha pasado?
—Ha sido una rotura accidental. He tomado medidas y mañana estará como nuevo.
—¿Sabe que los vecinos dicen que esto lo ha hecho una bala?
—¿En Edimburgo?
El hombre sacudió la cabeza.
—Antes de marcharse tendrá que facilitar su información de contacto a mis compañeros.
—Ningún problema.
—¿Había trabajado antes para el señor Cafferty?
El hombre sacudió de nuevo la cabeza.
—Pero sabe quién es, ¿verdad? Entonces, no es descabellado que se haya producido un tiroteo...
—Me ha dicho que ha tropezado y se ha caído contra el cristal. Sucede a menudo.
—Imagino —terció Fox— que le habrá pagado bien para que viniera inmediatamente.
—En mi furgoneta pone «urgencias» porque me dedico a eso, a reparaciones de urgencia. Respuesta inmediata siempre que sea posible.
El hombre hundió el último clavo y evaluó su trabajo. Había una caja de herramientas en el suelo y un banco portátil, sobre el cual había serrado el tablón. En un recogedor estaban los fragmentos de cristal, los más grandes apilados unos encima de otros. Fox se había agachado a examinarlos; al levantarse, la mirada que lanzó a Clarke le indicó que no había visto nada relevante. Ella se volvió hacia la puerta, que parecía maciza, y pulsó el timbre media docena de veces. Al no hallar respuesta, se agachó a abrir el buzón.
—Soy la inspectora Clarke —dijo—. Siobhan Clarke. ¿Podemos hablar un momento, señor Cafferty?
—¡Vuelva con una orden judicial! —gritó una voz desde dentro.
Clarke se acercó al buzón y pudo ver una figura oscura en el pasillo.
—Ha hecho bien en apagar las luces —dijo—. Es un blanco más difícil. ¿Cree que volverán?
—¿De qué está hablando? ¿Ya ha vuelto a beber? Me han dicho que últimamente le ha cogido mucho cariño.
Clarke notó que la sangre le subía a las mejillas, pero logró contenerse al ver la reacción de Fox.
—Podría estar poniendo en peligro su vida y la de sus vecinos. Piénselo, por favor.
—Usted sueña. He chocado contra el cristal y se ha roto. Fin de la historia.
—Si lo que quiere es una orden judicial, puedo conseguir una.
—Pues lárguese y pídala. ¡Déjeme en paz!
Clarke soltó la solapa del buzón y se incorporó con la mirada clavada en Fox.
—Estás pensando que tenemos algo mejor que una orden judicial, ¿verdad? Adelante. —Señaló el teléfono que Clarke llevaba en la mano derecha—. Llámalo...
3
El bar Oxford estaba casi vacío y John Rebus tenía la sala trasera para él solo. Estaba sentado en un rincón, desde donde divisaba la puerta. Era algo que uno aprendía siendo policía. Si entraba alguien que pudiera causar problemas, uno quería verlo con toda la antelación posible. Aunque Rebus no esperaba problemas, allí no.
Además, ya no era policía.
Hacía un mes de su jubilación. Al final se había ido discretamente, sin ostentaciones y rechazando la oferta de una copa con Clarke y Fox. Desde entonces, Siobhan lo había llamado varias veces con pretextos diversos, pero siempre había encontrado alguna excusa para no verla. Incluso Fox se había puesto en contacto con él. ¡Fox! Antiguo miembro de Asuntos Internos, un hombre que había intentado cazar a Rebus muchas veces, con torpes intentos por compartir cotilleos antes de ir al grano.
¿Cómo le iba a Rebus?
¿Lo llevaba bien?
¿Le apetecía que se vieran algún día?
—A la mierda —farfulló Rebus para sus adentros, y apuró su cuarta IPA.
Ya era hora de irse a casa. Cuatro eran muchas. Su médico le había dicho que lo dejara del todo y Rebus pidió una segunda opinión.
—También debería dejar de fumar —le había dicho el doctor.
Rebus sonrió al recordarlo, se levantó del banco y llevó el vaso vacío a la barra.
—¿Una para el camino? —le preguntó el camarero.
—Por hoy ya basta.
Pero, al salir, se detuvo a encender un cigarrillo. Quizá una más, ¿eh? Fuera hacía un frío espantoso y un viento que cortaba la respiración. Un pitillo rápido y de nuevo adentro. Había una chimenea de carbón. La veía por la ventana, sin compartir su calor con nadie ahora que él estaba fuera. Consultó el reloj. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Pasear por la calle? ¿Ir a casa en taxi, sentarse en el salón y pasar de los libros que había prometido leer? Escucharía música, tal vez se daría un baño y se acostaría. Su vida estaba convirtiéndose en una pista de CD en modo repetición. Cada día era igual al anterior.
Se había sentado un día a la mesa de la cocina a confeccionar una pequeña lista: hacerse socio de la biblioteca, explorar la ciudad, irse de vacaciones, ver películas, empezar a ir a conciertos. En el papel había un cerco de café y pronto lo arrugaría y lo tiraría a la basura. Lo que sí había hecho era organizar su colección de discos, y encontró varias docenas de álbumes que no ponía hacía años. Pero uno de los altavoces no funcionaba bien: los agudos iban y venían. Así que tendría que añadirlo a la lista, o empezar una nueva.
Redecorar.
Sustituir ventanas podridas.
Cuarto de baño nuevo.
Cama nueva.
Moqueta del vestíbulo.
—Sería más fácil un traslado —dijo a la calle vacía.
No hacía falta que tirara la ceniza del cigarrillo; ya lo hacía el viento por él. ¿Volver dentro o ir a casa en taxi? ¿Lanzar una moneda al aire?
Teléfono.
Lo sacó y miró la pantalla. Era Shiv, abreviatura de Siobhan, que no consentía que la llamaran así a la cara. Se planteó no responder, pero pulsó la pantalla y se llevó el aparato a la oreja.
—Interrumpes mi entrenamiento —protestó Rebus.
—¿Qué entrenamiento?
—Estoy pensando correr el maratón de Edimburgo.
—¿Veintiséis pubs, no es eso? Siento fastidiarte el programa.
—Voy a tener que colgar. Me está llamando alguien menos listillo por la otra línea.
—Perfecto. Pensé que podía interesarte saberlo...
—¿Saber qué? ¿Que la policía de Escocia está desmoronándose sin mí?
—Es tu viejo amigo Cafferty.
Rebus hizo una pausa y cambió de parecer.
—Continúa.
—Es posible que alguien le haya disparado.
—¿Está bien?
—Es difícil saberlo. No nos deja entrar.
—¿Dónde estáis?
—En su casa.
—Dadme quince minutos.
—Podemos pasar a recogerte...
Un taxi con la luz naranja encendida había doblado por Young Street. Rebus bajó de la acera y le indicó que parara.
—Quince minutos como máximo —le dijo a Clarke. Y colgó.
—¿Queréis que llame yo al timbre? —preguntó Fox.
Estaba en el escalón de entrada de la casa de Cafferty, flanqueado por Rebus y Clarke. El cristalero había desaparecido, y los agentes del coche patrulla seguían recabando información entre los vecinos. Habían apagado la luz azul parpadeante, que había sido sustituida por el brillo anaranjado de las farolas cercanas.
—Al parecer, quiere comunicarse pegando gritos por el buzón —añadió Clarke.
—Creo que podemos hacer algo mejor —dijo Rebus.
Buscó el número de Cafferty en su teléfono y esperó.
—Soy yo —dijo cuando atendió la llamada—. Estoy delante de la puerta y voy a entrar, así que puedes abrir o esperar a que rompa otra ventana y me cuele entre los destrozos. —Escuchó unos instantes con los ojos clavados en Clarke—. Solo yo. Entendido.
Clarke iba a protestar, pero Rebus sacudió la cabeza.
—Aquí hace un frío que pela, así que hagámoslo rápido y podremos irnos todos a casa. —Guardó el teléfono en el bolsillo y se encogió de hombros—. Yo puedo entrar, porque ya no soy policía.
—¿Eso ha dicho?
—No ha hecho falta.
—¿Has hablado con él últimamente? —añadió Fox.
—Al contrario de la opinión generalizada, no me paso el día confraternizando con gente como Big Ger.
—En su día sí.
—Puede que sea más interesante que otros que me vienen a la cabeza —le espetó Rebus.
Parecía que Fox iba a responder, pero en ese momento se abrió la puerta. Cafferty se encontraba detrás, prácticamente oculto en las sombras. Sin mediar palabra, Rebus entró y la puerta volvió a cerrarse. Siguió a Cafferty hasta el vestíbulo interior. Cafferty pasó por delante de la puerta del salón, que estaba cerrada, y entró en la cocina. Rebus no pensaba seguirle el juego, así que se dirigió al comedor y encendió la luz. Había estado allí antes, pero se habrían producido cambios: un tresillo de cuero negro y un gran televisor de pantalla plana encima de la chimenea. Las cortinas de la ventana voladiza estaban corridas y se disponía a abrirlas cuando entró Cafferty.
—Has recogido casi todos los cristales —comentó Rebus—. Aun así, yo no me arriesgaría a caminar descalzo. Pero al menos las tablas de madera son mejor que la moqueta. Los trozos de cristal son más fáciles de ver.
Con las manos en los bolsillos, se volvió hacia Cafferty. Ahora eran hombres mayores, con una constitución y un pasado similares. Si hubieran estado sentados en un pub, un mirón podría haberlos confundido con dos amigos que se conocen desde el colegio. Pero la historia era otra: peleas y situaciones al borde de la muerte, persecuciones y juicios. La última temporada de Cafferty en la cárcel se acortó porque le habían diagnosticado un cáncer, pero el paciente se recuperó milagrosamente una vez que fue puesto en libertad.
—Felicidades por tu jubilación —dijo Cafferty arrastrando las palabras—. No te acordaste de invitarme a la fiesta. Un momento... Tengo entendido que no la hubo. ¿No te quedan amigos suficientes para llenar siquiera la sala trasera del Ox?
Con gran afectación, Cafferty sacudió la cabeza en un gesto de comprensión.
—Entonces, ¿la bala no te ha alcanzado? —repuso Rebus—. Una lástima.
—Parece que todo el mundo está hablando de esa bala misteriosa.
—Ojalá aún tuviéramos pinchado tu teléfono. Estoy seguro de que minutos después estabas echando la caballería encima a todos los villanos de la ciudad.
—Mira a tu alrededor, Rebus. ¿Ves guardaespaldas? ¿Ves protección? Hace demasiado tiempo que estoy fuera del negocio como para tener enemigos.
—Es cierto que, de un modo u otro, mucha gente a la que odias ha muerto antes que tú. Aun así, los que quedan son suficientes para hacer una lista considerable.
Cafferty sonrió y señaló la puerta.
—Ven a la cocina. Voy a servir unas copas.
—Tomaré la mía aquí, gracias.
Cafferty suspiró, se encogió de hombros y se dio la vuelta. Rebus recorrió la habitación y se encontraba junto a la chimenea cuando volvió Cafferty. No era un trago excesivamente generoso, pero el olfato de Rebus le dijo que era whisky de malta. Bebió un sorbo y lo saboreó antes de tragarlo, mientras que Cafferty optó por engullir el suyo de un trago.
—¿Sigues nervioso? —aventuró Rebus—. No me extraña. Deduzco que no tenías las cortinas echadas. Probablemente creías que no las necesitabas. Hay un buen arbusto entre la casa y la acera. Pero eso significa que estaba en el jardín, justo delante. ¿Qué estabas haciendo? ¿Buscar el mando a distancia, quizá? En ese momento, el hombre no estaba a más de ocho o diez metros. Pero no podías verle: aquí había luz y fuera estaba oscuro. Sin embargo, por alguna razón ha fallado, lo cual significa que, o bien es una advertencia, o bien es un novato. —Rebus hizo una pausa—. ¿Qué opinas tú? A lo mejor ya conoces la respuesta.
Bebió otro trago de whisky y observó a Cafferty mientras se apoltronaba en el sofá de piel.
—Supongamos que alguien ha intentado asesinarme. ¿Crees que sería tan tonto como para quedarme quieto, que no habría salido por piernas?
—Es posible. Pero si no tienes ni idea de quiénes están detrás de esto, eso no te ayudará a encontrarlos. A lo mejor te has armado hasta los dientes, has pedido unos cuantos favores y estás haciendo tiempo hasta que lo intenten otra vez. Morris Gerald Cafferty preparado es una criatura muy distinta de la que han cogido desprevenida.
—Así que cuando te digo que había tomado una copa de más, que he tropezado y me he chocado contra la ventana...
—Tienes todo el derecho del mundo a mantener tu versión. Yo ya no soy policía; no puedo hacer absolutamente nada. Pero si crees que necesitas ayuda, Siobhan está fuera y yo de ti le confiaría la vida. Probablemente le confiaría incluso la mía.
—Lo tendré en cuenta. Por mi parte, espero no haber interrumpido lo que sea que hacen los polis como tú cuando cuelgan las botas.
—Normalmente nos pasamos el día recordando a la escoria que hemos metido en la cárcel.
—Y a los que escaparon también, qué duda cabe.
Cafferty volvió a ponerse en pie. Actuaba como un anciano, pero Rebus estaba convencido de que podía ser peligroso si se veía arrinconado o amenazado. Seguía teniendo la mirada dura y fría, unos ojos que reflejaban la inteligencia calculadora que se ocultaba detrás.
—Dile a Siobhan que se vaya a casa —le indicó Cafferty—. Y lo de ir puerta a puerta es una pérdida de tiempo y energía. Es solo una ventana rota. Es fácil de arreglar.
—Pero las cosas no son así, ¿verdad? —Rebus había seguido a Cafferty unos pasos, pero se detuvo junto a la pared opuesta a la ventana voladiza. Allí había un cuadro y, cuando Cafferty se volvió hacia él, Rebus lo tocó con la yema del dedo—. Este cuadro estaba allí —señaló otra pared con la cabeza—. Y ese pequeño estaba aquí. Se nota en las zonas donde la pintura es más clara. Eso significa que los han cambiado recientemente.
—Me gustan más así.
Cafferty tenía la mandíbula apretada. Rebus sonrió tímidamente, extendió los brazos y quitó el cuadro más grande de su alcayata. Cubría una muesca pequeña y casi circular en el yeso. Cerró un ojo y miró más de cerca.
—Has sacado la bala —comentó—. Nueve milímetros, ¿verdad? —Buscó el teléfono en el bolsillo—. ¿Te importa que haga una foto para mi álbum de recortes?
Pero Cafferty lo agarró del antebrazo.
—John, déjalo, ¿de acuerdo? —dijo—. Sé lo que me hago.
—Entonces cuéntame qué está pasando aquí.
Cafferty sacudió la cabeza y soltó el brazo de Rebus, que agarraba férreamente.
—Vete —dijo en un tono más suave—. Disfruta los días y las horas. Esto ya no es asunto tuyo.
—Entonces, ¿por qué me has dejado entrar?
—Ojalá no lo hubiera hecho. —Cafferty señaló el agujero—. Pensaba que estaba siendo inteligente.
—Ambos lo somos. Por eso hemos durado tanto.
—¿Piensas contárselo a Clarke? —preguntó, refiriéndose al agujero de bala.
—Puede. Y es posible que vaya a buscar esa orden judicial.
—Cosa que no te llevará a ningún sitio.
—Al menos el agujero descarta una teoría.
—¿Cuál?
—Que disparaste tú mismo la pistola desde aquí. —Rebus señaló la ventana con la cabeza—. A alguien que estaba ahí fuera.
—Menuda imaginación tienes.
Ambos se miraron y Rebus resopló ruidosamente.
—Supongo que es mejor que me vaya. Ya sabes dónde encontrarme si me necesitas.
Rebus colgó de nuevo el cuadro y aceptó la mano que le tendía Cafferty. Fuera, Clarke y Fox esperaban en el coche de este. Rebus se montó en la parte de atrás.
—¿Y bien? —preguntó Clarke.
—Hay un agujero de bala en la pared del fondo. La ha sacado y de momento no tiene ninguna intención de entregárnosla.
—¿Crees que sabe quién fue?
—Diría que no tiene ni idea. Eso es lo que le asusta.
—¿Y ahora qué?
—Ahora —dijo Rebus, que se inclinó hacia delante y dio una palmada en el hombro a Fox— me lleváis a casa.
—¿Estamos invitados a tomar café?
—Es un piso, no un puto bar. Cuando me dejéis, vosotros, que sois jóvenes, podéis terminar la noche donde más os apetezca. —Rebus miró al terrier, que observaba a los ocupantes del vehículo desde la acera con la cabeza inclinada—. ¿De quién es ese chucho?
—No lo sé. Los agentes han preguntado por aquí pero nadie ha echado en falta una mascota. No será de Cafferty, ¿verdad?
—Es poco probable. Las mascotas requieren cuidados y ese no es su estilo. —Rebus había sacado el tabaco del bolsillo—. ¿Os importa que fume?
—Sí —dijeron ambos al unísono.
El perro seguía observándolos cuando el coche inició la marcha. Rebus temía que empezara a seguirlos. Clarke se volvió hacia el asiento trasero.
—Estoy bien —le dijo Rebus—. Gracias por preguntar.
—Todavía no lo había hecho.
—No, pero estabas a punto.
—Me alegro de verte.
—Sí, yo también —dijo Rebus—. ¿Cabría la posibilidad de que Jackie Stewart pisara un poco el acelerador? En la meta hay un pitillo que lleva mi nombre...
En la cocina, Cafferty se sirvió otro whisky, añadió un poco de agua del grifo y lo apuró en dos tragos. Expulsó aire entre los dientes, dejó el vaso vacío encima de la mesa y se pasó las manos por la cara. La casa estaba cerrada con llave y había comprobado todas las puertas y ventanas. Del bolsillo sacó la bala, que estaba comprimida por el impacto. Era de nueve milímetros, tal como había conjeturado Rebus. En su día, Cafferty guardaba una pistola de ese calibre en la caja fuerte de la sala de estar, pero tuvo que deshacerse de ella. Dejó la bala deforme junto al vaso de whisky vacío, abrió un cajón y, al fondo, encontró lo que estaba buscando: la nota que alguien había dejado en el buzón unos días antes. La desdobló y volvió a leerla:
TE MATARÉ POR LO QUE HICISTE.
Pero ¿qué había hecho Cafferty? Cogió una silla, se sentó y empezó a pensar.
SEGUNDO DÍA
4
A la mañana siguiente, Doug Maxtone pidió a Fox que saliera de la atestada oficina y lo acompañara al pasillo de la comisaría de St. Leonard’s, donde no había nadie.
—Acabo de recibir noticias de nuestros amigos del oeste —dijo Maxtone.
—¿Algo que pueda comentar?
—Hemos hablado de la petición de «apoyo complementario» que mencioné ayer...
Maxtone guardó silencio y esperó. Fox se golpeteó el pecho con el dedo y observó mientras su jefe asentía lentamente.
—Usted trabajaba en Asuntos Internos, Malcolm, así que sabe cómo mantener la boca cerrada. —Maxtone hizo una pausa—. Pero también es un experto en espionaje. Será usted mis ojos y mis oídos ahí fuera, ¿entendido? Quiero partes con regularidad. —Consultó su reloj—. En un minuto, llamará usted a la puerta. Para entonces, ya sabrán cuánto deben contarle y cuánto creen que pueden ocultar.
—Me parece recordar que querían vetar a posibles candidatos.
Maxtone hizo un gesto negativo.
—He dejado muy claro que usted es nuestra única oferta.
—¿Saben que antes trabajaba en Asuntos Internos?
—Sí.
—En ese caso, imagino que me recibirán con los brazos abiertos. ¿Algún otro consejo?
—El jefe se llama Ricky Compston. Es un cabrón enorme con la cabeza afeitada. Típico de Glasgow: cree que está de vuelta de todo y que nosotros nos pasamos el día indicando a los turistas dónde está el castillo. —Maxtone hizo una pausa—. Los demás no se han molestado en presentarse.
—Pero ¿le han dicho por qué están aquí?
—Guarda relación con...
Maxtone frenó en seco cuando se abrió la puerta de la sala del DIC y apareció un rostro que los fulminó con la mirada.
—¿Es él? —preguntó con brusquedad—. Cuando esté listo...
La cabeza desapareció y la puerta quedó entreabierta.
—Será mejor que vaya a saludar —dijo Fox a su jefe.
—Hablamos al final de la jornada.
Fox asintió y se fue. Se detuvo delante de la puerta, concediéndose un momento, y luego la abrió de par en par. Dentro había cinco personas, todas de pie, la mayoría de ellas de brazos cruzados.
—Cierre la puerta —dijo el que la había abierto primero.
Fox dedujo que aquel era Compston. Tenía más o menos las dimensiones y la apariencia general de un toro. No se estrecharon las manos. Fueron directos al grano.
—Para que quede constancia —anunció Compston—, todos sabemos que esto es una mierda, ¿verdad? —Parecía esperar respuesta, así que Fox realizó un gesto que podía interpretarse como afirmativo—. Pero, por un espíritu de cooperación, aquí estamos. —Compston extendió un brazo y describió un arco. En las mesas apenas había nada, tan solo ordenadores portátiles y teléfonos móviles enchufados a sus cargadores. Casi no había papeles y las paredes estaban desnudas. Compston dio un paso al frente, llenando el campo de visión de Fox, para que supiera quién estaba al mando—. Ya sé qué piensa su jefe: cree que irá a verlo cada cinco minutos con el último cotilleo. Pero eso no sería muy inteligente, inspector Fox, porque, si se filtra algo, estoy tan seguro como de que he echado una cagada hace un rato que no será responsabilidad de mi equipo. ¿Está claro?
—En el cajón tengo lactulosa, si puede servirle de algo. —Uno de los agentes soltó una risilla por debajo de la nariz e incluso Compston dibujó una leve sonrisa—. Como ya saben, antes trabajaba en Asuntos Internos —prosiguió Fox—. Eso significa que mi club de fans aquí cuenta ni más ni menos que con cero socios. Probablemente eso explique por qué me ha elegido Maxtone. Así no tiene que aguantarme. Además, dudo de que crea que esto vaya a ser una fiesta continua. Puede que me necesiten ustedes y puede que no. Me parece perfecto quedarme sentado jugando al Angry Birds el tiempo que dure todo esto. Seguirán ingresándome la nómina en el banco.
Compston estudió al hombre que tenía delante y luego volvió la cabeza hacia su equipo.
—¿Cuál es vuestra valoración inicial?
—El típico gilipollas de Asuntos Internos —respondió un hombre que llevaba una camisa azul claro y que parecía ejercer de portavoz del grupo.
Compston arqueó una ceja.
—Alec no suele ser tan efusivo. Por otro lado, casi nunca se equivoca con la gente. Efectivamente, es un gilipollas de Asuntos Internos, así que vamos a sentarnos y pongámonos cómodos.
Tomaron asiento y finalmente hicieron las presentaciones. El de la camisa azul era Alec Bell. Debía de rondar la cincuentena; era cinco o seis años mayor que Compston. Un agente más alto, joven y desnutrido respondía al nombre de Jake Emerson. La única mujer se llamaba Beth Hastie. A Fox le recordaba un poco a la primera ministra: tenían más o menos la misma edad, cabello y forma facial. Por último estaba Peter Hughes, probablemente el más joven del equipo y enfundado en una chaqueta tejana con parches y vaqueros negros.
—Pensaba que eran seis en total —comentó Fox.
—Bob Selway anda ocupado en otras cosas —explicó Compston.
Fox esperó más información.
—Eso suman cinco —dijo.
Los miembros del equipo se miraron. Compston se sorbió la nariz y cambió de postura.
—Exacto —respondió.
Fox se percató de que no se habían mencionado rangos. Estaba claro que Compston llevaba las riendas y que Bell era su mano derecha. Los otros parecían soldados rasos. Si tuviera que hacer una suposición, diría que se conocían desde hacía poco.
—Sea cual sea su cometido, necesitarán que exista una vigilancia —dijo Fox—. Comprenderán que la vigilancia era una parte importante de mi trabajo, así que en ese aspecto podría resultarles útil.
—De acuerdo, listillo. ¿Cómo lo sabe?
Fox se quedó mirando fijamente a Compston.
—Selway anda «ocupado en otras cosas». Por su parte, Hughes va vestido para no llamar la atención en determinadas situaciones. Se le ve bastante cómodo, además, lo cual significa que ya lo ha hecho antes. —Fox hizo una pausa—. ¿Voy bien?
—¿De verdad que Maxtone no se lo dijo?
Fox sacudió la cabeza y Compston respiró hondo.
—Habrá oído hablar de Joseph Stark...
—Supongamos que no.
—Su jefe tampoco había oído hablar de él. Increíble. —Compston sacudió la cabeza con afectación—. Joe Stark es un gánster de Glasgow de muy mala reputación. Tiene sesenta y tres años y no está dispuesto a pasar el testigo a su hijo...
—Dennis —interrumpió Alec Bell—, también conocido como un mierda repugnante.
—Hasta el momento coincido con usted —dijo Fox.
—Últimamente, Joe y Dennis, junto con algunos de sus hombres, han estado disfrutando de un pequeño viaje por carretera. Primero Inverness y luego Aberdeen y Dundee.
—¿Y ahora están en Edimburgo?
—Llevan un par de días aquí y no parece que vayan a moverse.
—¿Y los han tenido vigilados en todo momento? —preguntó Fox.
—Queremos saber qué se traen entre manos.
—¿No lo saben?
—Tenemos una corazonada.
—¿Me dirán de qué se trata?
—Es posible que estén buscando a un tal Hamish Wright. Vive en Inverness, pero tiene amigos en Aberdeen, Dundee...
—Y aquí.
—Digo «amigos», pero contactos sería una descripción más acertada. Wright regenta una empresa de transporte, lo cual significa que tiene camiones viajando hasta las Hébridas Occidentales, Orcadas y Shetland, e incluso Irlanda y el continente.
—Sería el hombre perfecto para distribuir algo ilegal. —Habían entregado a Fox una fotografía de Wright y estaba estudiando su rostro. Era rollizo y pecoso, y tenía el cabello pelirrojo y rizado—. Tiene la pinta escocesa de alguien que se llame Hamish —comentó.
—Sí.
—¿Está transportando droga?
—Por supuesto.
—¿Para los Stark? —Fox vio que Compston asentía—. ¿Y por qué no le han detenido?
—Estábamos a punto de hacerlo.
—Pero pensamos que cazaríamos también a Stark y a su hijo —añadió Bell—. Entonces, Wright desapareció.
—¿Y Stark es la mejor opción para encontrarlo? —Fox asintió para indicar que lo entendía—. Pero ¿por qué está tan interesado Stark?
—Tiene que haber alguna razón —dijo Compston.
—¿Relacionada con el dinero?
—Con el dinero y la mercancía, sí.
—¿Y dónde están Stark y sus hombres? ¿Con quién están hablando?
—Ahora mismo están en una cafetería de Leith. Se hospedan en un hostal situado cerca de allí.
—¿Los está vigilando Bob Selway?
—Hasta que yo lo releve en cuarenta minutos —intervino Peter Hughes.
—¿Cree que el joven Peter pasará desapercibido? —preguntó Compston a Fox—. Estábamos pensando si hoy por hoy no le vendría bien una barba hipster en vista de lo moderno que se ha puesto Leith.
—Como si tuviera edad suficiente para dejarse barba —dijo Alec Bell con un resoplido.
Hughes le dedicó una peineta, pero ya parecía haber oído antes todas aquellas bromas. Fox notó que el equipo estaba ablandándose un poco. No es que lo aceptaran, pero estaban dejando de verlo como una amenaza inminente.
—Así están las cosas y esa es la razón por la que estamos aquí —dijo Compston encogiéndose de hombros—. Y si nos permite ponernos manos a la obra, le dejaremos con su Angry Birds.
Pero Fox tenía una pregunta.
—¿Stark y sus hombres estuvieron en la ciudad ayer por la noche? ¿Qué hicieron?
—Cenaron y tomaron unas copas.
—¿Los vigilaron toda la noche?
—Casi. ¿Por qué?
Fox torció el gesto.
—Imagino que habrá oído hablar de Morris Gerald Cafferty, conocido como Big Ger.
—Supongamos que no.
—Increíble —dijo Fox—. Hasta hace poco era un pez gordo de la costa este. Tiene más o menos la misma edad que ese Joe Stark.
—¿Y?
—Al parecer, alguien decidió dispararle ayer por la tarde, alrededor de las ocho.
—¿Dónde?
—En su casa. El tirador estaba fuera y Cafferty dentro, lo cual significa que pudo ser algún tipo de advertencia.
Compston se pasó la mano por la mandíbula.
—Interesante.
Miró a Alec Bell, que se encogió de hombros.
—«De siete a nueve estuvieron en Abbotsford» —recitó Bell—. «Copa en el bar, comida en el restaurante del piso de arriba».
—¿Y dónde estábamos nosotros?
—Peter estuvo en el bar en todo momento.
Hughes asintió.
—Aparte de una pausa rápida para mear. Pero Beth estaba apostada fuera.
—Al final de Rose Street, a veinte metros de distancia como máximo —confirmó Beth Hastie.
—Probablemente no haya nada, entonces —dijo Compston, que no logró dar credibilidad a sus palabras. Después, a Fox—: ¿Cree que su hombre, Cafferty, tenía tratos con los Stark?
—Puedo intentar averiguarlo. —Fox hizo una pausa—. Suponiendo que estén dispuestos a confiar en mí hasta ese extremo.
—¿Conoce a Cafferty lo suficiente para hablar con él?
—Sí.
Fox logró no pestañear.
—¿Puede mencionar a los Stark sin que sospeche que están sometidos a vigilancia?
—Por supuesto.
Compston miró a los otros miembros de su equipo.
—¿Vosotros qué opináis?
—Es arriesgado —contestó Hastie.
—Coincido —farfulló Alec Bell.
—Pero Fox tiene razón en una cosa —dijo Compston mientras se ponía en pie—. Los Stark llegan a la ciudad y, casi de inmediato, alguien dispara a la competencia en su propia casa. Podría ser un mensaje. —Sus ojos se clavaron en los de Fox—. ¿Cree que puede hacerlo?
—Sí.
—¿Cómo?
Fox se encogió de hombros.
—Me limitaré a charlar con él. Se me da bastante bien interpretar a la gente. Si sospecha de los Stark, puede que suelte algo. —Hizo una pausa—. Supongo que tienen acceso a un arma... —Alec Bell resopló—. Lo interpretaré como un sí. —Luego, a Compston—: Bueno, ¿hablo con él o no?
—Pero no dé una sola pista sobre el dispositivo de vigilancia.
Fox asintió y después señaló a la figura silenciosa y cadavérica de Jake Emerson.
—No habla mucho, ¿no?
—Delante de Asuntos Internos no —dijo Emerson con desdén—. Sois todos bazofia.
—¿Lo ve? —terció Compston con una sonrisa—. Jake suele guardarse sus opiniones para él, pero, cuando habla, siempre merece la pena escucharlo. —Tendió una mano a Fox—. Está usted en periodo de prueba, pero, por si sirve de algo, bienvenido a la Operación Júnior.
—¿Júnior?
Compston sonrió con frialdad.
—Si tiene usted madera de detective, ya averiguará por qué —dijo al soltarle la mano.
5
Fox se encontraba delante del edificio de cuatro plantas de Arden Street, y realizó la llamada con la mirada fija en una ventana del segundo piso.
—¿Qué quieres? —preguntó Rebus.
—¿Estás en casa?
—Todavía falta una hora para la partida de bolos.
—¿Utilizarás el pase de autobús para ir?
—Cada vez eres más agudo. De eso sirve una temporada en el DIC.
—¿Puedo subir?
El rostro de Rebus apareció en la ventana.
—Estaba a punto de bajar a la tienda.
—Te acompaño. Pensé que podríamos hablar de Cafferty.
—¿Y por qué íbamos a hablar de él?
—Te lo cuento cuando bajes.