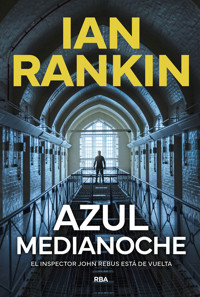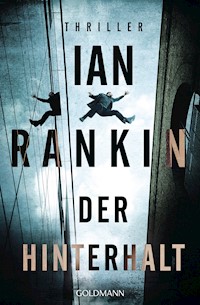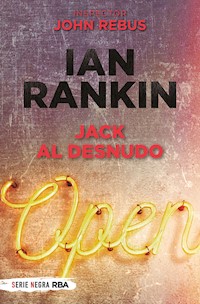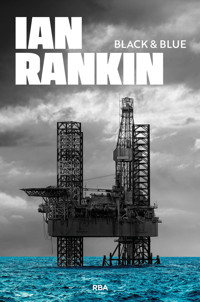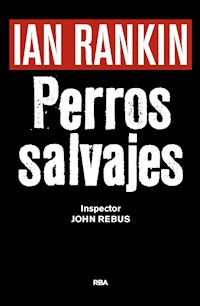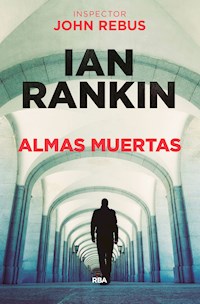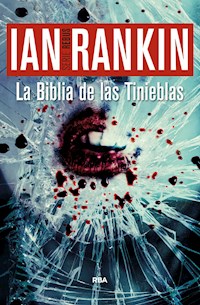9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: John Rebus
- Sprache: Spanisch
Pocos inviernos en Edimburgo han sido tan largos y fríos como este. Pero la temperatura no es lo único que deja helado al inspector John Rebus. De la nada, surgen una serie de extrañas incógnitas para las que Rebus no encuentra respuesta y todas ellas conducen a las altas esferas políticas de la ciudad y del país. Esta vez, el pesimismo teñido de sarcasmo del inspector Rebus puede estar más justificado que nunca. Esta vez, los culpables pueden encontrarse fuera del alcance de la justicia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Título original: Let It Bleed
© John Rebus Limited, 1995.
© de la traducción: Efrén del Valle Peñamil, 2017.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2017. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO083
ISBN: 9788490568460
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
CITAS
INTRODUCCIÓN
MUERTE HELADA
UNO. PUENTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DOS. JIRONES
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
TRES. ZUGZWANG
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
AGRADECIMIENTOS
NOTAS
La avaricia, el acicate de la industria.
DAVID HUME, «De la libertad civil»
Los lectores más sofisticados simplemente repetían el proverbio italiano «Se non è vero è ben trovato».
MURIEL SPARK, La imagen pública
Sin mujeres, la vida es un pub.
MARTIN AMIS, Dinero
INTRODUCCIÓN
Escuché por primera vez Let It Bleed, el disco de los Rolling Stones, cuando tenía solo diez u once años. No me gustó aquella música; a esa edad escuchaba a Marc Bolan y poco más. El aficionado a los Stones era el novio de mi hermana. Sin embargo, las letras me resultaron interesantes. Intuí que había algo «sucio» en ellas. Hacían alusión al sexo, al libertinaje, a la violencia y a las drogas. Había incluso una canción («Midnight Rambler») que parecía tratar sobre un asesino en serie real. Así que, finalmente, acabé comprándome el disco.
No obstante, por aquel entonces tenía ya veintitantos y había escrito un par de libros. También trabajaba como periodista musical y crítico de equipos de alta fidelidad en Londres. Let It Bleed, con su fantástico sonido de estudio, pronto se convirtió en una constante en mi Linn Sondek y, en 1994, llegado el momento de escribir la séptima novela de John Rebus, me animé a tomar prestado el título del álbum.1
Si bien el libro está ambientado en un invierno de Edimburgo, lo escribí en mi casa del sudeste de Francia, casi siempre bajo un calor sofocante (hacía mucho tiempo que había dejado el empleo como crítico de equipos de música, pero todavía utilizaba el tocadiscos Linn). Ahora mismo, no sé a ciencia cierta si trabajar en el libro me proporcionó una especie de aire acondicionado interno, pero sí estoy seguro de que durante una ola de frío en Edimburgo quieres que la calefacción central funcione. De ahí el juego de palabras del título: lo que Rebus realmente necesita que sangre en el libro es un radiador.2
En los años noventa me convencí de que, para ganar una suma decente de dinero, tendría que trasladar mis aptitudes a la televisión. Ya había intentado escribir varios guiones para la consolidada serie policíaca The Bill. En las reuniones con el equipo de producción, supe que cada uno de los guiones de The Bill debía contener exactamente tres escenarios y que la acción no podía versar sobre la vida privada de los policías ni mostrarlos fuera de servicio. Por alguna razón, era incapaz de ceñirme a la fórmula. Más o menos por la misma época, la televisión había mostrado cierto interés en Rebus. Asistí a más reuniones, en aquella ocasión con la BBC, e intenté escribir algunos guiones (adaptaciones e historias originales), aunque también tropecé con diversos obstáculos. Al final, empecé a plantear ideas no relacionadas con Rebus a mis contactos televisivos, pero fue en vano. No obstante, todo ello podría explicar el comienzo trepidante de Muerte helada. Todavía es algo que me encantaría ver en la gran pantalla, al más puro estilo de Hollywood: una persecución automovilística nocturna en plena tormenta de nieve con el puente de Forth Road como testigo. Fantástico.
Muerte helada era una novela política, ya que se servía de políticas locales y nacionales en buena parte de la trama. En aquel momento, tenía a un agente real a mi lado, un seguidor de mis libros que había detectado varios errores de procedimiento en historias anteriores. Además, con algunas novelas publicadas en mi haber, era conocido en Edimburgo, de modo que podía abordar a completos desconocidos (funcionarios del ayuntamiento, por ejemplo) para que me ayudaran en mis investigaciones. En mis viajes a la capital de Escocia para escribir Muerte helada, dormí en el sofá de un amigo, formulé numerosas preguntas en las oficinas de varios organismos del gobierno e invité a unas cuantas comidas y rondas. En ciertos aspectos, el nuevo libro sería un regreso al Edimburgo de mi segunda novela, El escondite. Ambas historias tratan sobre el rostro cambiante de la capital y sus intentos por conseguir crear nuevas oportunidades de empleo (a través de las nuevas tecnologías) sin perder su identidad. De hecho, en Edimburgo ya estaban produciéndose cambios estructurales: existía un plan para que una destilería abriera un parque temático cerca del Palacio de Holyrood. A la postre, el lugar también albergaría Our Dynamic Earth y el Parlamento escocés, pero en aquel momento ya me embargaba un sentimiento de regocijo: ¡construir un parque temático sobre el alcohol! Bueno, ¿por qué no? Varios monumentos de la ciudad, entre ellos el Usher Hall, se habían edificado con dinero procedente de las dinastías que habían hecho su fortuna con el alcohol. De ahí el uso de una de mis citas favoritas de Martin Amis al principio del libro: «Sin mujeres, la vida es un pub».
Aunque en Muerte helada hay mucha acción, también es, a mi juicio, un libro bastante conmovedor. Se nos brinda acceso a los pensamientos de Rebus como nunca antes había hecho. Sabemos por qué le gusta la música y por qué recurre tan a menudo a la botella. Se desvelan recuerdos de su infancia y eso nos permite modular nuestra idea de él como un ser tridimensional. El libro contiene algunas de mis escenas e imágenes favoritas (por ejemplo, la visita de Rebus a un constructor de muros de piedra a la antigua usanza, o su invitación a una cacería en Pertshire), y termina con algunos cabos sueltos. Esos cabos sueltos me parecieron de lo más realistas, pero irritaron a mis editores estadounidenses hasta tal extremo que me pidieron que escribiera un capítulo adicional para su publicación en Estados Unidos. Finalmente lo hice, aunque tuve la sensación de que no aportaba nada a la suma del libro (motivo por el cual no se incluye aquí). Entretanto, regresan a la serie algunos viejos amigos (Sammy, la hija de Rebus, su examante Gill y la periodista Mairie Henderson), lo que, sumado al hecho de que Rebus haya vuelto a su antiguo piso tras echar a los estudiantes a los que se lo había alquilado, infunde a la novela una sensación de solidez y confortabilidad. En aquel tiempo, me sentía muy cómodo con mi capacidad para escribir una historia de crímenes decente y recrear el mundo de Rebus... cosa que probablemente explique por qué me costó tanto esfuerzo que mi siguiente libro fuese tan distinto, lo cual me planteó toda una serie de nuevos retos.
Por el momento, sin embargo, era feliz. Conocía la mente de Rebus. Y él también era feliz, feliz con su adicción al alcohol, con sus cigarrillos y con su música.
«Después de una copa, le gustaba escuchar a los Stones. Las mujeres, las relaciones y los compañeros habían ido y venido, pero los Stones siempre habían estado allí. Puso el disco y se sirvió un último trago. El riff de guitarra, uno entre media docena en el incansable repertorio de Keith, daba comienzo al disco. “No tengo gran cosa —pensó Rebus—, pero tengo esto...”».
En el disco Let It Bleed, hay una canción sobre el Estrangulador de Boston. Mick Jagger había escrito sobre un crimen real. Y lo que era bueno para Mick sin duda lo era también para mí, como demostraría mi siguiente novela.
IAN RANKIN,
mayo de 2005
MUERTE HELADA
UNO
PUENTES
1
Una noche de invierno, saliendo a todo gas de Edimburgo.
El coche que circulaba delante era perseguido por otros tres, ocupados por agentes de policía. Caía aguanieve en medio de la oscuridad, y el viento soplaba en horizontal. En el segundo coche de policía, el inspector John Rebus apretaba la mandíbula. Con una mano se agarraba con fuerza a la puerta, y con la otra sujetaba la parte delantera del asiento del copiloto. Tras el volante, el inspector jefe Frank Lauderdale parecía haber rejuvenecido treinta años. Estaba claro que disfrutaba de la sensación de poder que le confería conducir a toda pastilla, un poco alocadamente, y se inclinaba hacia delante, casi pegándose al parabrisas.
—¡Los atraparemos! —gritó por enésima vez—. ¡Cogeremos a esos cabrones!
Rebus no pudo abrir la mandíbula lo suficiente para formar una respuesta. No es que Lauderdale fuese mal conductor... De acuerdo, lo era, pero es que además, con aquella lluvia... Cuando bordearon la segunda rotonda en la intersección de Barnton, Rebus notó que las ruedas traseras perdían adherencia en la resbaladiza superficie de la carretera. Para empezar, los neumáticos no eran nuevos... Probablemente incluso fuesen recauchutados. La temperatura rondaba los cero grados y el aguanieve los esperaba traicioneramente. Habían salido de la ciudad, dejando atrás semáforos y cruces, y allí una persecución automovilística sería más segura... Pero Rebus estaba cada vez más nervioso.
En el coche de delante viajaban dos efectivos uniformados, jóvenes y sagaces, y en el otro vehículo un sargento y un agente. Rebus miró por el espejo retrovisor y vio unas luces. Miró también por la ventanilla... y no vio nada. Allí fuera estaba negro como la boca del lobo.
«No quiero morir en la oscuridad», pensó.
Una conversación telefónica del día anterior.
—Diez de los grandes y soltaremos a su hija.
El padre se pasó la lengua por los labios.
—¿Diez? Eso es mucho dinero.
—Para usted no.
—Espere, déjeme pensar... —El padre miró el cuaderno, donde John Rebus le estaba garabateando algo—. Necesito más tiempo —dijo a su interlocutor.
Rebus escuchaba por un pinganillo, contemplando en silencio cómo la grabadora hacía girar la bobina.
—Esa actitud podría perjudicar a su hija.
—No... por favor.
—Entonces será mejor que consiga el dinero.
—¿La traerán con ustedes?
—No somos timadores, caballero. Estará allí si también lo está el dinero.
—¿Dónde?
—Llamaremos esta noche para darle los detalles. Una última cosa: nada de policía, ¿entendido? Cualquier rastro de ella, aunque sea una sirena lejana, y la próxima vez que vea a su hija será en el tanatorio de la cooperativa.
—¡Los atraparemos! —gritó Lauderdale.
Rebus notó que por fin podía abrir la boca.
—De acuerdo, los atraparemos, pero ¿qué tal si aminoramos un poco?
Lauderdale lo miró y sonrió.
—¿Es que has perdido la botella, John? —dijo justo antes de dar un volantazo y adelantar a una furgoneta de transporte.
El hombre que había llamado parecía joven y de clase trabajadora. Había mencionado la cooperativa. Había utilizado la palabra «caballero». Sin duda era un muchacho de clase obrera, y quizá un tanto ingenuo. Aunque Rebus aún no las tenía todas consigo.
—La policía de Fife está esperando al otro lado del puente ¿verdad? —insistió, imponiéndose al rugido del motor.
Lauderdale machacó la palanca de cambio y redujo a tercera.
—Exacto —respondió.
—Entonces ¿qué prisa tenemos?
—No seas blando, John. ¡Ya son nuestros!
Rebus sabía a qué se refería su superior. Si no lo interceptaban antes, el coche al que perseguían cruzaría el puente de Forth Road y entraría en Fife, donde le esperaba un control de policía. La presa sería para Fife.
Lauderdale estaba ahora hablando por radio con el coche de enfrente. Con una mano conducía ligeramente peor que con dos, y Rebus se balanceaba de lado a lado. Lauderdale dejó el receptor.
—¿Tú qué opinas? —preguntó—. ¿Saldrán en Queensferry?
—No lo sé —contestó Rebus.
—Esos novatos de ahí delante creen que los atraparemos en el peaje si deciden seguir hacia el puente.
Probablemente lo harían, empujados por el miedo y la adrenalina. Esa combinación solía cegar el instinto de supervivencia. Uno seguía adelante sin pensárselo dos veces. Lo único que deseaba era huir.
—Al menos podrías ponerte el cinturón —sugirió Rebus.
—Podría —dijo Lauderdale, pero no lo hizo. Los pilotos de carreras no se preocupaban de esas nimiedades.
Se acercaron a la última salida, y el coche que iba delante la rebasó. Ya no tenía otra alternativa: iba directo al puente. La iluminación de la carretera volvió a intensificarse cuando se acercaron a las cabinas del peaje. Rebus se imaginó a los fugitivos deteniéndose a pagar, como todo el mundo. Bajarían la ventanilla, buscarían las monedas...
—Están aminorando.
La carretera se ensanchó y de repente tenía media docena de carriles. Ante ellos se extendía ahora la hilera de cabinas, y detrás de ellas el puente, que se curvaba ligeramente en el tramo central, donde los cables de acero sostenían en vilo la calzada, de modo que ni siquiera en un día despejado podía verse el otro extremo al entrar en él.
—Definitivamente, están aminorando.
En aquel momento, solo unos metros separaban a los cuatro coches, y por primera vez Rebus distinguió claramente la parte trasera del vehículo al que perseguían. Era un Ford Cortina matrícula Y. La iluminación elevada le permitía ahora distinguir dos cabezas, conductor y pasajero, ambos varones.
—Puede que la chica esté en el maletero... —dijo poco convencido.
—Es posible —coincidió Lauderdale.
—Si no va en el coche con ellos, no pueden hacerle daño.
Lauderdale asintió, aunque no parecía estar escuchando. Volvió a coger la radio. Había muchas interferencias.
—Si llegan al puente —dijo— se acabó, callejón sin salida. No hay escapatoria, a menos que los de Fife la caguen.
—Entonces... ¿nos quedamos aquí? —propuso Rebus. Lauderdale se echó a reír—. Ya me figuraba que no.
Pero algo estaba sucediendo. De pronto, se encendieron unas luces rojas en la parte trasera del coche de los sospechosos. ¿Estaban frenando...? ¡No, ahora daban marcha atrás a gran velocidad! Impactaron fuertemente contra el primer coche de policía y salieron despedidos hacia el de Lauderdale.
—¡Cabrones!
El coche fugitivo viró bruscamente, se dirigió hacia de una de las cabinas cerradas y golpeó la barrera sin llegar a partirla, aunque la dobló lo suficiente para pasar. Se oyó un chirrido de metal contra metal y desaparecieron. Rebus no podía creérselo.
—¡Van en contradirección!
Así era. Ya fuese accidental o planeado, el vehículo, que empezó a coger velocidad con las luces largas puestas, se dirigía ahora al norte por los carriles que discurrían hacia el sur. El coche patrulla que lideraba el convoy titubeó y, finalmente, se lanzó a seguirlos. Lauderdale parecía dispuesto a hacer lo mismo, pero Rebus extendió una mano y agarró el volante con todas sus fuerzas para mantenerse en el carril dirección norte.
—¡Qué demonios haces! —le espetó Lauderdale, pisando a fondo el acelerador.
Era bien entrada la noche y apenas había tráfico. Aun así, el conductor del coche que iba en cabeza corría cierto riesgo.
—Solo deben de tener bloqueada esta calzada ¿no? —comentó Rebus—. Si esos lunáticos llegan al otro lado, acabaran escapando.
Lauderdale no dijo nada. Estaba mirando al otro lado de la mediana, tratando de mantener los otros dos coches en su campo de visión. Cuando intentó coger la radio de nuevo, estuvo a punto de perder el control. El coche se balanceó hacia la derecha y después, con más fuerza, hacia la izquierda, y topó con las vallas metálicas. Rebus no quería pensar en el estuario del Forth, situado varios centenares de metros más abajo, pero lo hizo de todos modos. Había cruzado un par de veces el puente a pie, utilizando las aceras situadas a ambos lados de la carretera, y le resultó aterrador, ya que el omnipresente viento amenazaba con arrojarlo al precipicio. Notaba un hormigueo en los dedos de los pies, el miedo a las alturas...
En la otra calzada estaba sucediendo lo inevitable, y lo increíble estaba a punto de comenzar. Un camión articulado, que circulaba a velocidad máxima tras alcanzar penosamente la cima de la elevación, vio unas luces donde no debía haberlas. El coche de los fugitivos ya había esquivado a dos coches y podría haberse desplazado al carril izquierdo para evitar al camión, pero al conductor le invadió el pánico. Cambió al carril rápido y sus manos permanecieron inmóviles mientras seguía pisando a fondo el acelerador. El camión impactó contra la valla y empezó a elevarse por encima de la mediana, que consistía en una red de cables de acero. El remolque quedó atorado y la cabina se separó de la caja e invadió los carriles en dirección norte, deslizándose sobre un mar de chispas y agua justamente en la trayectoria del coche en el que viajaban Lauderdale y Rebus.
El inspector jefe pisó el freno con todas sus fuerzas, pero no había donde ir. La cabina se deslizaba hacia ellos en diagonal y ocupaba ambos carriles. No tenían escapatoria. Rebus dispuso de dos segundos para asimilarlo. Sintió que todo su cuerpo se contraía, intentando ocultarse en su escroto. Levantó las rodillas, apoyó los pies y las manos en el salpicadero y presionó la cabeza contra las piernas...
¡Bam!
Con los ojos bien cerrados, Rebus solo podía guiarse por los ruidos y su instinto. Algo lo golpeó en el pómulo y pasó silbando. Oyó cristales rotos, como hielo quebrándose, y el sonido del metal sometido a tortura. La barriga le indicaba que estaban desplazándose hacia atrás. Se oyeron otros sonidos más lejanos. Más metal, más cristal.
La cabina articulada había perdido buena parte de su impulso al verse arrastrada por el asfalto, y el impacto con el coche la hizo frenar en seco. Rebus creyó que se partiría la columna. ¿Latigazo cervical lo llaman? Más bien parecía un ladrillazo en la nuca. El coche se detuvo, y lo primero en que reparó es en que le dolía la mandíbula. Miró hacia el asiento del conductor, pensando que Lauderdale le había propinado un puñetazo por alguna razón ignota, pero vio que su superior ya no estaba allí.
Bueno, su trasero sí estaba allí, mirando a Rebus a la cara desde una posición poco halagüeña en el lugar que solía ocupar el parabrisas. Lauderdale tenía los pies atrapados en el volante. Había perdido un zapato y sus piernas descansaban encima del salpicadero. El resto de su cuerpo yacía sobre lo que quedaba del capó.
—¡Frank! —gritó—. ¡Frank!
Rebus sabía que no debía meter de nuevo a Lauderdale en el coche; sabía que no debía tocarlo siquiera. Intentó abrir la puerta, pero era un amasijo informe, así que se desabrochó el cinturón de seguridad y se deslizó por lo que quedaba del capó. Su mano entró en contacto con algo metálico y sintió que se quemaba. Lanzó una maldición y apartó la mano, y vio que la había apoyado en una zona del motor que había quedado al descubierto.
Detrás de ellos, se detuvieron varios coches. El sargento y el agente fueron corriendo hacia él.
—Frank... —susurró Rebus.
Observó el rostro de Lauderdale, ensangrentado pero aún con vida. Sí, estaba convencido de que el inspector jefe seguía vivo. Aun así, había algo... No se movía, ni siquiera sabía con certeza si respiraba, pero detectaba algo, una energía invisible que no se había disipado. Todavía no.
—¿Se encuentra bien? —preguntó alguien.
—Ayúdenle —ordenó Rebus—. Llamen a una ambulancia y vayan a ver cómo está el conductor del camión.
Después, miró al otro lado del puente... y lo que vio lo dejó helado. Al principio no estaba seguro, no del todo, así que se encaramó a las vallas metálicas que separaban ambas calzadas.
El coche de los sospechosos había desaparecido. Había desaparecido del todo. Habían saltado el guardarraíl y cruzado la acera, y todavía les quedó velocidad suficiente para atravesar las últimas vallas, que separaban el paso para peatones del vacío que se precipitaba hacia el estuario del Forth. El viento azotaba el rostro de Rebus y le arrojaba aguanieve a los ojos. Los entrecerró y miró de nuevo. Sí, el Cortina seguía allí, suspendido en el aire, con las ruedas delanteras al otro lado de la valla y las traseras y el maletero sobre la calzada. Pensó en lo que podía contener ese maletero.
—Dios mío... —dijo, y empezó a trepar a la mediana agarrándose a los gruesos cables de metal.
—¿Qué está haciendo? —gritó alguien—. ¡Vuelva!
Pero Rebus siguió caminando, apenas consciente del abismo que se abría a sus pies y del hueco que mediaba entre cada barra metálica y su vecina. Había más espacio que hierro. El frío metal le resultó agradable. Todavía sentía que la palma de la mano le ardía. Pasó junto a lo que quedaba de la caja del camión, que descansaba sobre un lateral, la mitad sobre el asfalto y la otra mitad en la mediana. Había un rótulo en un costado: Transportes Byars. Por Dios, qué frío hacía. El viento, aquel maldito viento perenne... Sin embargo, notaba que estaba sudando. «Debería llevar abrigo —pensó—. Este frío acabará matándome».
Finalmente, saltó a la calzada, donde una hilera de coches se había detenido desordenadamente. Había cierta separación entre la carretera y el paso de viandantes; era una distancia corta, pero invadida por el gélido aire. El Ford Cortina había retorcido las vallas, y Rebus se encaramó a ellas y dio un pequeño brinco hasta la calzada.
Los dos adolescentes del coche habían conseguido ya salir del vehículo.
Habían tenido que trepar por los asientos y deslizarse por la parte trasera. Las puertas delanteras solo los abocaban a una caída segura. Miraban a izquierda y derecha, atenazados por el pánico. Se oían sirenas al norte. La policía de Fife estaba en camino.
Rebus levantó las manos. Los dos agentes estaban detrás de él, pero los jóvenes no miraban a Rebus, solo veían a los policías de uniforme. Comprendían los mensajes sencillos. Comprendían qué significaban aquellos atuendos. Miraron de nuevo a su alrededor, buscando una escapatoria que no estaba allí. De pronto, uno de ellos —de pelo rubio, alto y un poco mayor que su compañero— agarró al más joven de la mano y empezó a tirar de él hacia atrás.
—No hagáis ninguna tontería, muchachos —dijo uno de los agentes uniformados.
Pero eran meras palabras. Nadie las escuchaba. Ahora, los dos adolescentes estaban contra la valla, a unos tres metros del coche accidentado. Rebus avanzó lentamente, señalando con el dedo para dejarles claro que se dirigía hacia el vehículo. El impacto había hecho que el maletero se abriera un par de centímetros. Rebus levantó el capó con cuidado y miró dentro.
No había nadie en su interior.
Al cerrarlo, el coche se balanceó sobre su punto de apoyo y volvió a estabilizarse. Rebus miró al mayor de los dos muchachos.
—¡Aquí hace un frío que pela! —gritó—. ¡Os meteremos en un coche!
En ese instante, las cosas parecieron sucederse a cámara lenta. El muchacho rubio meneó la cabeza, casi sonriendo, rodeó a su amigo en un extraño abrazo, y finalmente se apoyó en la valla, dejándose caer hacia atrás y llevándose a su compañero con él. No hubo resistencia. Sus zapatillas de deporte baratas se aferraron a la carretera un segundo y después resbalaron, y las piernas dieron rápidos latigazos mientras se precipitaban al vacío en medio de la oscuridad.
Puede que fuera un suicidio, o tal vez un vuelo, pensó Rebus más tarde. Fuese lo que fuese, era una muerte segura. Cuando uno impacta en el agua desde aquella altura, es como si chocara contra el cemento. Una caída como aquella, en plena noche, y ni siquiera gritaron, no emitieron sonido alguno. Tampoco pudieron ver cómo el agua se alzaba para recibirlos.
Sin embargo, no cayeron al agua.
Una fragata de la Marina Real acababa de zarpar del puerto de Rosyth y se deslizaba hacia el mar, y ambos se incrustaron en la cubierta metálica.
Lo cual, como dijo todo el mundo en la comisaría, ahorró a los buzos de la policía una ingrata inmersión a bajo cero.
2
Llevaron a Rebus a la Clínica Real.
Viajaba en la parte posterior de un coche patrulla. Frank Lauderdale estaba siendo trasladado en ambulancia. La fragata había sido contactada por radio desde Rosyth, pero la tripulación ya había encontrado a los cadáveres. Algunos incluso habían oído el golpe contra la cubierta. El barco regresaba a la base; estaba claro que las reparaciones llevarían cierto tiempo.
—Tengo la sensación de que me han golpeado con un martillo —le dijo Rebus a la enfermera de urgencias.
La recordaba. Era la misma enfermera que, tiempo atrás, le había curado unas quemaduras. Le había puesto una loción y cambiado el vendaje. La enfermera sonrió al salir del pequeño box en el que su paciente yacía sobre una camilla y, cuando se quedó solo, Rebus volvió a examinarse. Le dolía la mandíbula en la zona en la que había impactado el puño de Lauderdale antes de salir despedido por el parabrisas. El dolor parecía escarbar en sus profundidades, como si estuviese llegando a los nervios dentales. Por lo demás, no se encontraba demasiado mal, tan solo agitado. Alzó las manos y las sostuvo frente a él. Sí, siempre podría achacar el temblor al accidente, aunque sabía que temblaba mucho últimamente, con colisión o sin ella. La palma de su mano palpitaba. Antes de vendársela, la enfermera le preguntó cómo se había quemado.
—Apoyé la mano en un motor caliente —explicó.
—Se ven unos números...
Rebus pudo ver a qué se refería: parte del número de serie del motor había quedado grabado en su carne. Finalmente, apareció el médico. Era una noche ajetreada. Rebus lo conocía también. Se llamaba George Klasser y era polaco o algo por el estilo, o al menos lo eran sus padres. Rebus siempre había creído que Klasser era demasiado mayor para el turno de noche, pero allí estaba.
—Hace frío ahí fuera, ¿eh? —dijo el doctor Klasser.
—¿Se supone que eso hace gracia?
—Solo quería darle conversación, John. ¿Cómo se encuentra?
—Creo que empiezan a dolerme los dientes.
—¿Algo más?
El doctor Klasser toqueteaba sus herramientas habituales: linterna de bolsillo, estetoscopio, un sujetapapeles y un bolígrafo que no funcionaba... Por fin estaba listo para examinar al paciente. Rebus no opuso mucha resistencia. Pensaba en la bebida: la espuma cremosa, casi sin gas, coronando una pinta de ochenta chelines. El cálido aroma de un vaso de whisky de malta...
—¿Cómo está mi inspector jefe? —preguntó Rebus cuando la enfermera volvió a entrar.
—Están haciéndole radiografías —le indicó.
—Persecuciones automovilísticas a su edad... —farfulló Klasser—. La culpa es de la televisión.
Rebus lo miró atentamente, y se dio cuenta de que nunca antes lo había hecho. Klasser tenía poco más de cuarenta años, el cabello tieso y un rostro bronceado y envejecido prematuramente. A juzgar solo por la cabeza y los hombros, podría esperar que fuese más alto de lo que era en realidad. Parecía bastante distinguido, y por ese motivo Rebus siempre había pensado que era un especialista o algo similar.
—Pensaba que solo trabajaban por la noche los lacayos y los novatos —comentó mientras Klasser le apuntaba a los ojos con la linterna.
El doctor dejó la linterna y empezó a apretarle la espalda como si estuviese mullendo un cojín.
—¿Le duele aquí?
—No.
—¿Y aquí?
—No más de lo habitual.
—Hum... En respuesta a su pregunta, John, veo que trabaja usted de noche. ¿Lo convierte eso en un lacayo o en un novato?
—Eso sí que ha dolido.
El doctor Klasser sonrió.
—Entonces —dijo Rebus mientras se ponía de nuevo la camisa—, ¿qué tengo?
Klasser encontró un bolígrafo que funcionaba y garabateó algo en el sujetapapeles.
—Según mis cálculos, a tenor de su estado le queda un año de vida, tal vez dos.
Ambos se miraron. Rebus sabía exactamente a qué se refería el doctor.
—Hablo en serio, John. Fuma, bebe como un cosaco y no hace ejercicio. Desde que Patience dejó de alimentarle, su dieta se ha ido al garete. Fécula, carbohidratos, grasas saturadas...
Rebus intentó dejar de escuchar. Sabía que la bebida era un problema precisamente porque había aprendido a ejercer cierto autocontrol. Gracias a ello, poca gente se percataba de que tenía un problema. Iba bien vestido al trabajo, estaba alerta cuando la ocasión lo exigía e incluso visitaba a veces el gimnasio a la hora de comer. Tal vez sus hábitos alimentarios eran descuidados, quizá comía en exceso y sí, había vuelto a fumar, pero nadie era perfecto.
—No me esperaba ese diagnóstico, doctor. —Rebus terminó de abotonarse la camisa y empezó a metérsela por dentro de los pantalones, pero desistió. Se sentía mejor con ella por fuera. Sabía también que estaría más cómodo con el botón del pantalón desabrochado—. ¿Y lo ha adivinado con tan solo tocarme la espalda?
El doctor Klasser, que estaba recogiendo el estetoscopio, sonrió de nuevo.
—No puede ocultarle algo así a un médico, John.
Rebus se puso la chaqueta.
—Entonces ¿nos vemos después en el pub?
—Llegaré sobre las seis.
—Perfecto.
Rebus salió del hospital y respiró hondo. Eran las dos y media de la madrugada, y la noche no podía ser más fría y oscura. Se había planteado ir a ver a Lauderdale, pero luego pensó que eso podía esperar hasta la mañana siguiente, así que salió a la calle y se dispuso a regresar a casa. Su piso se encontraba justo al otro lado del parque, pero no le apetecía nada ir andando: seguía cayendo aguanieve, que iba formando copos, y aquel viento cortante continuaba acosándolo como un matón que le impidiera el paso en un estrecho callejón.
Entonces oyó el claxon de un coche, y vio un Renault 5 de color rojo cereza y a la agente Siobhan Clarke que lo saludaba desde el interior. Rebus llegó casi bailando hasta el vehículo.
—¿Qué haces aquí?
—Me he enterado —contestó ella.
—¿Cómo? —replicó él mientras abría la puerta del acompañante.
—Tenía curiosidad. No estaba de servicio, pero me mantuve en contacto con la comisaría para averiguar cómo había ido el intercambio. Cuando me enteré del accidente, me vestí y vine hacia aquí.
—Bueno, pues me alegra mucho verte con el dolor de muelas que tengo.
—¿De muelas?
Rebus se frotó la mandíbula.
—Parece una locura, pero creo que ese golpe me ha dado dolor de muelas.
Clarke arrancó el coche. Era bonito y cálido, y Rebus notó que se adormecía casi de inmediato.
—¿Ha sido un desastre, entonces? —preguntó ella.
—Un poco.
Franquearon la entrada del hospital y se dirigieron a Tollcross.
—¿Cómo está el inspector jefe?
—Aún no lo sé. Están haciéndole radiografías. ¿Dónde vamos?
—Te llevo a casa.
—Debería volver a comisaría...
Clarke negó con la cabeza.
—He llamado. No quieren que vayas hasta mañana.
Rebus se relajó un poco más. Probablemente los analgésicos empezaban a hacer efecto.
—¿Cuándo les practican la autopsia?
—A las nueve y media. —Se encontraban ya en Lauriston Place—. Podrías haber cogido un atajo por ahí atrás —dijo Rebus.
—Es una calle de sentido único.
—Sí, pero a estas horas de la noche no pasa nadie... —Se dio cuenta de lo que acababa de decir—. Madre mía —añadió, frotándose los ojos.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Siobhan Clarke—. ¿Ha sido un accidente o pretendían escapar?
—Ninguna de las dos cosas —contestó él pausadamente—. Si tuviese que apostarme algo, diría que fue un suicidio.
Ella lo miró.
—¿Un doble suicidio?
Rebus se encogió de hombros y después se estremeció. En Tollcross, esperaron en silencio a que el semáforo se pusiera en verde. Un par de borrachos se dirigían a casa con el cuerpo inclinado por el viento.
—Hace una noche horrible —comentó Clarke al reemprender la marcha. Rebus asintió sin mediar palabra—. ¿Irás a la autopsia?
—Sí.
—No puedo decir que te envidie.
—¿Sabemos ya quiénes eran?
—Creo que no.
—Me olvido todo el tiempo de que no estás de servicio.
—Exacto. No estoy de servicio.
—¿Y el coche? ¿Le hemos seguido la pista?
Clarke se volvió hacia él y se echó a reír. A Rebus le sorprendió aquella reacción. Allí, en aquel coche sobrecalentado, a aquella hora de la noche y con todo lo que había sucedido, una risa repentina era el sonido más inesperado que podía imaginar. Se frotó la mandíbula y se introdujo un dedo en la boca. El diente que tocó parecía bastante sólido.
Entonces vio unos pies que se deslizaban súbitamente sobre el asfalto bajo dos cuerpos jóvenes; dos cuerpos que caían de espaldas al vacío y desaparecían. No habían emitido ni un solo sonido. No fue un accidente ni un intento de huida; fue algo fatalista, algo que forzosamente ya habían pactado los dos.
—¿Tienes frío?
—No —dijo él—. No tengo frío.
Clarke puso el intermitente para girar por Melville Drive. A su izquierda, Rebus vislumbraba los prados cubiertos por una capa reciente de nieve. A la derecha, estaban Marchmont y su casa.
—La chica no iba en el coche —afirmó sin emoción alguna.
—Siempre cabía esa posibilidad —dijo Siobhan Clarke—. Ni siquiera sabemos con seguridad si ha desaparecido.
—No —coincidió él—. No lo sabemos.
—No eran más que unos insensatos.
El acento inglés de Clarke hizo que la expresión sonara extraña. Rebus sonrió, amparado en la oscuridad.
Había llegado a casa.
Clarke lo dejó frente a la puerta del bloque de apartamentos, y rechazó una desganada oferta de café. Rebus no quería que viese el antro al que llamaba hogar. Los estudiantes se habían marchado en octubre y aquel lugar no parecía suyo. Había cosas que no estaban en su sitio, al menos no como él las recordaba. Faltaban cubiertos, que habían sido sustituidos por objetos que no había visto jamás, y lo mismo ocurría con la vajilla. Cuando se fue de casa de Patience, trajo sus cosas en cajas, la mayoría de las cuales seguían esperando en el recibidor a que alguien las abriera.
Estaba exhausto. Subió las escaleras, abrió la puerta y pasó junto a las cajas, directo hacia el salón y su butaca.
La butaca era la misma de siempre, y se había adaptado rápidamente a la forma de Rebus. Se sentó, se levantó de nuevo y tocó el radiador. Apenas emitía calor y se oía un desesperante ruido en su interior. Necesitaba una llave especial, alguna herramienta con la que pudiera abrir la válvula y purgarlo. Los otros radiadores estaban igual.
Se preparó un café caliente, puso una cinta en el reproductor y cogió el edredón de la cama. Cuando volvió a la butaca, se quitó parte de la ropa y se tapó. Extendió el brazo, destapó una botella de Macallan y vertió un poco en el café. Se bebió media taza y añadió más whisky.
Aún podía oír los sonidos del motor del coche y del metal retorciéndose, y el del viento soplando a su alrededor. Veía unos pies, las suelas de unas zapatillas deportivas baratas y algo parecido a una sonrisa en los labios de un adolescente de pelo rubio. Pero entonces la sonrisa se fue apagando y todo se desvaneció en una profunda oscuridad.
Poco a poco, se rodeó a sí mismo con los brazos y cayó dormido.
3
En el Depósito de Cadáveres Municipal de Cowgate no había rastro del doctor Curt, pero el profesor Gates ya estaba trabajando.
—Uno puede caerse desde la altura que quiera —decía—, pero es el último centímetro el que resulta letal.
Alrededor de la mesa lo acompañaban el inspector John Rebus, el sargento Brian Holmes, otro médico y un ayudante forense. La Notificación Preliminar de Muerte Repentina ya había sido remitida a la fiscalía, y ahora estaban preparando el Informe de Muerte Repentina sobre dos varones fallecidos, cuyas identidades eran, probablemente, William David Coyle y James Dixon Taylor.
James Taylor... Rebus contemplaba el caos sobre el que trabajaba el profesor Gates y recordó aquel último abrazo. Es bonito saber que tienes un amigo.
La fuerza del impacto de los cuerpos sobre la cubierta de acero del Descant, la fragata de Su Majestad, los había convertido en algo más parecido a una mermelada grumosa que a seres humanos. Parte de sus cuerpos se encontraba sobre la mesa, y el resto se amontonaba en unos relucientes cubos de acero. No se pediría a ningún familiar directo que participara en una identificación formal. Era algo que podían conseguir con una simple prueba de ADN en caso de que fuese necesario.
—Paquetes planos, los llamamos —siguió diciendo el profesor Gates—. Vi muchos en Lockerbie. Los arrancamos del suelo y los llevamos a la pista de patinaje sobre hielo. Siempre viene bien una pista de patinaje cuando de pronto te encuentras con doscientos setenta cuerpos.
Brian Holmes había visto muertes desagradables, pero no era inmune. No dejaba de mover los pies y los hombros, y miraba con dureza y cierto aire de censura a Rebus, que estaba tarareando fragmentos de «You’re So Vain».
Determinar la hora, la fecha y el lugar de la muerte era sencillo. La causa certificada de la defunción tampoco era un problema, aunque el profesor Gates no sabía muy bien cómo describirla.
—¿Traumatismo con elemento contundente?
—¿Qué tal accidente de navegación? —propuso Rebus.
Algunos sonrieron. Como la mayoría de los médicos forenses, el profesor Alexander Gates, doctor en medicina, afiliado al Ilustre Colegio de Medicina Legal y Forense, diplomado en jurisprudencia médica y miembro del Ilustre Colegio de Médicos de Edimburgo y del Ilustre Colegio de Médicos de Familia, poseía un sentido del humor tan extenso como su membrete; un sentido del humor bastante necesario, por cierto. No parecía un médico forense. No era alto ni de un gris cadavérico, como el doctor Curt, aunque su figura resultaba imponente; su físico era más propio de un luchador que de un enterrador. Tenía un pecho musculoso, cuello de toro y unas manos rechonchas, y le gustaba hacer crujir los dedos, uno a uno o todos a la vez.
Prefería que la gente lo llamara Sandy.
—Soy yo quien redacta el certificado de defunción —dijo a Brian Holmes, que rellenó el recuadro relevante en el borrador del Informe de Muerte Repentina—. Puede hacérmelo llegar a Medicina Forense, en Cowgate.
Rebus y los demás observaron a Gates mientras realizaba su examen. Fue capaz de confirmar la existencia de dos cadáveres distintos, y tomó muestras de sangre venosa para conocer su grupo sanguíneo y ADN, realizar un análisis toxicológico y determinar los niveles de alcohol. Normalmente se obtenían también muestras de orina, pero en aquel caso no era posible, y Gates dudaba incluso de la eficacia de los análisis sanguíneos. El humor vítreo y el contenido del estómago fueron el siguiente paso, junto con la bilis y el hígado.
Empezó a reconstruir los cuerpos ante la atenta mirada de los presentes. No solo para que pudieran ser identificados como humanos, cosa que sería bastante difícil, sino para sentirse satisfecho porque recuperaban todo lo que habían tenido en su día. Que no faltara nada. Que no hubiese nada no pertinente.
—De joven me encantaban los puzles —comentó el patólogo, absorto en su tarea.
En el exterior, el día era seco y gélido. Rebus recordó que también le gustaban los puzles y se preguntó si los niños aún jugaban con ellos. Cuando la autopsia terminó, salió a la calle a fumar un cigarrillo. Había pubs a izquierda y derecha, pero ninguno estaba abierto todavía. El trago de whisky que había tomado para desayunar prácticamente se había evaporado.
Brian Holmes salió del depósito de cadáveres guardando una carpeta de cartón verde en su maletín, y vio que Rebus se tocaba la mandíbula.
—¿Estás bien?
—Me duele la boca, eso es todo.
Sin duda se trataba de un dolor de muelas, o al menos de encías, pero le resultaba difícil identificar el origen de la molestia. El dolor simplemente estaba allí, agudizándose bajo la superficie.
—¿Te acerco?
—Gracias, Brian, pero tengo mi coche ahí.
Holmes asintió y se levantó un poco el cuello del abrigo. Llevaba la barbilla tapada con una bufanda de lana azul.
—Ya se puede circular por el puente —dijo—. Han abierto uno de los carriles en dirección sur.
—¿Y el Cortina?
—Lo tiene Howdenhall. Están buscando huellas dactilares, por si la chica estuvo en algún momento en el coche.
Rebus asintió sin decir nada y Holmes también guardó silencio.
—¿Puedo hacer algo por ti, Brian?
—No, la verdad es que no. ¿No se suponía que debías estar en comisaría a primera hora?
—¿Y?
—Entonces ¿por qué has venido aquí?
Era una buena pregunta. Rebus miró las puertas del depósito, rememorando la escena una vez más. El camión articulado deslizándose hacia ellos por la calzada, Lauderdale tendido sobre el capó, la imagen del otro coche..., un último abrazo..., una caída.
Se encogió de hombros a modo de evasiva y se dirigió al coche.
El inspector jefe Frank Lauderdale se recuperaría.
Esa era la buena noticia.
La mala era que el inspector Alister Flower aspiraba a un ascenso temporal para reemplazar a Lauderdale.
—Y con el cadáver aún caliente —apostilló el comisario Watson, conocido como el Granjero. Inmediatamente se ruborizó por lo que acababa de decir—. No es que haya... un cadáver ni nada, claro...
Después tosió, tapándose la boca con el puño.
—Es lógico que sea Flower, señor —dijo Rebus para aliviar el rubor de su jefe—. Lástima que tenga el tacto de un gato en celo. Pero alguien tendrá que sustituir a Frank. ¿Cuánto tiempo estará fuera de juego?
—No lo sabemos aún. —El Granjero cogió una hoja de papel y la leyó—. Las dos piernas rotas, dos costillas fracturadas, muñeca rota, contusiones... Hay media página de diagnóstico.
Rebus se frotó el pómulo amoratado, preguntándose si era el responsable de la rotura de muñeca de Lauderdale.
—Ni siquiera sabemos si podrá volver a caminar —continuó el Granjero con parsimonia—. Las fracturas son bastante graves. Mientras tanto, lo último que necesito es que Flower y usted se peleen por un ascenso temporal que quizá no esté en mi mano conceder.
—Entendido.
—Bien. —El Granjero hizo una pausa—. ¿Qué puede contarme sobre ayer noche?
—Figurará en mi informe, señor.
—Por supuesto, pero preferiría la verdad. ¿A qué jugaba Frank?
—¿A qué se refiere?
—A que iba conduciendo por ahí como los Dukes de Hazzard. Tenemos vehículos preparados para este tipo de persecuciones.
—Solo íbamos a por ellos, señor.
—Desde luego, eso está claro. —Watson estudió a Rebus—. ¿Algo que añadir?
—Poca cosa, señor, excepto que no fue un accidente y que no tenían intención de escapar. Fue un suicidio, y parecía que lo tenían pactado si algo salía mal: no lo hablaron allí mismo, pero fue un suicidio en toda regla.
—¿Y por qué cree que lo hicieron?
—No tengo la menor idea, señor.
El Granjero suspiró y se sentó de nuevo.
—John, creo que debería saber qué pienso de todo esto.
—¿Sí, señor?
—Ha sido una cagada de principio a fin.
... Por no decir algo peor.
Solo estaban allí por una cuestión de poder, de influencia, porque alguien había pedido un favor. Así es como había empezado todo: con una discreta llamada del alcalde de la ciudad al jefe de policía adjunto de Lothian y Borders, solicitando que la desaparición de su hija fuese investigada.
Nada apuntaba a un quebrantamiento de la ley, ni tampoco había sido secuestrada, atacada, asesinada ni nada por el estilo. Simplemente había salido de casa una mañana y no había vuelto. En efecto, había dejado una nota. Iba dirigida a su padre y el mensaje era de lo más sencillo: «Me largo, gilipollas». No estaba firmada, pero era la caligrafía de su hija.
¿Hubo un desacuerdo? ¿Una discusión? ¿Insultos? Era imposible convivir con una adolescente sin que aflorara alguna que otra discrepancia. ¿Y qué edad tenía la hija del alcalde, la pequeña Kirstie Kennedy? Ese era el quid de la cuestión: tenía diecisiete años y era una chica madura y culta, sobradamente capaz de cuidar de sí misma y en edad legal para marcharse de casa cuando se le antojara, todo lo cual habría descartado la intervención de la policía, de no ser... De no ser porque quien lo pedía era el alcalde, el muy honorable Cameron McLeod Kennedy, juez de paz y concejal por South Gyle.
Así que fue el jefe de policía adjunto quien envió el mensaje: «Busquen a Kirstie Kennedy, pero sean discretos».
Cosa que, a decir de todos, era prácticamente imposible. No se podían hacer preguntas en la calle sin que empezaran a circular rumores, sin que la gente se temiera lo peor por el sujeto de tales preguntas. Esa fue la excusa esgrimida cuando los medios de comunicación difundieron la noticia.
La policía recibió una foto de la hija y, por alguna razón, acabó en manos de los medios. El alcalde montó en cólera. Según sus propias palabras, eso demostraba que tenía enemigos dentro del cuerpo. Como bien podría haberle dicho el propio Rebus, si uno exigía un favor, alguien podía sentirse agraviado en algún momento.
Así que allí estaba la pequeña Kirstie Kennedy, en la televisión y en los periódicos. No era una foto muy reciente. Debía de tener dos o tres años menos, y la diferencia entre los catorce, los quince y los diecisiete era determinante. Rebus, padre de la que en su día fuera una adolescente, lo sabía bien. Kirstie ya era adulta, y aquella foto apenas aportaría nada a su búsqueda.
El alcalde aplacó el alboroto mediático concediendo una rueda de prensa acompañado de su mujer; era su segunda esposa, no la madre de Kirstie —que había fallecido—, y le preguntaron qué le gustaría decirle a la fugitiva.
—Me gustaría que supiera que rezamos por ella, eso es todo —respondió.
Entonces se produjo la primera llamada.
No era difícil contactar con el alcalde. Figuraba en el listín telefónico y su número para concertar cita aparecía junto al de todos los demás concejales en un útil panfleto repartido a decenas de miles de habitantes de Edimburgo.
El interlocutor parecía joven, con una voz que había mudado no hacía demasiado tiempo. No reveló su nombre. Lo único que dijo es que tenía a Kirstie y que quería dinero a cambio. Incluso obligó a una chica a ponerse al teléfono, y ella masculló unas palabras antes de que le arrebataran el auricular. Esas palabras fueron «papá» y «yo».
El alcalde no podía estar seguro de que fuera Kirstie, pero tampoco de que no lo fuera. Solicitó la ayuda de las fuerzas del orden una vez más y le pidieron que organizara un encuentro con los secuestradores. Aunque no habría dinero esperándolos, sino agentes de policía, y muchos.
La intención no era enfrentarse a ellos, sino seguirlos. En la operación intervino un helicóptero de la policía, además de cuatro coches camuflados. Debería haber sido fácil.
Debería haberlo sido. Pero el interlocutor había elegido para la cita una parada de autobús en la ajetreada Queensferry Road. Había mucho tráfico circulando a toda velocidad y ningún lugar donde detener un coche de incógnito. Había sido inteligente. Cuando llegó el momento de la recogida, el Cortina estacionó al otro lado de la calle. El pasajero cruzó la calzada al trote esquivando el tráfico, cogió la bolsa, llena de fajos de papel de periódico, y la llevó al coche.
Tres coches patrulla estaban encarados en la dirección errónea y tardaron mucho en dar la vuelta. Pero el cuarto había informado por radio del paradero del vehículo del sospechoso. El helicóptero, por supuesto, se había visto obligado a aterrizar hacía rato, forzado por las condiciones climáticas. Todo ello dejó a Lauderdale —el agente al mando— acelerando frenéticamente para iniciar la persecución y, de paso, quitarse unos años de encima.
Rebus esperaba que hubiera merecido la pena. Esperaba que Lauderdale, postrado y con ambas piernas alzadas en el hospital, disfrutara rememorando la persecución. Lo único que le había aportado todo aquello a Rebus era una sensación de mareo en las tripas, una pesadilla y aquel maldito dolor en la mandíbula.
Se organizó una colecta para comprarle algo al inspector jefe. Con grandes alardes y excesiva presteza, el inspector Alister Flower puso un billete de diez. Caminaba sacando pecho y con una sonrisa en su rostro como de maquillaje teatral. A Rebus le parecía más despreciable que nunca.
Todo el mundo miraba a Rebus, preguntándose si sería ascendido en detrimento de Flower, preguntándose qué haría si, de repente, Flower se convertía en su jefe. Los rumores se acumulaban con más rapidez que el dinero de la colecta. Con mucha más rapidez.
Rebus no era el único que consideraba que el secuestro era una farsa. Lo supieron muy pronto, ahora que habían seguido el rastro del coche, localizado a su propietario y descubierto que se lo había prestado a dos amigos. Al parecer, incluso había ido a la casa que compartían sus dos amigos para pedirles que se lo devolvieran, pero no había encontrado a nadie.
El propietario del coche se encontraba abajo, en una sala de interrogatorios. Le dijeron que, si era sincero con ellos, olvidarían que el vehículo carecía de póliza de seguros en vigor. Él les contó una historia tras otra, la vida y milagros de Willie Coyle y Dixie Taylor. Rebus bajó a escuchar un rato. El sargento Macari y el agente Allder se ocupaban del interrogatorio.
—Entra el inspector Rebus, 12:15 horas —dijo Macari a la grabadora, antes de volver a dirigirse al joven que estaba sentado ante él y añadir—: Así pues, ¿de qué vivían Willie y Dixie? Ambos cobraban el paro, pero siempre se puede complementar, ¿eh?
Rebus se apoyó en la pared, fingiendo desinterés. Incluso sonrió al propietario del coche y asintió para hacerle saber que todo iba bien. Aquel joven debía de rondar los veinte años y estaba bastante presentable, vestido y acicalado impolutamente. Llevaba un discreto aro de plata en la oreja derecha, pero ninguna otra joya, ni siquiera un reloj.
—Se las arreglaban —contestó—. El subsidio de paro, incluso el de la Seguridad Social, está bastante bien. Puedes vivir de él si eres prudente.
—¿Y lo eran? —Macari hizo una pausa—. El señor Duggan asiente —dijo de nuevo a la grabadora—. Entonces ¿por qué organizaron una farsa como esta?
Duggan negó con la cabeza.
—Ojalá lo supiera. No tengo ni idea. Willie nunca me había pedido el coche. Me dijo que tenía que transportar una cosa.
—¿Qué tipo de cosa?
—No lo mencionó.
—Pero le prestó el coche de todos modos.
—Como le digo, Willie es una persona cuidadosa.
—¿Y Dixie?
Duggan esbozó una leve sonrisa.
—Bueno, Dixie es diferente. Necesita que lo cuiden.
—¿Qué? ¿Era tonto o algo así?
—No, simplemente despreocupado. Era difícil que se interesara por algo. —El joven levantó la mirada—. No es fácil expresarlo con palabras.
—Inténtelo, señor Duggan.
—Desde la escuela, Willie y Dixie habían sido íntimos. Les gustaba la misma música, los mismos cómics y los mismos juegos. Se entendían.
—¿Y compartieron gustos desde que se fueron de casa?
A Rebus le gustaba el estilo de Macari. En comisaría lo llamaban «Toni» por el personaje de Oor Wullie. Había logrado que Duggan estuviese relajado y comunicativo; había forjado una relación. Con Allder no lo tenía tan claro. Era uno de los hombres de Flower.
—Creo que sí —respondió Duggan—. Estaban muy unidos. Leímos un libro en la escuela en el que aparecían dos personajes como ellos, uno bobo y el otro no.
—¿De ratones y hombres? —aventuró Rebus.
—Creo que se refiere a Burns y a su secretario Smithers —dijo Allder.
Rebus indicó a Macari que se iba.
—El inspector Rebus abandona la sala. 12:30 horas. Bien, señor Duggan, volviendo a lo del coche...
Como siempre, Rebus calculó mal el momento de su salida. Alister Flower venía hacia él por el pasillo silbando «Dixie».
—Hay un muchacho ahí dentro —le recordó Rebus— que acaba de perder a dos amigos. Uno de ellos se llama Dixie.
Flower dejó de silbar y soltó una risotada desagradable.
—Habrá sido el subconsciente.
—Uno tiene que ser muy consciente cuando hace algo así —le reprochó Rebus mientras se alejaba—. Lo cual no te deja en muy buen lugar.
Por su parte, Flower no iba a dejar que se marchara tan fácilmente, y alcanzó a Rebus cuando se disponía a cruzar las puertas dobles.
—Las cosas serán distintas cuando me nombren inspector jefe —le soltó sin más.
—Sí, lo serán —coincidió Rebus—. Porque para entonces habrán encontrado la cura contra el cáncer y enviado un hombre a Marte.
Después franqueó las puertas y desapareció.
4
Rebus se dirigió a Stenhouse. Se encontraba más alejado del centro de la ciudad y era más bonito de lo que recordaba. Todo se volvía más tranquilo una vez salías de Gorgie Road. Había casas adosadas de dos plantas con pulcros jardines y aceras limpias. Algunas de las escaleras de entrada parecían recién fregadas. Un par de veces por semana, su madre se arrodillaba, como todas las demás mujeres de su calle, para lustrar la escalera con agua jabonosa caliente o lejía. Una escalera sucia proyectaba una mala imagen de la casa.
Rebus estaba más acostumbrado al centro de Edimburgo y a sus edificios de apartamentos. Los pequeños barrios de las afueras todavía lograban sorprenderlo. Habían vertido sal en las aceras y las calles. En verano, los vecinos cotilleaban junto a las vallas de sus jardines, pero ahora estaban todos hibernando.
El invierno en Edimburgo podía ser de lo más pertinaz. Empezaba a principios de octubre y se prolongaba hasta abril. Los días no eran constantes: a veces se imponía el crepúsculo durante veinticuatro horas, y a veces la nieve fresca en el suelo hacía que el brillo del sol te abrasara los ojos. La gente caminaba siempre entrecerrando los párpados, ya fuera para orientarse en la penumbra o para protegerse de la penetrante luz.
Aquel era un día crepuscular. El cielo era de un lóbrego marrón, y amenazaba lluvia. Rebus se metió las manos en los bolsillos y notó la pequeña bolsa de papel. Había encontrado un ferretero en Gorgie Road que lo mandó a una tienda especializada en la que le vendieron una llave de radiador. Miró a su alrededor, encontró la casa que estaba buscando y se dirigió a la puerta principal.
—Buenas tardes —lo saludó Siobhan Clarke—. ¿Cómo te encuentras?
Rebus se abrió paso. En la casa no hacía mucho más calor que fuera. En el salón, Brian Holmes estaba dando un vistazo a una colección de CD.
—¿Hay algo? —preguntó Rebus.
Holmes se levantó.
—Hay algunos periódicos con artículos sobre el caso Kennedy. Probablemente sacaron la idea de ahí. No hay ningún indicio de que la chica haya estado aquí. Por otro lado, es bastante improbable que anduviera por ahí con unos vagos como esos. Es una chica de Gillespie’s; Willie y Dixie eran de colegio público.
—Parece un engaño en toda regla —coincidió Clarke.
Rebus miró a su alrededor y se volvió hacia Clarke.
—Supongamos que eres una chica bien educada, que ha estudiado en colegios caros y lleva una vida acomodada. Supongamos que quieres escapar de casa y desaparecer una temporada, tal vez para siempre. ¿Te juntarías con gente de tu clase o bajarías unos peldaños, donde nadie te conociera ni te prestara atención?
—¿Con gente como Willie y Dixie, quieres decir?
Rebus se encogió de hombros.
—Son solo especulaciones. Yo diría que ha hecho lo que hace cualquiera cuando quiere huir de Escocia: irse a Londres.
—Que Dios la asista —dijo Holmes pausadamente.
—¿Has terminado con el registro?
—No.
—Pues no te interrumpo más. De hecho, si enciendes esa estufa eléctrica, puede que incluso te eche una mano.
Brian Holmes buscó monedas en los bolsillos para el contador de luz y se pusieron a trabajar.
Había dos dormitorios, uno de ellos ordenado, con la cama hecha, y el otro caótico. La habitación ordenada pertenecía a William Coyle, tal como confirmaba una carta del Departamento de Servicios Sociales que había sobre el colchón. Había libros en una estantería, en su mayoría nuevos. Rebus se preguntaba qué librería habría perdido existencias recientemente. Cogió uno titulado Trainspotting, y vio que había varias hojas de papel ocultas detrás de la hilera de libros. Estaban grapadas en una esquina y editadas profesionalmente con gráficas. Aquello parecía un informe de empresa, un proyecto de algún tipo.
Holmes intentó ver de qué se trataba.
—No me digas que Willie era emprendedor...
Rebus se encogió de hombros, pero enrolló el informe y se lo guardó en el bolsillo.
—¡Aquí! —exclamó la agente Clarke.
Cuando llegaron, estaba sacando algo de debajo de la cama de Dixie Taylor. Eran tres jeringuillas desechables, todavía con su envoltorio, una vela totalmente consumida y una cucharilla de postre ennegrecida por debajo.
—No hay rastro de jaco —dijo al levantarse, atusándose el pelo.
—Miraré debajo de la otra cama —intervino Holmes.
Rebus sonrió.
—¿«Jaco»? —preguntó—. ¿Qué clase de libros has estado leyendo? —Entonces se puso serio—. Será mejor que pidamos refuerzos y echemos un buen vistazo a este lugar.
—Vale.
Cuando Rebus se quedó solo en la habitación, examinó las jeringuillas. Había una fina capa de polvo en los paquetes, y quedaban pequeñas bolas de sustancia en la cuchara. Obviamente, Dixie no había utilizado sus utensilios desde hacía algún tiempo. Rebus fue al cuarto de baño en busca de metadona o lo que fuera que recetaran ahora los médicos para desintoxicarse, aunque solo encontró un jarabe para la gripe, paracetamol y enjuague bucal. Volvió a revisar el correo, pero no había nada de ningún hospital o centro de rehabilitación.
Después llamó al profesor Gates y preguntó por las muestras de sangre.
—Todavía no tengo los resultados. ¿Hay algún problema?
—Un posible consumo de heroína —dijo Rebus—. Al menos uno de ellos.
—Podría examinar los cuerpos de nuevo. No busqué marcas de pinchazos.
—¿Cree que las encontraría si las hubiera?
—Bueno, como pudo comprobar, los cuerpos no están precisamente inmaculados, y los consumidores de droga por vía intravenosa son expertos en ocultar sus heridas. Se inyectan en la lengua, en el pene...
—Bueno, vea qué puede hacer, profesor.
Rebus colgó el teléfono. De repente, dejó de sentirse cómodo allí y salió en busca de un poco de aire fresco. Resistió treinta segundos ahí fuera, se dirigió a la casa contigua y pulsó el timbre. Abrió la puerta una mujer de mediana edad, y Rebus le mostró su identificación.
—Sé quién es —dijo ella—. Es una verdadera lástima lo de esos pobres muchachos. Pase, pase.
Se llamaba señora Tweedie, y en la casa hacía calor. Rebus se sentó en el sofá y se frotó las manos. Necesitaba recuperar la sensibilidad y mitigar un poco el dolor de la quemadura.
—¿Los conocía bien, señora Tweedie? —La mujer se fijó en que Rebus sacaba cuaderno y bolígrafo—. No le importa ¿verdad? —preguntó.
—En absoluto, pero pensaba preparar una taza de té primero. ¿Le parece bien?
A John Rebus le parecía bien.