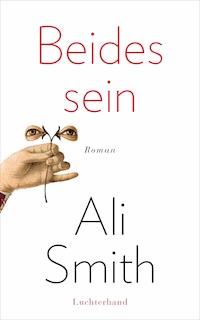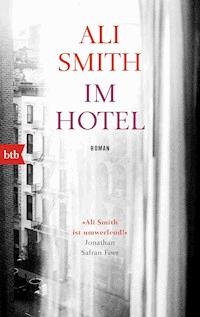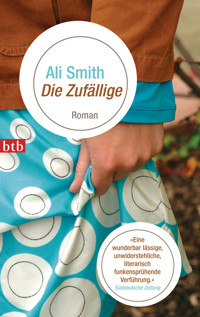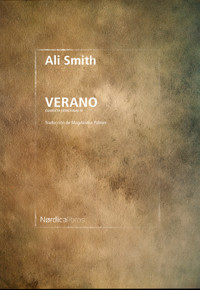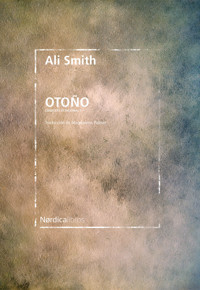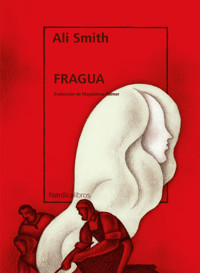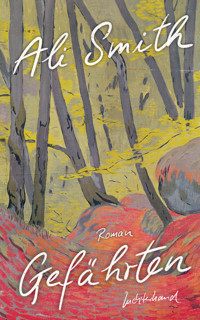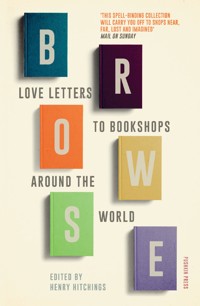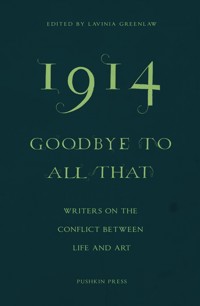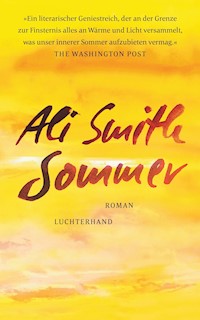Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una adolescente descubre una libertad sexual inesperada durante un viaje a Ámsterdam. Una mujer atrapada en una cena se da de bruces con una obsesión desagradable. En los relatos de Ali Smith asoma el deseo, el recuerdo, la ambigüedad sexual y la imaginación. Bajo la desnuda luz del trastorno, las personas que los padecen siguen hallando conexiones, palabras que flotan en la calle, amor en sitios insospechados. Ali Smith nos muestra cómo las cosas toman forma y cómo se vienen abajo. Con toques levísimos, afilados y lúcidos, Ali Smith nos cuenta historias excelentes sobre la vida y el amor. Amor libre obtuvo el Saltire First Book Award, 1995.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Amor libre
Amor libre
ali smith
Traducción de Marta Alcaraz
Título original: Free Love and Other Stories
© 1995, Ali Smith
All rights reserved
La traducción de esta obra ha recibido una ayuda
de la Fundación Publishing Scotland’s Translation Fund.
© de la traducción: Marta Alcaraz, 2017
© de esta edición, 2017:
Gatopardo ediciones S.L.U.
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: marzo de 2017
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: Imagen del sitio web Magic of Love
CC BY-SA 4.0
Imagen de interior: Ali Smith en Cambridge, noviembre de 2015
Fotografía de Chris Boland
CC BY-NC-ND 2.0
Imagen de la solapa: © Fotografía de Sarah Wood
eISBN: 978-84-17109-18-9
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ali Smith firmando ejemplares
en Cambridge, noviembre de 2015.
Índice
Portada
Presentación
Amor libre
De doblar y desdoblar
Lectura del día
Uno rápido
Jenny Robertson, tu amiga no viene
Al cine
Tocar madera
Hierro frío
Universidad
Terrorífico
Todos los días pasan cosas increíbles
El mundo con amor
Agradecimientos
Ali Smith
Otros títulos publicados en Gatopardo
Para Sarah, para Margaret,
para Hardy y para Wood
Amor libre
La primera vez que hice el amor con alguien fue con una prostituta en Ámsterdam. Yo tenía dieciocho años y ella se llamaba Suzi, no creo que fuera mucho mayor que yo. Llevaba rato recorriendo la ciudad en bicicleta, de mal humor, y acabé en el barrio rojo por casualidad; era el barrio rojo más agradable en el que me había perdido. Las mujeres se sientan en sillas en unos escaparates revestidos de pieles y telas, van con el pecho al aire o casi desnudas, cubiertas con túnicas y abrigos de piel. Tardé un rato en comprender que el desprecio y la cara de pocos amigos que me dedicaban no obedecían a cómo me las había quedado mirando, sino a que conmigo no iban a hacer negocio.
Era de noche y había salido sola en bici. Había bajado por un callejón y había parado a ponerme el jersey, y la bici se me había caído y la cadena se había soltado. Y al levantar la bici y apoyarla contra la pared de un edificio para poder arreglar la cadena, me fijé en las tarjetas que había pegadas al lado de la puerta. Varias estaban en inglés, una decía ¿Necesitas un descanso? Tómatelo con Calma Sin Prisas Llama a Becky. Otra decía: Dieter, servicio insuperable 2.a planta. Otra decía algo sobre uniformes y dominación y había una colegiala dibujada. Me estaba riendo sola cuando vi una tarjeta, muy abajo, con la letra minúscula en varios idiomas, holandés, francés, alemán, inglés y algo eslavo, y la línea en inglés decía: Amor para hombres y también para mujeres, Suzi 3. a planta. El «también» estaba subrayado.
Y entonces dejé la bici apoyada en la pared y me encontré subiendo la escalera; en el tercer piso había una puerta con la misma tarjeta, y mi mano ya estaba llamando a ella. Tenía una excusa pensada por si quería salir corriendo, iba a decir que me había perdido y que si podía indicarme el camino de vuelta al albergue juvenil. Pero abrió la puerta y era guapísima, me gustó enseguida y no sentí ningún miedo.
El piso tenía una habitación y un baño independiente, unas sillas y la cama y una de esas cortinas de bolitas que separaba la cocina, como en las fotografías de los sesenta. En la pared había un póster del cantante de A-Ha, en esa época los A-Ha eran famosísimos en Europa, y ella me dijo que le gustaba porque era un hombre pero parecía una mujer. Recuerdo que el comentario me pareció muy excitante, nunca había oído a nadie decir algo tan a las claras. Soy de un pueblo pequeño. Una noche, mi amiga Jackie y yo estábamos en un pub y dos chicas estaban sentadas a una mesa en la otra punta del local; tenían una pinta muy normal, más que la nuestra, de hecho, llevaban el pelo largo, iban muy maquilladas, y cuando eché un vistazo para verles el calzado, vi que una se había sacado un pie del zapato de tacón y que, por debajo de la mesa, lo pasaba por la espinilla de la otra, arriba y abajo. Era una acción muy valiente, ahora que lo pienso; de haberlas pillado, lo más probable es que les hubieran dado una paliza. Esa noche se lo comenté a Jackie y ella me dijo no sé qué de lo asqueroso que era, creo que le di la razón, yo no quería llevarle la contraria en nada.
La prostituta hablaba inglés con acento americano. Me dijo que disponía de una hora y que si eso me bastaría, y aunque no tenía ni idea, le dije que sí, que creía que sí. Le enseñé las manos llenas de grasa de la bici y dije que debería lavármelas, y ella me hizo sentar en una de las viejas butacas y, con un paño y una palangana que trajo, me las lavó y me las secó. Entonces hizo esto, se llevó mi mano a la boca y acercó la lengua a los dedos, justo ahí donde se juntan con la mano, y fue metiendo la lengua, recorriéndolos uno a uno. Con sólo hacer eso, casi me estalla la cabeza.
Me dio un café muy cargado y una copa de vino tinto, me dijo que me sirviera de la botella, que dejó en la mesita de al lado de la butaca, y entonces me echó los brazos al cuello y me besó, y fue aflojándome la ropa, y me desabrochó los tejanos, y yo me quedé inmóvil, pasmada. Me cogió de la mano y me llevó a la cama, ni siquiera apartó la colcha, nos echamos encima, era agosto, hacía calor, y después me enseñó lo que tenía que hacerle a ella, aunque yo ya me había hecho una idea. Cuando finalmente miró el reloj y me miró y sonrió y se encogió de hombros, nos vestimos y yo cogí el billetero y me puse a separar los florines, contando antes de sacarlos, pero ella me cogió la mano con la suya y cerró el billetero. Es gratis, me dijo, la primera vez siempre debería ser gratis. Y cuando me acompañó a la puerta me preguntó si iba a quedarme mucho tiempo en Ámsterdam y si me gustaría volver. Le dije que me encantaría, y bajé las escaleras tan deslumbrada que cuando llegué a la bicicleta y me monté y quise ponerme en marcha, me había olvidado del todo de la cadena, y casi me doy en la barbilla con el manillar. Conque tuve que empujar la bici de vuelta al albergue, y mientras dejaba atrás el reflejo de los altos edificios que se torcían en la superficie del canal, atestada de hojas, pensé que la vida era maravillosa y que estaba llena de oportunidades. Me detuve allí y me apoyé en la barandilla y contemplé cómo el sol de la tarde colisionaba contra el agua, cómo se fundía entre destellos y confluía de nuevo en ese mismo movimiento, en ese mismo instante.
Cuando llegué al albergue, Jackie me puso la cadena en la bici. Jackie y yo éramos amigas desde el colegio, me llevaba un curso, y ahora que estudiábamos en la universidad seguíamos siendo amigas. El dinero del verano lo habíamos ahorrado para este viaje. Yo había estado trabajando en la tienda de souvenirs del camping desde finales de junio, y ella había atendido el mostrador de los bed and breakfast del punto de información turística; ganábamos una miseria, pero nos alcanzó para comprar los billetes de ida y vuelta a Ámsterdam en un autobús nocturno de los baratos.
Por aquel entonces, Jackie era rubia y dorada y de aspecto hombruno. Un día la vi, sin más, estaba sentada en el muro del colegio, al lado de la puerta de entrada, y me pareció que la rodeaba una luz amarilla, era como si un fuego sutil le hubiera quemado el cuerpo entero con mucha delicadeza. En una fiesta, sentadas las dos en un rincón oscuro, Jackie me había dado un codazo en el brazo, con los ojos me señalaba un chico guapo con pinta de malo que estaba repantingado en el sofá mirándonos, y me acercó la boca a la oreja susurrando las palabras: ¿Lo ves? Esta noche me basta con sonreír, ¿sabes?, no tengo que hacer nada más.
Me dejó muy impresionada, y más tarde le sujeté la cabeza mientras devolvía en el baño de arriba después de haber bebido una mezcla de cerveza y vino; luego nos sentamos en las escaleras riéndonos de la chica que había organizado la fiesta, que iba por el salón aspirando el vómito de otra gente con uno de esos aspiradores pequeños de coche; a partir de entonces fuimos amigas. No sé por qué le caí bien, creo que porque yo era callada y de pelo oscuro y todo el mundo pensaba que tenía que ser lista. Jackie me había parecido preciosa, me recordaba a Jodie Foster, de quien yo andaba algo enamorada, se parecía a Jodie Foster pero era más guapa. Eso ya lo pensaba cuando íbamos al colegio, y lo pensé en esa ocasión, aunque entonces la carrera de Jodie Foster había tenido un bajón.
Esas ideas hacía ya años que me rondaban, y cada vez me costaba más acallarlas. No tenía alternativa. En cuanto llegamos a Ámsterdam y Jackie vio a gente que vendía piedras de hachís en la calle, se escandalizó, así era ella. Pero el viaje de noche en autobús había sido un pretexto fantástico para apoyar la cabeza en su hombro, para meter la nariz en su pelo amarillo y hacerme la dormida, así que nuestro primer día en Ámsterdam lo pasé muy cansada, yendo de aquí para allá aletargada mientras me decía que había valido la pena.
Jackie ya se había puesto en contacto con un chico de Edimburgo al que había conocido en la cocina del albergue juvenil. Se llamaba Alan. Se habían hecho muy amigos y le había propuesto a Jackie que esa noche fuera a verlo batirse con la espada en un torneo, por eso yo había salido en bici de un humor de perros. Cuando volví al hotel estaba bastante animada, y Jackie, que al final no había ido al torneo, se enfurruñó porque yo estaba contenta, a saber por qué, y porque cuando me preguntó dónde había estado no quise decírselo.
A partir de ese momento, nada iba a estropearme las vacaciones, ya todo me daba igual. Y entonces Jackie empezó a demostrarme unas atenciones poco frecuentes; aquello me confundía, porque aunque éramos muy amigas, casi siempre nos tratábamos fatal. Al día siguiente ella también alquiló una bici y recorrimos los canales y los parques atestados, bebimos cerveza y comimos helado bajo las sombrillas de los restaurantes, fuimos al Museo Van Gogh y a la casa de Rembrandt y al Rijksmuseum, lleno de cuadros holandeses, fuimos a esa tienda donde fabrican zapatos mientras tú miras cómo lo hacen. Al día siguiente, fuimos en bici a una galería de arte moderno; en la planta baja había una escultura de varias personas sentadas alrededor de una barra con un reloj en lugar de un rostro. Paseamos un rato por esa galería, y en el piso de arriba perdí a Jackie y me quedé dormida en una de las sillas de madera. Cuando me desperté la tenía sentada muy cerca, con el brazo apoyado en mi hombro. Me incorporé y ella no se apartó. Nos quedamos mirando el cuadro ante el cual me había quedado dormida, era un inmenso rectángulo de pintura roja con una franja vertical de pintura azul en el lado izquierdo. Ella apretaba su pierna contra la mía. ¿Te gusta?, me preguntó mirando el cuadro, y yo dije que sí, y ella propuso que fuéramos a ver la fábrica Heineken.
En la fábrica Heineken te hacen una visita guiada para mostrarte dónde y cómo se hace la cerveza, cuáles son los pasos del proceso de elaboración, cómo se embotella, cómo se etiqueta y dónde va después. En cada paso te dan un vaso generoso de cerveza y todos los visitantes exclaman salud o pröst y beben. Después, al final, te invitan a tomar algo en las oficinas. Para cuando la visita a la fábrica hubo terminado, íbamos ya tan borrachas que no podíamos coger las bicis, y tuvimos que dejarlas apoyadas en un árbol y echarnos en un parque, riéndonos de tonterías y mirando el cielo. No es que nunca nos hubiéramos emborrachado antes juntas, pero esta vez era diferente, no sé por qué, y pasamos la tarde en el césped y le conté todas esas cosas que hacía años que sentía, y ella me miró con expresión dolida, como si le hubiera pegado un bofetón, y me dijo que sentía exactamente lo mismo. Entonces me echó los brazos al cuello y me besó la boca y el cuello y los hombros, estábamos besándonos en el centro de Ámsterdam y nadie prestaba la menor atención. Y aunque los efectos de la Heineken se esfumaron, esa tarde se prolongó durante el resto de nuestras vacaciones: cuando yo iba cogida de su brazo por las calles; cuando, de noche, en el dormitorio del albergue, Jackie levantaba el brazo desde la litera de abajo para apoyarme la mano en la espalda; cuando, en la oscuridad, nos cogíamos de la mano de una litera a la otra en una habitación llena de gente que dormía. Muy romántico. Ámsterdam era muy romántico. Le hice una foto en el mercado del pescado y ella me hizo otra a mí, todavía la guardo en algún sitio. Salimos al lago en un bote y nos hicimos fotos remando.
La víspera de nuestro regreso, con la excusa de salir a comprar unos regalos misteriosos, cogí la bici y me dirigí otra vez al barrio rojo, y volví a dejarla al pie de las escaleras. Esta vez tuve que esperar media hora. Suzi se acordaba de mí, eso lo sé porque al final se incorporó, miró el reloj, sonrió y me alborotó el pelo mientras decía lo siento, cariño, pero la segunda vez ya se paga. Estuvo bien, pero no tanto como la primera, y me costó un dineral. Además, tuve que comprarle un regalo a Jackie; recuerdo que fue caro, aunque ya no sé qué le compré. Un anillo, creo.
Por supuesto, cuando llegamos tuvimos que dejar de ir por la calle cogidas de la mano, aunque conseguíamos disponer de algunos ratitos a la salida del trabajo en el jardín trasero de unos vecinos que nunca sospecharon nada, en callejas y callejones, entre casas o garajes, en la parte de atrás de la furgoneta que su padre tenía aparcada medio escondida, cerca del río. Si no, era en su casa o en la mía, abajo, cuando todos ya habían subido a acostarse, en el suelo o en el sofá, con la mano de una encima de la boca de la otra, las dos jadeando y aguantando la respiración.
El primer lugar en el que hicimos el amor de verdad fue al llegar de Ámsterdam, en el servicio de señoras de la estación de autobuses, con las manos metidas en la ropa, apoyadas contra la pared y la puerta cerrada, minutos antes de que su padre llegara y nos llevara, a nosotras y a nuestras mochilas, de vuelta a casa. Fue una de las cosas más excitantes que he hecho en la vida, aunque Jackie siempre se refirió al episodio como «nuestra sórdida primera experiencia». Al cabo casi de un mes, al pasar delante del punto de información turística, vi por la ventana a Jackie, en la trastienda, besándose con el chico que se ocupaba de las barcas de turistas del Caledonian Canal. Recuerdo que eso me pareció notablemente más sórdido. Pero claro, lo que a la gente le parece sórdido es muy relativo, a fin de cuentas; a la persona que una noche nos vio cogidas en el teatro con las manos escondidas entre los asientos, la escena le pareció tan sórdida como para contársela a nuestras madres en cartas anónimas. Tuvimos que negarlo rotundamente, y aquello, entonces, nos unió todavía más. Eso sí tenemos que agradecérselo. No hace demasiado, Jackie y yo volvimos a vivir en la misma ciudad durante una temporada, y siempre que nos cruzábamos por la calle nos tratábamos con mucha amabilidad. Es lo mínimo, las dos lo sabemos.
Pero el inicio de mi primer amor data de ese agosto en Ámsterdam, y estuvimos cinco años saliendo y cortando hasta que lo dejamos definitivamente. Me acuerdo de ese amor de vez en cuando, y cuando lo hago, la imagen que me viene a la cabeza es la del sol descomponiéndose y volviendo a recomponerse en las aguas de una ciudad extraña, y yo estoy allá, en mitad de la ciudad, colocada del aire que respiro y riéndome sola con una sonrisa en la cara y, en el bolsillo, un billetero todavía lleno de billetes nuevos y limpios.
De doblar y desdoblar
Mi padre está sentado en la cama del dormitorio de atrás, con una mano acaricia las acanaladuras de la colcha de pana que cubre el edredón y con la otra sujeta un par de bragas de un rosa muy clarito. La habitación tiene la luz encendida a las cuatro de la tarde.
La habitación huele a limpio y aireado, a algo como polvos de talco. Hay unos armarios roperos empotrados que, abiertos, muestran unas prendas cuidadosamente dispuestas y, abajo, mal iluminados, varios pares de zapatos encajados como las piezas de un puzle. Hay otros armarios empotrados más pequeños, uno de ellos lleno de regalos de amigos y de niños, una parte está en un lado, esperando a que alguien los use, el resto en el otro, pendientes de que un práctico reciclaje los convierta en regalos para amigos y otros parientes. En otro armario hay libros de fotografías, álbumes, el primero tiene ya cuarenta años. Al lado de este armario hay un espejo rodeado de fotografías de niños insertas en la pequeña rendija que se abre entre el espejo y el marco. Hay frascos de perfume en el tocador, frente al espejo, y unas gafas, y unos guantes de cuero que todavía conservan la forma de unas manos. En un cajón hay estuches de joyería, cajitas de plástico con un «Plata» escrito en la tapa, con collares, broches y anillos acurrucados en su interior sobre tiras de algodón; por si acaso, las cajas están escondidas bajo una revista titulada Annabel con fecha de Año Nuevo de 1977. La portada de la revista promete los horóscopos del año.
Dos mesitas de noche flanquean la cama en la que mi padre está sentado. En una hay una radio despertador y una pila todavía ordenada de novelas policíacas y manuales de pesca; en la otra, tres pastilleros que, abiertos, muestran diversos compartimentos para píldoras distintas. Al lado de los pastilleros hay frascos de plástico de jarabe y de pastillas de distintos tamaños dispuestos todos juntos, como la maqueta de un edificio complejo. En cada mesilla hay una lámpara, y en la de los frascos de plástico hay, además, el regulador de una esterilla eléctrica junto a la lámpara.
La cómoda tiene dos cajones abiertos, uno más que el otro. El cajón del medio contiene peines y cepillos y una colección de pintalabios. El cajón huele muy bien, a cera y a maquillaje. Por el aspecto de la habitación, y también por su olor, se diría que alguien acabara de marcharse después de arrojar el último pañuelo de papel, con unos labios marcados y hecho una pelota, a la papelera metálica, agitando a su paso el tranquilo aire de la habitación como una brisa suave en un día bochornoso, pero estamos en invierno y la luz del techo está encendida, la habitación parece vacía y mi padre está sentado en la cama mirándose los pies en el suelo.
Las bragas que tiene en su mano son suaves, aún se advierte el pliegue que ha dejado la plancha. En la cómoda, en el cajón abierto junto al de los pintalabios y los cepillos, hay piezas de ropa interior de mujer, y en la cama, alrededor de mi padre, todavía hay más, más bragas de algodón de Marks and Spencer, algodón suave en colores pastel, azules, rosas y melocotón, dispuestas en caprichosos montoncitos a punto de desmoronarse, limpias y suaves por el uso y los lavados. Mi padre tiene los dedos grandes y rugosos, cuyos bordes se ven oscuros sobre la finura de las bragas que tiene en la mano; las sujeta como si no supiera que las tiene ahí. Se mira los pies. Las bragas yacen delicadamente a su lado, proporcionando color a la habitación, y, así, él parece fuera de lugar, como un rústico pretendiente salido de una novela de Thomas Hardy que cortejara a una mujer inalcanzable en una ladera llena de flores y le ofreciera una arrancada con su torpe mano sin saber qué palabras deben acompañarla.
En el cajón abierto hay bragas blancas más grandes, que están pensadas para procurar un mayor soporte al vientre, hechas de un material que brilla a la luz artificial. Mi padre aparta los ojos del suelo y mira el cajón, y se vuelve hacia nosotros, de pie en el umbral de la habitación. Después echa un vistazo a su alrededor, observa el contenido desperdigado del primer cajón que ha decidido vaciar. ¿Qué?, dice sorprendido. ¿Qué tengo que hacer yo con todo esto?
Con veinticinco años, después de la guerra, después de fingir ser mayor de lo que es para poder alistarse en la Marina, después de que su barco, bombardeado, con los cuerpos ahogados en su interior, sea trasladado hasta un puerto de Canadá donde serrarán el casco metálico y los cadáveres abotargados saldrán en tropel arrastrados por el agua, después de recuperarse de esa misteriosa parálisis de los brazos, con todos los músculos negándose a responder, justo antes de que su madre muera de cáncer y justo después de que vuelvan a repetirse las pesadillas sobre la llegada de los aviones, uno de los electricistas bromea con su aprendiz en el dormitorio de la residencia de la sección femenina del Ejército del Aire mientras las mujeres andan todas por ahí trabajando. Los electricistas están conectando unas luces en sitios donde los hombres no suelen entrar, y se sienten eufóricos de la emoción, eufóricos como niños al verse libres entre las camas y los olores imaginados de las mujeres. La habitación tiene poco de excitante, es un cuarto soso poseído por un aire de puntualidad. Las camas son idénticas y están hechas de manera idéntica, la sábana doblada sobre la manta cubriendo la almohada, regular y pulcra, bien tirante; junto a cada cama hay una silla de madera y un casillero alto hasta la rodilla, y nadie supervisa a los hombres porque hoy quien está al mando es el electricista.
Tienen que conectar las luces con un cable que habrá que fijar al tramo de techo bajo el cual discurre una hilera de camas, y el electricista le enseña al aprendiz cómo colocarlo con cuidado para que no se vea y nadie cuelgue nada de él y pueda soltarse. Agarra la escalera para tenerla bien sujeta mientras su aprendiz clava el delgado cable siguiendo el extremo superior de la pared, donde ésta se une con el techo.
La escalera se halla junto al primer casillero de la fila, y mientras el aprendiz martillea con la cabeza ladeada y pegada al techo, el electricista repara en que la puerta del casillero no está bien cerrada, y, con mucho cuidado, consigue abrirla con el pie. La puerta del casillero rechina de forma inquietante, el aprendiz se revuelve en la escalera y el electricista lo sujeta y detiene el balanceo de la puerta con el pie mientras vigila a sus espaldas para comprobar que nadie entra en el dormitorio. Los dos hombres se dedican sonrisas, encantados.