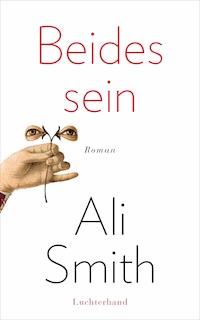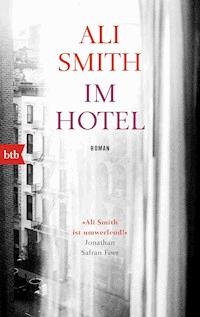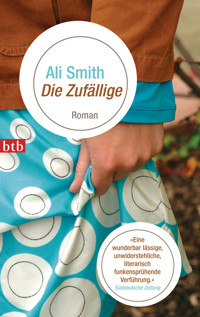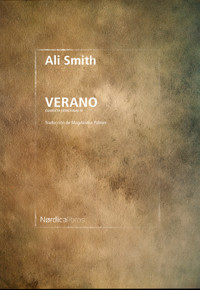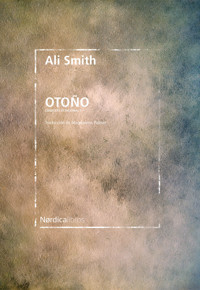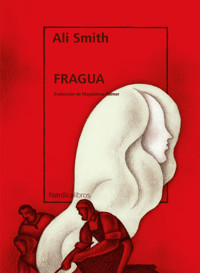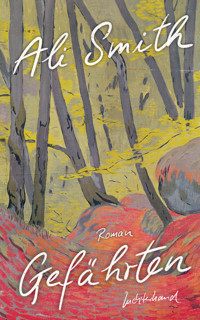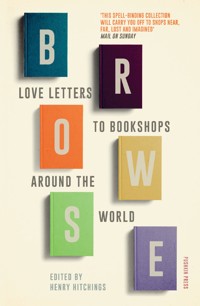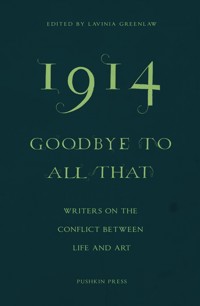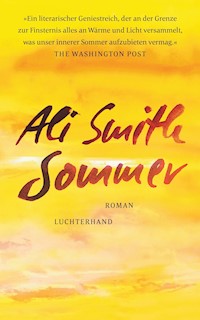Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mutatis Mutandis Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Tremebundas
- Sprache: Spanisch
Franz Kafka es ampliamente considerado como uno de los genios literarios más importantes y enigmáticos de la literatura europea. ¿Qué sucede cuando su imaginación idiosincrásica se encuentra con algunas de las mentes más destacadas de hoy? Una sociedad futura pide a sus sirvientes de IA que construyan una torre gigante para llegar a Dios; una búsqueda de piso que desemboca en una pesadilla burocrática cómicamente absurda; una población que sufre una ola de insoportables y contagiosos ataques de pánico... Estas diez historias elaboradas para la ocasión son alucinantes, divertidas, espeluznantes e inquietantes. Inspirados por un visionario del siglo XX, estos autores nos hablan poderosamente de lo extraño que es estar vivo hoy.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Una jaula salió en busca de un pájaro
Título original: A Cage Went in Search of a Bird: Ten Kafkaesque Stories
Inicialmente publicado en UK
en 2024 por Abacus, un sello de Little, Brown Book Group
www.littlebrown.co.uk
© de los textos originales: «Introduction», de Becca Rothfeld / 2024; «Art Hotel»,
de Ali Smith / 2024; «Return to the Museum», de Joshua Cohen / 2024; «The Board», de
Elif Batuman / 2024; «God’s Doorbell», de Naomi Alderman / 2024; «The Hurt»,
de Tommy Orange / 2024; «Hygiene», de Helen Oyeyemi / 2024; «The Landlord», de
Keith Ridgway / 2024; «Apostrophe’s Dream», de Yiyun Li / 2024; «Headache»,
de Leone Ross / 2024; «This Fact Can Even Be Proved by Means of the Sense of
Hearing», de Charlie Kaufman / 2024
© de las traducciones: Inga Pellisa Díaz, Magdalena Palmer Molera, Javier Calvo
Perales, Marta-Íngrid Rebón Rodríguez, Ana Guelbenzu San Eustaquio, Julia Osuna
Aguilar, María Belmonte Barrenechea, Eduardo Iriarte Goñi, Laura Martín de Dios,
Eugenia Vázquez Nacarino, Cecilio Santiago Gómez
Todos los derechos reservados,
incluidos los derechos de reproducción
total o parcial en cualquier formato.
Primera edición: Abril de 2025
© 2025 Mutatis Mutandis Editorial, S.L.
Aribau, 322 - 08006 Barcelona
Diseño gráfico: Julio Fuentes
www.mutatis-mutandis.es
Impresión y encuadernación: Kadmos
ISBN: 978-84-129798-3-1
Depósito legal: B 5008-2025
Una jaula salió en busca de un pájaro
Diez historias kafkianas
Becca Rothfeld
Ali Smith
Joshua Cohen
Elif Batuman
Naomi Alderman
Tommy Orange
Helen Oyeyemi
Keith Ridgway
Yiyun Li
Leone Ross
Charlie Kaufman
CONTENIDO
Introducción Becca Rothfeld
Hotel Arte Ali Smith
Regreso al museo Joshua Cohen
La Junta Elif Batuman
El timbre de Dios Naomi Alderman
El suplicio Tommy Orange
Higiene Helen Oyeyemi
El casero Keith Ridgway
El sueño de Apóstrofo Yiyun Li
Dolor de cabeza Leone Ross
Una verdad que puede demostrarse incluso a través del sentido del oído Charlie Kaufman
Sobre los autores
Citas de Kafka
Traducción de Inga Pellisa
0. IntroducciónBecca Rothfeld
En el mundo invertido de Franz Kafka, la culpa precede al pecado y el castigo precede al juicio, de modo que, como es natural, la jaula precede al pájaro.
«Una jaula salió en busca de un pájaro», escribió con enigmática floritura en 1917, mientras se encontraba convaleciente en el bucólico pueblo de Zürau a raíz de su diagnóstico de tuberculosis. Dos años antes, había dejado inacabado El proceso, que empieza con una detención repentina y termina con un reconocimiento indirecto de culpabilidad, y cinco años más tarde emprendería El castillo, que empieza con una serie de difusas recriminaciones y termina —en la medida en que podemos decir realmente que «termina»— con una serie aún más difusa de transgresiones. En términos estrictos, ambas novelas están inconclusas: ni una ni otra sació la famosa implacabilidad de Kafka, cuyo perfeccionismo era un suplicio, y tanto una como otra estaban inacabadas en el momento de su muerte. Son jaulas, no cabe duda —opresivas, claustrofóbicas—, y puede que estén condenadas a seguir buscando eternamente a sus pájaros.
Los Cuadernos en octavo, los diarios que escribió Kafka a lo largo de los siete meses idílicos que pasó en Zürau con su hermana, son esencialmente aforísticos. De hecho, tiempo después recopiló sus contenidos en un breve volumen de máximas gnómicas que se publicaron póstumamente; en un primer momento, bajo un título sentimentaloide escogido por su mejor amigo y albacea literario, Max Brod: Consideraciones acerca del pecado, el dolor, la esperanza y el camino verdadero, que se terminó rebautizando como Los aforismos de Zürau, tal vez porque sus contenidos no son ni de lejos consideraciones acerca del «camino verdadero». Ese edificante vigor que evoca el título de Brod, y que le iría como anillo al dedo a un libro de autoayuda, no lo vemos por ningún lado en el extraño texto de Kafka. Al contrario: los aforismos son crípticos y enigmáticos, vagos como fábulas, agoreros como maldiciones. Si bien son breves y parcos, despojados de todo elemento superfluo, esa austeridad no los hace más fáciles de entender. «Leopardos irrumpen en el templo y beben el contenido de las copas sagradas; esto se repite una y otra vez; finalmente, esto se puede calcular de manera anticipada y deviene parte de la ceremonia», leemos. Y otro advierte (¿o meramente informa?) de que: «Tú eres la tarea. Ni un solo discípulo hasta donde la vista alcanza».1
Frente a líneas tan desconcertantes como acertijos, puede que comencemos a entender a esa jaula en busca de pájaro, pues también nosotros ansiamos apresar un fugaz aleteo de comprensión.
«Una jaula salió en busca de un pájaro» es un título idóneo para una colección de relatos escritos como homenaje a Kafka con motivo del centenario de su muerte, en particular cuando tantos de los que se incluyen en este volumen abordan precisamente la clase de trampa que a él le obsesionaba: la que nos sigue allá donde vayamos. En el mundo de Kafka, las jaulas aparecen en los lugares más inadvertidos y más engañosamente inocuos: a un hombre, en El proceso, le dan de latigazos en un trastero, y en La metamorfosis,Gregorio Samsa ve cómo el cuarto de su infancia se convierte en una celda cuando él mismo se transforma en un insecto gigante y su familia lo encierra dentro.
Al igual que Gregorio, los personajes variopintos de Una jaula salió en busca de un pájaro no dejan de topar con prisiones en los escenarios más insospechados. En «Dolor de cabeza», de Leone Ross, una mujer se ve atrapada, primero, en su cuerpo, que le inflige unas misteriosas jaquecas; luego, en un aparato de resonancia magnética, para someterse a lo que creía un procedimiento de rutina y, por último, en el hospital, en una habitación donde «la ventana está herméticamente cerrada». Nadie le dice qué le ocurre, ni cuándo le darán el alta. En la inquietante aportación de Tommy Orange, una plaga de desolación bautizada como «El suplicio» afecta al azar a las personas y las condena a retorcerse agonizantes —e incluso a suicidarse— en las calles. Como servicio público, se reparten esposas por toda la ciudad, por lo que, en cualquier momento, una persona puede volver en sí… y descubrirse esposada a un banco del parque. En ocasiones, las cadenas de los relatos persiguen directamente a los prisioneros. En «Hotel Arte», de Ali Smith, una familia que vive en una autocaravana descubre una línea roja pintada en torno al vehículo aparquen donde aparquen, como si alguien tratara de acorralarlos.
Kafka sabía de sobra que son a menudo nuestros hogares los que nos aprisionan —en sus diarios y cartas se quejaba incesantemente de tener que compartir apartamento con sus padres y sus hermanas—, y en muchas de estas historias los hogares son un precario consuelo. En «El casero», de Keith Ridgway, un inquilino se siente atrapado por su casero, que a menudo abusa de su amabilidad y lo somete a una conversación interminable de la que no hay manera de zafarse educadamente. Poco a poco, se siente también atrapado en la idea que el casero le devuelve de él: «Pronunciaba mal mi nombre» —dice el inquilino—. «Pero lo hacía de manera sistemática y aplomada, así que con el tiempo empecé a sospechar que su pronunciación era correcta y la mía no». Por último, el inquilino termina confesando: «No soy yo mismo, del todo. ¿Cómo iba a serlo? Soy otra cosa. Soy una vida asignada: aquí está, viva usted aquí». La jaula, se diría, inventa al pájaro. Las esposas vienen primero; nosotros somos un simple añadido.
¿Qué lección contienen El castillo, El proceso, «La obra» y tantos otros textos de Kafka sino que nuestro encarcelamiento nos precede; que había estado siempre esperándonos; que, de hecho, somos creación suya? Este es, quizás, el mensaje fatalista que buscaba registrar en el diario de Zürau, meses después de que le diagnosticaran la enfermedad que acabaría con su vida hace exactamente cien años: que los pájaros son un complemento secundario de sus jaulas.
Es curioso que Kafka escribiera una máxima tan lúgubre en un pueblo donde, según sabemos, pasó los meses más dichosos de su vida. El crítico Roberto Calasso los describe como «su único periodo casi feliz», y en las cartas mostraba un entusiasmo inusitado en él. «Estoy mejorando, rodeado de animales», le escribía a Max Brod en octubre de 1917. Y a otro amigo, efusivamente, unos días después: «Quiero quedarme a vivir aquí para siempre». Los árboles, los animales y la calma lo tenían fascinado (aunque, como no dejaba de ser Kafka, encontró algo con lo que atormentarse: en esta ocasión, los ratones que correteaban por su cuarto de noche).
Sin embargo, fue aquí, en este pueblo pintoresco en el que tan tranquilo estaba, donde empezó a leer a Kierkegaard y a meditar sobre el pecado. Los Cuadernos en octavo son más explícitamente religiosos en la temática y más sibilinos en el tono que cualquier otro de sus escritos. Mientras les daba de comer a las cabras del pueblo y deambulaba por las montañas, andaba también rumiando sobre el Mal y nuestra expulsión del Jardín del Edén. La incongruencia es tan marcada que me pregunto si la melancolía aparente de los aforismos no será, en el fondo, algo bien distinto.
En una entrada de los Cuadernos, sostiene que hay algo peor que la cólera de un dios o de un monstruo. «Las sirenas poseen un arma aún más terrible que su canto —escribe—: su silencio». Mucho más implacable que un Dios que nos detesta o nos condena, es un Dios que no piensa jamás en nosotros. Puede que los personajes en la ficción de Kafka estén enredados en una lógica alternativa y pesadillesca —una lógica en la que las acusaciones dan lugar a las transgresiones, y las jaulas dan lugar a los pájaros—, pero al menos no los reconcome una falta de significado. Las explicaciones suelen ser escurridizas, pero nadie pone en duda que existan unas explicaciones al alcance de alguien, en alguna parte. A los abogados y acusados de El proceso ni se les pasa por la cabeza que no haya una base legal para ordenar ese cúmulo desatado de arrestos y citaciones, y aunque el agrimensor de El castillo no llega jamás a posar la vista sobre esa fortaleza que busca, está seguro de su existencia.
Frente a ello, las historias kafkianas que componen este volumen maravillosamente extraño muestran su desesperanza. Muchas presentan sueños distópicos de un futuro desalentador: en el relato de Naomi Alderman, «El timbre de Dios», una panda de máquinas que recuerdan a ChatGPT dirige los asuntos humanos, y «Regreso al museo», de Joshua Cohen, está narrado por un Neandertal tristón del Museo de Historia Natural de Nueva York, donde es testigo de una teatral manifestación contra el cambio climático.
Pero podemos encontrar, a pesar de todo, un rayo del optimismo inconfundiblemente perverso de Kafka en Una jaula salió en busca de un pájaro. En «Higiene», de Helen Oyeyemi, una mujer convertida en nómada germofóbica, y que vive saltando de balneario en balneario en lugar de mantener una residencia permanente, nos informa de que «aprendimos a existir más escrupulosamente». En esa nueva vida, antisépticamente limpia, «El vapor nos envuelve, ángeles inexorables con esponjas naturales y nudillos de tres mil carates presionan firmemente tus músculos y te despojan de tu vieja piel». Está a punto de convertirse en una criatura nueva; una, tal vez, que supere a su antiguo yo.
Es evidente que gran parte de las alternativas a los humanos que aparecen en Una jaula salió en busca de un pájaro están muy cerca de aventajarnos. Las máquinas de «El timbre de Dios» se disponen a construir una Torre de Babel, y parece peligrosamente factible que alcancen los cielos; el Neandertal de Joshua Cohen, tal vez un homenaje al narrador monesco del «Informe para una academia» de Kafka, se retira al fondo de su instalación, que comparte con su mujer y sus «dos hijos, que son nuestro gran orgullo —unos hijos realmente modélicos—, y que se están afilando los dientes como si no hubiera un mañana con una tira roja de cartílago crudo que salta a la vista que es de mamut de primera calidad».
Leyendo estos relatos ambivalentes, recordé aquella famosa conversación con Max Brod sobre Dios, en la que Kafka afirmó que había «infinita esperanza, solo que no para nosotros». Tan feliz como desolador. Quizás no logremos nunca interpretar el sinfín de misterios oscuros del mundo, de acuerdo, pero otras criaturas (tal vez las máquinas, tal vez los especímenes del Museo de Historia Natural) pueden llegar adonde nosotros no. Así pues, igual deberíamos tratar de emular a Josef K, que cree en un sistema de justicia del que no tiene evidencia alguna. Una forma de intransigencia que se conoce también como fe.
1 . Franz Kafka, Aforismos de Zürau (trad. de Claudia Cabrera), Madrid, Sexto Piso, 2005. [N. de la T.]
Hotel ArteAli Smith
Traducción de Magdalena Palmer
Mi madre bajó a la dársena para despedirse de nosotros. Al principio no la reconocí. Creí que era una mujer cualquiera que trabajaba en el hotel. Tenía el pelo retirado de la cara y sujeto en una cola de caballo, y como llevaba ropa que no le pegaba nada y que tampoco acababa de encajarle, tardé un momento en comprender que era el uniforme de trabajo de su hermana, el que tienen que llevar las mujeres y las chicas: camisa blanca y una especie de delantal/falda larga negra. Los hombres y los chicos que trabajaban aquí iban más informales. Su uniforme consistía en unos vaqueros de diseño y una camiseta blanca de un tejido mucho mejor que el habitual. A las mujeres y a las chicas no les permitían maquillarse ni llevar pendientes ni collares y mi madre parecía más pequeña y deslucida, relimpia y monjil, como las mujeres de servicio de países humildes en los telefilmes.
¿Cómo se encuentra hoy?, preguntó Leif. ¿Cuánto tiempo estará enferma?, preguntó mi hermana. Mi madre le echó una mirada a mi hermana por ser maleducada. Luego se encogió de hombros, mirando a Leif. ¿Dos semanas, tres?, dijo Leif. ¿Hasta septiembre? La distante palabra septiembre se quedó suspendida en el aire del extraño espacio de trabajadores y mi hermana se miró los pies. Leif miró las paredes de hormigón y piedra, las enormes velas encendidas en tarros de cristal que ardían inútilmente en la luz diurna. No veas, dijo. Mi madre negó con la cabeza, asintió con la cabeza, movió la cabeza de una a otra de las estatuas que flanqueaban la entrada, luego volvió a negar con la cabeza y después se llevó un dedo a los labios como si fuera a rascarse la zona de debajo la nariz con elegancia, aunque realmente lo hizo para que bajásemos la voz.
Las estatuas eran de tamaño natural, de piedra blanca y reluciente. Tenían un aspecto eclesiástico. Parecían guardar relación entre sí, pero eran independientes. Una representaba a una mujer hermosa y triste con una tela alrededor de la cabeza como una Virgen María con los brazos ahuecados, abiertos y vacíos, una mano hacia arriba y los ojos hacia abajo, quizá cerrados o quizá mirando el regazo vacío, nada más que los pliegues de su ropa. La otra era el cuerpo encorvado de un hombre que evidentemente estaba muerto, con la cabeza caída a un lado; los brazos y las piernas querían dar un aspecto de flacidez, pero debido al ángulo en el que se encontraba el hombre parecían tiesos y desmañados, extendidos pero paralizados, un rigor mortis que le haría mecerse de lado a lado si lo empujábamos. Fijaos. Hablando de la piedad, dijo Leif. Esto es lo que le pasa al arte cuando crees que puedes convertirlo en un hotel.
Entonces mi madre pareció asustarse. Le dijo a Leif con una voz que sonaba formal, como si no nos conociera, que ya nos mantendría al corriente. Hizo un gesto con la cabeza para recordarnos que había cámaras en los rincones, nos besó con los ojos y luego, como si fuésemos unos huéspedes que hubiéramos sido amables con ella, nos abrazó a cada uno por separado, educadamente, para despedirse.
Con la ayuda del Google Street View volvimos entre las multitudes de turistas hasta el sitio donde habíamos dejado la caravana. Era más fácil orientarse por las tiendas que por las calles, cuyos nombres eran imprecisos, por lo que nos dirigimos a Chanel, que era lo más grande del mapa. Y luego Gucci. Celine. Cuando por fin llegamos a la zona remota donde estaba el piso de Alana, un sitio que en Google ni siquiera aparece como sitio, fue extraño que Leif se pusiera al volante porque siempre conducía mi madre: se le daba bien la autocaravana, que era de lo más complicada; él no sería tan bueno ni tan seguro, lo que quizá fue la razón de que nos hiciera sentar a las dos detrás aunque el asiento del copiloto estaba vacío. Quizá nos lo dijo para que dejáramos de pelearnos sobre quién se sentaba delante. O igual no quería que lo mirásemos tan de cerca mientras él se estaba concentrando.
Leif arrancó el motor. Le daremos un mes y luego volveremos a buscarla, tanto si el trabajo de Alana sigue en la cuerda floja como si no, dijo mientras salíamos de la ciudad. Pero se trataba de algo bueno. Era por una buena causa. Alana era la hermana de nuestra madre. Solo la habíamos tratado una vez, cuando éramos demasiado pequeñas para acordarnos, y en esta ocasión había estado demasiado enferma para que la viésemos, pero gracias a nuestra madre conservaría su empleo y además nosotros podríamos estar con nuestra madre todos los demás veranos, y aprender de este que eso era lo que hacían las familias y lo que hacías por la familia. Alana trabajaba en un sitio muy ajetreado que necesitaba personal, lo habíamos comprobado al pasar por delante la noche anterior con la esperanza de ver a nuestra madre trabajando y saludarla con la mano. Pero no la vimos porque había mucha gente, el restaurante interior estaba lleno y el exterior del patio delantero lleno también de personas de un tipo que yo nunca había visto antes, no en la vida real. La gente que comía en el restaurante donde trabajaba mi madre parecía tan atractiva, tan pulcra y perfecta, tan fina como si la hubieran dibujado con aerógrafo, como si se pudiese alterar digitalmente a la gente real. Vi lo que parecía una familia sentada a una mesa: una mujer elegante, seguramente la madre, levantaba un tenedor donde había algo pinchado y se lo llevaba a la boca —no dentro de la boca— como si fuera una autómata, luego su brazo y su mano lo devolvían al plato y después lo levantaban de nuevo; a su lado un niño, elegante, removía con indiferencia lo que había en su plato y miraba al vacío, luego el hombre, quizá el padre, rechoncho pero distinguido, iba vestido como para una ceremonia de premios televisivos y miraba el móvil en lugar de comer, y también había una chica, no veía lo que hacía pero era elegante aunque me diese la espalda. Era como si todos me diesen la espalda. En esa desconexión consistía ser elegante. Como si les hubiesen extraído algo vital, ¿tal vez para su propia protección? Quizá quirúrgicamente, la extirpación del excedente vital de aquellos que podían permitírselo por parte de personas enmascaradas que olían a limpio y les insertaban la cánula en una clínica de reconfortante olor médico, uno tras otro destapándose despreocupadamente un hombro, ofreciendo un brazo.
Pero luego, ¿adónde iba ese excedente de vida? ¿Qué hacía el cirujano extirpador con ese suero vital cuidadosamente extirpado? ¿Cómo se podía proteger de todo, allí donde se guardase? ¿Del calor desastroso, de la suciedad, de la contaminación, de los cambios, de las terribles despedidas, de las travesías de la vida?
Estaban tan quietos, tan aquietados… ¿Consistiría en eso la resistencia? ¿Es una naturaleza quieta, una naturaleza muerta? Lo había dicho en voz alta al pasar. ¿Es qué?, dijo Leif. Señalé con la cabeza el restaurante donde nunca habíamos entrado. Aunque ellos respiran y se mueven, son como las cosas que aparecen en esas antiguas pinturas de bolas del mundo, cráneos, fruta y laudes, le dije.
Leif se echó a reír y me guiñó el ojo.
Hotel Arte, dijo.
Cuando faltaba poco para llegar a casa mi madre solía ir al volante y Leif decía lo que siempre decía en este tramo de carretera, que cuando viajabas a otros lugares, a lugares donde nunca habías estado, sobre todo si tenías la suerte de viajar a otro país, todas las casas parecían extrañas, especiales, como si fueran casas sacadas de cuentos de hadas, y mi madre le decía a Leif que se estaba convirtiendo en un viejo aburrido y pretencioso porque siempre comentaba lo mismo cuando íbamos de viaje. No era que se pelearan, no iban en serio, era calidez lo que emitía la parte delantera de la ruidosa caravana; y Leif decía, entre las quejas de mi madre, que no, porque cuando ibas a un lugar nuevo era como si las cosas fuesen nuevas para la vista y estuviesen imbuidas de lo que ocurre cuando alguien cuenta un cuento, y mi madre gritaba que no había nada nuevo en sus viejos rollos de siempre. Hoy Leif no decía nada. Era tarde. Todavía había luz. Pero este tramo de la carretera donde siempre hablaban de eso estaba tan cerca de nuestra casa que no parecería nuestra casa si nadie decía nada, por lo que le dije a mi hermana, con la esperanza de que Leif lo oyese, que era interesante que los sitios nuevos a los que ibas podían hacer que las cosas parecieran sacadas de un cuento. Pero él no lo oyó, o si lo oyó no hizo ningún comentario, y además mi hermana estaba dormida en su asiento, apoyada en mí.
Me encantaba la autocaravana. Nos gustaba a las dos. Nos encantaba que la ventana trasera fuese un cuadrado de cristal que se abría. Nos encantaban las mesas, que se plegaban por motivos de seguridad durante la conducción, y fantaseábamos sobre conducir temerariamente con las mesas desplegadas. Nos encantaba todo lo que había en los armarios cerrados con pestillo (por motivos de seguridad durante la conducción), exótico, porque no era lo que solíamos comer y beber en casa. Nos encantaba que el techo de la autocaravana se levantara como una única ala; fantaseábamos con que un día también iríamos por la carretera con ese ala levantada.
Leif sacó la autocaravana de la autovía, siguió por la carretera secundaria y luego tomó la más pequeña que llevaba a casa. La caravana siempre parecía demasiado grande para este trecho, pero sin embargo esta noche la carretera era mucho más ancha. ¿Qué ha pasado aquí?, dijo Leif. Todo el perifollo había desaparecido.
Parecía como si una excavadora hubiese arrastrado los setos y parte de los arcenes hacia atrás, y a la luz del atardecer vimos tierra, ramas y hojas apiladas contra la maleza podada de ambos lados de la carretera.
Fijaos en eso, dijo Leif, apartando con el pie unos escombros que había delante de casa. ¿Y qué es esto? Tocó con la punta de la bota una mancha roja que había en la acera, al lado de nuestra entrada.
Era una línea pintada. Al apartar la bota tenía la punta manchada de rojo.
Alguien había pintado en el suelo una raya que empezaba allí donde el lateral de nuestra casa se encontraba con el de la casa vecina, la de los Upshaw. La línea continuaba rodeando todo el exterior de nuestra casa hasta donde la parte de atrás volvía a encontrarse con la de los vecinos. El rojo de la pintura destacaba en el polvo y el asfalto. Leif llamó a la puerta de los Upshaw. La señora Upshaw no era nada sociable, era una de esas personas a las que no les gusta la gente y de vez en cuando nos dejaba una rata muerta encima de nuestro cubo de basura para hacernos saber que, en lo que a ella concernía, vivíamos de prestado. No nos importaba, a nadie le importaba, nos alegraba, decía siempre mi madre, tanto prestar como que nos prestaran tiempo y vida mientras pudiésemos. El señor Upshaw sí que abrió a la puerta. Intercambió una mirada con Leif sobre la raya y luego los dos se pusieron a hablar y a señalar el sitio donde la línea roja se interrumpía bruscamente, donde se encontraba con el contorno de la propiedad de los Upshaw.
Mi hermana tocó la pintura. Me mostró el rojo que se le había quedado en las manos. En la parte trasera de la casa, donde el asfalto se convertía en tierra, quienquiera que hubiese pintado la raya simplemente había seguido por encima de la arenilla suelta, que era fácil de apartar de un puntapié o rascándola. Busqué un palo y rasqué la suficiente para interrumpirla. Mi hermana cruzó el espacio sin pintar como si yo hubiese abierto una puerta o una cancilla, sacó la llave de la puerta trasera de debajo del cobertizo y pudimos entrar en casa.
Me detuve en la sala vacía. Luego me detuve en el dormitorio vacío. Las habitaciones olían a humedad, como si lleváramos años fuera. A lo mejor olía así todo el tiempo y habíamos dejado de notarlo. Pero las cosas que había en las estanterías, e incluso los muebles, parecían basura sin la presencia de mi madre en esas habitaciones.
De modo que volví a salir, rodeé la casa y me detuve en el jardín delantero. Leif seguía hablando con el señor Upshaw. Observé sus hombros y los hombros del señor Upshaw. Noté, debajo de la mano, la madera estriada de la parte superior de nuestra cerca y eso me recordó al perro que llamábamos Rogie, el callejero que vivía con nosotros cuando yo era pequeña, un terrier mestizo, chiquito y fibroso, de pelo áspero. Un día, al salir del cine, vimos que se había sentado junto a nuestra caravana en el aparcamiento, como si quisiera que lo llevásemos a algún sitio. Así que lo llevamos a nuestra casa, donde se acomodó en la cocina, se durmió enseguida y pasó la noche allí. A partir de entonces iba al pueblo con nosotros siempre que mi madre se ponía al volante. Lo soltábamos en el aparcamiento y él salía disparado allá donde fuese, nosotros íbamos a hacer lo que solíamos hacer en el pueblo y cuando volvíamos a la autocaravana él solía estar allí, esperándonos para volver en coche a casa. Pero un día no estaba. Ha pasado página, dijo mi madre, tiene a otro que le hace de chófer. Recordé que era tan ágil que podía saltar con facilidad la cerca donde ahora me apoyaba, un obstáculo cinco veces más alto que él. Una noche de primavera mi madre me despertó y me sacó de la cama, me llevó a la ventana y me lo enseñó: Rogie estaba encaramado en un equilibrio imposible sobre el estrecho borde superior de la cerca, las cuatro patas tensas y muy juntas y todo su ser perruno también tenso sobre ellas, estabilizándose mientras contemplaba las idas y venidas de la calle, volviendo la cabeza a este lado, al otro, de vuelta a este. Lleva ahí ya casi veinte minutos, dijo mi madre, quería que lo vieras.
Al sentir la madera irregular debajo de la mano, recordé sus ojos inteligentes, sus orejas erguidas, su hocico bigotudo, cómo la butaca donde había estado durmiendo seguía manteniendo su calor un rato después de que él la abandonara de un salto. Luego Leif se despidió del señor Upshaw, saludó animadamente a la ventana donde la señora Upshaw observaba detrás de la cortina y dio tres golpecitos en uno de los costados naranja de la autocaravana. Todo el mundo de vuelta adentro, gritó. Nos vamos. ¿Dónde está tu hermana?
Entró en casa a buscarla y salió llevándola en brazos sobre el pecho. Mi hermana reía. ¿Puedo sentarme delante?, dije yo. No, dijo él. ¿Puedo yo?, dijo mi hermana. No, dijo él. Nos pusimos el cinturón de nuevo en la parte de atrás, donde el asiento seguía caliente, y Leif llevó la nariz chata de la autocaravana de vuelta a la pequeña carretera cambiada y de nuevo a la autovía y nos alejamos. ¿Quién ha pintado esa raya alrededor de nuestra casa?, dijo mi hermana. Yo también me lo pregunto, pero seguramente nunca lo sabremos, dijo Leif. ¿Han sido personas?, dijo ella. Supongo que sí, de un modo u otro, dijo Leif. ¿Y por qué iba alguien a hacer algo así?, dijo ella. Las personas son personas, y las personas son misteriosas, ¿por qué alguien hace algo?, dijo Leif. Ya, pero ¿por qué nos vamos?, dije yo. Porque es hora, dijo él. ¿Adónde vamos?, dije yo. ¿Adónde quieres ir?, dijo Leif.
El verano pasado, mi hermana y yo vimos lo que le había pasado al descampado donde aparcaban y pasaban temporadas esas personas que viajan todo el año de un sitio a otro del país y viven en sus vehículos.