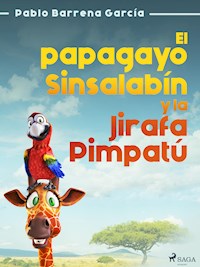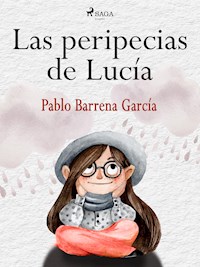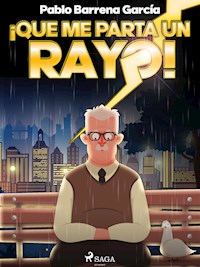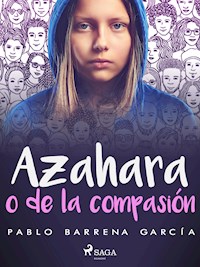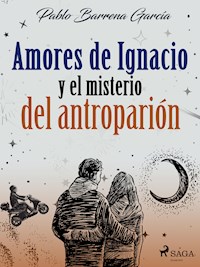
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Ignacio se gana la vida trabajando como mensajero en moto. Un día conoce a Hugo, un personaje particular que se convierte en una suerte de mentor para él y gracias al cual se embarca en grandes aprendizajes. De esta manera va descubriendo más dimensiones de la existencia. En el proceso sale con Luna y con Rut y cada vez va dando mayor importancia a los fenómenos mágicos. Todas estas experiencias se las relata a su amigo Gabriel, que se convierte en un testigo de segunda línea del proceso de cambio de Ignacio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pablo Barrena García
Amores de Ignacio y el misterio del antroparión
Saga
Amores de Ignacio y el misterio del antroparión
Copyright © 2011, 2021 Pablo Barrena García and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726927061
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Sinopsis de la obra:
Ignacio, joven motero de mensajería, tras conocer a Hugo, un singular hombre, emprende con este un extraordinario y misterioso aprendizaje. Gracias a esa enseñanza, cada vez más excitante, va descubriendo otras dimensiones de la existencia. A la vez, sale con Luna y luego con Rut, con la que había tenido su primera vivencia amorosa. Estas relaciones son para él complejas y difíciles, porque, además, cada vez se interesa más por los fenómenos mágicos, únicos, lo cual le abre a madurar en lo personal tanto como, gracias a su mentor, a experimentar una conciencia acrecentada. Ignacio va relatando estos aconteceres y las maniobras increíbles a su amigo Gabriel, que se convierte por tanto en testigo como recreador de las sorprendentes revelaciones de ese imponente proceso, trabajo que al cabo él pondrá en manos de un tercer escritor, Carlos.
Hugo
La noche del último viernes de abril de 2008, Ignacio dejó la moto en un parking del Puente de Vallecas, y luego empezó a caminar ligero, por calles solitarias y oscuras. Se dirigía a la casa de Luna. Brillaban las estrellas, pero era noche desapacible y silenciosa. Soplaba un viento frío. Temblaban las luces pálidas de los portales. Aullaba un perro a lo lejos. Un olor a cieno llegaba de alguna parte. Ignacio evitaba demorarse por aquella zona, tan frecuentada por él en su infancia, y en la que podía encontrarse con sus padres, pues a esa hora –sobre las nueve-, por ese trayecto a veces ellos regresaban a casa, desde la oficina. Iba con la mirada perdida, recreando en su mente los sensuales besos que siempre le daba Luna y luego repetía, hasta cansarle. Pero le preocupaba, cada vez más, percibir en la atmósfera, en el aire, el aviso de algo extraño, de un percance malo, especial, como le había sucedido cuando soñó con obtener el amor de Nuria, su primer amor, y después sucedió lo que sucedió con ella y con Emilio.
Y así ocurrió que Luna y él vivieron algo tremendo, impensado e incomprensible cuando unas horas más tarde conocieron a Hugo. Fue un suceso asombroso. Todo comenzó en una disco situada en Portazgo, a la derecha de la avenida de la Albufera, por donde el estadio del Rayo. Allí habían quedado con la pandilla. El pequeño espacio rectangular apenas lo alumbraban cinco focos de luz dispuestos en la cornisa situada encima de la barra (el central dirigido a la pista de baile) y por seis espejos que reflejaban débilmente las luces desde tres paredes pintadas de color naranja, pues la cuarta correspondía al portalón de la entrada. El ambiente estaba cargado de humo y la mayoría de los clientes se hallaban alrededor de mesitas de madera, sentados en pufes de piel y butacas de mimbre. Junto a la pequeña pista circular, Luna, Juan, Chema, Rut e Ignacio bebían cerveza, charlaban, fumaban y de vez en vez bailaban. Estaban bien, pero algo iba a suceder.
Sonaba música de salsa, cuando Ignacio, inquietándose de repente, miró a su izquierda y observó en un espejo que un mulo rapado salía de la sombras de un extremo de la barra y se dirigía hacia ellos. Le alteró verle aproximarse, cimbreándose en plan bailón, la cabeza baja, con la punta de la lengua lamiendo el labio inferior; y enseguida vio qué intenciones tenía, cuál era su objetivo. En efecto, el macarra, parándose e inclinándose ante ellos, fijó la vista en el pecho de Luna, y le dijo muy chulo:
- Vamos, princesa morena, pégate a mi body, que te vas a enterar de mi potente cilindrada.
- ¡Gilipollas! –soltó Ignacio, sintiendo que se rendía a la provocación, y se levantó para encararse al pendenciero, más alto y fuerte que él, pero Rut, rápida de reflejos, se le puso delante, con la cabeza echada para atrás, para realzar su estatura y mirar casi de igual a igual al matón:
- No ves que le conoce, no ves que se conocen.
A los demás les pareció que Rut, que había sido chica de Ignacio durante un tiempo, buscaba enredar o eso parecía. Él miraba a Luna y al tipo, a la vez que trababa de controlar los nervios y se preguntaba ¿qué significa esto?, ¿por qué estoy tan agitado, si sabía que…? Deseaba endurecer y enfriar su corazón, saber qué le pasaba, pero la tensión le podía.
- Vale, no es así exactamente, pero vale –se excusó Luna, levantándose. Y con la boca abierta y lágrimas en los ojos miró desencajada a Rut, más alta que ella.
Entonces, aquella bestia, aprovechando que Ignacio las observaba, le dio tal guantazo que le tiró al pie de una de las cuatro columnas que circundaban la pista. Acercándose a ellos, le rieron la acción sus dos compañeros, igual de cachas y chulos que él. Juan se puso delante de la mesa, con los puños en alto, como si les amenazara. Chema, alto y fuerte, no se movió de la butaca, tampoco se movieron las chicas. La gente sentada, la que bailaba y los cuatro camareros -dos en la barra- les contemplaban, a la espera de ver en qué paraba aquello.
Luna ayudó a ponerse en pie a Ignacio, mientras que los matones se iban de allí. Ella y él, serios, ignoraban al resto. Rut les miraba con rabia. Seguía sonando salsa, la gente volvió a bailar y charlar. Los amigos se sentaron, pero Rut, Luna, Ignacio no.
- Están mamados, de rayas –le comentó tranquilo Chema a Rut.
- Si hubiera estado Gabriel, habría machacado a esos imbéciles –murmuró ella, como avergonzada, contemplando a Ignacio.
Él afirmó con la cabeza, y dijo con poca voz que necesitaba respirar aire fresco. Él y Luna salieron del local y luego se adentraron en un callejón, apenas alumbrado por la luz que se extinguía bajo la puerta trasera de la disco.
- Aquí casi ni oímos la música y la marcha –susurró Luna, apretándose cariñosa contra Ignacio, pero él la empujó a un lado.
- Cómo fumáis; cada vez soporto menos el humo y el olor a tabaco.
- Eres como Gabriel, le copias en casi todo.
Ignacio la contempló fastidiado, y le hizo una señal, como diciendo: venga, habla. Estaba a la expectativa de lo que ella contase sobre el tío que le había sacudido. Luna callaba. Se plantaron uno enfrente del otro, enfadados, y empezaron a discutir.
- ¿Le conocías o no? –preguntó Ignacio, con un balbuceo estúpido.
- No, y no, ¡cómo te lo imaginas! A lo mejor le he visto en algún sitio, y le he podido saludar, pero no le conozco. Tengo fama de ir arrasando por ahí, pero no me como una rosca, ni me interesa, ¿vale? –Luna inspiró hondo antes de continuar-: Me interesas tú, y, que te quede claro, me interesas como para irme de casa y vivir contigo en la buhardilla.
- Ya, menuda gracia les hará a los vecinos –ironizó Ignacio, mirando al suelo-. De mí pasan porque parezco mayor de edad, con mi curro y eso, y mis padres no se van a meter en nada, no saben donde vivo, con ellos no hay problema. Pero tú, seguro que los tuyos te buscan, que mandan a la policía a buscarte; y los vecinos, ya te digo, los vecinos son unos viejos que casi ni me aguantan, no digamos si te vieran entrar y salir.
- Necesito un sitio, sí, porque no quiero vivir más con mis padres, y te necesito a ti, porque me interesas –dijo nerviosa Luna, al tiempo que le tendía las manos, sin obtener respuesta a ese gesto.
- ¿Te intereso yo porque quieres irte de casa y necesitas un sitio para dormir, o qué? –Ignacio seguía molesto y desconfiaba de ella- ¿O es que te gusto de verdad, y estás dispuesta a aguantarme, los dos solos en un cuartucho de nada, de tres por cuatro por tres, con claraboya y ventanuco, sin retrete ni cocina?
Luna le miró pensativa. Brillaban tenuemente sus ojos azules y su cutis blanco y sus pómulos como de niña oriental. Confesó que hasta ese momento no le había importado saber cómo era la buhardilla. Sí que le gustaba mucho él, pero pensando en sus padres y encima ponerse a vivir en una covacha, de un solo espacio… Las comodidades son las comodidades, dijo, y sin más razones pasó a exponer, en tono frío, que hablaría con Rut, pues no quería tenerla atravesada siempre. O Rut aceptaba que no tenía nada que hacer con Ignacio o se las vería con ella.
(“No me habló. Es una mentirosa”, dijo Rut cuando Ignacio le preguntó sobre el asunto días después.)
Fue decir “o se vería…” y llegar el mulo aquel con los otros, y uno de los tres, porque ni Luna ni Ignacio vieron quién lo hizo, pues le embistieron y golpearon a la vez, le intentó rociar con un spray la cara, pero él se agachó. Y sintió de repente una quemazón insoportable en la oreja y en el cuello, y se desplomó. A continuación huyeron los tres.
Luna contó más tarde que entonces se arrodilló, puso sobre sus muslos la cabeza de él y la sostuvo con la mano izquierda mientras le cubría las quemaduras con el foulard. Tendido en el suelo, los ojos semiabiertos mirando a las estrellas y con los puños golpeando el suelo, Ignacio sufría un dolor tan intenso que le impedía respirar.
-No vas a morir, no vas a morir.
Le decía desesperada Luna, viendo que él se ahogaba y sin saber cómo ayudarle. A Ignacio le llegaba su aliento a la oreja y la boca.
Luna sollozaba ¿Qué podía hacer ella? Iba a gritar pidiendo socorro al fin, cuando apareció Hugo. En Vallecas conocen al rechoncho y bajito, de tez cetrina, con pelo negro brillante como ala de cuervo, que se refugia en una casa abandonada. Había visto el ataque desde el fondo del callejón.
Hugo se acuclilló en silencio al lado de Luna. Ignacio ya había perdido el conocimiento. Ella estaba aturdida, pero vislumbró que el hombre sacaba algo del bolsillo de su chaquetón marinero, se lo ponía en la boca, como una especie de instrumento musical, se inclinaba y soplaba largamente y con fuerza sobre la herida. El rostro se le volvió pálido e hizo una serie de movimientos singulares, no recuerda ella ni tan siquiera cómo fueron, sólo vio que, prodigiosamente, Ignacio se despabiló, miró al tipo y respiró como si hubiera emergido del fondo de un río y necesitase coger la mayor cantidad de aire posible.
Entretanto él volvía en sí, y miraba perplejo al bienhechor, éste abrazó a Luna, con tan intensa calidez que ella se sintió calmada, libre del influjo de la muerte, y extrañamente preclara, como si el callejón, las cajas de bebidas, cubos de basura y otras cosas que había allí y el mismo cielo de la noche recibieran una luz nueva (así se lo contó más tarde a Ignacio). Y cuando de improviso les dejó Hugo, sin antes haber comentado el suceso o dicho una palabra, fue como si un querido amigo se despidiera por unos momentos, como si hubiera de volver enseguida.
Ellos dos no reaccionaron hasta que pasó un buen rato, ya que se hallaban en un revuelto estado mental, y cuando lo hicieron y se levantaron, fue como despertar de un sueño oscuro, pero reconfortante.
A medio recuperarse y como si estuviesen dirigidos por una absurda inercia, de modo extraño les dio por hablar de los mismos asuntos, de recelos y fastidios, y no de lo les había sucedido.
Ofuscados ambos, restregando una vez más los pantalones y jerséis para quitarlos el polvo del suelo, él afirmó que no se querían de verdad. Ella se quedó demudada, con los labios apretados, y masculló que lo mejor era dejarlo. Al cabo, acordaron separarse, y no contar a nadie lo sucedido.
Fueron incapaces de decir más de lo dicho, ni de entender más. Sin embargo, aunque obnubilados y con el orgullo herido, por un momento sintieron una repentina decencia íntima y un suave respeto por sí mismos y por el curso de la vida, el misterio de la vida.
A solas, sin haberse movido del sitio donde había estado con Luna, Ignacio pensó en la idiota conducta que habían tenido ambos. Recapacitaba en ello y en su incapacidad para llevarse bien con las chicas que le gustaban, cuando de improviso le sacudió un pasmo nervioso, un fuerte estremecimiento que le hizo ver difuso. Aún no se había acostumbrado a tener esas alteraciones corporales, y las temía, porque a menudo les sucedía una especie de ataque psíquico, un ensueño con criaturas perturbadoras. Y así fue esta vez. Se le reprodujo la visión inexplicable de una gran meseta parda, soleada, y sintió una extrañeza inmensa que le alejaba del mundo real.
Embargado por esas sensaciones, un fogonazo de luz, como el de un flash, le deslumbró y dejó de percibir el entorno. Y a continuación le vinieron sucesivas imágenes mentales.
Estaba en un campo abierto, bajo el sol, sin árboles ni plantas y rodeado de niebla, y a lo lejos se levantaban hileras de muertos, como troncos de árboles, que dejaban de estar enterrados para erguirse. Un impulso vital le hizo avanzar para tocarles, y según les tocaba, recuperaban la vida. Supo que eran personas que habían muerto trágicamente, entre ellas ¡su amigo Emilio y su primo! Continuó sin otro afán que revivir a los muertos, hasta que uno le paró, le miró a los ojos y eso le echó para atrás; y entonces volvió a su conciencia normal.
Inmóvil como una piedra, recordó de pronto a las increíbles criaturas que le visitaban en la buhardilla y el lugar donde le llevaban –y ¿cómo se relacionaba la visión de los muertos con esa otra?-, todo lo cual mantenía en secreto; y recordó también cómo un hombre, hacía unos instantes, le había salvado de la muerte.
Tenía un sabor agrio en el paladar. Se agitó, y sintió frío, mucho frío, y apartó de su mente, con desasosiego, la sombría visión que acababa de tener. Era una visión incomprensible, que deseaba rechazar, aunque, por el contrario, con absurda indiferencia, se dijo que pensaría en ello más tarde (como si su subconsciente lo dictase: ahora no puedes con ello, déjalo para luego; al fin y al cabo, esa es tu conducta en tantas ocasiones).
Y pensó que Luna también le daría vueltas al suceso de la quemadura curada milagrosamente. Pero…, de repente, ¿qué extraña intuición tenía ahora? Era como si le llamase Hugo. Sí, claro, ¿cómo, cómo iba a desaprovechar la ocasión? Debía hablar con él, sí, y ¿por qué no lo había pensado antes, cuando estaba con ella, que le hubiera acompañado? Iría solo a ver al “sanador”, así le nombró, sin pensarlo; y de súbito, conectó con algo que tenía olvidado: él también sanó al gato de una niña y ¡a sí mismo!, hacía años. Poseído por un ánimo ilógico, sintiéndose sano y vigoroso, fue en busca del benefactor: no, desde luego que no, no podía perder la posibilidad de hablar con él.
Espacio singular
Ignacio llegó a la casa abandonada, un edificio a medio construir, con las estructuras internas y externas a las vista, y con escaleras, techos y tabiques sin enfoscar. La planta baja se conforma de dos pequeños locales comerciales y las cuatro altas, de tres viviendas cada una. La puerta de entrada, meras planchas de madera ensambladas, gira mediante unos goznes de cuero una vez que se alza la traviesa interior. El artilugio, ideado y montado por Hugo a partir del portón de la obra inicial, consiste en que la traviesa sube y baja gracias a un pequeño gancho de hierro, que entra por un orificio, entre dos planchas. El raro hombre oculta el gancho en el hueco de un ladrillo, a ras del suelo de mármol (ya muy estropeado) del portal. Para acceder al interior es preciso saber, por tanto, que existe el gancho, dónde se halla y qué uso tiene. Nadie entra nunca y nadie conoce cómo hacerlo.
Al empujar la puerta y ver que se abría sin más, Ignacio, ansioso e inquieto, supo que allí dentro estaba Hugo, el misterioso hugo, y que le esperaba. Y entró. Sintió una corriente fría de aire, y olió a materiales de construcción, como si fueran recientes, acaso por la atmósfera húmeda debida a las lluvias de días antes. En el estrecho vestíbulo había ladrillos rotos y restos de sacos de arena, yeso y cemento. Pudo avanzar en la oscuridad gracias a una farola situada frente al portal, cuya luz se filtraba tenue entre el dintel y la puerta. Llamó repetidamente al hombre, y como no obtuvo contestación, pasó, sin más, al local de la derecha, espacio en el que, posteriormente, hablaría muchas veces con Hugo. Le impulsaba el desesperado interés de comprender cómo le había curado la quemadura.
También deseaba contarle las vivencias extraordinarias que, desde los once años, el misterio de la vida le había concedido. Se guardaba esas cosas. Nadie, incluida su propia familia, estaba enterado de tales secretos, ¿cómo iban a entenderlos? Para bien o para mal, no lo podía saber, pero él se esforzaba en hacer frente a lo inusitado, a lo que estaba fuera de la realidad común y se le había ofrecido. En eso pensaba, cuando el mundo, una vez más, se le trastocó, lo de arriba estaba abajo y las paredes eran de espuma luminosa.
Esa noche le perseguía y le poseía el misterio. Antes de sentirse llevar por completo, se impuso mantenerse consciente de la experiencia, tal lo intentaba últimamente.
Repentinos rayos de luz le envolvieron y le aturdieron, y era como si le revolcase un alud de nieve bajo un sol centelleante. Estaba débil e inerte. No corría el tiempo.
La luz perdió fuerza y se configuró un ámbito mate, de tierras removidas, pequeñas colinas de tierra que le rodeaban por todas partes, tierras ocres, amarillas, marrones, rojizas, tierras de tumbas, de un tiempo remoto, o de otra dimensión.
Recordó que al hacer los cimientos de la casa se hallaron restos prehistóricos.
Igual de repentino que había llegado, así desvaneció el ámbito de tierras escarbadas, e Ignacio quedó en una nada envolvente y gris, y ante él, los hombrecillos y la criatura azulada de otras veces se movían dentro de una esfera de espuma color azul porcelana, bajo una intensa luz blanca. Ya nada de esto le era extraño, pero seguía dándole mucho miedo. Chilló tan fuerte que sintió dolor en el pecho. A la vez las criaturas decían cosas amables, y pedían que se uniese a ellas, que las tocase. Y, tal cómo procedía en otras ocasiones, superando el pavor, lo hizo: extendió las manos y las tocó. Enseguida giraron a velocidad vertiginosa, mezcladas con la espuma, como si un embudo electrónico las succionase, y se generó un vórtice que las atrapó junto a la luz blanca, como un agujero negro atrapa a las estrellas, y también él fue ingerido, trasladado a un espacio sin límites, vacío y luminoso, en el que le invadió una placidez sin igual.
Cuando volvió en sí, estaba tumbado boca arriba, y en el sitio donde se hallaba había una luz débil, de amanecer, e intentó incorporarse pero se lo impedía el sopor, como si estuviera borracho.
Desde esa posición, le vio.
Él, Hugo, le miraba fijamente; y así estuvieron un rato bastante largo. Ignacio, una especie de perro panza arriba, sometido, y el otro, de pie, dominándole con la mirada.
- Ya ves lo que cuesta entrar en ciertos espacios –dijo Hugo, con suave estridencia en la voz -. La mayor parte de las veces en vano. Se te ha puesto cara de estreñido. Pero hueles a tierra y carbón húmedos. No creas que me burlo al decir esto. Ahora, contéstame con sinceridad, si es que quieres aprender, y si lo haces, vendrás conmigo y te haré caminar, y si no es así, te irás y será lo que haya de ser. Porque: al caminar se aprende, se conoce, se ve, se huele, se palpa, se respira, se escucha, se enmudece. Si dices que no tienes fuerzas, será lo que haya de ser. Pero si aceptas con un sí rotundo, te levantarás. Luego caminarás y aprenderás a curar.
Ignacio tardó unos segundos en comprender lo qué le decía el hombre y qué le proponía, todo tan extraño, tan de sopetón, tan sin explicaciones. Pero, ¿qué clase de encuentro esperaba cuando fue a buscarle? ¿Acaso una charla normal y unos comentarios en plan maestro de escuela? Era su gran oportunidad, y no cabía andar con dudas, aunque las tuviera y aunque deseara hacerle montones de preguntas y contarle sus vivencias. Así que se lanzó con lo primero que le vino a la mente:
- ¿De qué aprendizaje me habla? ¿De saber curar una mala quemadura, y salvar una vida? –Ignacio hablaba atropelladamente, aturdido, casi con desesperación. Le sorprendía y asustaba tanto el modo de hablar del individuo como lo que éste le decía; y temía molestarle.
- De eso, por supuesto, y quizá de algo más. Veremos.
- Pero no comprendo cómo sabe… por qué me propone aprender a curar… ¿Es porque me he atrevido a venir?
- Cuando te encontré en el callejón, ya estaba avisado, ya sabía que nos íbamos a encontrar en aquel umbral, pues me guiaba un temblor en el aire que fluía hacia ti. Tú temblabas, antes del ataque.
Preso del desasosiego y el asombro, aún le sorprendió y fascino más a Ignacio lo que seguidamente hizo Hugo. Le rozó el costado con el exterior del empeine, como si lanzase una vaselina. Ignacio tuvo entonces la sensación de que le había inyectado un sedante en la zona quemada, aún fresca y algo dolorosa, y que el efecto se expandía por la columna vertebral hasta llegarle al cerebro.
- Quiero saber cómo me ha curado –dijo, más tranquilo, aunque su mente vacilaba, como surcada por interferencias-, y también quiero saber quiénes son los hombrecillos que me han recibido al entrar aquí. Hace tiempo que les veo, pero no sé nada sobre ellos. Me parece que usted debe saber quiénes son. Bueno, perdone que hable casi sin voz, pero me da miedo usted y no entiendo lo que me dice.
- Deja el miedo a un lado, úsalo sólo cuando estás con esas criaturas, que te siguen y tratan. Y ya me entenderás bien, si aceptas la propuesta -al extraño hombre le complacían las reacciones del joven-. Es natural que te asombres, y que gesticules como si acabases de defecar con grandes esfuerzos. Los que vomitan lo pasan peor y esos no sirven. Es la reacción anímica al trance grave que has pasado y a la visión que has tenido aquí. La prueba acecha en todo recinto de entrada. Sabes mucho sin saber que sabes, cuando percibes lo suprasensible.
- El miedo me fastidia, pero no importa. ¿Me puede explicar…, por favor?
- Ya veo. Te digo que sabes y me dices que hay criaturas que te buscan y visitan, seguramente porque tú las has buscado a ellas, de una u otra forma. Son entidades que te acompañan, que penetran en tu conciencia. Deja que te diga. Tienes resistencia a creer, y sin embargo crees.
- No le entiendo.
- Tú no eres uno al que le resulta difícil o imposible creer, puesto que no sabe jugar ni quizá jugó nunca. Así que: si te pude curar es porque jugabas con sueños de muerte, como se veía en tus ojos. Eras indiferente y activo, jugabas bien tu turno. Intentabas comprender y dominar el dolor antes que compadecerte de tu sufrimiento.
- Pero usted apareció de repente, justo para salvarme de morir, porque no podía respirar. Eso no puede ser una casualidad, creo –Ignacio intentó levantarse, pero Hugo le retuvo tumbado apretándole levemente las costillas con el empeine. Una energía súbita que le recorría el cuerpo hizo que él se sintiera entre asustado y tranquilo.
- Yo jugué mi turno: el azar quiso que fuera testigo de la pelea. Esta tarde me dejé guiar por un sucio remolino de viento que entraba en el callejón, cuando el día ha carecido de viento, hasta esta noche. No he de explicarte detalladamente cómo puede guiarme el viento ni como te curé la quemadura. Te digo: no era mortal, sino un poco menos que de segundo grado, provocada por un ácido disolvente mezclado con algún compuesto que acrecienta la sensación de dolor. La sensación de dolor hubiera sido mucho peor en la cara, aunque sin graves consecuencias: hinchazón y ampollas en la epidermis, sin alcanzar la dermis. Hubiera sido muy doloroso, ya te imaginas, pero la piel se recupera. Y te diré: canalicé e imprimí velocidad a tu propia capacidad regeneradora de tejidos. Y bien: mira si tienes fuerzas para levantarte, o no.
Después de hablar, Hugo se retiró de la vista de Ignacio, que estuvo absorto durante unos momentos, y seguidamente, con una intensa fuerza fluyéndole por el cuerpo, se levantó.
Estaba solo.
Una mezcla de polvo y cal cubría el suelo.
El sol entraba por las rendijas de una ventana sellada con maderas.
Se sacudió la ropa para limpiarla del polvo y salió de la casa abandonada y se dirigió al aparcamiento donde tenía segura la Pija, su moto de mensajero. Era sábado y a las diez tenía que recoger un paquete y entregarlo sobre los doce, en una urbanización por el norte de Madrid. Al acabar, iría a Lavapiés, comería y se dedicaría a descansar el resto del tiempo, en la buhardilla, hasta la hora de volver por la noche a la casa abandonada. Comprobando que, a pesar de tanta agitación, no se le había caído el móvil del bolsillo de la camisa, bajo el jersey, se dijo que no llamaría a sus padres, que vivían en Vallecas, y no les veía nunca, desde que les había dejado, aunque a veces llamaba a su madre.
Odiaba a su padre, no le soportaba, no podía aceptar su egoísmo y su deseo de hacerse rico por encima de todo. Peor era madre, por débil, así que se compadecía de ella. ¿Qué medida de cada carácter había heredado? Si era indeciso, si era tozudo, si mentía, si se apuntaba al bando ganador, si se dejaba llevar, si lo discutía todo, si estallaba de golpe… ¿cuánto de cada uno de esos rasgos le pertenecía y qué sería de él si los cambiaba?
Tampoco pensaba llamar a Luna ni a los amigos, a nadie. Estaba en la antesala de un aprendizaje muy singular, muy extraño y muy excitante.
Lecciones
A Ignacio le preocupaba volver al edificio donde se cobijaba el sanador y le intrigaba el encuentro que iba a tener con él. En tal estado pasó el día; mientras charlaba con los clientes o en medio del congestionado tráfico, a la hora de comer en la taberna próxima a la buhardilla, y luego tendido en la cama, que no pudo leer ni siquiera un periódico gratuito. Así, con muchos temores, llegó puntual, a la hora acordada. Hugo le esperaba fuera de la casa.
- Pon la mano aquí –le señaló el hombro derecho-. Vamos a entrar.
Ignacio le miró impresionado. La luz de la farola iluminaba el rostro del hombre mientras que el suyo quedaba en sombras. Le llamaba la atención lo limpio que iba, aunque vestía la misma ropa de la noche anterior. Y le seducían sus penetrantes ojos negros, de cristal negro y duro, apenas protegidos por unas ralas pestañas. Sin comprender lo que le pedía él, dio un paso y apoyó la mano en el hombro.
- Es para evitar que tengas un trance como el de ayer. Hay bastantes filamentos de tensión acumulados en el umbral, porque un albañil mató a otro, aquí mismo, y lo hizo golpeándole con un ladrillo repetidas veces. ¿Entiendes? Al pasar conmigo quedas liberado de esa tensión.
Sí, Ignacio conocía la historia, de cuando vivía con sus padres. Y no era cosa de repetir la visión cada vez que fuera a pasar por allí. Intranquilo de todos modos, siguió al hombre, que ya había abierto la puerta con el gancho. En plena oscuridad, se internaron en el local donde, y no en otro sitio más agradable y menos polvoriento, como cabría esperar, quedarían los sábados, a menos que hubiera que cambiar el día.
En este primer encuentro, Hugo permaneció de pie mientras hablaban. Ignacio se sentó en unos ladrillos. Nervioso, no paraba de taconear. Llegó a perder el tic después de haber ido varias veces a la casa.
A petición del enigmático hombre, tuteándole, y antes de nada, Ignacio hizo un resumen breve de su vida. Contó cómo le iba de mensajero y qué hacía en el tiempo libre. Dijo que le costaba soportar la soledad, en especial por la noche, sobre todo el domingo, y muchas veces por las tardes, cuando acababa el trabajo.
- O estoy de copas y algún día voy a la disco o al cine con los compañeros del curro o me quedo sin saber qué hacer, por lo menos de lunes a jueves. A mis amigos de Vallecas les veo viernes y sábados, porque los demás días están liados y encima yo no tengo ganas de acercarme al barrio. Leo y escribo, me entretengo un rato con la tele, llamó a la gente, pero el tiempo pasa muy lento.
- ¿No te interesa la gente extranjera de Lavapiés y Embajadores? ¿No vas nunca a los restaurantes chinos, turcos, árabes y latinos de la zona? – Hugo le miraba atentamente.
- No, no. Pero no sé por qué –Ignacio estaba sorprendido, es como si le hubieran cogido en falta- La verdad es que no quiero hablar de ello, si no te importa, Hugo –dijo con temor de molestarle, y pensó de él que debía conocer esos sitios, y eso le extrañó.
Durante unos segundos, ambos callaron. Con cierto malestar por no haberlo visto antes -¿cómo era posible, si había tenido compañeros de estudios hijos de inmigrantes?- Ignacio reparó en que sus padres eran poco amigos de los extranjeros y menos aún de los que pertenecían a otras creencias y culturas. Sin embargo, Maribel, su hermana, estaba metida en grupos de danza africanos y solía ver películas en versión original preferentemente de cinematografías asiáticas y latinoamericanas. La cuestión es que la pregunta del hombre le revolvió por dentro, y supo que debía reflexionar al respecto, pero no ese momento. Aunque, a requerimiento de Hugo, sí habló de sus padres, con desgana.
En cuanto a las relaciones con ellos, dijo que no les puede aguantar “pero cuando estaba mi hermana, les soportaba mejor, pero se acabó desde que ella se fue a vivir a Inglaterra”; y dijo que sólo hablaba con su madre y de tarde en tarde, porque el padre se enfurece con él y le amenaza con ir a buscarle, “aunque no sabe dónde vivo”. Seguidamente pasó a contar sus sentimientos amorosos, también en un tono algo pesimista, “no me haga mucho caso, porque estoy en un lío, por mi primera chica, Nuria, a la que recuerdo siempre, y sin embargo creo que quiero a Luna”. No obstante, fue breve en esta parte, pues Hugo, con gesto entre molesto y despectivo, le dijo que pasase del asunto y que se centrase en sus vivencias singulares, así que él se extendió bastante sobre esta cuestión.
Ignacio, en correspondencia a lo que había contado, quiso saber quién era y cómo vivía Hugo. Éste le respondió que no hablaba nunca de su vida, “y no te diré mi nombre real”, y que curaba ciertas enfermedades, pero al respecto mantenía una discreción absoluta. “También la debes tener tú”, le dijo. Aclaró que ni iba disfrazado ni había hecho una promesa de nada ni tenía vocación de vagabundo, sino que su vestimenta y aspecto eran medios para provocar reacciones y despertar la sensibilidad afirmativa del enfermo. Además, aparecer así le permitía pasar desapercibido entretanto caminaba de un modo singular, como un palo con patas, el mismo que Ignacio también practicaría pronto.