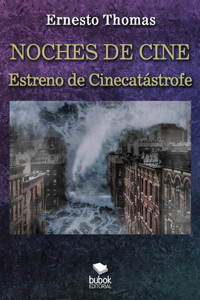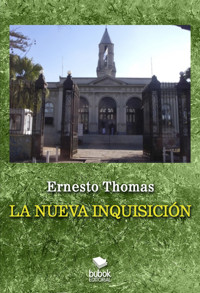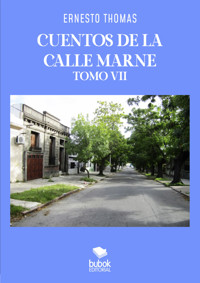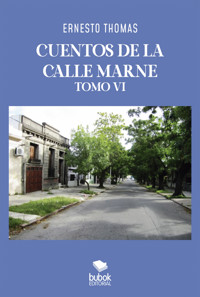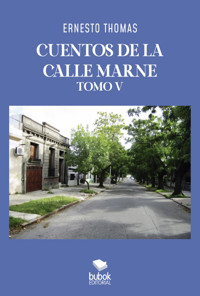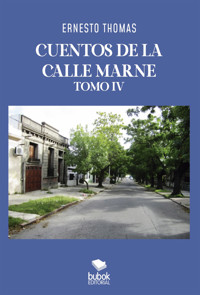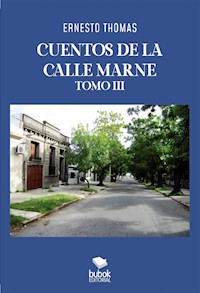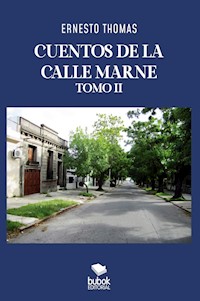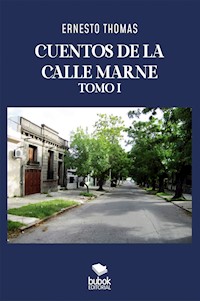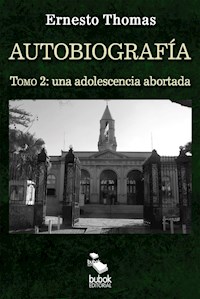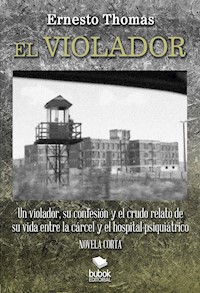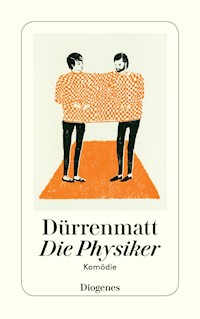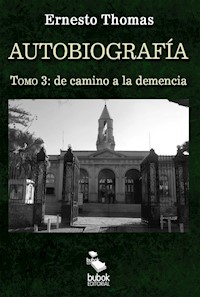
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Bubok Publishing
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Este es el tercer libro de tres tomos, donde su autor, Ernesto Thomas González, nacido en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en 1968, y paciente psiquiátrico desde sus once años, relata la evolución siniestra del tratamiento psiquiátrico al que fue sometido, y cómo lo que en un principio fue diagnosticado como un mero "tratamiento de carácter", luego los propios psiquiatras lo fueron agravando más, dentro de un entorno familiar y social discriminatorio, que llevó a que un niño de once años, que no tenía mayores síntomas, terminara siendo tratado con poderosos antipsicóticos, aislado de su grupo social adolescente, castrado definitivamente por los psicofarmacos a sus 15 años, y, a partir de sus 18 años, tratado con electroshocks, y pasando a vivir de manera permanente desde esa edad en iferentes clínicas psiquiátricas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autobiografía
TOMO 3: de camino a la demencia
Ernesto Thomas
© Ernesto Thomas
© Autobiografía. Tomo 3: de camino a la demencia
Diciembre 2022
ISBN ePub: 978-84-685-7284-0
Editado por Bubok Publishing S.L.
Tel: 912904490
C/Vizcaya, 6
28045 Madrid
Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
“A Ernesto le estamos haciendo una guerra sin tregua ni cuartel”
Everilda Peña (abuela de Ernesto), en 1979
RESUMEN DE TOMOS ANTERIORES
Desde que, en el Instituto Deusto de la ciudad de Bilbao, España, a Ernesto Thomas, que en ese entonces contaba con diez años, unos autodenominados “expertos” le diagnosticaran una enfermedad moral espantosa, a juzgar por el tratamiento que le sobrevino después, y tras el fallecimiento de su madre, y el regreso de él y de sus hermanos a cargo de su abuela paterna a Uruguay, sus patrias natales, Ernesto recibió, desde sus once años, un intenso y sumamente agresivo tratamiento psicológico calificado por los mismos terapeutas como un “lavado de cerebro”.
Desde esa corta edad, se armó en torno al pequeño Ernesto un verdadero circo discriminatorio, catalogándolo abiertamente de “loco” por un lado, y siendo un niño “consentido y falsamente privilegiado” por otro.
Lo cierto era que el amor que Ernesto había recibido de su familia y parentela, e incluso compañeros de juego, desde antes del tratamiento, se disipó totalmente con el fatídico “diagnóstico”, absolutamente erróneo, y hecho por “profesionales” que manejan una disciplina (no una ciencia) tan, pero tan inexacta como la psicología.
Desde entonces, Ernesto fue rechazado y repudiado por todos veladamente, no explícitamente, y su entorno disfrazaba su desprecio hacia él con los mayores halagos y privilegios.
Entre la tortura psicológica, se encontraba el hecho de que a Ernesto se lo trataba como a un niño de una edad psicológica inferior a la que él poseía, se ignoraba su madurez, se lo eximía de cumplir la más mínima norma de comportamiento alguno, se lo cubría de regalos y aplausos, y se lo bañaba, se lo vestía, y se le tendía la cama, como si fuera un inválido, y no se lo estimulaba, ni a estudiar, ni a comportarse normalmente.
Esta situación le pareció tolerable a Ernesto a sus once años, pero,, al venirle la pubertad, y al ingresar en el liceo, ahí sintió la carencia de una autoridad familiar, de una guía, de un modelo de hombre adulto a seguir, de que se le ignoraba su madurez, de que se lo vestía, se lo bañaba y se le tendía la cama, y se le sobreprotegía absurdamente, al mismo tiempo de que se lo acusaba de “no querer crecer”.
Entonces, al entrar la pubertad, y deseando hacer una vida social adolescente, a Ernesto le sobrevino la crisis, debido a que el tratamiento había generado toda una verdadera contradicción, entre su vida hogareña (donde se proveía de techo, de comida y relaciones personales duraderas y fuertes), incompatibles absolutamente con la vida estudiantil que él deseaba, donde nadie le proveería de techo y de comida, y donde las relaciones adolescentes son inestables, poco duraderas y conflictivas, y, sobre todo, con faltas de un guía paterno.
Ernesto no podía conciliar su vida familiar con la social. Estas relaciones, premeditadamente, las psicólogas Marina Passeiro y Esther las habían vuelto contradictorias, y Ernesto cayó en una crisis donde terminó rompiendo todos los vidrios de su casa y fue internado por primera vez en su vida a la edad de trece años, en la clínica “El Prado”, donde fue firme y dictatorialmente reprimido.
Tras la internación en la clínica “El Prado”, la dicotomía familia—vida adolescente, se inclinó por la vida morbosa a la que le condenaban sus relaciones familiares y a la premeditada dependencia y sobreprotección afectiva en torno a su abuela, y después hacia su padre, que los terapeutas le habían inducido a tener.
Teniendo en cuenta que, sin modelo de hombre adulto a seguir, y sin objetivos sociales, ser adulto, para el adolescente Ernesto, era una libertad sin sentido (recordemos que Kant hablaba que la libertad de elegir cualquier cosa, sin criterio alguno, no es libertad, sino que es caos, que toda libertad necesita un criterio), y que una actitud responsable, en una familia para la que solo era visto como un niño con una edad psicológica inferior a la que él poseía, actuar maduramente y ser auto valido era exactamente como autoexiliarse de su familia.
Por ello mismo, Ernesto ser negaba porfiadamente a crecer, y a asumir responsabilidades, e incluso a actuar como un adolescente con su misma edad psicológica. Estas actitudes lo aislaban más del mundo adolescente, del que tanto soñaba participar, y luego de que las psicólogas Marina Passeiro y Esther comprobaron las nefastas consecuencias de sus propios tratamientos, y amparándose en sus derechos que tenían como “profesionales”, (el derecho que le otorga la Ley a todo psicólogo o psiquiatra a equivocarse), abandonaron toda responsabilidad sobre el tratamiento y lo dejaron en manos de otro de sus colegas.
Este resultó ser el psicólogo Damián Díaz, quién retomó el caso, pero que, viendo que la terapia no daba resultado, por un orgullo profesional (e individual), como psicólogo que era, consideró que sería un “mal psicólogo” sino jugara al juego de “Psicología”, aunque le hiciera peor a su paciente.
Fue así que Díaz decidió someter más a prueba la capacidad de “hacerse el niño consentido” de Ernesto, cambiando los jugadores, o sea, en vez de la abuela, con la cual Ernesto no sentía vergüenza en hacerse el niño, por su padre, con el cuál ese juego de “hacerse el niño” le dolería y le costaría más aún.
Además de forzar a Ernesto a su juego sucio, que era un juego que Ernesto no deseó ni quería jugar, y mucho menos contra su padre, le aconsejó al padre de Ernesto que le agregue a esa tortura con amagues de abandonar a Ernesto para torturarlo con la soledad, e intensificar más aún su dependencia con su padre, para lograr que al final éste lo abandonara definitivamente, cuando ya Ernesto estaría en el colmo de la dependencia.
De esta forma, Díaz pretendía debilitar el carácter de Ernesto, para desmoralizarlo totalmente, amén de generarle episodios de “enojos”, en las situaciones más adversas y engorrosas para Ernesto.
También Ernesto nos relata algo de la última mujer de la que estuvo enamorado en su vida, su último amor, Rosana Barrios Cecilia, un amor imposible desde el principio, como los anteriores, como no podía ser de otra manera.
Al final, lo que hizo Díaz fue empeorar más la salud de Ernesto, fue jugar con un paciente, con un ser humano, así, que, tal como hicieron sus dos predecesoras, se acogió al derecho (legal) que tiene todo “profesional” de esa disciplina (que no es ciencia), charlatana, llamada “psicología”, y, tras cometer una serie de graves fracasos, se desentendió de toda responsabilidad con Ernesto, abandonándolo a manos de otros “expertos”.
A raíz de esto, Ernesto fue internado en el Hospital Musto, a la edad de quince años, en una estadía de veinte días, durante el transcurso de los cuales, un inepto, un tal psiquiatra de apellido Spayer, le recetó a Ernesto un psicofármaco, llamado Piportil, que, literalmente, desde el primer inyectable, Ernesto fue castrado como se castra a un gato, y nunca, jamás, desde entonces, pudo relacionarse sexualmente con una mujer, ni siquiera, desde entonces, se ha podido masturbar satisfactoriamente.
Debido a ese inyectable, suministrado desde los quince hasta los treinta años de Ernesto, él es virgen, y aún lo es, a la edad de cuarenta y cinco años que posee ahora. Por cierto, que el pasado año 2013, la doctora María del Carmen Pérez le volvió a recetar el mismo inyectable.
Pero ni aún tras habérselo quitado, a la edad de treinta años, en 1998, Ernesto ha recobrado jamás su virilidad.
En el pasado tomo, Ernesto relata su experiencia traumática cuando su padre trajo, sin duda que, con toda la mala intención del mundo, a su esposa Nancy Likos para que Ernesto tenga una persona que lo enfrente dura y despiadadamente dentro mismo de los límites íntimos de su propio hogar.
En uno de los últimos episodios, Ernesto nos revela un ejemplo de las fantasías maquiavélicas de su padre, que no cabe duda que terminó por creérselo, e inclusive hacer creer de ello a la abuela de Ernesto, y quién sabe a quién más, acerca de la muerte de dos pajaritos en una jaula que había en la casa de la familia.
En el segundo tomo, Ernesto, al salir del Hospital Psiquiátrico Musto, nos revela sus optimismos en la terapia en la “Institución Aletheia”, y sus ilusiones con integrarse a un grupo de adolescentes en dicha terapia, y en sus ansias por comenzar sus estudios, esperanzas que serán cruelmente desmentidas por la realidad que le tocó vivir, tanto en su casa, como en el mencionado “Instituto Aletheia”.
Ya un esbozo de dicha desilusión lo sugieren el episodio de la primera ducha que Ernesto se hizo solo, y la reacción de su padre, y del hecho de haber encontrado que se le seguía tendiendo la cama a pesar de que había comenzado a vestirse y bañarse solo, y a que se le tiraron sus libros y sus mapas más preciados.
Luego, Ernesto nos revela la desilusión que le ocasionó el tratamiento psicológico en una terapia grupal, donde él entró con apenas quince años, y tuvo que “compartir” su vida íntima con psicóticos crónicos y graves que le doblaban en edad.
También nos revela el mal que le hicieron a él, no solo estas terapias grupales, sino las terapias individuales con la deliberadamente antipática psicóloga Ana María Martínez, y las terapias familiares, que eran estratégicamente estudiadas por los psicólogos para hacer sentir inferior a Ernesto, ridiculizarlo ante la familia y ante sí mismo.
Y, además, favorecer el débil e inseguro rol de autoridad que el señor Charles Thomas tenía ante unos hijos que él abandonaba a su suerte, haciendo especial hincapié en tratar de someter a su autoridad a la hermana de Ernesto, a la que intentó someterla a un tratamiento psicológico en esa misma institución.
Debido a este tratamiento individual, grupal, familiar e interfamiliar, siempre con el rol de “loco”, a Ernesto se le disolvieron todas las esperanzas de ser un adolescente normal, y cambió –por la fuerza—su grupo de referencia, desde la barra de adolescentes y compañeros del liceo, por el grupo de referencia de los pacientes psiquiátricos graves e incurables y por los “papás” psiquiatras, que es el grupo de referencia del cual comenzó a integrase desde entonces, hasta nuestros días.
Ernesto se desinteresó, desde entonces de otros grupos sociales, y se volvió solitario, aceptando “su” enfermedad, e identificándose como un loco, sin tener, desde los dieciséis años, ninguna pretensión de la más mínima normalidad, ni deseos ni intereses de sociabilizarse con nadie, ni siquiera con los locos con los que realizó esa nefasta terapia grupal.
Al final del segundo tomo, Ernesto termina cansándose de la antipatía alevosa de la psicóloga Ana María Martínez, y proyectó en la figura del psicólogo y psiquiatra Raúl Sintes una figura paterna aparentemente amable, cariñosa y amigable, y deseó tratarse psicológicamente con él.
En el transcurso de este presente tomo, veremos como el psiquiatra Sintes, captándose la confianza, por un lado, de Ernesto, por otro lado, lo va a ir haciéndolo sentir sumamente degradado, a raíz de una pseudo relación de pareja con su prima Raquel (arreglada de antemano por Sintes), y lo va a excluir en un orfelinato religioso, para, luego, someterlo al abandono total y universal que provocó la demencia en Ernesto.
En este tomo se relata también la manera en que el psiquiatra Sintes se “desentendió” de Ernesto, luego de enloquecerlo, y de qué manera Raúl Sintes logró que “Ernesto abandonara la terapia enojándose con Sintes, a través de un enojo inducido”, y sin que “Sintes haya dicho a Ernesto que él no lo quería tratar más a él”.
Después de un desprolijo tratamiento efectuado por el psiquiatra Raúl Sintes, que terminó por volver loco a Ernesto, Sintes se acogió al “derecho que tiene todo “profesional” a no admitir o de no tratar a sus pacientes”, y se desentendió de Ernesto, después de haberlo dejado totalmente loco, a manos del siguiente “experto”, la siniestra psiquiatra Nélida Brítez de Villalba, que le recetó diez electroshocks, autorizados previamente por un padre que siempre había odiado a Ernesto.
En este tomo, se culmina con el relato de los diez primeros y traumáticos diez electroshocks que la psiquiatra Nélida Brítez le proporcionó a Ernesto, que, desde entonces, vive en estado de vida vegetal hasta nuestros días.
Hasta aquí, había terminado el tomo anterior de la “Autobiografía” de Ernesto Thomas, a la edad de dieciséis años.
El autor
Montevideo, 5 de febrero de 2014
“Ernesto: hasta un perro reconoce y respeta a los de su propia manada. Pero tú atacas hasta los de tu propia familia”
Charles Thomas a Ernesto (1983)
INTRODUCCIÓN AL TERCER TOMO
En este tomo, después de que Ernesto recibiera un fatídico tratamiento psicológico en terapias individuales con la psicóloga Ana María Martínez, más terapias de grupo con psicóticos graves que le doblaban en edad, y que eran irrecuperables, más las terapias familiares e interfamiliares, Ernesto termina renegando de su grupo de referencia inicial (que era la sociedad adolescente del liceo), y pasa a identificarse –a la fuerza—con los grupos de enfermos mentales y con los psiquiatras adultos, de por vida.
Tras el tratamiento en la sórdida institución Aletheia, a Ernesto no le interesó más la vida normal, ni trabajar, ni estudiar, sino que más bien le interesaba la sobreprotección paterna y los cuidados afectivos de su padre.
En este tomo, Ernesto, cansado de la antipatía de la psicóloga Ana María, él se identifica y proyecta su imagen paterna benigna en el psicólogo Raúl Sintes, considerándolo un hombre sensato, cariñoso y de buena fe, y creyendo que lo comprendía, y que lo iba a ayudar.
Durante este tomo, vemos que Raúl Sintes le hizo un verdadero doble juego con Ernesto, captándose su confianza, por un lado, para hacerle curas del sueño sin advertencia alguna, internaciones psiquiátricas, y hasta la internación de Ernesto en un orfanato religioso, excluyéndolo de su familia, al mismo tiempo que se ganaba diplomáticamente la adhesión de Ernesto, con su falso cariño y trato paterno falsamente benevolente, y también con sus sugestiones hipnóticas.
Como parte de las agresiones que el “bueno” de Raúl Sintes tuvo hacia Ernesto, fue arreglar una pseudo relación amorosa de una prima de Ernesto –Raquel Ojeda—con Ernesto mientras éste se hallaba internado en una clínica psiquiátrica.
En esa relación, se terminó de degradar para siempre el ego de Ernesto como hombre frente a las mujeres, lo hizo sentirse angustiado, solo, vacío e inferior, como resultado previsto y planeado ya de antemano tanto por Sintes como por su prima y por toda su familia.
Luego de vivir esta trágica y traumática experiencia pseudo amorosa con su prima Raquel, Ernesto se refugia en el cariño y amparo infantil y sobreprotector de su padre, totalmente desmoralizado mentalmente.
En el momento de mayor debilidad, dependencia, confianza, y amor de Ernesto hacia su padre sobreprotector, éste lo abandona, librándolo a su suerte, y así, Ernesto pierde el único nexo afectivo que tuvo en el mundo desde ese momento.
Ante esa situación, Ernesto casi pierde el hilo de sus pensamientos, y se impone –sintiendo casi como si su mente estaba por fuera de su cuerpo—un riguroso tratamiento psicoanalítico aplicado por él mismo, hacia sí mismo, buscando explicar la verdad que sin duda estaba oculta tras todos los juegos a los que le obligaron a jugar desde niño, y que terminaba en “eso”.
Entonces, Ernesto cae en un estado de confusión y paranoia absolutas, sintiéndose atacado por toda la sociedad en su conjunto confabulada contra él desde niño, con el objetivo de desmoralizarlo y de lavarle el cerebro, de matarlo psicológicamente, y se aísla del mundo, hasta de sí mismo.
Ernesto asume una actitud de psicoanálisis y autocontemplación desde una posición externa a sí mismo, en medio de un terror supersticioso que le provoca el hecho de saber que no sabe absolutamente nada, ni de lo que ocurrió toda su vida con él, ni cómo ocurrió, y que está siendo atacado por personas que, según él, “conocen su inconsciente” y le hacen una “guerra psicológica”.
Al final, este tercer tomo termina con la aparente auto internación del autor en la clínica psiquiátrica “El Prado”, donde la inepta y xenófoba psiquiatra Brítez de Villalba, en una actitud irresponsable y desprovista de toda sensibilidad, al igual que su padre, que firmó y autorizó su decisión, lo atormentó a Ernesto con una serie de diez electroshocks, sumando un problema más a los que Ernesto ya tenía, y sumando otro error más a una terapia hecha por terapeutas ineptos que sumaban errores tras errores.
A partir de esos diez electroshocks (tan solo diez… de los cuarenta y ocho que Ernesto recibió en su vida), Ernesto perdió toda sensibilidad, y pasó, de por vida, hasta el día de hoy, a ser prácticamente un vegetal viviente.
Por si fuera poco, y como es de esperar de semejantes y brutales tratamientos agresivos e ineficaces, Ernesto se terminó olvidando de casi toda su vida, tanto de los recuerdos malos como de los más bellos, menos de lo que precisamente de lo que la psiquiatra Brítez de Villalba pretendía que se olvidara, que era la lectura de un libro de psicología que a Ernesto lo obsesionaba.
De esta forma, en este tomo, encontramos al principio a un Ernesto confiado en sus terapeutas y entusiasta, hasta un verdadero vegetal viviente, un demente, que fue calificado por ese grupo de autodenominados “profesionales de la salud mental”, con el diagnóstico de “esquizofrénico paranoide”.
Es precisamente este transito que se dio en Ernesto, de una difícil normalidad a la demencia total, debido a un tratamiento desprolijo y xenófobo, lo que da a este tomo el epíteto “camino a la demencia”.
Creo que otro epíteto no sería más descriptivo que este. No se me ocurre otro que sintetice mejor los episodios transcurridos en este tomo, de forma tan clara, completa, y con tan pocas palabras.
Los psiquiatras, tras haberle atormentado con sus tratamientos psicológicos, con la complacencia y la complicidad de toda mi familia, nuclear y no nuclear, terminaron lavándose las manos, y desentendiéndose de toda posible responsabilidad por sus malos tratos y peores praxis “médicas”.
Ellos, entonces, decidieron responsabilizar de toda la problemática que ellos mismos causaron, a un supuesto “desajuste químico” de Ernesto, como si todo lo demás no contara, y lo único que siempre existió para ellos fue un grupo de moléculas y átomos desordenados, que ellos, naturalmente, se asignan la tarea de “equilibrar” con una muy fuerte y venenosa medicación psiquiátrica.
Este tercer tomo termina cuando Ernesto regresa, hecho una planta, convertido en otra persona, a su hogar, para darse cuenta que su padre continuó, una vez más, jugando al juego sucio de tenderle la cama, después de haberle abandonado como si su hijo no existiera.
Este es un breve esbozo de este tercer volumen que presentamos al lector que le interese este tema.
El autor
Montevideo, 5 de febrero de 2014.
“Ernesto: tú eres una alimaña que muerde hasta la mano que le da de comer”
Charles Thomas a Ernesto (1983)
MIS DIECISIETE AÑOS
I
Yo veía en el psiquiatra Raúl Sintes sinceridad, honestidad, comprensión y buen corazón. Sentía que era un hombre muy bueno y comprensivo, y quería hacer terapia con él. Ana María había resultado una persona cínica fría e indiferente, hipócrita y agria, que no me había dejado nada bueno.
Sentí que con Sintes iba a cambiar todo. Que iba a tener una buena relación con un buen terapeuta, comprensivo, cariñoso, que sabía muchísimo, pues era psicólogo y psiquiatra a la vez. Sintes, creía yo, me iba a ayudar. Cuando empecé a tener sesiones con él, fue que me dijeron que no vaya más a la terapia de grupo.
Empecé a tener las sesiones con Sintes con entusiasmo. Lo veía a él como un hombre afectuoso y comprensivo, benévolo, y le tuve gran afecto. Y sentí que él sentía que yo sentía gran afecto por él, y que él, de alguna manera, también sentía un gran afecto por mí. Me sentí muy bien cuando empecé con sus reuniones.
Pero, aun así, en casa el clima era muy conflictivo. Papá jugaba todo el tiempo conmigo, como al gato y al ratón. Me hería, me abandonaba, me humillaba. Yo lo sufría, me dolía, luego lo perdonaba, lo olvidaba, el volvía a ser cariñoso conmigo (como loco, claro), y luego se volvía a reír, me volvía a herir, yo me enojaba, él decía que yo estaba loco, que me había “venido otra crisis”, etc.
II
Un día tuve un conflicto muy serio con mi padre, y creo que había hecho un escándalo o roto algo. Tras eso, estoy en el fondo de mi casa, y presentí que me iban a internar.
Estaba muy enojado con mi padre. Lo odiaba. No lo podía ver. Pero era un odio humillante, desde abajo, impotente, dolorido, y, además, con amor. Era un odio insoportable. Un odio de humillado, degradado, de impotente, y contra alguien al que yo dependo, y que no puedo vivir sin él, y que, además, lo amo. Era insoportable. Creo que había roto algunas cosas.
Entonces la abuela viene, bondadosa, y me dice, cuando yo me iba a ir de casa hacia fuera:
—Entra, Ernesto, entra, porque hace frío.
Yo miré con desconfianza a la abuela, y luego entré. Estaba angustiado, dolorido, humillado, y con amor, debilidad, culpabilidad, y esperando a que en cualquier momento me internen.
Yo pasé adentro de mi casa. Es una casa muy grande.
Cuando voy al cuarto de mi padre, lo veo a él frente al ropero, revolviendo los papeles de la mutualista, el carné de salud, etc.
Yo pensé:
—¡Me van a internar!
Salí a la calle, a la vereda a fijarme si había alguien, y cuando me asomo veo una ambulancia parada en la puerta, y a unos enfermeros con guardapolvos blancos de Salud Pública, esperando afuera. No me habían visto.
Yo corrí con todas mis fuerzas hacía el fondo de casa, que tiene salida por la calle de enfrente, y al cruzar por el patio papá me dice:
—¡Ernesto, Ernesto! ¡Ven! ¡Ven!
Yo corrí lo más que pude y salí a la otra calle, y me oculté debajo de un camión abandonado. Quería llorar. Quería auto compadecerme a mí mismo, sentirme a mí mismo, pero no pude sentirme a mí mismo, ni llorar. No me salió una lágrima. Quizás alguna, muy dura, nada más.
Sentía un sufrimiento total, pero era incapaz de sentir lo que yo sentía conmigo mismo.
Me ahogaba. Era un sufrimiento solitario, incomprendido, de locos, en silencio, y ante la peor situación del mundo. Ningún vecino me daría ninguna ayuda, ni me entendería, ni nadie, ningún primo, ni tío, ni familiar, ni médico alguno.
Ni siquiera yo me sentía a mí mismo, la angustia que yo sentía. Era llorar como si no llorara. Era aniquilamiento afectivo. Ni yo mismo comprendía lo que pasaba. Era una asfixia emocional. Era llorar sobre mojado.
Más tarde, muy de noche, volví a casa. No me acuerdo muy bien qué pasó. Pero lo cierto fue que vino Sintes, y habló conmigo, y me dijo que no me iba a internar, y se mostró comprensivo y afectuoso conmigo, y yo me sentí respaldado por él.
Yo sentí un dolor, un odio y humillación hacia papá, como débil, necesitado de él, burlado, y, además, aunque no lo quisiera sentir, lo amaba.
Sintes me hablaba afectuosamente, y me pareció una persona discreta, razonable, comprensivo, lúcido, y me dio a entender qué él entendía lo que a mí me pasaba, y que su actitud hacía mí era benévola.
Papá, en esos días, se embarcó en un pesquero como capitán, y no estaría por algunos meses en Montevideo.
La abuelita vino a quedarse con nosotros y a hacerse cargo de la casa.
III
En el verano de 1984—85, yo había dado algunos exámenes, y había aprobado segundo año de liceo. No me acuerdo del todo bien, pero por esas fechas comencé a ir a tercer año de liceo. Tenía deseos de hacer un buen año y de aprobar. En mi clase, estaba también mi prima Raquel Ojeda, hija de mis tíos Oscofro y Lucena, que vivían a pocas cuadras de mi casa y del liceo adonde íbamos.
Pasé, pues, a vivir con la abuelita, y ella prosiguió su trato sobre protector conmigo, tratándome como a un niñito, hablándome con muecas infantiles, a lo que yo respondía también con muecas infantiles, al igual que con mi padre.
Recuerdo que yo tenía un problema con los gestos de la cara, que fue un problema que empecé a tener, precisamente poco tiempo después de que comenzara el tratamiento, y que se fue agravando cada vez más con el correr del tiempo.
La abuelita, y papá, me hablaron a mí, desde los once años, de manera diminutiva y con menoscabo, como a un bobito o un nene chico. Me trataron como a tal. Me tendían la cama, me consentían, y no me exigían nada en absoluto.
Además de tratarme como a cuerpo de rey, me provocaban y me agredían todo el tiempo, y tras agredirme venían y me servían la leche calentita, sonriéndome con muecas artificiales y tratándome como a un niñito, y tapándome la boca y lavándose las manos con estas cosas de todas las agresiones que se me habían hecho.
Fue por esto, que, desde los once años, y cada vez más, y peor, yo empecé a dirigirme hacía ellos de manera aniñada, gesticulando rígida e infantilmente la cara, y me negaba a ser responsable, o a “crecer”, hasta que ellos no me lo pidieran.
Si ellos no me lo pedían, o no me consideraban como a un adulto, y me desconocían como persona si lo era, yo persistía en mis actitudes “infantiles” e “irresponsables”, y me “negaba a crecer” y asumía actitudes de rebeldía, terquedad, ira, aislamiento, y actuar “como un niñito”, cosa que nunca deseé, y que lo hice forzado contra mi voluntad.
Esta actitud de actuar como un niño me empezó a aislar progresivamente desde los once años. Llegó una situación en que yo no podía actuar como un adolescente maduro y responsable ante el resto de los adolescentes, y por otro lado actuar como un niñito inmaduro e irresponsable que solo quería que lo trataran como a un bebé con mi papá y la abuelita.
Yo no podía hacerme el niño chiquito delante de mi abuelita, y con mis amigos y compañeros del liceo viendo eso, y sabiendo eso. Pero tampoco podía actuar como grande y maduro en la sociedad, y ante una abuelita y un papito, ante ellos, en una autoproclamada, desconocida, e inventada y unilateral madurez, y ellos, desconociéndola, me respondían conmuevas de niño chico.
Si elegía actuar como niño chico, tenía que renunciar a tener amigos, novia, estudiar, ir a discotecas, bailar, y a toda la vida social.
Si elegía actuar como adulto, en realidad yo no era un adulto. Era nadie. Era una persona—un niño—que “dice que es un adulto por su cuenta”, pero que no es nada. Es un bebé que se hace el grande, o el adulto.
“Y si el bebé es adulto, o dice que es adulto, que se las arregle él solo”.
Y me quedaba sin familia, sin apoyo, sin nadie. Quedaba totalmente en la calle. En la calle y sin ser nada ni nadie para nadie.
Era como si yo rechazara a toda mi familia, rechazara toda imagen social de mí, negara todo lo que los demás me consideraban y veían de mí, y me “inventara” que soy adulto, y yo mismo me aislara, me excluyera, de la familia, y de la sociedad, a través de una idea, de un ego autista y unilateral de “ser adulto”, que todos ignorarían.
Actuar como adulto era autoexcluirme a mí mismo de todos, arrojarme yo mismo a la calle, y justificar que no me abrieran nunca más la puerta si quería regresar.
Y los psicólogos adoptaban la postura de que yo “quería ser un bebé”, que “no quería crecer”, que “tenía problemas”, que “estaba enfermo”.
Y ellos decían que no sabían por qué razón (absurda), yo quería ser sobreprotegido, y yo me negaba a crecer, y yo me aislaba, y era caprichoso e irascible. Pero nunca le decían a mi familia que adoptara una actitud madura y adulta conmigo. Al revés, les decían que me traten bien como a un idiota, y solo me den a mí la imagen social de bobito o niñito chico, y que nunca me vean o esperen nada de mí como adulto y normal.
Y ellos se hacían los que me trataban a mí como un niñito chico “porque yo se los pedía, o yo lo necesitaba, dada mi enfermedad”. Y esto era precisamente lo que no quería y no necesitaba.
Y yo quedé completamente aislado en un entorno y en una actitud autodestructiva, inducida intencionalmente por los psicólogos, de niño chico, que me impedía tener amigos, novia, estudiar, y hacer vida social.
Y yo sufría enormemente este aislamiento que me obligaban a tener, y sentía con dolor como los otros adolescentes de mi edad tenían amigos, novias, estudiaban, y tenían padres que los estimulaban a estudiar y a crecer, y que los valoraban como adultos y maduros.
Pero esta actitud “normal” de todos los padres de familia, no la tenía ni mi padre, ni mi familia, ni nadie en el mundo. Todos eran tratados normalmente, menos yo. Yo era el único que era tratado anormalmente.
Pero este trato anormal que se tenía conmigo, era supuestamente justificado. “Mi enfermedad” supuestamente justificaba ese trato. Lo decían los psicólogos, los psiquiatras, la gente que sabe, los profesionales. Y lo hacían por mi bien. Porque yo “era enfermo”. Lo que pasa es que, al parecer, yo no me daba cuenta de mi enfermedad, no los entendía, y no me dejaba ayudar por ellos.
Y cuanto más niñito me hacía, más como niñito me trataban. Y cuanto más niñito me trataban, más niñito me hacía.
Y si no me hacía el niño, ellos igual me trataban como niñito por iniciativa propia.
Y lo único que yo era ante la familia y la sociedad, era ser un niño loco y rebelde, nada más. Solo existía para los demás con esas características negativas. Ser adulto, o tener características positivas no era lo propio mío, no existía en mí.
IV
Y parecía que, ante esa situación, solo quedaba o aferrarme a esa imagen de niño y loco, para seguir existiendo socialmente, y conservar el vínculo con la familia, o rechazar toda la imagen social y familiar sobre mí, y auto declararme algo (como adulto) por mi propia cuenta, que no lo era porque nadie reconocía.
Esta actitud me haría autoexcluirme de la familia, rechazar a la familia, y echarme a mí mismo a la calle, a la intemperie, a trabajar yo solo por mi cuenta, sin familia, ni amigos, ni nada, con una idea inventada de mí mismo, de supuesto adulto, que nadie reconoce en mí.
Y llegaba el hecho de que yo, con diecisiete años, seguía perseverando en mis actitudes de niño, porque me negaba a autoexcluirme de la familia y de la sociedad yo mismo por mi propia cuenta. Si me abandonaban, que lo hicieran ellos, no yo.
Y ante la perspectiva de que yo no iba a autoexcluirme a mí mismo de la familia y de la sociedad, los psicólogos trataban de incentivarme a que yo me excluya de estas, que me arroje a la calle y que no pueda volver atrás.
O si no, ellos mismos iban a tratar de empujarme a la fuerza, y echarme ellos mismos a la calle, a la nada, al abandono total, sin una identidad presente ni futura, y negando la anterior identidad negativa de mi imagen social.
Pero los psicólogos no querían echarme a la calle. Querían que yo me eche a mí mismo a la calle. No querían excluirme. Querían que yo me excluya solo, que yo tenga la culpa de que yo quede desamparado y en la calle, sin identidad, y que luego no pudiera volver atrás.
Esto se traducía en mis actitudes, de estudiar o no estudiar, desear que me sobreprotejan o no, y en las caritas que ponía frente a mis amigos, mis tíos, las muchachas de mi edad, o frente a papá y la abuelita.
Esto me generaba una rigidez muy grande. Me angustiaba, me volvía irascible, sufriente. Me sentía cada vez más aislado, “loco” e incomprendido. Me sociabilizaba cada vez menos.
Me volcaba cada vez más hacía mí mismo, hacia mis dibujos, hacia mi vida interior, me volvía más auto ególatra, narcisista, autorreferente, metido en la cama, tapadito, con la estufita todas las tardes, desde la mañana a la noche, mientras mi hermana y los adolescentes tenían novias y amigos y salían a divertirse, escuchar música y tomar cerveza, y mi hermano Martín salía con sus amigos, y sacaba excelentes notas en sus estudios.
V
Y todos decían que yo “tenía problemas”. Y algunos me preguntaban, a lo bobo, desde afuera, como quien no sabe nada, solo con la información que simplemente se ve a simple vista, desde afuera, sin saber nada de nada, o haciéndose los que no saben nada de nada:
—¿Y por qué quieres que te tiendan la cama? ¿No lo puedes hacer tú solo? Ya eres grande.
Aparentemente no sabían nada, pero yo lo tenía que aceptar y callarme la boca, y quedar como un loco, y como un egoísta, como un caprichoso, como un retrógrado ridículo, y un tirano.
Y lo tenía que asumir, y aceptar. No quedaba otra solución. Era la verdad.
Y esperaba el momento en que mi familia cambiara su postura. Comprendiera que no iban a lograr nada con esa actitud. Que la cambiaran y tuvieran otra, y que yo pudiera responder positivamente a su actitud positiva. Era lo que esperaba.
Pero ese esperado cambio de actitud en mí familia nunca aparecía. Al contrario, cada vez insistían más y más aún. Y yo iba quedando cada vez más acorralado. Más aislado.
Y el tiempo pasaba. Pasaban los años, me iba haciendo grande, y perdía mi adolescencia. Me perdía de vivir la vida, me dejaban aislado. Y ellos no cambiaban de actitud. Seguían igual. Y yo esperaba el cambio que no llegaba nunca.
Y si algún día mi familia cambiaba de actitud ¿Cuándo sería? ¿Cuándo tenga 20 años?
¿Empezaría a vivir desde cero desde los 20 años, sin tener estudios, sin haber vivido la adolescencia, y con todo ese pasado degradante por detrás?
Y a los diecisiete años, ya me estaba comenzando a crecer la barba.
VI
Y la perspectiva de no vivir la vida, la adolescencia, me angustiaba. Me sentía que me estaban enterrando vivo en una fosa. Sentí que ellos no me comprendían, o no se daban cuenta de lo que hacían.
Me obligaban a hacer la vida de un sacerdote loco y caprichoso solo, en mi cuarto, como encerrado en un monasterio, mimado, o auto aislarme y auto desterrarme a mí mismo de la familia y la sociedad, a enajenarme totalmente, y quedar totalmente solo y en el desamparo total. Esto no era una opción. No lo podía aceptar.
Entonces, tuve que aceptar que se me obligara a aislarme, y a perder mi vida y mi juventud entre cuatro paredes, como un loco, esperando a que cambien algún día de actitud, cosa que nunca hicieron. Y así pasaron los años, me adjudicaron a mí toda la responsabilidad por esa actitud “infantil y enfermiza”, y me aislaban más ellos a mí desde afuera, que yo desde adentro.
A los diecisiete años, yo vivía esa angustia, entre que no podía autoexiliarme de la familia y la sociedad inventándome algo que no era y que no me reconocían, y la angustia de no vivir la adolescencia, y de no tener novia ni amigos, de no ser sociable, ni estudiar.
Trataba de conciliar ambas cosas, como de hecho siempre había tratado de hacerlo, desde los once años. Conciliar la actitud familiar con la adolescente y social—laboral.
VII
En ese entonces, en ese momento, ante la perspectiva que me brindaba la aparente seguridad de que la abuelita me iba a acompañar, porque mi padre salió de viaje, y poseía por el momento un amparo familiar, yo aproveché por otro lado intentar estudiar y aprobar tercero de liceo, para sentir que soy alguien como ser social, más allá de loco e irresponsable.
Como Sintes, al igual que todos los psicólogos, me trataba muy bien, amablemente, como con empatía, me trasmitía afecto, y yo lo quería, me daba cuenta que él se daba cuenta de que yo lo quería, y yo me consideraba, en el fondo, que era bueno, de buenos sentimientos, y que Sintes “parecía entenderlo o saber todo mi caso”, entonces yo sentí que Sintes me iba a apoyar.
Yo creí que Sintes entendía la situación en la que yo me hallaba, sabía todo, me conocía, me quería, y yo creía que me iba a apoyar, y que me iba a ir muy bien con él, y que yo iba a ir para adelante.
En esa situación, con el amparo de la abuelita, con papá de viaje, y con el aparente apoyo de Sintes, y sin la terapia de grupo, y comenzando tercer año de liceo, me hallaba yo a los diecisiete años.
En ese momento, yo me consideraba un muchacho inteligente, capacitado, responsable, buen mozo, normal, que bien pudiera ser, perfectamente, un muchacho muy carismático de la barra de Rosana Barrios, por ejemplo.
Yo sentía que yo era así, que era inteligente, talentoso, normal y responsable, que podría estudiar, tener amigos, novia, salir a divertirme, ir a clubes y discotecas, bailar, vivir la vida adolescente. Disfrutar de la vida.
Siempre lo había considerado así. Siempre pensé que yo “era” así.
VIII
Pero me vi en la situación de que todos me consideraban un enfermito, un loquito, que me volvía el centro del mundo como un bobito, que se me trataba a cuerpo de rey como a un bobo, no se me pedía ni exigía nada de mí, se me desvalorizaba, se me trataba como a un bobito, y parecía que lo único que era para la familia, para mi padre, mi abuelita, mis tíos, y primos, era que yo era un bobito, un loquito que “tenía problemas”.
Pero después de años de ser tratado tan degradantemente de esta manera, y, además, de recibir privilegios –y castigos—por ello, lo cierto era que declarar ante todo el mundo lo que yo era, y decir quién soy, no era la solución.
Porque si yo decía “soy inteligente, responsable, normal, tengo virtudes, buenos sentimientos, y soy normal y capaz de valerme por mí mismo”, ello traería las siguientes consecuencias:
Si yo declaraba ante los demás la realidad, de que yo era “normal”, por un lado, esa declaración quedaba exclusivamente por cuenta mía. Ellos dirían:
—¿Ah, sí? ¡No lo sabía! ¡Qué nos importa!
Yo quedaría como un loco de remate que se auto declara Napoleón en una sala de un manicomio, y que esa declaración corre por cuenta suya, y que los demás le seguirían la corriente.
Si yo dijera:
—¡Soy normal! —sería como ese chiflado que se auto declara Napoleón.
Por otro lado, ellos me dirían:
—Si “tú dices” que eres normal, te retiraremos todos y cada uno de los privilegios de loco que has tenido. Además, si eres normal, y puedes valerte por ti mismo, ahí está la puerta, y vete a la calle y no vuelvas más.
Quedaría en la calle, en el abandono total, y no existiría para mi familia ni para nadie.
Solo existía como loco, no como normal. Yo estaría validando y legitimando que me expulsaran de la casa sin tener trabajo, ni estudios, ni ningún apoyo familiar, social ni afectivo ninguno.
En tercer lugar, en medio de la calle, yo, como auto declarado “normal”, no sería absolutamente nadie. En la calle está lleno de personas normales. Yo no sería nadie. Nadie diría:
—¡Mira, ahí va el normal!
IX
En cuarto lugar, yo me iría a la calle, a la intemperie, sin ser nada ni nadie para nadie, autoexcluyéndome a mí mismo con mi idea subjetiva de que soy normal, pero con el agravante de que, además de todo eso, encima soy un ególatra. Un narcisista. Un engreído que se cree “normal”, que trata de imponerse metas y logros por mí mismo que no fue capaz de trasmitirme mi padre.
Era la enajenación total y completa. Y si después de estar muerto de hambre en la calle, autoexcluido al considerarme “normal”, me arrepiento, y vuelvo a casa suplicando por abrigo y un plato de comida, me dirían:
—¡Vete de aquí! ¡Ególatra! ¡Engreído! ¡Pedante! ¿No te creías normal? Bueno, si te crees normal, ve a hacerte el normal a otro lado y lárgate de aquí. ¡Engreído! ¡Narcisista!
Y mi vida consistiría en quedar para siempre en la calle, excluido como un leproso al que la gente no se acerca ni quiere acercarse.
Y toda esta situación sería a consecuencia de un solo gesto, una sola actitud, la sola decisión de yo decirme a mí mismo:
—¡Soy normal, y voy a actuar como normal!
Y yo viviría condenado siempre de por vida, internado de por vida en clínicas psiquiátricas, por la culpa de haber elegido tomar esa decisión tan ególatra y vanidosa de creerme normal y tratar de ser independiente y de valerme por mí mismo. Yo tendría la culpa de adoptar esa decisión.
No importa que yo me haya confundido cuando la adopté, o si el psicólogo no me la describió tal cual era, o si siento que el psicólogo me engañó, y no me hizo ver las cosas como realmente eran. Lo cierto es que, si yo me decidía, y adoptaba esa actitud, quedaría condenado, autoexcluido de por vida de la sociedad como un leproso.
Y la terapia, realizada desde mis once años por terapeutas profesionales, “que saben muy bien lo que hacen”, consistió, desde entonces, en obligarme a adoptar esa “decisión”. La decisión de autoexcluirme a mí mismo de la familia y de la sociedad.
Por eso me sobreprotegieron y me trataron como a un idiota, y hasta me dieron privilegios de idiota. Para que yo los rechace y me autoexcluya. Y si yo no me autoexcluía, me excluirían ellos, tratándome de generar una complicidad conmigo en la exclusión familiar.
Si yo adoptaba esa ególatra decisión de autoexcluirme y ser “normal”, iba a convertirme en un leproso narcisista. No iba a salir con amigos, tener novia y sociabilizarme con la gente. Todo lo contrario.
X
Desde muy niño, yo entendí con claridad esa situación, pero esos señores tan profesionales y con tanto estudio parecía que no se habían dado cuenta que yo me había dado cuenta de cómo eran las cosas, y del juego sin salida que me proponían.
Y yo me apegaba a la familia, aunque no deseaba que me tratara así. Pero lo tenía que aceptar. El hombre es un animal gregario. Si para tu familia eres un loco, o un bobito, o un enfermo, lo tienes que aceptar.
Yo no podía renegar de mi familia, y autoexcluirme, y abandonarla por mi cuenta, y, además, por mi culpa. Tenía que aceptarlo, aunque mi familia me castrara, me odiara por permanecer a su lado, y por resistirme a que me abandonaran.
Los psicólogos alternaban, por un lado, induciéndome a mí a autoexcluirme. Por otro, a cada pequeña autoexclusión que yo hacía, cada actitud de “adulto”, o de “grande” que yo tenía, acompañarla de un “vete y no vuelvas más” abandónico. Se juntaban la autoexclusión propia con la exclusión familiar externa.
Y cada separación, cada distancia, era irreversible. Ellos esperaban a que yo diera el primer pasito en la autoexclusión, para después ellos acompañarlo con otro segundo pasito de ellos en la exclusión. Separarme de todo vínculo familiar y/o afectivo con cualquier ser humano, para esos psicólogos, era “cortar el cordón umbilical”. El amor, el cariño, la ternura, para ellos, eran “infantiles y narcisistas, y no es cortar con el cordón umbilical”.
Y yo no podía creer aún que fueran tan crueles. Que quisieran hacerme tanto mal. ¿Para qué querían excluirme? ¿Con qué fin? No me estaban midiendo con la misma vara con la que se medía a mis hermanos, o a los adolescentes de mi edad, ni siquiera con la misma vara con la cual los terapeutas se medían a ellos mismos.
Pretendían un “cero absolutos de narcisismo y un 100 % de santidad. No había términos medios. O era un loco total o un santo. Con esa vara me medían a mí, no a ellos.
Y esa exclusión absoluta me volvería loco. Me convertiría en lo que ellos decían que querían evitar.
Pero ellos, al parecer, eran amables, comprensivos. Ellos “me querían”. Querían mi bien. Eran profesionales. Eran adultos, profesionales y sabían lo que hacían.
Y yo veía que lo que hacían era volverme cada vez más loco y aislado. Y no entendía nada. Y ellos me decían que “yo no entendía” Y que yo no podía entenderlos “por mi enfermedad”.
Y yo perdía mi adolescencia, y mi juventud, y me sentía cada vez más mal, y ellos insistían en exactitud absurda, y decían que era por mi bien. Y no entendía nada. Y yo me veía a mí mismo como normal, que estaba bien realmente, pero en medio de una situación y tratamiento nocivos y absurdos. Que lo único que necesitaba era el amor, comprensión y apoyo de mi padre y familia.
XI
Y ellos me negaban esa comprensión y apoyo. Me trataban como a un estúpido. Y luego empezaban a amagar con que me iban a abandonar definitivamente. Y ante esa angustia, y los ataques o “crisis” que me venían para evitar ese abandono, ellos decían que estaba “enfermo, que era posesivo, que era agresivo, que era egoísta, que era poco menos que aborrecible”. Y me hundían. De hecho, me hundieron definitivamente. Me volvieron loco.
Y luego me decían, para culparme por no autoexcluirme, e incentivándome a que lo haga, y para justificar su derecho a abandonarme en la calle:
“Lo que pasa es que tú no has cortado el cordón umbilical”
Y ante esta situación, yo me sentía absolutamente disminuido, con explicaciones técnicas, científicas y profesionales, y asumía que yo tenía un gravísimo problema, que se reflejaba en todas y cada una de las cosas que vivía y en sus situaciones.
¿En qué consistía para ellos “no cortar el cordón umbilical? ¿En no tener relaciones afectivas con nadie? ¿EN no tener afectos? ¿En ser un insensible y un racionalista? ¿En ser un indigente moral, solitario, en la calle, o en un manicomio, abandonado y olvidado por todos y sin ningún vínculo con nadie?
XII
Los psicólogos asumían ante mí una actitud “conductista”. Veían solo las conductas que se manifestaban empíricamente. Lo que se veía, lo que se decía. Solo existía mi conducta. Y ellos solo veían a conductas “normales” o “anormales”. No les importaban las razones, motivos o causas de las conductas “anormales”.
Solo veían una conducta anormal en mí, vistas solo a través de los sentidos, sin las interpretaciones de la razón, y me trasmitían que la “cura” era que yo tomara una decisión, y actuara con una conducta “normal”. La cura consistía en que yo cambie la conducta anormal por la normal. Era actuar. Y la responsabilidad era mía. Me la dejaban a mí.
No importaba ni se sabían los motivos de porqué hacía o no hacía algo. Ellos manifestaban ignorarlo todo. Lo único que importaba era que yo tenía la conducta “anormal” de querer ser sobreprotegido y no querer crecer. No existía ninguna razón para que yo adoptara tal actitud anormal. Mi actitud era “absurda”. En todo caso, si tuviera que haber una razón, sería porque yo estaba enfermo, nada más. Solo eso.
Y yo, al elegir tener esas conductas, estaba eligiendo ser enfermo. Creo que yo, desde muy chico, sabía en todo momento lo que estaba ocurriendo. Pero era adolescente, y aunque en mi cabeza yo sabía lo que ocurría, no me daba cuenta consciente e intelectualmente de lo que estaba ocurriendo.
No tenía conciencia de ello. Estaba confundido. Y sus palabras, y sus tratos amables, y como profesionales, me confundían más aún. Era gente que supuestamente me apoyaba, que nunca querrían hacerme mal, que me querían, que eran profesionales.
Y yo, para ellos, elegía ser enfermo y actuar anormalmente. Pero no había otra opción.
Y estaba en una edad en la que yo no razonaba, y no era consciente, no podía explicarlo verbalmente, con palabras, como lo hago yo ahora, lo que ocurría.
XIII
Yo estaba en la misma situación que un hombre acorralado por las llamas en un décimo piso de un edificio.
Por un lado, si saltaba, me mataba. Entonces me aferraba a la seguridad del edificio. Pero cada vez, los psicólogos aumentaban más el humo y las llamas.
Ellos no me empujaban a mí a saltar. Ellos solo me iban haciéndome más insoportable la seguridad del edificio. Yo estaba dispuesto a salir del edificio, pero sabía que si saltaba me mataría. Y no existía sitio alguno donde caer vivo.
Yo esperaba con ansias una escalera, pero los psicólogos me pintaban un colchón en medio del asfalto, pisos abajo. Me dibujaban una fantasía sobre el pavimento, que no era la real, y por otro lado me aumentaban el caos dentro del edificio. Me decían que ese dibujito era la salvación, y la “normalidad”.
Me decían que saltar era una decisión mía, que yo debía “dar un salto”, “animarme a saltar al vacío”, y que quedarme en el edificio era elegir una actitud anormal. Y me provocaban más caos dentro del edificio, pero ellos no me empujaban. Eso lo tenía que hacer yo. Yo tenía que ser culpable de mi propia muerte.
Y los psicólogos cuidaban muy bien de no dejarme absolutamente sin ningún lugar adonde saltar y quedar vivo. Hacán todo lo posible de privarme de una escalera o término medio. Cualquier colchón real que existiera lo retiraban. Solo me enviaban postales y dibujos ficticios de colchones irreales.
Yo tenía que engañarme a mí mismo y creer que esa estampita de colchón que me entregaban era real y saltar y morir en la caída. Trataban de obligarme a confiar en ellos solo por desesperación, y de actuar irreflexiva e irracionalmente.
Y la culpa, y la responsabilidad de mi decisión, era mía. Yo me había engañado a mí mismo sabiendo que ellos me mentían. Pero en la caída, yo no podría regresar atrás, pese a comprender el juego, y de lo injusto del engaño.
Esa gente que a diario aparecen al borde de las azoteas de los edificios, que dicen que quieren saltar y no lo hacen, o que a veces saltan, y que, desde la calle, uno dice que son “locos”, son gente que recibieron este tipo de terapias y se la tomaron al pie de la letra como es. No son locos porque saltan desde un edificio y se matan. Precisamente, son locos porque no saltan, del edificio. Si no saltan, son locos, si saltan, se curan.
Y esa gente que salta y se revienta contra el pavimento de la calle, luego la policía va a consultar al psicólogo, y este les dice, con una sonrisa cínica y babosa:
—Era un enfermo. Reaccionó mal a la terapia.
¡Vaya uno a saber la enorme cantidad de gente que esos psicólogos indujeron a lanzarse desde un décimo piso al vacío, la cantidad de asesinatos que hicieron, y que quedó todo tapado como una iniciativa propia y personal de un “loco”! ¡Si habrán matado gente así estos señores, y nadie se da cuenta nunca!
Pero la gente común no conoce la verdadera realidad de la historia. Juzga, opina y actúa según lo que ve por sus propios ojos, por las apariencias, y por lo que les dicen los médicos, los expertos, la gente “capacitada” para hablar sobre el tema, la que “sabe” realmente todo y parece que no necesita otra segunda explicación.
Y para todo el mundo está todo claro. No hay más que hablar y se cierra el caso. El psicólogo sigue trabajando con otros “enfermos” poniéndolos al borde del abismo y cobrando su sueldo en oro y en efectivo. Caso cerrado. Nadie se entera.
XIV
Yo tenía que asumir, que yo acepté el engaño, y que me autoexcluí a mí mismo de la sociedad yo solo, pese a sentir que lo hice engañado, y por obligación.