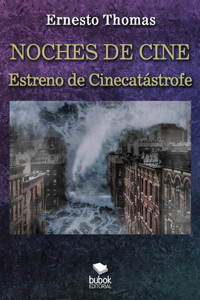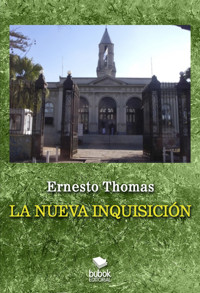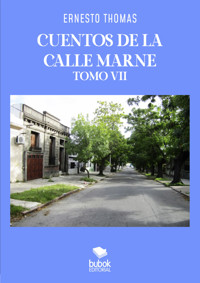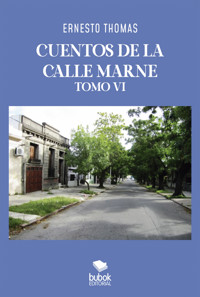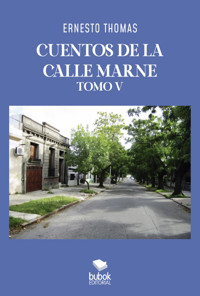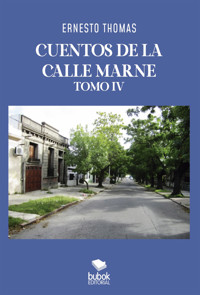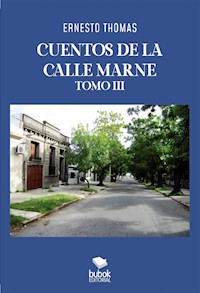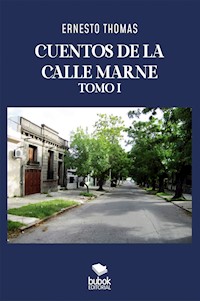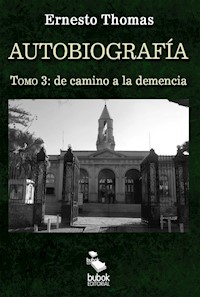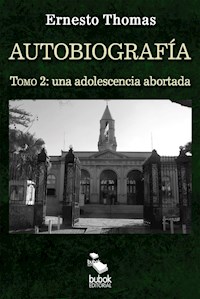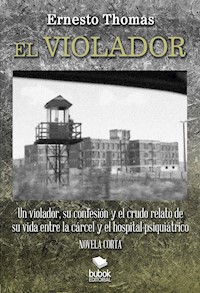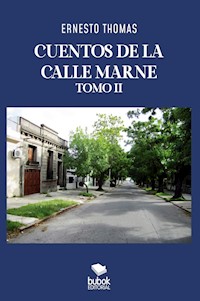
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Bubok Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Las circunstancias difíciles han rodeado la vida del autor de Cuentos de la calle Marne, obra que se desglosa en varios tomos y que este, el segundo tomo, reúne una serie de relatos concebidos durante su reclusión psiquiátrica. Esa valiente declaración que hace Thomas al inicio de su obra habla de su sinceridad y el ameno desenfado con que presenta relatos inteligentes, críticos, valientes, irreverentes y originales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CUENTOS DE LA CALLE MARNE
tomo II
Ernesto Thomas
© Ernesto Thomas
© Cuentos de la calle Marne. Tomo II
Enero 2023
ISBN ePub: 978-84-685-7329-8
Editado por Bubok Publishing S.L.
Tel: 912904490
C/Vizcaya, 6
28045 Madrid
Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Índice
PRÓLOGO
EL VAMPIRO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
EN EL VIENTRE DE ACERO
ENTRETEJIDOS
I
II
ESCALERA MECÁNICA
FORIDIS
LA APUESTA
LA CORONA DEMENS
I
II
LA DAMA QUE BAILÓ CON TCHAIKOVSKY
LA ERA QUE QUIZÁS SEA
SIN TÍTULO
I
II
III
TESTAMENTO DE ALFREDO EDGAIN
TRAGEDIA Y ESPLENDOR EN EL BIZET
TRAS LOS MUROS
UNA HISTORIA CON FINAL FELIZ
…Y ME DIERON SALIDA
UN HÉROE DE GUERRA
PSICOPATIKÍN
I
II
III
EPÍLOGO
PRÓLOGO
Este es el segundo libro de esta serie de siete tomos que nos ofrece el escritor Ernesto, Thomas González, nacido en Montevideo, Uruguay, en 1968, estudiante de la licenciatura de Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en su ciudad natal.
Difícil le es pues, a este autor, absolutamente autodidacta, llevar a buen término la difícil tarea de realizar nada menos que un prólogo medianamente aceptable para sus propios libros, pero tratándose de un autor absolutamente desconocido por el público y por los ambientes literarios, el autor debe en este caso, a falta de otra solución, ejercer la engorrosa tarea de escribir el propio prólogo de sus obras.
Si de juicios se tratara, es de la opinión del autor que no existe mejor persona para juzgar su obra que las opiniones de los lectores, cuya lectura espera el autor que les sea agradable y entretenida.
El autor no va a pretender hacer en este prólogo un análisis erudito de sus obras, ya que está carenciado de la formación académica necesaria para realizar un análisis crítico experto y bien realizado, pero no pierde la esperanza de que algún día algunas de sus obras puedan ser objeto de un análisis más serio que el que el propio autor está privado hoy en día de hacerlo.
En este segundo tomo el autor expone las peripecias intelectuales y el desvarío hipocondríaco de un vampiro del siglo XVIII enfrentado a la sociedad moderna y actual.
La enorme mayoría de las obras de estos siete tomos que el autor nos presenta, las escribió durante sus internaciones psiquiátricas en el Hospital Vilardebó y la clínica Jackson, más algunas obras compuestas más recientemente en la clínica “Los Fueguitos”.
Sin más qué decir sobre el tema, el autor se despide atentamente, agradeciendo la buena disposición del lector.
Ernesto Thomas González
Montevideo, 27 de setiembre de 2017
“Fachada del caserón donde tuvo su morada El Vampiro en la década de 1990, en la calle Marne 3421, a una cuadra del entonces Edificio Libertad, ex Casa de Gobierno de la República Oriental del Uruguay, que actualmente es el Instituto de Ortopedia y Traumatología en Montevideo, Uruguay”.
“Imagen de la Batalla de Menorca, en la Guerra de los Siete Años, donde El Vampiro capitaneó uno de sus navíos, el 20 de mayo de 1756, entre la escuadra francesa de Tolón, contra la escuadra británica de Gibraltar. La batalla es considerada como un verdadero triunfo francés en dicha guerra”.
EL VAMPIRO
-de Mozart a los Rolling Stone-
I
Canadá siempre fue un país frío, de pequeñas poblaciones atrincheradas tras terraplenes de tierra parda y grises empalizadas de madera.
Desde que llegué, aquel clima frío y turbio, obcecado, me hizo recordar a las cristalinas nieves de Versalles. El invierno, duro en el Quebec, se perdía fuera de las paredes del salón del gobernador.
Allí se hallaban oficiales de la Marina, soldados, visitantes, hombres lejos del mundo civilizado, aventureros que recorrían en aquellos años los estuarios del San Lorenzo o que disponían sus trampas para cazar animales de pieles finas en los bosques interminables de la Bahía de Hudson.
Me hacen recordar con agrado las notas del grácil minué barroco, el pavo asándose con dorados brillos en el fogón, los invitados de abultadas pelucas y un ensamblaje de moños coloridos en sus solapas, que llevaban espadas de dorados colores y fino metal, sirviéndose el ponche en sus copitas de plata o aspirando el infaltable rapé de sus petacas.
Los candelabros de plata y el fogón, pese a su luz somnolienta, hacían del salón colonial un lugar agradable, vasto y brillante, donde las doncellas exhibían sus perfumes y sus pliegues de seda, los almirantes la Marina conversaban, mientras algún notable cazador de la zona relataba sus andanzas a algún novato de corte.
Nueva Francia pareció ser eterna y no existir nunca a la vez. Me cuesta creer en la veracidad de mi descripción, de aquel lirio agonizante del saloncito, de mis sentidos embotados por un exceso repentino de ponche y de aquella media botellita de Languedoc espiritual, las notas del minué… algo así como una carta, un relato confuso. Me vi pronto metido en una trama absurda. Una cita en la glorieta del parque con la hija del almirante Grumiel. Un beso insólito… no sé.
Esa noche (que puede tomarse literalmente o como un estado permanente de conciencia, durable en todas las noches de mi vida y en todas las que me tocó vivir en Nueva Francia), “esa” noche - ¿cuál? ¿dónde? –pasó inadvertidamente con un alba resplandeciente, con un sueño inconcluso, mezcla de decadencia y minué, amores exaltados y la rígida disciplina de lugar.
Los días iban pasando de uno en uno, derrochando divisas y alcohol. Con agua fría del San Lorenzo enjuagaba mis manos y hablaba yo de amor y sortilegios, de blancos enigmas y de mitos griegos. Malgastaba mi fortuna jugando al bridge y a la gallina ciega en el salón colonial.
Mis allegados me tenían como un vago bribón, alegre, superficial y aristocrático. Mi arrogante desdén, mi carácter sanguíneo y burlón, ágil, galante y despreocupado, desinhibido y pérfido, me hacía sobresalir y causar perplejidad y confusión a la hora del té o en una excursión dominguera.
Yo adoraba al lugar y sus indígenas, al saloncito colonial y los pequeños fuertes de terraplenes y empalizadas de abetos que custodiaban las riberas de los Grandes Lagos en las épocas en que incursionaban los cazadores furtivos.
Sin embargo, me cansé de la vida hogareña, de las hazañas repetidas al bridge y de las nieves del crudo invierno boreal. Las plazas y calles de Quebec y Montreal se hicieron harto pequeñas para mí. Así que deseoso de aventuras, ingresé en la Armada Real.
II
Pronto vi desfilar trópicos y paraísos frente a mis ojos. Me alejé mucho de la patria y de los míos. En 1750 recorrí la Isla de Pascua, Tahití, Nueva Guinea y las Islas de las Especerías.
En mi tercera expedición recorrimos las posesiones rusas de Alaska, donde el frío es muy crudo y cala los huesos, llegando casi hasta la altura del círculo polar ártico en el Estrecho de Bering. El alto porcentaje de hielos flotantes y banquisas hicieron desistir al capitán de prolongar la aventura y regresamos al sur.
Distintas fueron mis impresiones en el trópico, donde el clima es sumamente cálido, de vegetación densa y fauna peligrosa.
Unos años más tarde, antes de que las naciones de Europa temblaran bajo los emblemas de la sangre y el dominio, el lenguaje del sable y la pólvora, y sus fortalezas fueran asaltadas por los respectivos ejércitos, o sea, antes de los años turbulentos y miserables que pasé en la guerra, me tocó vivir los días más felices de mi existencia.
Un viaje al Mediterráneo, con sus aguas azules, sus torres milenarias y las ruinas de la antigua Grecia dominadas por el infalible Gran turco de Estambul. Me detuve admirado ante las vastas ruinas de la Acrópolis ateniense. El sombrío ocaso ceñía de incertidumbre sus columnas gloriosas que se elevaban hacia lo alto. El cielo dotó de más claridad mis sentidos.
Escribía, antes de tener noticia de la terrible tormenta que se estaba gestando en el mundo, un manuscrito con carbonilla, lleno de dibujos y notas de lo que acontecía a mis sentidos y pensamientos. No había viento ni frío. El ocaso griego moría en la inconmensurabilidad de los incontables archipiélagos del Mar Egeo azulando sombras y cosas, pero nunca afeando su paisaje y clima tan querido y benévolo.
Yo realizaba unos bocetos de la geografía del país de Homero y Sócrates recorriendo los intrínsecos laberintos de piedra de la Acrópolis y, al mismo tiempo, rememorando tiempos lejanos e idos en las ramificaciones de mi ser, en algún niño perdido que yo fui una vez, hace un tiempo que no es y que acaso no sé si existió algún día o es un simple reflejo de mi estigma presente.
Comprobé con paciencia desde la Acrópolis al visible puerto del Pireo. Vi como sobre sus tranquilas aguas se adentraba en la rada una galera de guerra con las insignias de un almirante turco.
Como el sol moría por poniente me costó percibir sus maniobras en el mar cada vez más oscuro. El capitán de dicha galera, probablemente conocedor de esas aguas, logró arribar a puerto antes de que se cernieran las densas tinieblas nocturnas sobre la mediterránea ciudad.
¿A qué se debía, sin embargo, su inusitada prisa?
Descendí sombrío la angulosa bajada desde la Acrópolis entre un laberinto de calles de piedra desde las cuales se expedían humos de tortillas y frituras, débilmente iluminadas por fanales de petróleo.
Sentí en esos momentos, pese a mi preocupación por la irrupción en el puerto de aquella galera armada, una profunda e introvertida paz espiritual. Me hallaba inmerso en un mundo anímico compatible con la impresionante visión de aquellas ruinas clásicas que enriquecían mi imaginación de extinto placer.
III
Al adentrarme en la cámara principal, mi segundo a bordo, el oficial Le Lussac, me informó que hacía no menos de una hora que un oficial de la galera turca le entregó un documento sellado donde leímos la noticia que Europa temía y esperaba, firmada por el Ministerio de Marina: Luis XV había declarado el estado de guerra de Francia.
Con este acto y algunos precedentes se ponía el comienzo a nuestro ocaso colonial, en una guerra en la que lucharíamos en todos los continentes, bajo diferencias de clima, de banderas y de razas. Culturas de diferentes latitudes bajo diversas geografías lucharían entre sí para otorgar el triunfo al más apto.
Mi reciente contemplación a la grandeza del Partenón y mi exaltación espiritual cedieron al tormento irremediable que configura la certeza de una realidad insoluble. La guerra entre las principales monarquías del mundo civilizado…
¿Cómo hacer memoria de los años vividos desde aquel terrible momento?
¿Será posible relatar las horas diarias de vigilia en mi estrecho navío, bajo un fanal de petróleo, trazando con mi estado mayor las rutas estratégicas y las ubicaciones de las plazas fuertes inglesas y del Reino de Portugal en prolongadas cartulinas?
Esbozando tácticas, esquemas. Disparando con los cañones de mi navío hacia las embarcaciones que transportaban el algodón de las Indias y el tabaco de las plantaciones de Virginia en el interior de sus redondas bodegas.
Fueron años muy duros. Tuve que regresar a Nueva Francia, no por nostalgia o placer, sino para defender a sus ciudades del invasor.
En aquellos años de dura lucha vi disuelto mi hogar, vi desolación y pésame en toda la costa del San Lorenzo. Nuestros aliados indígenas fueron asaltados y masacrados por los rangers de los colonos ingleses.
El saloncito colonial donde solía pasar las veladas de invierno jugando al bridge con mis amigos, a la luz de los candelabros de bronce y el cálido fogón donde se asaban los pavos y se cocinaban tortillas… quedó al aire libre, carbonizados sus mosaicos de cerámica y derruida la pequeña glorieta del jardín.
Mis amigos, mis tíos, mis hermanos, habían caído prisioneros de guerra o perecido heroicamente en combate. Algunos, los más felices, pudieron recoger sus cosas a tiempo y sorteando la flota británica hallarse lejos, a buen seguro, en nuestra amada Francia.
Tiempo de desgracias y desdicha ruin y sublime. Fueron tiempos heroicos de luchar en América contra un enemigo que nos superaba en proporción. No dimos tregua ni perdón. Nuestras naves fueron raudas y aventuradas y ninguna se fue a pique sin haber dado escarmiento a algún buque enemigo.
Fueron sin duda tristes años cuya estela, a pesar de haberse disipado en el inconmensurable océano de la historia con el nombre de la Guerra de los Siete Años, me dejó en la peor desgracia de mi vida, tanto a mí, como a mis allegados y a mi patria.
IV
Llegado a este punto me resulta doloroso relatar en estas hojas la serie de vivencias que me conducen a este presente momento, en que, máquina de escribir en mano, doy a luz estas líneas desde un caserón lindero a la actual Casa de Gobierno de la República Oriental del Uruguay.
Lamento no ser preciso, dejar vacíos, dudas e interrogantes en mi biografía.
Cuando algún domingo desahuciado rondo por alguna populosa calle de la Ciudad Vieja y acaso entro a un lugar oscuro aireado por ventiladores, recorro los turbios pasillos muy frescos y secos de una librería, y desfilan ante mí los libros.
Como un delirio demente, con una insistencia casi autodestructiva, no puedo evitar pasar sus hojas con mis dedos temblorosos. Página tras página, se me aparecen relatos y leyendas, una tras otra, ininterrumpida y fatalmente.
Pensar en tiempos de otrora. Tiempos que se han sucedido desde entonces, tan lejanos a los días del frágil minué y los pastelillos coloniales.
Hoy parecen desfilar en la bruma recuerdos de otros tiempos, escenas lóbregas de una memoria tres veces centenaria.
Muerto de súbita aflicción, corro a mi sórdido caserón de la calle Marne, a mi desordenada habitación. Escucho algún minué que me haga recordar a mi anterior pasado mortal, a “El Clave Bien Temperado” de Bach o el “Adagio” de Albinoni. Mi sórdido pasado barroco, mis viajes coleccionando caparazones de tortugas de las Islas Molucas, el combate acérrimo contra los corsarios holandeses de la lejana Ceilán.
¡No, no! ¡Sálveme dios de esta lúgubre existencia vasta, penosa y eterna a la que un designio incierto de la naturaleza me condenó poco después de convenidos los acuerdos de paz! Aún no acierto a comprender tan increíble destino, pero debo controlarme.
Con calma, yo debo memorizar, hacer un esfuerzo póstumo, ser leal a los hechos, ser verídico, creíble. En una existencia de trescientos años me es difícil ordenar coherentemente los hechos. Triste es dejar por el camino a parientes, amigos, conocidos y hechos históricos o biográficos.
V
Sin duda la impresión más impactante de todas la acabo de tener el año anterior, cuando realicé un viaje turístico por el viejo continente. Cuando el moderno autobús se detuvo frente a las ruinas griegas yo sentí desmayarme de impresión. Aquella mañana radiante iluminaba las vastas y elevadas columnas del Partenón de la Acrópolis.
Temblaba de emoción al recorrerlas con un grupo de turistas. Por un momento, de espaldas al moderno puerto del Pireo, tuve el impulso largo tiempo retenido de volverme y mirar el mar azul de las islas griegas.
Cuando lo hice pensé que vería - ¡me parecía ello tan posible! - a la frágil silueta de la galera de un almirante otomano que habría de anunciarnos la entrada del Reino de Francia en aquella guerra tan traumática y fatal. Pero cuando me volví sólo había un mar inmenso poblado de islas y un petrolero de bandera panameña que se dirigía al sur.
Porque yo estaba en el mismo sitio en el que estuve antes, sólo que a más de dos siglos de diferencia. El lugar no cambió mucho desde entonces.
Para flagelarme más aún caminé hacia el mismo ángulo de la muralla donde me había sentado a escribir mis notas con carbonilla. Notas que, pese a tener muchos años yo las conservaba en ese momento en el bolsillo de mi moderna chaqueta, y que las acariciaba con mis manos mientras observaba la imponente muralla.
Todo parece tan efímero, tan insignificante y poco valioso. Pensé con cierto mórbido humor volver a reunirme en ese ángulo del Partenón cada quinientos años y pensé que todo seguiría igual. Pero algún día aquellas ruinas y la humanidad y el planeta no existirán más
¿Qué será de mi entonces? ¿Estaré destinado a fundirme en las temperaturas elevadísimas de un cuásar o seré fragmento ínfimo de una nebulosa estelar?
Y los cambios, las crisis, quizá nuevas civilizaciones se han de dar junto con otras crisis, plagas, guerras. Con trescientos años de vida me siento viejo y cansado. Lo primeros síntomas de hastío los empecé a tener años después de culminado el Segundo Imperio.
A partir de ahí mi adaptación al cambio social fue disminuyendo. No podía asimilar tanta tecnología, tantas invenciones increíbles.
Cuando yo visité por última vez Canadá no puede reconocer de Montreal algo que ya haya visto antes. La ciudad es distinta, con plazas, calles, avenidas y rascacielos de setenta pisos, automóviles y carteles luminosos. Aun así, sigue siendo muy fría como en los tiempos de las guerras coloniales. La nieve fue lo único que me unió con el pasado. Las nieves… y los recuerdos.
Pasé la noche en una sórdida discoteca de Montreal. Fue en un sitio similar a ese en el que había matado a mi anterior víctima.
Me fijé en los ojos alucinados de una próxima candidata, pero al final me retiré del lugar sin cobrar la presa. Aquella era una noche para la nostalgia. Pensé que estaba destinado a vivir eternamente a costa de la sangre de los demás. Y como un acto reflejo recuerdo como comenzó la maldición, hace mucho tiempo, en la Corte de Luis XV.
VI
Al regresar a Francia tras la derrota, mis primeros años fueron tristes y apesadumbrados.
Sin embargo, el lujo pomposo de las salas de Versalles, su vida sinuosa y extravagante, las pensiones aristocráticas, me hicieron caer seducido por el vermut y los naipes, los juegos de azar y las libertinas doncellas de la Corte.
Mi temperamento desvarió inevitablemente. Me volví como otrora jocoso, alegre, desinhibido y más pérfido que nunca.
Pero una mañana, tras una larga semana de extraña y agitada convalecencia febril, abrí mis ojos.
Al afeitarme comprobé que llevaba el siniestro estigma en mi cuello y comprendí que había sido víctima de un vampiro. No tenía conciencia cabal de lo que ello suponía, ya que mis conocimientos sobre el tema eran grises e inciertos. Supuse que probablemente el autor de dicho estigma me habría mordido estando yo alcoholizado o bajo el ensueño del opio.
Horrorizado, decidí acabar por mi cuenta con aquel mal.
Hice una lista de las personalidades con las que había intimado anteriormente, y deduje finalmente que el sanguinario autor de la mordida se hallaba entre mis cinco o seis allegados más cercanos.
Más tarde, tras arduas y sutiles indagaciones palaciegas, reduje mi lista negra a cuatro sospechosos.
El marqués de Brignon, libertino, jactancioso y pedante, la elegante, mezquina e insensible condesa de Letrem, el insidioso, litigante, pérfido y paranoico gobernador Arnald Deffarga, y la sutil, solemne y misteriosa duquesa de Arlés.
Una vez elegidos mis principales blancos, procedí a deshacerme de ellos a la vez durante un banquete.
El universo de aristócratas, clérigos, intelectuales, militares y personal que concurrían a esas fastuosas residencias de Versalles y el anonimato de las motivaciones de mi acción me salvaguardaban de toda sospecha y posibles dificultades con la justicia.
Soborné a un funcionario del servicio de cocina y vacié mis anillos en las copas destinadas a cada una de mis víctimas con una pócima sumamente mortal que ellos ingerirían al brindar en el aniversario del Delfín de Francia.
VII
Aquella velada la recuerdo como otra de las tantas fastuosas y libertinas fiestas donde se abusaba hasta los excesos de la comida, los pasteles y el champagne. Vida desprejuiciada, ociosa y sin sentido, mucho más lujosa y costosa que las sencillas reuniones sociales de la perdida para siempre Nueva Francia.
Han transcurrido más de dos siglos de aquella noche y aún recuerdo la última mirada desorbitada con que el Marqués de Brignon recorrió su entorno antes de morir.
Mis ojos vieron insensibles, opacados por un velo interior, a los gritos de súplica de la condesa de Letrem, que tosía ahogadamente para caer al piso con el rostro retorcido y un brillo de horror e incomprensión en sus ojos, en manos del envenenamiento mezquino y letal.
Los comensales, apenas repuestos de la agonía de la condesa, acudieron al tercer deceso súbito. Como una secuencia el cadáver del Gobernador se sumó a ambos decesos.
Entonces me fijé en la copa vacía de la duquesa de Arlés y esperé con ansia la mortífera reacción de la pócima en su persona. Seguí frenético, con loco ímpetu cada uno de sus pasos esperando lo que, con estupor, veía que no sucedía. ¡Y nunca hubo de ocurrir!
En su lugar, la enigmática duquesa de Arlés me miró y sonrió condescendiente y frívolamente como… si estuviera al tanto de los hechos, de mi mezquina y frívola acción.
Pensé que era un absurdo. Me pasé los días y noches siguientes analizando el hecho con calma y meticulosidad. No había duda alguna de que la copa de la condesa había sido vaciada. Alguien, si no ella, debió haber ingerido su contenido y, por lo tanto, haber perecido. Pero no fue así.
Por otro lado, yo estaba seguro de que el veneno y la proporción que introduje en el recipiente eran letales. La eficacia de la fórmula ancestral había sido trasmitida por mi familia de generación en generación.
Por otra parte, ¿qué había impulsado a la duquesa a sonreírme fríamente justo en aquel momento crítico?
Han pasado más de doscientos cincuenta años y el terror que me invadió en los días posteriores al triple homicidio aún perdura en mis recuerdos como una marca letal… hasta que lo supe todo.
Probablemente, si yo hubiese sido descubierto y ejecutado, mi destino hubiese sido preferible. Pero, en su lugar, hube de conocer la verdad engendrada por esa insignificante picadura que pretendí vengar.