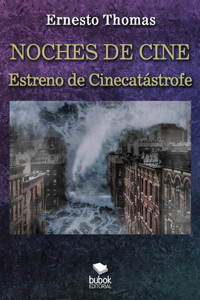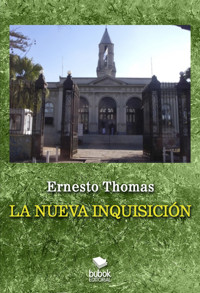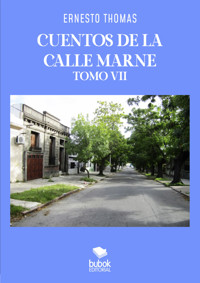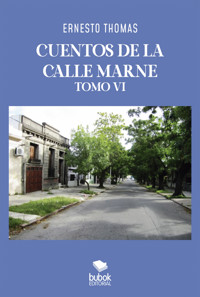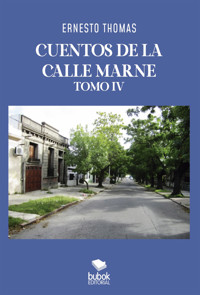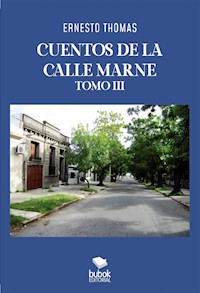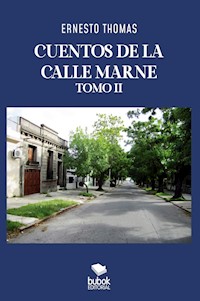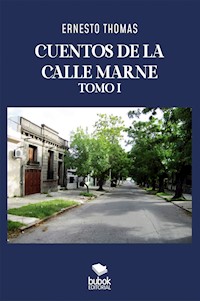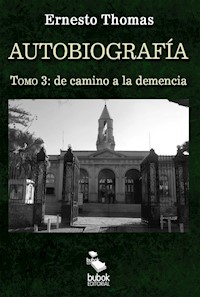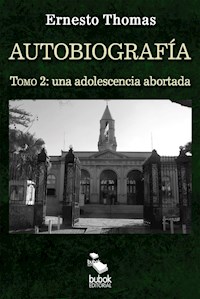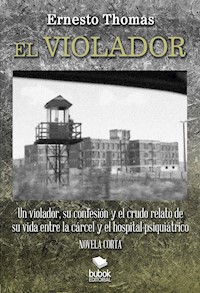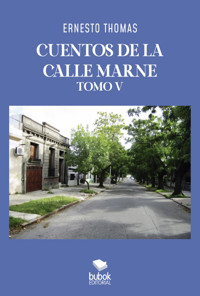
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Bubok Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Este es el quinto libro, de esta serie de libros de cuentos y novelas cortas, que su autor, Ernesto Thomas González (Uruguay, 1968), ha escrito en un período que abarca casi treinta años de su vida, aproximadamente desde 1989, hasta el 2018, y que ha decidido denominar "Cuentos de la calle Marne". Actualmente, el autor se ha retirado de su condición artística, y ha abandonado desde hace unos años sus actividades literarias y musicales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CUENTOS DE LA CALLE MARNE
tomo V
Ernesto Thomas
© Ernesto Thomas
© Cuentos de la calle Marne. Tomo V
Mayo 2023
ISBN ePub: 978-84-685-7474-5
Editado por Bubok Publishing S.L.
Tel: 912904490
C/Vizcaya, 6
28045 Madrid
Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Índice
PRÓLOGO
MARÍA LEAL
EL HOMBRE QUE SOÑÓ UN IMPERIO MUY, MUY GRANDE
EL MARQUÉS DE VILARDEBEAUX
EL OLOR A FLORES
EL PALACIO DE CRISTAL
EL HOMBRE DE POME
EL IMPERIO MASTROIANNI
¡QUIERO MÁS!
EL “MALDITO”
EL MESÍAS
EL RETRATO
EL TERCER DÍA
EL VIRUS DE LA MUZARELLA
ELCÁNIROR
NÁZIMAN
SUPERJÚDAX
INSIDIA CLÁSICA
LA CLÍNICA DEL DOCTOR FAGORET
LA DISCUSIÓN
LA SOCIEDAD DE CONSUMO
LA VERDAD
PRÓLOGO
Este es quinto libro de esta serie de siete tomos que nos ofrece el escritor Ernesto, Thomas González, nacido en Montevideo, Uruguay, en 1968, estudiante de la licenciatura de Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en su ciudad natal.
Difícil le es pues, a este autor, absolutamente autodidacta, llevar a buen término la difícil tarea de realizar nada menos que un prólogo medianamente aceptable para sus propios libros, pero tratándose de un autor absolutamente desconocido por el público y por los ambientes literarios, el autor debe en este caso, a falta de otra solución, ejercer la engorrosa tarea de escribir el propio prólogo de sus obras.
Si de juicios se tratara, es de la opinión del autor que no existe mejor persona para juzgar su obra que las opiniones de los lectores, cuya lectura espera el autor que les sea agradable y entretenida.
El autor no va a pretender hacer en este prólogo un análisis erudito de sus obras, ya que está carenciado de la formación académica necesaria para realizar un análisis crítico experto y bien realizado, pero no pierde la esperanza de que algún día algunas de sus obras puedan ser objeto de un análisis más serio que el que el propio autor está privado hoy en día de hacerlo.
En este quinto tomo el autor expone un amor imposible, entre un joven ingenuo y una muchacha de tendencias satánicas, dentro del exótico contexto de una India que se hallaba invadida por las tropas de ocupación militares del Imperio Colonial Uruguayo.
La enorme mayoría de las obras de estos siete tomos que el autor nos presenta, las escribió durante sus internaciones psiquiátricas en el Hospital Vilardebó y la clínica Jackson, más algunas obras compuestas más recientemente en la clínica “Los Fueguitos”.
Sin más qué decir sobre el tema, el autor se despide atentamente, agradeciendo la buena disposición del lector.
Ernesto Thomas González.
Montevideo, 27 de setiembre de 2017.
MARÍA LEAL
“Es preciso que hayamos hecho mucho mal antes de nacer o que vayamos a gozar de una felicidad muy grande después de la muerte, para que Dios permita que en esta vida se den todas las torturas de la expiación y todos los dolores de la prueba”.
LA DAMA DE LAS CAMELIASAlejandro Dumas
“Imperio Colonial Uruguayo en 1838, durante el reinado de Julio María II, y la ruta del vapor “Rivera”, desde Bombay hasta Montevideo, donde vino de regreso Roberto Lavalle, tras su trágico amor en la lejana India Colonial Uruguaya”
I
Cuando el Rey Julio María II del Imperio Uruguayo conquistó la India en el año 1838, tras librar una sangrienta batalla contra el cónsul británico Sir Henry Broodway, el nuevo virreinato oriental fue organizado por el generalísimo Pérez de Laviera.
Una vez instaladas en Bombay las tropas orientales que mantendrían el orden en las provincias, mi padre, el vicecónsul Víctor Lavalle, fue enviado allí de agregado diplomático en la India. Fuimos con él mi madre, mis hermanos y mi primo Antonio Aguirre. Nos instalamos en el segundo piso del viejo hotel Angiar, cuyas amplias ventanas multicolores daban a una antigua avenida del barrio musulmán de la ciudad.
En la ciudad, aun no libre de la amenaza que representaban para el virreinato las tropas siks y británicas, comandadas por el general Gordon Pley, nuestros soldados uruguayos restauraban las gigantescas murallas construidas por la dinastía del Maharajá Ali Bushá hacía doscientos años.
Tenía al ocurrir estos hechos apenas diecisiete años contados, y veía todo aquello con vívida impresión y deslumbrante sensación. Eran las calles tortuosas de Bombay, con sus aguas sucias y sus remotas mezquitas estrechas, tan diferentes a mi originaria San Felipe y Santiago de Montevideo, con la imponencia del Cabildo, su Iglesia Matriz, la silueta cercana del Cerro y los sólidos baluartes de la bahía.
Parecía hallarme en otro universo, inmersa mi presencia en otro mundo, rodeado de árabes y lenguas exóticas. Por doquier que mirase todo me resultaba extraño e incomprensible. Me refiero a absolutamente todos los detalles, desde lo más peculiar y ordinario hasta lo más evidente y significativo.
Era la lejana India otro mundo incierto y exótico, tan diferente a la mentalidad y filosófica racionalidad propia de la idiosincrasia ciudadana del hombre común o ilustrado del Imperio Uruguayo, que pensé al principio que me sería difícil adaptarme a tanto cambio desorbitante.
No obstante, no se nos preveía una estadía en el virreinato superior a los cinco años, que tal era el lapso que duraría el cargo oficial de mi padre en la corte del Virrey Javier Haedo. Y así fue, en efecto.
Una vez expirado el plazo, el vapor “Rivera” nos condujo a las aguas de nuestro querido Río de la Plata. Las orillas de nuestro país nos recibieron ansiosas de nuestra llegada. Habían pasado cinco años que no pisaba los empedrados de sus avenidas y no veía los coloridos escaparates de la avenida 18 de Julio.
Empuje, al llegar, la puerta de mi cuarto, y me acometió la misma visión que hubiese tenido mucho tiempo atrás. Era exactamente el mismo cuarto, iluminado por las mismas ventanas por cuyas cortinas se filtraba la luz del sol por las mañanas. El armario seguía poseyendo el mismo espejo donde me probaba el uniforme del colegio.
¡Y la misma alfombra, y el mismo entablado de madera del piso, con sus mismas marcas y ranuras, los vitrales de la antigua casa, las mismas caras y pasillos!
Sin embargo, al recostarme por primera vez en muchos años, a solas, en mi antigua cama y mirar al techo resplandeciente con intensa emoción, me acometió el recuerdo de los años transcurridos en el lejano virreinato de la India. Y un dolor, más trágico aún, me acometió al recordar con vívidos detalles, a la infortunada María y la pérdida del amor más sublime que acaso existirá en la Tierra alguna vez.
Afuera se oía, en el jardín, a mis hermanos gritando y saltando alegremente con una pelota de trapo. También hacían vibrar al éter los ladridos de Ulises y la tijera de podar de don Ramón. La luz del mediodía de aquella resplandeciente y floreada primavera se colaba tras las delgadas cortinillas de seda de la ventana e inundaban de color las paredes y los espejos de mi antiguo cuarto, en el que me hallaba en ese momento por primera vez tras años de lejana ausencia.
¡Había transcurrido tanto desde que mi padre fue encomendado al territorio de ultramar!
El tiempo, desde entonces, no había cesado de transcurrir. Mis experiencias en la lejana capital del virreinato uruguayo habían marcado mi sensibilidad. La pérdida de mi primer amor, el más caro y sublime, el más devoto de todos.
Mi mujer más anhelada, la más soñada, mi cara María había quedado atrás, tras la anchura del océano y en un rincón de mi ser.
II
La vida muestra gozosa los frutos de los arbustos. Las mariposas hieren con su vibrar el verdor de mi jardín. ¿Acaso no cantan los gorriones y vuela el colibrí ante mis ojos como un diario milagro de la existencia? Las flores y las estrellas sonríen a la vida. Muestra el creador su gracia por doquier…
¿Por qué no comparte mi espíritu sus dichas? ¿A qué debo yo mi aflicción, mi obsesivo retraimiento mi triste delirio, aquella ironía universal hacia el amor de la vida y la belleza del mundo creado, como si no quedara para mi triste ser otro destino que el de una negra pesadumbre y amarga aflicción, mezcla de hastío y de insoportable tormento?
- ¡Ah, ya sé! -me replica una voz interior:
–Tú piensas en la reina de tus momentos de ensoñación, en la poeta de tus días, en aquel melancólico ser que eligió Cupido para herirte con uno de sus dulces y crueles dardos de amor.
La vida sonríe, sí, pero:
¿Qué importa a tu corazón desgarrado otra cosa que su recuerdo, su dulce voz, y sus poéticas frases de amor? ¿De qué le sirve a tu desencantada alma que el sol salga cada mañana y sonría a tu ventana si su presencia ya no te acompaña, no te escucha y no te siente?
-Esto es completamente cierto- responde mi corazón afligido.
¡Me es tan imposible vivir y poseer esperanzas sin el amor de María como me es imposible respirar sin pulmones!
Deseoso de consuelo, de deseos de desahogo o quizá de diálogo interior, corrí a una mesita blanca donde se suelen guardar diarios viejos y cuadernos del colegio y busqué entre ellas una carpeta que yo hube dejado hace dos días.
La abrí y saqué de ellas hojas inmaculadas que desfilaron una por una en el carril de la vieja máquina de escribir. La historia de mi viaje a la India y mi desgraciado regreso al hogar, tras cinco años de ausencia, con mi corazón afligido, acuden a las líneas que inundan dichas páginas.
Una por una se fueron sucediendo, escribiendo yo con más fervor, solo proporcional a mi angustiosa desazón. Y cuando culmino una de sus carillas, tras frenético esfuerzo, me recuesto suspirando. Me quedo largos minutos mirando al vacío, hasta que me decido a dar vuelta el papel e iniciar una nueva hoja, llena de dolorosas confesiones.
El tiempo pasó desde que escribí esta historia. Recuerdo que durante unos días la conservé en la mesita de luz de mi cuarto. Pero llegó un momento en que dejé de poseerla, hasta que la encontré, arrugada y olvidada, en este pequeño desván, como una solitaria huérfana.
Hoy no puedo hacer más que compadecerme y reír de mi desdicha. Trágica era mi situación en aquel momento en el que hube regresado del lejano virreinato.
¡Como suele engañarnos el dolor, haciendo un universo caótico lo que sin duda no es otra cosa que una tormenta terrible en un vaso de agua!
Porque la vida es generosa en milagros y como en una procesión cíclica se suceden las ruinas y las dichas resurgiéndose de unas a otras.
Porque… ¿Qué se halla en mí, hoy día, de aquel espantoso dolor agónico que velaron mis días por causa de la desaparición de la infortunada María, un amor muy deseado, sin duda, pero no por ello único y universal?
¿Tiene algún sentido la aflicción que demuestran las líneas del diario que anduve redactado otrora, enlutándome por obra de un amor perdido?
Sin embargo, al evocar la desdicha a través de la lectura del relato, me invade cierto dolor genuino.
Me transportan estas líneas a otro cielo, en un clima más cálido que el del Río de la Plata. A otra región, con otras costumbres, diferentes horizontes, e historias milenarias. Veo otro firmamento, con un distinto titilar de las estrellas. Las tropas victoriosas del Virrey Haedo avanzan hacia el Pakistán y Cachemira. El sol uruguayo flameaba en todas las plazas fuertes de Oriente.
III
En medio de los uniformes, de las fiestas resplandecientes y tumultuosas y del ruido de los platillos y timbales, surgen las notas melódicas de un vals, y todo deja de tener sentido para mí. La orquesta tocaba un vals.
De repente, las otras parejas se confunden con los violines, el traje de los músicos y las resplandecientes y gigantescas arañas del salón colonial. Solo ella y yo, apoyándonos en nuestros mundos respectivos, corazones perdidos por el dolor del amor.
Para entonces, mi tiempo y el de mi familia en el virreinato expiraba. Diría que conocí a mi dulce María, pocas semanas antes de que los muelles de aguas turbias de Bombay se alejaran de la cubierta del paquebote “Rivera” que nos conduciría a las orillas del Río de la Plata de regreso. Diría que fue un amor a primera vista.
¡Se hallaba ella tan adorablemente bonita con sus costosos encajes de seda y sus pantalones claros, surcados de botones!
Todo lo de ella era maravilloso, desde la perfección celestial de su cuello de cisne, hasta el arco de sus doradas cejas y el sutil hoyuelo de su delgada perita cuando reía, hasta el insinuante porte y la delicadez sin par de sus palabras.
Durante mucho tiempo la adore y la admire, y buscaba vanamente un pretexto para llegar a su lado. Pocas veces fueron las que tuve el gusto de poderla ver, ya que se la veía poco en el ambiente social.
No obstante, la influencia de su primera imagen en la reunión anterior me dotaba de una particular excitación interior, de un fuego íntimo, de una pasión desbordante. Al sentirme próximo a su presencia física, mis hormonas se exaltaban y mis palabras y pulso se aceleraban. Centellaban mis ojos de pasión e indecisión y mi cuerpo temblaba ante la expectativa de un cercano encuentro.
¡Era tan bella!
IV
De oídas, supe por un viejo amigo de la embajada que solía estar al tanto de todo, que ella no era uruguaya, sino que era hija de un rico artista, muy viejo, que vino al continente hacía diez años, de origen brasileño. Mi confidente, ignorando que mi verdadero interés era saber acerca de ella, prosiguió relatándome la historia del viejo Leal. Me relató la vida azarosa de un muchachito mugriento en el antiguo Río de Janeiro pre colonial.
Entre otras cosas, mi amigo me relató la vida dura del viejo cuando era joven, que hizo las veces de tahúr, proxeneta y adivino en su tierra. Cuando el almirante Ricardo Camejo decidió la afortunada expedición a la India, él se embarcó el como cocinero en el “ROU Maldonado”. Su vida en la India colonial le fue muy difícil, pero logró amasar una cuantiosa fortuna en el comercio de elefantes y sedas de China.
La enorme fortuna, debida al tráfico de colmillos y perfumes, le permitió adquirir su actual status. María es su única hija a la que él desea más que nada en el mundo.
No obstante, su reputación y buenos modales, el Viejo no es bien visto por la mayor parte de la alta sociedad. Se cuentan muchas cosas de él. Historias extrañas, diabólicas e increíbles, que rondan los límites entre lo exagerado con lo lisa y llanamente fantástico.
Lo que hay de cierto en todo es que parece que el viejo Leal es una mala persona, materialista y avara. Muchos lo refieren como una persona oscura, impermeable y huraña. Un temperamento aparentemente virtuoso, pero cínico y doblez en su verdadera expresión.
Las versiones que circulaban en torno al Viejo Leal eran difusas y contradictorias entre sí. Tal parecía que no era fácil encontrar una versión adecuada de su verdadera personalidad. Quizás nadie pudiera desvelar sus secretos temperamentales, oculto tras refinadas máscaras ilusorias, acaso como un secreto oculto dentro de un baúl cerrado por infinitos candados llenos de llaves inútiles.
Su hija, la hermosa María, se decía que, pese a su temprana edad, y debido al contacto muy íntimo con su progenitor, estaba siendo progresivamente marcada por ese indeleble carácter nefasto. Sin embargo, su temperamento recibía otra influencia más profunda aún que la de su padre. Tal influencia procedía de una terrible enfermedad innata que poseía.
Dicha enfermedad, latente durante su niñez, fue desplazándose progresivamente en la época de su desarrollo y madurez, marcando una dualidad de caracteres inconcebibles y contradictorios. La enfermedad que poseía la adorada María le generaba una benévola e insensible afectuosidad, paralela a una mezquina malignidad y crueldad de carácter.
La perversión e insensibilidad que llegaba a alcanzar el temperamento de mi sublime y amada niña eran, según decían algunos, verdaderamente espeluznante y estremecedor.
Aquella fría mujer sonreía sádicamente al comprobar el daño y crueldad de sus acciones. Su malignidad de carácter era fortalecida por un increíble incremento de su inteligencia en los momentos más mezquinos.
La planificación insensible y premeditada de los actos más aberrantes y crueles hacía dudar a sus allegados de la culpabilidad o no de su persona bajo el influjo de su enfermedad incipiente.
Solo una persona tenía en estima ella en este mundo, si es que realmente era así, y no era otra que el Viejo Leal. Él era lo que ella más preciaba y toleraba. Era el único lazo afectivo con la humanidad que ella poseía y el Viejo se enorgullecía de ello.
- ¡Eres igual que tu maldita madre! –decía el Viejo a veces, encolerizado y admirado ante los arrebatos de furia e insolencia que ellas le venían, en ocasiones, frente a él.
Dicen que, en su adolescencia, la bella María fue una indómita aventurera que montaba precozmente los caballos más peligrosos y que trepaba salvajemente los muros del cabildo colonial.
Pero con el correr de un lustro y medio su incipiente mal que poseía desde el momento mismo de dada a la luz, fue volviendo a ese carácter aventurero y salvaje, indómito y activo, en un temperamento vacío, calmo y dotado de una ferviente melancolía resignada.
Cuando la conocí, ya habían huellas de esa quietud de carácter, de tal nombrada melancolía en sus sublimes ojos. Tales referencias suyas y de su padre no me impidieron dejar de amarla, sino que, todo lo contrario, me dotó de una inquieta ansiedad por desvelar el misterio que rodeaba a su persona.
V
Lo que verdaderamente me inquietó, y no precisamente como prejuicio que yo pudiera hacerme acerca de su persona, sino en lo referente a su seguridad, fue cierto oculto rumor del que tanto María como su padre eran integrantes de una clandestina secta religiosa. Cuentan que los miembros de dicha secta rendían devota adoración a la Luna y se reunían cada dos cuartos menguantes a rendirle culto en reuniones secretas donde se ofrecían sangrientos sacrificios humanos.
Poco sabía yo entonces de tal religión y no mucho más de esta conozco desde entonces. Lo cierto es que por lo que puedo saber, rendían adoración a la pureza, a la virginidad, al agua, a la noche, a la Luna, y a la femineidad como agente procreativo.
Sentían veneración por el silencio, la quietud y el océano, así como por el mundo vegetal y la sangre cruda. Esta secta, responsable de muchos crímenes en la India colonial, era perseguida por el gobierno de Su Majestad Uruguaya Julio María II y sus miembros cumplían pena de muerte.
La pertenencia de María y su padre a dicha secta me llegó solo de oídos y no podía acreditar en el momento si dicho rumor estaba o no bien fundamentado.
Lo cierto es que tanto deseé su encuentro que al fin lo obtuve. Nuestro primer diálogo fue breve y formal. Se produjo debido a que ambos leíamos al Conde de Leautremont, y luego coincidimos en nuestros respectivos temperamentos poéticos.
No me despedí de ella sin haberle arrancado la promesa de que me enseñaría sus poemas en su villa, a la que acudiría al día siguiente a tomar el té.
El carruaje me dejó, esa mañana, frente al murito de entrada de la villa del Viejo Leal. Apenas descendí, los lacayos del viejo hicieron girar el portón de rejas de hierro sobre sus goznes. Al penetrar en el colorido recinto poblado de palmeras y taltuares1 indios, vi a lo lejos la silueta elegante del soberbio pero sencillo caserón del viejo Leal.
Al entrar, recibí con desilusión la noticia de que María había partido a Calcuta, donde se ausentaría durante dos días. Uno de los mucamos me entregó un sobre, donde estaba escrita tal noticia, disculpándose, y donde se hallaba escrito uno de sus poemas.
Desarticulé la hoja con cuidado frente a la terracita del hotel Angiar, tras ordenar que no se me interrumpiera durante una hora y, recibiendo en mí plenamente la brisa cálida del bulevar Ramajad, procedí a leer dicho poema que decía así:
“el magnético resplandor de la luna baña mi mente inmersa en su hipnótico fluido letal”
“el corear de cien mil voces como una enérgica y obsesiva catarata de pensamientos y acciones de miedos e incertidumbres acomete mis sentidos”
“me estremezco al maquinarlo… no se trata de razonarlo, me dice una voz: ¡NO TRATES DE VIVIR!”
“la luna es la luz y es silencio la muerte es silencio el silencio es luz. la luna es la muerte”
“entonces siento el vacío de la sangre en mí” María Leal.
Comprendí entonces, al leer dicho poema, que mi temor de que María fuese una temible sectaria de la Luna se había concretado
¿Acaso aquel poema no evidenciaba una clara alusión a sus místicas tendencias? ¿Acaso no consistía aquel poema en una sutil invitación para convertirme a mí, en sectario de su diosa lunar? ¿Qué otra explicación pudiera dar cabida en mi mente después de leer aquellas líneas?
Y, sin embargo, tan grande era mi amor por ella, que estaba dispuesto a seguirle el juego, y de acudir disfrazado a una de sus reuniones, tan solo con el propósito de estar más cerca de ella.
Esto lo decidí así porque el tiempo apremiaba, ya que mi familia estaba a punto de partir para el Río de la Plata, de vuelta a la metrópolis.
Necesitaba enamorarla a ella prontamente y convencerla de regresar conmigo a América, aún en contra de la voluntad del viejo Leal. Aquello era absurdo, pero…
¿Había acaso opción más efectiva que aquella?
VI
Desesperado por el paso infructuoso de los días, por fin un día, tras vigilar su itinerario, logré salir a su encuentro, en la rambla de Bombay, poco tiempo después. No se alegró ella de verme, aunque tampoco manifestó disgusto alguno. Iba acompañada por una de sus inoportunas hayas y fue difícil profundizar mi diálogo hacia los temas que eran de mi interés.
Solo hablamos un poco de poesía, del poeta uruguayo “maldito” de Leautremont y de su místico poema. Le comenté la naturaleza de su poema y mi deseo de pertenecer a la secta.
Ella se mostró distante, indiferente, y negó poseer conocimiento alguno sobre ésta secta.
Comprobé con horror, que lo que anteriormente tomé por un sutil mensaje incitativo no era más que una errónea interpretación mía. La alusión a aquellos elementos místicos en el poema no era, como creí reconocer, frutos de una premeditada invitación, sino causa de una trágica casualidad.
Durante el trayecto de unas cuadras hice el papel de estúpido tratando de entablar una infructuosa conversación, mientras ella permanecía silenciosa y distante, inmersa en reflexiones ajenas a mi presencia. La indiferencia de su actitud, junto con su altiva enajenación respecto a mi presencia, no solo me hirió profundamente, sino que me ofendieron y humillaron.
Hubiese conciliado mi amor propio una conducta despectiva, un aire de rechazo de su parte, o un cortés pedido de que me marchara. En lugar de ello ella solo me escuchó sin interés y ni siquiera demostró la intención de echarme o dejarme a un lado, o de pretender menospreciarme.
Y, sin embargo, así lo hizo, de la forma más dolorosa que podía haberlo logrado, al escuchar mis palabras sin interés y con indiferencia, e incluso sonriendo benévolamente en aquellos momentos en los que me hallaba más humillado.
Cada tanto, se volvía hacia su haya dirigiéndole ciertos comentarios completamente ajenos a los que entablaba conmigo, como por ejemplo refiriéndose al clima de aquella tarde o preguntándole a su haya el estado de sus mascotas en la villa.
Viendo que no hacía yo más que hacer el ridículo, y comprobando como ella me degradaba frívolamente en complicidad pasiva de su haya, me despedí siendo fríamente respondido.
Caminé dolorido e inseguro, sintiéndome burlonamente observado por ellas y me perdí tras la esquina de una avenida costera. Las miré de reojo, a hurtadillas, creyendo ser observado, pero lejos de hacerlo, ellas proseguían su paseo por la rambla, fijando sus ausentes miradas rumbo al mar azulado.
Al llegar a los aposentos de mi hospedaje, me derrumbé, cayendo sobre un mullido sillón de almohadones birmanos. Me sentí lisa y llanamente estúpido y desubicado. Me sentí inmensamente confundido y dolorido.
¿Había actuado María con tanta ingratitud debido a una alteración de sus facultades, provocada por su enfermedad, a esta altura ya en pleno desarrollo?
¿O sería su actitud debida a una malévola y fría premeditación con vistas a ofenderme y ridiculizarme ante su cómplice haya?
Tales interrogantes, imposibles de responder por el momento, me agobiaban.
La noche cubrió de estrellas el cielo de la ciudad y desde la terracita de mis aposentos se veía la iluminada avenida a la que daba su fachada el hotel. En sus habitaciones, mi hermano se probaba el atuendo con el que concurriría a la ceremonia de despedida que le realizaría la Embajada a mi padre, la noche del viernes próximo, y a la que acudiremos todos, ya que mi padre sería homenajeado en ella.
Los días pasaron, y hallándome recostado en mi lecho la mañana del viernes mencionado, a tan solo unas horas de la ceremonia de despedida que le ofrecían a mi progenitor, fue que tintinearon las campanillas de la puerta de entrada. Me sorprendí al recibir, de manos del gerente del hotel, una misiva, celosamente envuelta, llegada hacia cinco minutos al hotel, de parte de un desconocido mensajero.
La misiva, sin dirección remitente, decía así, y no era de otra persona que de mi ingrata María.
“Estimado Roberto Lavalle:
Me disculpo por el trato que le ofrecí días atrás. Perdóneme por desconfiar de usted y pretender deshacerme de su presencia.
Si bien su ofrecimiento de pertenecer a nuestra secta me pareció dudoso y temí por mi seguridad al delatarme si le aseguraba su astuta y correcta interpretación de mi poema, hoy creo que usted merece una oportunidad.