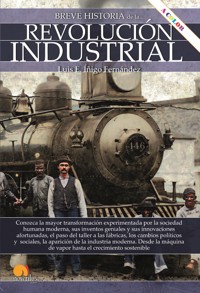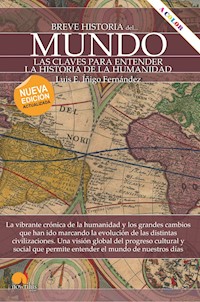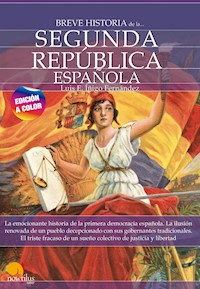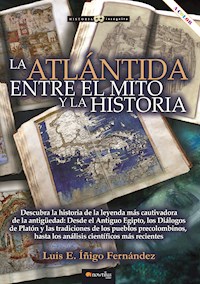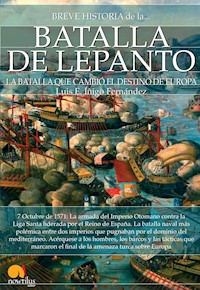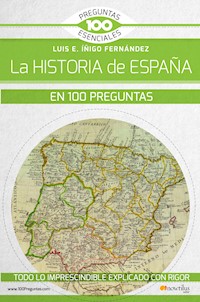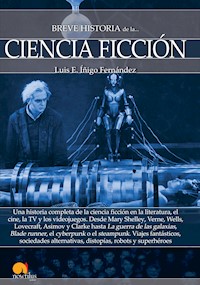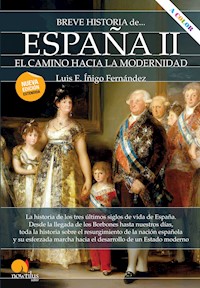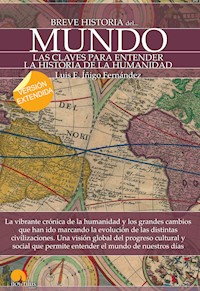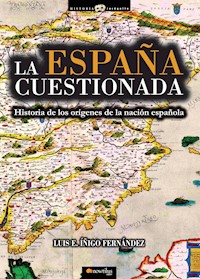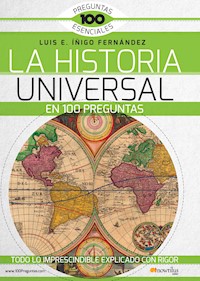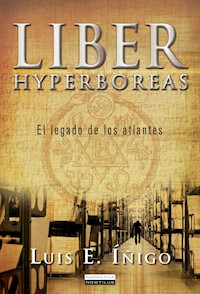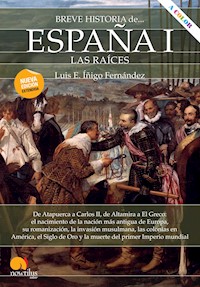
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Comenzando en la Prehistoria se describe el paso por Neolítico y edad de los metales para llegar a la romanización de la península Ibérica, a pesar de la gran oposición indígena inicial. Se describe la explotación metalúrgica y el desarrollo de la agricultura para llegar a la invasión árabe y posterior establecimiento del califato Omeya en Córdoba. La narración de la Reconquista se aborda desde un punto de vista socioeconómico y cultural. La aventura americana llevó al establecimiento del Imperio español, pero pronto llegaría la decadencia en lo político y económico a España, aunque no en lo artístico, ya que el esplendor cultural bautizará a esta época como el Siglo de Oro español.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BREVE HISTORIA DEESPAÑAILAS RAÍCES
BREVE HISTORIA DEESPAÑAILAS RAÍCES
Luis E. Íñigo Fernández
Colección:Breve Historia
www.brevehistoria.com
Título:Breve historia de España I. Las raíces
Autor:© Luis E. Íñigo Fernández
Copyright de la presente edición:© 2019 Ediciones Nowtilus, S.L.
Camino de los Vinateros 40, local 90, 28030 Madrid
www.nowtilus.com
Elaboración de textos:Santos Rodríguez
Diseño y realización de cubierta:Onoff Imagen y comunicación
Imagen de portada:La rendición de Breda o Las lanzas (1634), Velázquez. En el Museo del Prado.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjasea CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com;91 702 19 70 / 93 272 04 47).
ISBN edición digital:978-84-1305-034-8
Fecha de edición:abril 2019
Depósito legal:M-11274-2019
A la España, una y diversa, patria de hombres y mujeres libres e iguales
Prólogo
Pocas cosas resultan tan difíciles en la profesión de historiador como la divulgación del conocimiento histórico para un público no especializado, dentro de los exigentes parámetros de calidad que calificamos de «académicos». Quien acomete el empeño debe conciliar en una síntesis el rigor intelectual y la capacidad de resumir los contenidos científicos con la amenidad expositiva que demanda la variedad de lectores a los que se dirige. Frente al «vulgarizador» mediático, que sigue la fácil senda de cultivar los prejuicios y los tópicos manidos, el divulgador académico se atiene al compromiso de calidad y objetividad que dimana de su propia condición de educador. Pocas cosas hay tan serias como transmitir al común de los mortales el conocimiento científico actualizado.
Y ello es especialmente comprometido cuando el empeño es, nada menos, que explicar el conjunto del devenir histórico de un pueblo desde el principio de los tiempos hasta los días vividos por el lector. Pocas cosas han sido tan cuestionadas en nuestro país, en las últimas décadas, como la historia «nacional» española.
La potenciación de los particularismos regionales por la vía de los nacionalismos alternativos ha conducido, en las universidades y otros centros de investigación, a impulsar una pluralidad de enfoques sobre el concepto mismo de la «historia patria». Cobran fuerza las interpretaciones que niegan carácter nacional a la realidad del Estado español. Desde las conciliadoras propuestas federalistas de interpretar a España como «nación de naciones», hasta las lecturas que, por la vía de relativizar o demonizar la historia común, introducen visiones «soberanistas», confederales o abiertamente independentistas.
Pervive, pese a ello, la visión progresista de la historia de España concebida como un proceso de vertebración y modernización, en torno a la unidad territorial y al Estado soberano, que condujo hasta una comunidad nacional integrada por ciudadanos iguales y solidarios, los españoles. Y se mantiene, con mucho menos vigor, el enfoque tradicionalista de la nación forjada por una unión de pueblos en torno a la comunidad cultural hispana, la unidad religiosa y la grandeza de las empresas pretéritas.
Tras esta pluralidad de enfoques late, en el fondo y en la forma, la pregunta acuciante que tantos pensadores han intentado resolver: ¿qué es España? Para cualquier español consciente de su entorno social, del pasado que hereda, del presente que vive, del futuro que lega, esta es una cuestión fundamental. Y para resolverla más allá del puro sentimiento, siempre es preciso volver la vista atrás, a la historia. Profundizar en las raíces, estudiar los procesos comunitarios, analizar sus consecuencias.
Claro que lo «nacional» tiene límites retrospectivos. Aunque algunos lo pretendan, en los tiempos del Antiguo Testamento no se pueden rastrear las naciones actuales. Es imposible que los habitantes prehistóricos de Atapuerca se considerasen «españoles». Tampoco sería, por ejemplo, el caso de Viriato, el guerrillero lusitano, de quien es igualmente improbable que se identificara como «portugués» o como «extremeño».
Podemos apostar a que su coetáneo, el caudillo íbero Indíbil, tampoco sabía que era «catalán». Pero un habitante de la península en tiempos de Cristo ya se consideraba genéricamente «hispano» y, en la Edad Media, el concepto geopolítico de España estaba suficientemente arraigado, al margen de las siempre cambiantes divisiones fronterizas de sus reinos. Los súbditos ibéricos de Carlos V se sabían pertenecientes a un reino de España que ya existía bajo una fórmula confederal dos siglos antes de que los decretos de Nueva Planta establecieran la moderna forma unitaria del Estado.
Concepto geográfico, comunidad cultural, realidad política, Iberia, Hispania, España constituye una constante en la evolución de sus pueblos que ha llevado a los historiadores, desde mucho antes de que existieran los nacionalismos y de que de ellos surgieran las naciones, a fijarla como objeto histórico milenario. Es como proyectarse al pasado desde el presente en busca de junturas y líneas de fractura de un proceso de convivencia en continua reelaboración.
La historia, como conjunto de saberes y como metodología de análisis del pasado, evoluciona en el tiempo y ello cambia la forma en que se percibe y se trabaja. Ni los historiadores, ni sus lectores, dejan de ser hijos de su tiempo. Es un tópico afirmar que cada generación reescribe la historia. En realidad, la reescribe cada promoción que sale de las aulas universitarias y, en el curso de la vida de su autor, un juvenil ensayo rompedor se trasformará en un «clásico» de la historiografía, numerosas veces superado y rebatido. Otro tópico afirma que la historia la escriben los vencedores.
Solo es cierto en parte. Como el actual y apasionante debate sobre la «memoria histórica» de la guerra civil de 1936 está poniendo de manifiesto, la escriben los vencedores, pero la reescriben los nietos de los vencidos.
Y el empeño precisa de la pluralidad de enfoques. Aunque la pretenciosa historia total que se proponía a mediados del pasado siglo ha quedado relegada al desván de los imposibles, una historia «nacional» requiere de un tratamiento multidisciplinar, en el que la historia política, la económica, la social, la cultural... se complementan en la exposición de los procesos de largo recorrido a fin de explicarlos con la pluralidad de enfoques que requieren.
El esquema de la historia general de España está establecido en nuestras conciencias desde la escuela.
Sigue una línea cronológica global, dividida en periodos y un ámbito geográfico común, frente a las visiones fraccionales que la diversifican conforme a los espacios geográficos interiores o las estructuras político-administrativas actuales. Desde mucho tiempo atrás, esta línea cronológica se ha ceñido a la convención de unas divisiones tradicionales —prehistoria, edades Antigua, Media, Moderna y Contemporánea— separadas por tópicas cesuras, rígidas, breves y muy concretas: la batalla del Guadalete, la conquista de Granada, el 2 de mayo de 1808… El mundo académico lo sigue admitiendo así, de una manera formal, en las «áreas de conocimiento» que compartimentan nuestra historiografía universitaria. No obstante, parece más lógica la opción que se sigue en este libro: una estructura mucho más flexible, con una sucesión de capítulos de temática concreta, que obvian, en la medida de lo posible, los saltos entre las tópicas «edades» y mantienen, por lo tanto, una mayor continuidad en el relato.
La Historia de España que prologan estas palabras es un excelente ejemplo de síntesis de una tradición histórica nacional que supera, en el tiempo y en el espacio, los límites de un Estado contemporáneo.
Tradición que responde a una realidad avalada por los propios procesos históricos. Pero tradición que, en la visión actual que nos ofrece el autor, huye de los tópicos nacionalistas de cualquier signo para asumir la compleja pluralidad del hecho español y acercarla a la sensibilidad del lector de hoy. Luis Íñigo es un historiador vocacional, con una larga trayectoria como investigador y docente. Es, por lo tanto, un lector voraz y un trasmisor nato de conocimiento en los diversos niveles del discurso historiográfico. Y en esta Historia de España demuestra su capacidad para llegar al más amplio público de estudiantes y aficionados a la Historia. Con una prosa amena, explicativa, plena de imágenes y sugerencias. Pero sin concesiones a la vulgarización y al tópico, planteando en cada tema el estado de cuestión a la luz de las investigaciones más recientes. Con la esperanza, quizás, de que el lector del libro tenga, cuando lo concluya, más firmes elementos de valoración personal para contestar a la inquietante pregunta que subyace en tantas controversias historiográficas: ¿qué es España?
Julio Gil Pecharromán,
Profesor titular de Historia Contemporánea Universidad Nacional de Educación a Distancia
Introducción
¿Otra historia de España? Probablemente, querido lector, acabas de hacerte esta pregunta. Quizá has cogido el libro, atraído por el colorido de su cubierta, que tanto destaca entre los atestados anaqueles de la librería o del centro comercial donde te encuentras, sin otra intención que hojearlo mientras tal vez tus hijos se entretienen en la sección infantil. Si es así, cuento tan solo con unas pocas líneas, un par de minutos en el mejor de los casos, para provocar de tal modo tu curiosidad que no te quede más remedio que leerlo, convencido de que lo que en él vas a encontrar nadie te lo había ofrecido antes y de que, además, te ofrecerá algunas horas de lectura agradable y, por qué no decirlo, conocimientos fáciles de adquirir.
Por supuesto, tengo que asegurarte que eso es, precisamente, lo que vas a encontrar en estas páginas. No voy a engañarte. Escribirlas no ha sido una tarea fácil. Condensar en menos de trescientas páginas de este formato una historia de España desde la prehistoria hasta el siglo XVIII, y hacerlo de modo que la entiendan y la disfruten personas que no son, ni tienen por qué serlo, profesionales de la historia, merecería figurar entre los doce trabajos de Hércules.
Sí, quizá he exagerado un poco. Por supuesto, para escribir este libro no he tenido que dar muerte al león de Nemea, pero lo cierto es que se trata de un pequeño logro. Primero, porque estamos hablando de un período de varios milenios, y eso es mucho tiempo para tan poco espacio. Y segundo, porque se trata también de una historia muy compleja. La parte del mundo que nos ha tocado habitar, la península ibérica, se encuentra ubicada en un lugar muy especial, en el extremo occidental del continente europeo. Y esta ubicación ha condicionado su evolución histórica, otorgándole el papel de puente entre Europa y África y forzándola, a un tiempo, a volverse hacia el mar y buscar en él el destino colectivo de sus pobladores. Aunque sea un tópico, Iberia estaba llamada por la geografía a ser crisol de pueblos y culturas. Narrar su historia haciendo justicia a este papel, y a la pluralidad que de él resulta, sin negar por ello su existencia milenaria como entidad histórica reconocible —no como nación, que de eso no había aún antes del siglo XVII, por más que muchos lo pretendan—, no es una tarea sencilla. En todo caso, el resultado está a la vista y dentro de muy poco estarás en disposición de tener ocasión de juzgar si este autor ha logrado o no lo que se proponía.
Antes me gustaría, una vez explicado mi objetivo, exponer también la forma en que he tratado de lograrlo. Como no quiero apartarte más tiempo del placer de leer esta obra, diré tan solo un par de cosas. Después de varias décadas viviendo entre libros de historia, he podido comprobar que uno de los elementos que más dificultad y lentitud añaden a su lectura es la necesidad en que a menudo se ve el autor de explicar los conceptos que va introduciendo. Si no lo hace y los da por conocidos, se arriesga a que el lector no comprenda lo que quiere decir. Pero si los desarrolla en notas a pie de página, el resultado no es mucho mejor, ya que la mayoría de los lectores —es decir, todos con excepción de los eruditos— consideran que los libros con excesivas notas son lo más parecido a un ladrillo que cabe imaginar. Para conjurar ambos riesgos, he optado por señalar con un asterisco los conceptos con los que el lector de a pie puede no estar familiarizado y explicarlos por orden alfabético en un glosario al final del libro. De este modo, la lectura no pierde agilidad, y solo los que lo necesiten se verán obligados a interrumpirla para consultar algún término.
Por otro lado, la experiencia me ha demostrado también que, a pesar de la predilección de los historiadores por los análisis sesudos y complejos en los que intervienen múltiples factores, lo que el lector de a pie prefiere es la historia narrativa. Esto no quiere decir que este libro sea un cuento o una novela, y menos aún que no trate de explicar por qué y cómo se desarrolló nuestro pasado. La historia puede narrar y explicar a un tiempo, e incluso rozar lo literario, sin perder por ello profundidad en sus análisis. Por supuesto, hacerlo así añade una dificultad más a un trabajo ya de por sí arduo, pues la historia, a diferencia de otras disciplinas, es pluricausal, lo que hace muy complicada la exposición escrita de sus conclusiones. Con demasiada frecuencia, los historiadores nos perdemos tanto en cuestiones de detalle que los árboles impiden ver el bosque.
En fin, lo que aquí he tratado de hacer es precisamente eso: lograr que el lector vea a un tiempo los árboles —los hechos históricos— y el bosque —los procesos, las permanencias, los cambios— de manera que los primeros cobren sentido insertos en los segundos y el conjunto sirva al que debe ser el objetivo último de toda obra de historia: convertir el conocimiento del pasado en una herramienta útil para comprender el presente y, en última instancia, hacer de nosotros personas más libres. Este pequeño libro tan solo pretende colaborar con humildad en esa gran tarea. Espero que lo disfrutes. Y si lo haces, ya sabes: no dudes en leer a su debido tiempo el segundo tomo. Como ya demostrara Cervantes, las segundas partes también pueden ser buenas.
***
Por lo demás, parece oportuno añadir unas breves palabras a esta introducción, escrita para la primera edición del libro, allá por el año 2010. Casi una década más tarde, es obvio que nada nuevo ha sucedido en lo que se refiere a la España anterior al advenimiento de los Borbones, pero sí ha sucedido, y mucho, en lo que se refiere a nuestro conocimiento de ese período, no por lejano poco relevante para la comprensión de nuestro presente. Sabemos ahora más cosas sobre nuestros antepasados más remotos y su peripecia en la península ibérica, sobre los inicios del Neolítico peninsular o, por citar uno de los ejemplos más relevantes, sobre la presencia de los fenicios en nuestra tierra, mucho más intensa e influyente de lo que pensábamos hace unos años. Todos estos cambios merecían una segunda edición del libro, esta que, amigo lector, tienes ahora entre tus manos. Espero que la disfrutes.
1
Cuando España no era aún España
La Turdetania es maravillosamente fértil; tiene toda clase de frutos y muy abundantes… Así pues, siendo la región navegable en todos sentidos, tanto la importación como la exportación de mercancías se ve extraordinariamente facilitada.
Estrabón, Geografía, Libro III.
ORÍGENES
Las gentes cultas del siglo XVIII se mostraban convencidas, pues así lo había calculado un célebre erudito de la época, de que Dios había creado el mundo no mucho tiempo atrás; exactamente, el 23 de octubre del año 4004 a. C. a las nueve de la mañana. Luego, tras dar forma a todo cuanto existe sobre la Tierra, la había adornado con su mejor criatura, el ser humano, que había visto la luz al sexto día de la Creación.
Hoy sabemos con toda certeza que no es así. El mundo es mucho más antiguo de lo que se creía hace dos siglos. La Tierra tiene, con toda seguridad, más de cuatro mil millones de años; el universo, al menos trece mil millones. Y, por lo que se refiere a la especie humana, nuestros primeros antepasados, de confirmarse ese condición, aún discutida, en el Sahelanthropus tchadensis, poblaron los húmedos bosques de África, la cuna de Homo sapiens, quizá hace unos siete millones de años. ¡Cuánto trabajo para los historiadores!
Sin embargo, los historiadores tenemos muy poco que decir sobre la mayor parte de ese tiempo, simplemente porque apenas sabemos nada de él. Por esa razón, ni siquiera lo denominamos historia, sino prehistoria, es decir, el período que precede a la historia. Con ello queremos también indicar que lo poco que conocemos de aquellos hombres y mujeres ha llegado hasta nosotros por fuentes distintas de la escritura y previas a su invención, como restos fosilizados de personas y animales, herramientas o adornos.
Valiéndose de tan exigua información, expertos en diversas ciencias, trabajando codo con codo, dibujan un paisaje en constante cambio de nuestro pasado más remoto. Gracias a ellos, sabemos que fueron varias las especies emparentadas con la nuestra que nos precedieron sobre la Tierra. A las más antiguas, capaces ya de caminar erguidas, pero todavía no de fabricar útiles, no las consideramos humanas. Por ello reunimos a todas ellas —el diminuto ardipiteco, los populares australopitecos, los robustos parántropos y algunas otras— bajo el apelativo de homínidos o, de acuerdo con la clasificación más reciente, homininos, evitando con toda intención el de humanos. El primero de nuestros antepasados que merece este título es el llamado Homo habilis, que habitó la sabana africana hace un poco más de dos millones de años, codo a codo con Homo rudolfensis, que para algunos investigadores no es sino la misma especie. Se trata de un pariente muy humilde, pero cumple ya todas las condiciones para ganarse el apelativo de humano: camina erguido; es capaz de fabricar utensilios; posee un cerebro muy desarrollado en relación con su tamaño, y es tan inmaduro cuando nace que requiere un largo período de su vida para convertirse en adulto. Las herramientas que fabrica son aún muy toscas, apenas unos cantos trabajados mediante unos pocos golpes, pero revelan ya la presencia de ese rasgo que solo el hombre posee: la tecnología. Gracias a ella, nuestros frágiles antepasados pudieron triunfar sobre competidores mucho mejor dotados por la naturaleza. Podemos decir que, de una forma generalizada, su cuerpo fue haciéndose más robusto; su cerebro, más voluminoso, y sus manos, más hábiles. Y así, poco a poco, comenzaron a extenderse por el planeta.
Quizá por ello es la tecnología la que nos sirve para dividir en etapas la prehistoria. Puesto que la mayor parte de las herramientas que fabricaba el ser humano estaban hechas de piedra tallada, llamamos Paleolítico —es decir, ‘piedra antigua’— al período que se extiende desde su aparición hasta la invención de los primeros útiles de piedra pulimentada, unos diez mil años antes de Jesucristo, cuando da comienzo la era de la ‘piedra nueva’ o Neolítico. Luego, el descubrimiento del metal —cobre, bronce, hierro, en este orden— a partir del IV milenio a. C., junto a la invención de la escritura y los grandes cambios económicos, sociales y políticos que acompañan al progreso técnico, llevarán a la humanidad a cruzar la frontera de la historia.
Como se dice en el texto, el paisaje que dibujan los expertos de nuestro pasado remoto se encuentra en constante cambio. Sirva como ejemplo la noticia publicada hace unos meses en un periódico de tirada nacional:
Hasta ahora, se creía que tuvo que transcurrir mucho tiempo hasta que, a través de migraciones, la misma escena se reprodujera en el resto del continente madre. Sin embargo, un nuevo estudio, publicado en la revista Science y dirigido por un equipo del Centro Nacional de Investigación para la Evolución Humana (CENIEH), sugiere que esa revolución no ocurrió solo una vez en un único lugar. Los científicos han descubierto por primera vez en Argelia, a miles de kilómetros de las fosas tectónicas del este del continente madre, utensilios de piedra y carnicería de hace 2,4 millones de años, casi contemporáneos a los de Gona en Etiopía. El hallazgo indica que ya entonces había homínidos en la región, lo que reescribe un importante capítulo de la prehistoria y respalda la idea, como ya venían sospechando muchos investigadores, de que pudo existir más de una cuna de la humanidad.
«Descubren en Argelia una nueva cuna de la humanidad» ABC, 30 de noviembre de 2018
Los distintos avances en la técnica de la talla permiten, a su vez, marcar fronteras dentro del Paleolítico. Así, durante el Paleolítico Inferior, la humanidad obtenía sus útiles a partir de grandes núcleos de piedra, al principio, golpeándolos tan solo unas cuantas veces, hasta obtener un tosco filo; después, de manera más elaborada, transformándolos en las famosas hachas de piedra conocidas como bifaces. Más tarde, en el Paleolítico Medio, son los fragmentos de piedra que saltan del núcleo durante la talla, las lascas, los que sirven de materia prima para fabricar herramientas cada vez más diversas y especializadas. Y por fin, en el Paleolítico Superior, la técnica de la talla alcanza una perfección de la que son buena prueba los instrumentos de hoja, minúsculos y eficaces.
Distintas especies humanas fueron protagonistas de estos cambios. Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo georgicus, Homo erectus, Homo antecessor y Homo heidelbergensis, entre otras, vivieron durante el Paleolítico Inferior; Homo neandertalensis —el famoso hombre de Neandertal, que convivió con nosotros, los sapiens— lo hizo durante el Paleolítico Medio, y, por último, nuestra propia especie, Homo sapiens, se adueñó de la Tierra a lo largo del Paleolítico Superior y se erigió en la única protagonista de la historia.
Aclarado todo esto, podemos tratar ya de comprender cómo se desarrolló el intenso drama de la prehistoria en la península ibérica.
DEPREDADORES
La Iberia prehistórica se encontraba ya poblada en el Paleolítico Inferior. Su primer habitante, al menos por lo que hasta ahora sabemos, pertenecía a la especie denominada Homo antecessor. Sus restos más antiguos, que datan de más de un millón de años, nos muestran un individuo dotado de un cerebro algo más grande que sus predecesores, en torno a los mil centímetros cúbicos, y una cara menos plana, que debía conferirle una expresión semejante a la nuestra. Pero si su aspecto era moderno, no lo era tanto su tecnología, que apenas había logrado mejorar un poco los toscos cantos trabajados de Homo habilis.
Con herramientas tan pobres, sufría este ‘hombre pionero’, pues eso es lo que quiere decir Homo antecessor, la tiranía de una naturaleza de la que dependía por completo. Recolector y carroñero, incluso caníbal en ocasiones, incapaz todavía de cazar otra cosa que pequeñas presas, deambulaba de sol a sol por los campos ibéricos; buscaba la proximidad imprescindible de los ríos, alimentándose de frutos y bayas; disimulaba su presencia a depredadores más fuertes y voraces, disfrutando a veces de los exiguos restos de sus festines en la protectora penumbra de las cuevas, y, en fin, servía más de una vez él mismo de alimento a sus enemigos naturales.
Reconstrucción ideal de Homo antecessor, el poblador más antiguo de la península ibérica a juzgar por un diente datado en 1,2 millones de años antes del presente que fue hallado en 2008 en Atapuerca. Eso, claro, en el caso de que se confirme su adscripción a dicha especie, hecho no tan evidente a juzgar por la opinión de algunos expertos, que proponen su asignación provisional a una especie inédita que, por su ubicación en España, sugieren designar con el original nombre de Especie ñ. Y los descubrimientos no cesan. En 2013 se halló, también en Atapuerca, un fragmento de cuchillo de sílex que parece datar de 1,3 millones de años y, en 2014, un nuevo fragmento de edad similar
Pero, por cruel y miserable que resultara su existencia, fue lo bastante dilatada para permitir su evolución, aunque, si en un primer momento se pensó, o así lo defendieron con ahínco sus descubridores españoles, el arqueólogo Eudald Carbonell y el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, que la nueva especie era nada menos que el ancestro africano común de neandertales y sapiens, se piensa ahora que tal honor corresponde a Homo heidelbergensis, una especie también de origen africano, resultado de la evolución de Homo ergaster, que siguió desarrollándose en su hogar natal hasta convertirse en Homo sapiens, mientras en Europa, quizá obligado por el clima frío, los inviernos largos, los días cortos y la comida escasa, daba lugar a los neandertales. Homo antecessor sería, de este modo, un descendiente de Homo erectus, la forma asiática de Homo ergaster, llegado a tierras europeas desde el este, el cual, sin descendencia conocida, terminaría por convertirse, como tantas otras especies, en una vía muerta de la evolución.
En cualquier caso, los neandertales, nuevos señores de Europa y de la península ibérica, habían de resultar impresionantes. No muy altos, pero de gran robustez, dueños de pesados huesos y una formidable musculatura, poseían ya un cerebro de tamaño similar al nuestro. Sus grandes pulmones y la amplitud de sus fosas nasales les permitían una perfecta adaptación al frío intenso de aquella tierra aterida por las glaciaciones. Tallaban aún la piedra, pero lo hacían con enorme precisión, obteniendo de ella herramientas múltiples y especializadas. Aunque nómadas, recolectores y cazadores como sus ancestros, se enfrentaban ya con decisión a piezas de gran tamaño, a las que derrotaban más como resultado de su inteligencia social que de su fuerza bruta. Señores del fuego, amaban el calor hogareño de las cuevas; velaban por los ancianos y los impedidos, y quizá en el fondo de su alma latiera ya la gran pregunta acerca del verdadero sentido de la vida y el oscuro significado de la muerte. La práctica de enterrar a sus difuntos, en lugar de abandonarlos a merced de los carroñeros, y de acompañar sus cuerpos con herramientas, útiles o adornos revela, en todo caso, una humanidad bien lejana de la imagen bestial que muchas personas conservan aún de estos hombres y mujeres.
El conocido popularmente como hombre de Neandertal, del que se ofrece aquí una reconstrucción idealizada, había de tener, a simple vista, un aspecto imponente. Nuestra especie, menos robusta y peor adaptada a la inhóspita Europa de las glaciaciones, solo contaba frente a él con una ventaja determinante: el lenguaje articulado.
Pero la fuerza que iba a expulsar a los neandertales del gran teatro de la historia se gestaba ya silenciosamente en la misma cuna africana de sus antepasados. Allí, al menos según algunos autores, los últimos descendientes de Homo heidelbergensis habían cambiado también, pero de un modo distinto. Hace quizá unos doscientos mil años, la evolución había dado origen a una nueva especie, Homo sapiens, que llegaría más tarde a convertirse en la única representante de la humanidad.
Como una mancha de aceite, lenta pero imparable, la nueva especie fue extendiéndose. 50 000 años antes del presente, nuestros remotos antepasados dieron principio a la conquista del mundo. Poco a poco, en una marcha lenta pero continua, nutridas oleadas de inmigrantes africanos llegaron a Oriente Próximo; penetraron en Asia, donde terminaron con las milmilenarias poblaciones de Homo erectus; entraron en Europa por el este, a través del Cáucaso, encontrándose enseguida con los poderosos neandertales, y, cuarenta mil años antes del presente, alcanzaron la península ibérica.
Durante miles de años, ambas especies humanas convivieron. A lo largo de un período tan dilatado, los contactos entre ellas tuvieron por fuerza que ser frecuentes y estrechos, y fecundos los intercambios culturales. Como sucede siempre con los humanos, la discordia y la amistad, la alianza y la afrenta sin duda se sucedieron con irregular cadencia. Quizá hubo incluso momentos de amor, encarnados en fósiles de individuos en los que conviven rasgos propios de ambas especies, aunque, como sabemos, estas nunca se fundieron en una sola. Por el contrario, poco a poco, los grupos de sapiens fueron ocupando el territorio peninsular mientras los clanes neandertales se retiraban con igual parsimonia, hasta que acabaron por concentrarse en unos pocos enclaves aislados, el último de ellos la cueva gibraltareña de Gorham, en la que dejó de arder el último fuego de los neandertales hace unos 24 000 años. ¿Qué sucedió? ¿Acaso nuestros ancestros eran tan belicosos como nosotros y no cejaron hasta dar muerte al último de sus hermanos neandertales?
No parece que fuera así, o al menos no se han hallado evidencias arqueológicas en ese sentido. Más bien debió de tratarse de una mera cuestión de respuesta a los retos del entorno. Sobre el papel, eran los neandertales quienes parecían contar con todos los triunfos para ganar aquella partida, la más decisiva de nuestra historia. Homo sapiens era menos robusto. Sus fosas nasales, más cortas, no eran adecuadas para un clima tan frío como el europeo. Y en cuanto a su cerebro, no era de mayor tamaño que el de sus competidores. La única ventaja que poseían nuestros antepasados se la proporcionaba el lenguaje.
Hace más de 50 000 años, una mujer neandertal y un hombre denisovano practicaron sexo y unos meses después ella dio a luz a una niña. Muchos siglos más tarde, en una cueva siberiana junto a las montañas de Altái, se encontraron los huesos que dejó aquella mujer híbrida, que tendría unos 13 años cuando murió. Desde hace casi una década se sabe que neandertales, denisovanos y humanos modernos tuvieron descendencia en algunas circunstancias, pero nunca se había encontrado a un hijo de una pareja mixta.
Hoy, la revista Nature publica el genoma del primero de estos humanos. Un equipo liderado por Viviane Slon y Svante Pääbo, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig (Alemania), analizó el ADN extraído de un fragmento de hueso de la joven y concluyó que la madre era neandertal y el padre denisovano. La primera vincula a la adolescente con el linaje de una especie muy conocida, a la que se atribuyen las primeras expresiones artísticas conocidas y que dejaron sus huesos y herramientas por toda Europa. Su padre la convierte en la descendiente de un grupo mucho más misterioso, conocido solo a partir de los análisis genéticos de pequeños fragmentos de hueso encontrados únicamente en la cueva rusa de Denisova.
«Hallada la primera hija fruto del sexo entre dos especies humanas distintas» Daniel Mediavilla, El País, 23 de agosto de 2018
Gracias a una laringe más idónea para la producción de sonidos articulados, Homo sapiens era capaz de desarrollar un lenguaje más rico y complejo que facilitó sobremanera que sus clanes, mucho mejor organizados, fueran, en circunstancias similares, más eficientes que los neandertales a la hora de obtener recursos. Pero no debemos tampoco despreciar el efecto de los factores de índole evolutiva, que debieron de entrar en juego más tarde. Cuando sus poblaciones llegaron a ser lo bastante pequeñas, la dificultad para limpiar mediante cruces las taras genéticas pudo convertirse en un problema tan grave que terminó por abocar a la especie a la extinción. En cualquier caso, como individuos, quizá los neandertales eran superiores, pero, como grupo, nuestros ancestros eran invencibles. Por esa razón, terminaron ganando la partida.
Ya dueña de la península, nuestra especie reveló bien pronto una gran capacidad para la diversificación cultural. El patrón común a todas las poblaciones venía determinado por una economía centrada en la recolección, la caza y la pesca, la habitación temporal en cuevas y campamentos, una tecnología desarrollada sobre la talla de la piedra y el hueso, y una organización social basada en clanes formados por varias familias emparentadas entre sí.
Había, es cierto, diferencias regionales, pero no iban mucho más allá de simples peculiaridades en la técnica utilizada en la fabricación de herramientas. Auriñaciense, Solutrense y Magdaleniense, antes que verdaderas etapas dentro del Paleolítico Superior, deben entenderse como referencias a diferentes complejos técnicos, sin apenas consecuencias sobre los modos de vida. En realidad, es el arte el que marca verdaderas distancias entre individuos y grupos a lo largo de esta última etapa del Paleolítico.
Bisonte de Altamira (Neocueva, reproducción). Aunque las primeras interpretaciones sobre la pintura parietal del Paleolítico Superior quisieron ver en ella una simple manifestación del «arte por el arte», en la actualidad, sin negar la evidente capacidad estética de la humanidad paleolítica, se tiende a ver en ella un instrumento al servicio de su necesidad de asegurarse una caza abundante y segura.
Los hombres y mujeres de aquel tiempo hallaron el arte el camino más directo de comunicación con una naturaleza a la que se hallaban por completo sometidos. Inseguros, perplejos incluso, ante sus manifestaciones, convencidos de que detrás de cada planta y cada animal de los que dependía su sustento se hallaba una fuerza espiritual sobre la que se podía influir, se valieron de la escultura y la pintura para persuadir al medio que habitaban de que se aviniera a satisfacer sus necesidades.
Tallaron así el hueso para conferirle formas de animales; esculpieron la piedra hasta transformarla en figurillas femeninas de exagerados atributos sexuales, y descubrieron en la pared de las cuevas, a menudo dúctil gracias a la humedad, un lienzo natural en el que dar rienda suelta a su búsqueda de seguridad en el alimento y la procreación. Estamparon primero sobre ella la huella insegura de sus manos; la enmarcaron luego en toscos pigmentos obtenidos de la sangre y la grasa de los animales y el polvo de los minerales machacados; idearon más tarde símbolos que aludían a los órganos relacionados con la reproducción, y, tan solo unos miles de años antes del fin de aquella interminable temporada de caza que fue, ante todo, el Paleolítico Superior, cubrieron lo más recóndito de las cavernas con verdaderas joyas pictóricas de cálidos tonos multicolores. Altamira, en la actual región española de Cantabria, la mejor de todas ellas, muestra ante nuestros ojos atónitos un enorme palimpsesto de bisontes, caballos y ciervos, superpuestos sin orden ni concierto, ausente la efigie de hombre alguno que los cace, pero siempre prestos a servir de centro a unos rituales que sin duda tuvieron por objeto facilitar su captura en la vida real.
Merece la pena detenerse en los rasgos de estas pinturas inquietantes, cuya contemplación nos conmueve y asombra tanto por su propia calidad como por la inevitable conciencia de que sus autores no son contemporáneos nuestros, ni aun personas cercanas en el tiempo a nuestro mundo y nuestra cultura, sino extrañas gentes que vivieron hace quince milenios, individuos cuyas mentes se nos antojan tan desconocidas como podría serlo la de un inopinado visitante de más allá de nuestro sistema solar. Asombra, en primer lugar, su técnica, que permitió a sus desconocidos autores lograr colores tan vívidos valiéndose tan solo de sustancias naturales —óxido de manganeso para el negro, óxido de hierro para el rojo— luego mezcladas con agua o grasa animal para producir las pinturas, que aplicaban con los dedos o incluso con pinceles o por medio del soplado. No lo hace menos el resultado: el extremo realismo de las figuras, la sensación de movimiento y de volumen que producen, su intensa expresividad. Y desde luego, no menor sorpresa produce recordar que tan magníficas obras fueron ejecutadas por diletantes —no podían ser otra cosa en una era de cazadores y recolectores en la que no existía aún excedente para alimentar a especialistas en tarea alguna— que trabajaron en unas condiciones de extrema dificultad, sin luz natural que les ayudara en su labor y con un espacio muy exiguo —dos metros separaban el suelo y el techo de la sala de los bisontes de Altamira hace quince mil años— que apenas les permitía moverse con libertad.
AGRICULTORES
Todo fue bien durante decenas de miles de años. Las comunidades de cazadores y recolectores, sin enemigos serios que les disputaran la cúspide de la pirámide ecológica, se extendieron por doquier. Su existencia, lejos de ser aquella peripecia desagradable y brutal que describió Hobbes en el siglo XVII, era breve, pero, a diferencia de la nuestra, no se hallaba dominada por el trabajo, sino por el ocio, pues era muy poco el tiempo que debían dedicar a procurarse el alimento, que abundaba en su entorno. Por desgracia, una combinación de cambios climáticos y crecimiento demográfico terminaría por hacer inviable la persistencia de aquel modo de vida.
Hace unos doce mil años, el comienzo de un nuevo período climático denominado Holoceno, menos lluvioso que el que le precedió, supuso la extinción o la emigración hacia latitudes septentrionales de un buen número de grandes especies. El rinoceronte lanudo, el reno y el mamut desaparecieron del entorno del hombre. La población, que había crecido de manera lenta pero continua durante decenas de miles de años, se encontró ahora con problemas para asegurar su sustento. La humanidad, en fin, se enfrentaba a un reto ecológico que exigía una decidida réplica por su parte.
La primera respuesta fue la más sencilla: hacer lo mismo que se venía haciendo, pero con mayor intensidad. Durante el período que conocemos como Epipaleolítico, las sociedades de cazadores y recolectores continuaron cazando y recolectando, pero hubieron de fijar ahora su atención en piezas más pequeñas, como conejos y liebres, que exigían más trabajo para obtener menos carne, y especies vegetales menos exigentes en agua, como los cereales. Mientras, los instrumentos de piedra se hicieron todavía más precisos y diminutos, tanto, que los denominamos microlitos, es decir, ‘pequeñas piedras’. Nuevas fuentes de comida, como los trabajosos mariscos, hubieron de ser exploradas, y el intercambio de alimentos y objetos entre grupos, antes innecesario, alcanzó ahora mayor frecuencia.
No fue suficiente. El esfuerzo sirvió tan solo para retrasar lo inevitable unos miles de años. El hombre no podía ya sobrevivir sin producir por sí mismo los alimentos que necesitaba: la economía depredadora debía dejar paso a la economía productora. Tocaban a su fin los largos ocios a los que se hallaban habituadas las sociedades de cazadores y recolectores. Sonaba la hora del agricultor y el ganadero, sometidos a dilatadas jornadas de duro trabajo; forzados a habitar en un lugar fijo y a defenderlo de quienes trataran de aprovecharse de su esfuerzo; preocupados por el sol y la lluvia, que condicionaban sus cosechas; devotos, en fin, de la diosa Tierra de la que, en última instancia, dependía su sustento.
Existía, es cierto, otra opción. La humanidad podía haber respondido a la disminución de los recursos naturales frenando el crecimiento de su población. Pero hacerlo así no era fácil, porque los métodos de control de la natalidad que se hallaban a su alcance eran aún muy imperfectos y suponían, todos ellos, un sacrificio mayor que el que exigían la agricultura y la ganadería. La abstinencia sexual, el aborto en condiciones de grave riesgo, la prolongación de la lactancia o la negligencia en el cuidado de los recién nacidos habrían, sin duda, contenido el crecimiento demográfico. Pero el precio a pagar era tan alto que, en realidad, no había mucho que pensar. Hace unos diez mil años, la caza y la recolección empezaron a retroceder en favor de la agricultura y la ganadería.
Como es lógico, esto no sucedió al mismo tiempo, ni del mismo modo, en todas partes. Aquellos lugares en los que existían en estado salvaje las especies susceptibles de domesticación o cultivo —la oveja, la cabra, la cebada, el trigo— partían con una ventaja sustancial. Y fue en ellos donde el cambio se produjo en un primer momento, extendiéndose después, poco a poco, en una marcha de milenios, a las zonas más alejadas. Por ello, denominamos a aquellas regiones —el Próximo Oriente Asiático, Mesoamérica, el norte de China— zonas nucleares. Además, consideramos estos cambios como los más trascendentales en la historia de la humanidad, y, a pesar de que no fue la aparición de la piedra pulimentada o «piedra nueva» su rasgo más significativo, seguimos conociéndolos bajo el nombre de revolución neolítica.
La península ibérica, no muy cercana a las costas orientales del Mediterráneo, de donde había partido la neolitización en esta zona del mundo, tardaría mucho en conocer sus cambios. De hecho, tanto se retrasó su venida —a un kilómetro por año habrían avanzado hacia Occidente la agricultura y la ganadería según algunos autores— que cuando se produjo al fin el Neolítico que alcanzó nuestra tierra no llegaría en estado puro, sino mezclado ya con innovaciones técnicas y económicas propias de períodos más avanzados.
Sin embargo, no está tan claro ni el momento en que tocaron nuestras costas los primeros hombres y mujeres que traían consigo las nuevas técnicas y el modo de vida que las acompañaba ni la forma concreta en que se produjo la neolitización peninsular. Creíamos hasta no hace mucho que la fecha más probable del inicio de la neolitización de la península ibérica debía situarse hacia mediados del sexto milenio a. C., pero descubrimientos recientes, realizados en el yacimiento barcelonés de Cova Bonica, han forzado a los expertos a adelantar notablemente la cronología del Neolítico peninsular, situándola hacia el 7400 a. C., momento en el que los primeros grupos humanos procedentes del Mediterráneo oriental conocedores de la agricultura, la ganadería y la cerámica, y habituados a un modo de vida sedentario se establecieron en nuestra tierra. Sin embargo, este asentamiento no resuelve del todo un viejo debate: ¿se trató de una aculturación pura o también los grupos humanos autóctonos aportaron su granito de arena a los cambios? Todavía no existe acuerdo al respecto. Para algunos autores, el Neolítico peninsular vino de fuera y llegó a través de inmigrantes oriundos del Mediterráneo oriental que se asentaron en las costas levantinas; para otros, se trató más bien de una mera importación de los nuevos usos y técnicas, obtenidos por medio de complejos intercambios que no requirieron del establecimiento de grupos de población foránea. En cualquier caso, nadie parece hoy cuestionar que se trató de un fenómeno procedente del exterior y no el resultado de la propia evolución de las culturas epipaleolíticas peninsulares. Al menos en esto, el consenso parece claro.
Difusión de la cerámica cardial. Aparecida en el séptimo milenio a. C. en las actuales Siria y Líbano, se extendió a lo largo de los dos milenios siguientes hasta alcanzar la península ibérica. No obstante, su difusión parece ser el resultado de los intercambios más que de la migración de los pueblos que la producían, y su presencia no se corresponde con rasgos culturales idénticos en todos los casos, sino que resulta compatible con numerosas variantes regionales.