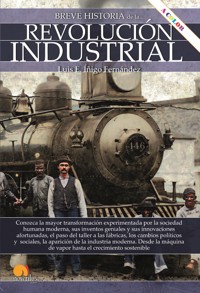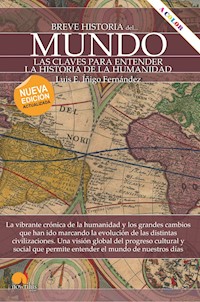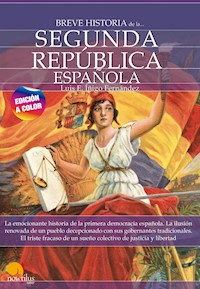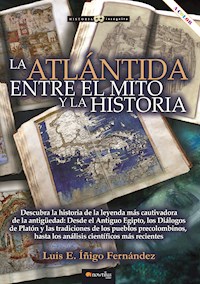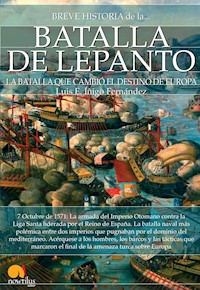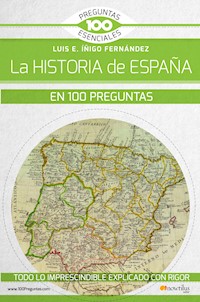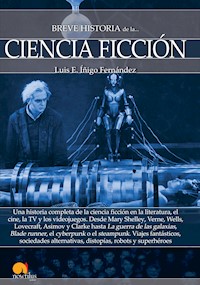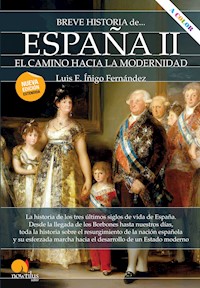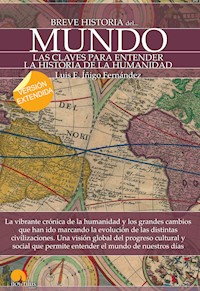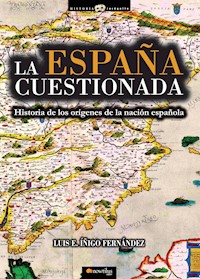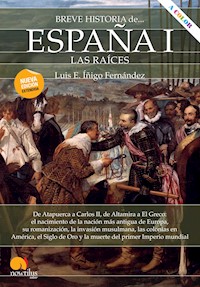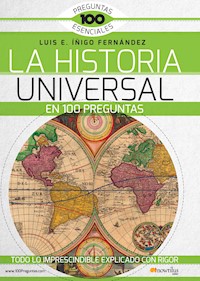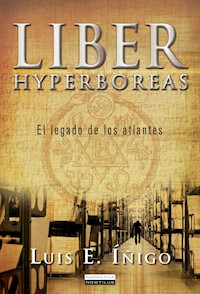Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Breve Historia
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
El Santísima Trinidad, la Royal Navy,… adéntrese en la historia de los buques de guerra del siglo XVIII y sufra las penalidades de la vida a bordo. Viva de cerca el heroísmo de Gravina y Churruca. Comprenda por qué la victoria de Nelson sobre españoles y franceses hizo posible un siglo y medio de hegemonía británica. Siga el curso de la batalla naval más importante de todos los tiempos, una batalla que culmina un siglo de lucha por la hegemonía naval entre España, Francia y Gran Bretaña. Conozca a sus protagonistas: las flotas, los barcos, los hombres… Remóntese a los comienzos del siglo XVIII y repase la historia de la lucha por la hegemonía naval entre españoles, franceses y británicos. Visite el interior de un navío de línea y comparta un día en el océano con la tripulación de aquellos colosos de los mares. Emociónese con los gestos heroicos de personajes como los españoles Gravina y Churruca y comprenda las razones de la victoria del almirante británico Horatio Nelson. Luis E. Íñigo Fernández le acompaña a bordo del Santísima Trinidad, el buque de línea más grande jamás construido, y le invita a sumergirse desde su cubierta en el fragor de la batalla. Breve historia de la batalla de Trafalgar es la única obra que integra en un solo volumen de extensión reducida la información imprescindible para comprender en toda su dimensión histórica la batalla naval que cambió el destino del mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BREVE HISTORIA DE LA BATALLA DE TRAFALGAR
BREVE HISTORIA DE LA BATALLA DE TRAFALGAR
Luis E. Íñigo Fernández
Colección:Breve Historia
www.brevehistoria.com
Título:Breve historia de la batalla de Trafalgar
Autor:© Luis E. Íñigo Fernández
Copyright de la presente edición:© 2014 Ediciones Nowtilus, S.L.
Doña Juana I de Castilla 44, 3º C, 28027 Madrid
www.nowtilus.com
Elaboración de textos:Santos Rodríguez
Revisión y adaptación literaria:Teresa Escarpenter
Responsable editorial:Isabel López-Ayllón Martínez
Maquetación:Patricia T. Sánchez Cid
Diseño y realización de cubierta:Universo Cultura y Ocio
Imagen de portada:Scene of the Battle of Trafalgar,Louis-Philippe Crépin, 1807.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjasea CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com;91 702 19 70 / 93 272 04 47).
ISBN edición digital:978-84-9967-652-4
Fecha de edición:Noviembre 2014
Depósito legal:M-27282-2014
A Pilar, otra vez
Introducción
Pero para hacerte entender, para darte mi vida, debo contarte una historia, y hay tantas y tantas, y ninguna de ellas es verdad.
Virginia Woolf
Hace algunos siglos, no tantos como parece, los historiadores concebían la explicación del pasado como un mero relato, tan hermoso como a su pluma le fuera posible escribir, sin otros protagonistas que los grandes hombres, monarcas, ministros o generales, cuyas hazañas, dignas de admiración o acreedoras del más absoluto rechazo, se desarrollaban, como un drama monumental, sobre el magnífico telón de fondo del tiempo. El denso tapiz de la historia se tejía tan sólo con los sutiles hilos de las hazañas de los poderosos; ni la más fina pincelada de aquellos monumentales frescos históricos retrataba la anónima existencia de las mujeres o el sufrido pasar cotidiano de los humildes; ni una sola página de aquellas obras, tan bellas como superficiales, trataba de desentrañar, bajo la seductora pero falaz epidermis de los sucesos históricos –las sañudas luchas políticas, los ampulosos discursos, las grandes leyes, las cruentas batallas–, los procesos, las permanencias y los cambios, sin cuyo análisis, como bien sabemos en la actualidad los historiadores, resulta imposible comprender en todo su alcance esos hechos que parecen, y sólo parecen, constituir la esencia misma del pasado de la humanidad.
Tal es la doble, en realidad triple, perspectiva desde la que se ha concebido este libro, y es esa perspectiva la que, en mi opinión, lo hace distinto de la mayoría de los escritos con anterioridad y, por ende, convierte su lectura en una práctica estimulante, que va más allá del mero entretenimiento o la erudición intrascendente. Por supuesto, es un libro de historia y debe por ello empeñarse, con permiso de Virginia Woolf, en ser veraz, al menos tan veraz como lo permita la ideología del autor. Por fortuna, la ideología, dejando de lado patrioterismos trasnochados, no tiene mucho que decir en un tema como la batalla de Trafalgar, un hecho protagonizado por militares, no por políticos o intelectuales, y del que han transcurrido ya más de dos siglos, por lo que la veracidad de lo que de él se diga depende tan sólo de la abundancia y la profundidad de las fuentes manejadas. Pero, dando por descontada esa virtud –al historiador la veracidad se le supone, como el valor al soldado– son tres, como decimos, los parámetros desde los que se ha escrito este pequeño libro.
Para empezar, se ha buscado conceder mayor atención a los procesos que a los sucesos. En las páginas que siguen la primacía corresponde en todo momento a los primeros, pero se trata, ciertamente, de una primacía entendida en sus justos términos. No significa, en absoluto, que vayamos a olvidarnos de los hechos –cómo comprender una batalla si no narramos con detalle su desarrollo–, sino que se hace en estas páginas un esfuerzo, tan consciente como decidido, por enmarcarlos en los procesos de los que reciben todo su sentido, desde la certeza de que sólo así resultará posible para el lector su comprensión, objetivo que entendemos irrenunciable en todo libro de historia merecedor de ese nombre. Como escribiera Voltaire, los hechos y las fechas no son más que el esqueleto del pasado, pero habría que añadir los demás elementos que conforman un cuerpo, la piel, los músculos, los órganos, los sistemas, el alma misma, que son los procesos históricos. Sin ellos, los sucesos, los hechos son como un simple chasis, un mero bastidor, del todo imprescindibles, pero del todo insuficientes para construir una sólida comprensión del pasado.
En segundo lugar, se ha prestado también atención a los humildes. La historia tradicional no les concedía papel alguno, ni siquiera secundario, en el drama del pasado, aun siendo como eran las nueve décimas partes de la población humana en cualquier sociedad anterior a la revolución industrial. Todo lo más, conformaban una suerte de telón de fondo, o, si se quiere, una pieza más, tan pasiva y tan irrelevante como las otras, de la gran mesa sobre la cual los poderosos jugaban a su antojo las cartas de la trascendental partida de la historia. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. No habría logrado Julio César sus victorias sin la total entrega de sus esforzados legionarios, campesinos y artesanos de los campos y las calles de Roma, ni la orgullosa Inglaterra se habría convertido en el taller del mundo sin el sudor y la sangre de los obreros de sus fábricas. Por la misma razón, no podremos comprender, sino de forma superficial, la batalla de Trafalgar si atendemos tan sólo a lo que de ella escribieron los almirantes y sus capitanes, o los lejanos gobernantes a quienes servían. Es necesario que escuchemos también, tras el eco ensordecedor de los cañones, las apagadas voces de quienes los disparaban, sin olvidar jamás que aquellas bellas y terribles máquinas de guerra que eran los navíos de línea, las más poderosas que hasta entonces había ideado la humanidad, no habrían servido de nada a los estados que las construían sin los centenares de hombres que se necesitaban para manejarlas, unos hombres cuya pericia o falta de ella, como tendremos ocasión de comprobar, resultó tan decisiva para el resultado final de la batalla como los aciertos y los errores de sus orgullosos jefes.
Pero ni siquiera esto es suficiente. Hombres eran, es cierto, los reyes y los ministros, los almirantes y los capitanes, y, por supuesto, las tripulaciones enteras de los buques que con tanta saña se batieron aquel sangriento 21 de octubre de 1805. Pero la historia de Trafalgar, como cualquier historia humana, no fue sólo una historia de hombres. Hubo también mujeres a bordo de los navíos en aquella luctuosa jornada y, sobre todo, las hubo también en los corazones y en las mentes de quienes los tripulaban, condicionando sin duda sus pensamientos, sus decisiones y sus carreras, en especial las de uno de ellos, aquel a quien la voluble Clío concedió a un tiempo la victoria y la muerte, el vicealmirante Horatio Nelson, cuya figura resulta, cuando menos, difícil de comprender en toda su dimensión sin tener presente la de la esposa que lo fue sin el nombre: Emma Hamilton. Como escribiera la misma Virginia Woolf, «[…] las mujeres han vivido todos estos siglos como esposas, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño natural». Ya es llegada la hora de que, en los buenos libros de historia al menos, unos y otras aparezcan retratados en su verdadero tamaño.
Estos tres criterios, en mayor o menor grado en función del tema que en cada momento se trate, se hallan presentes a lo largo de toda la obra, cuya traza general se desenvuelve asimismo en tres partes concretas bien diferenciadas y, a nuestro modo de entender, lógicas.
Se presenta primero el contexto histórico en el que se produjeron los hechos que tuvieron lugar aquel decisivo lunes, 21 de octubre de 1805, pues sin comprenderlo en toda su extensión resulta imposible entender el verdadero alcance de la batalla de Trafalgar. Empezaremos por remontarnos muy atrás en el tiempo, muchas décadas antes de aquel sangriento día de otoño, para conocer mejor a sus protagonistas: Gran Bretaña, Francia y España, tres grandes potencias coloniales que, con evidente razón, entendían el dominio de los océanos como condición necesaria de su estabilidad económica y su cohesión política, dependientes una y otra de la magnitud y la seguridad de su comercio marítimo. Por ello, la historia de las relaciones internacionales europeas del siglo XVIII es, en buena medida, la del enfrentamiento incesante y el frágil equilibrio entre estos y otros estados, que se jugaba, de poder a poder, en escenarios cada vez más dilatados y cambiantes de los continentes europeo y americano, pero también, de modo creciente, en el océano Atlántico, en cuyas agitadas aguas se enfrentaban, con signo mucho menos previsible de lo que a veces se dice, sus poderosas armadas.
No menos imperioso, sin embargo, resulta detenerse con alguna atención en el contexto inmediato de la batalla, tanto el general, determinado por las relaciones internacionales del momento, como el específico,el propio de los planteamientos estratégicos y tácticos dela batalla misma. El 21 de octubre de 1805 se sitúa depleno en el marco histórico de las conocidas como «guerras de la revolución y del Imperio», que involucraron a las principales potencias europeas entre los años de 1792 y 1815, fechas respectivas de la constitución de la Primera Coalición contra la Francia nacida de la revolución de 1789 y de la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo. Pero de poco nos serviría conocer al detalle cuanto se decidía en las cancillerías europeas del momento sin detenernos también en los planes que se trazaban en los ministerios de Marina y los almirantazgos de las grandes potencias navales. Trafalgar fue, en lo naval, el producto híbrido de dos vigorosos condicionantes: el diseño estratégico que de la campaña de 1805 hizo el mismo emperador Napoléon, poco dado en esto a confiar en sus almirantes, y el juicio táctico que de su situación concreta se formaron, en los días previos a la batalla, los respectivos mandos de las flotas enemigas. A ambos aspectos será, pues, necesario prestar cumplida atención.
No obstante, y ya en segundo lugar, formular un veredicto certero de ese resultado exige saber algo más que la estrategia diseñada por los estados mayores y la táctica ejecutada por los jefes; demanda conocer también las tres armadas, sus buques, su oficialidad y sus mandos. A lo largo de sucesivos epígrafes se irán, así, examinando con detalle cada uno de estos elementos. Las tres marinas se estudiarán desde puntos de vista tan diversos y necesarios como el mecanismo de reclutamiento, la organización del servicio, la formación de la marinería, su disciplina y su vida a bordo, o los suministros. Los buques no recibirán menos atención. Se analizarán sus tipos, en especial, el todopoderoso navío de línea, pero también otros como la fragata, la corbeta o el bergantín, tanto en lo que tenían de semejante como en lo que de distinto había en ellos en cada una de las tres armadas, atendiendo en detalle a sus procesos de construcción, sus virtudes –marineras, artilleras y de resistencia– y sus defectos. No se atenderá en menor medida a la oficialidad, de mar y de guerra, cuyo conocimiento exige detenerse en aspectos tan relevantes como su extracción social, su formación científica, técnica y militar, y su mentalidad. Por último, los mandos militares de las flotas, almirantes, vicealmirantes y contralmirantes serán objeto de un interés especial, pues el resultado de la batalla de Trafalgar se debió, en buena medida, a su actuación, con sus errores y aciertos, en uno y otro bando. Nelson y Collingwood, en el lado británico, y Villeneuve, Gravina, Dumanoir, Magon, Álava y Escaño, en el de la flota combinada hispanofrancesa, desfilarán por estas páginas exhibiendo sus méritos y sus menguas, sus virtudes y sus taras, en su dimensión humana y profesional, terminando con ello de completar la información imprescindible para la adecuada comprensión de la batalla.
Sólo entonces abordaremos la espinosa tarea de narrar con detalle la batalla misma; espinosa, por cuanto las lagunas, las imprecisiones y las contradicciones en las que incurren los testigos que nos dejaron su diario de aquella mañana decisiva; estas son tan profusas y relevantes que resulta casi imposible pintar a partir de ellos un cuadro mínimamente real de la lucha. Aun así, trataremos de hacerlo, describiendo, minuto a minuto, la aproximación de las flotas, su enfrentamiento y el desenlace de la acción, con la misma intensidad y emoción que una película o una buena novela, pues es esta una de esas ocasiones, más frecuentes de lo que se cree, en las que la realidad supera con mucho a la ficción.
Por último, y a modo de conclusión, abordaremos una breve reflexión sobre las consecuencias de la batalla de Trafalgar, no sólo en su aspecto militar y naval, sino, y muy especialmente, en su dimensión histórica. Vaya por delante un anticipo: en modo alguno el combate resultó tan determinante como con frecuencia se dice en el hundimiento del poder naval español y, por ende, en la consolidación de la hegemonía británica en los océanos del mundo. Más bien fue lo que sucedió después, esto es, la guerra de la Independencia y el consiguiente abandono de la Armada española por unos gobernantes absortos en la necesidad de detener la invasión francesa, la causa más importante de la decadencia naval del país y de su salida definitiva del selecto círculo de las grandes potencias.
En cualquier caso, quien lea juzgará según su propio discernimiento. Un drama terrible, un drama humano, se encuentra ahora a punto de representarse ante sus ojos. Que suba el telón.
Almorox, 20 de julio de 2014
1
Un equilibrio inestable
Las naciones de Europa, escarmentadas de los funestos ocasos que acarrea el excesivo poder de un estado, procuran con vigilancia no dejar sobrepujar demasiado a alguno que venga precisamente a hacerse árbitro de los demás. Esto es lo que los políticos llaman equilibrio de la Europa, y se reduce a igualar de tal modo sus fuerzas, que no llegue a sobrepujar ninguna.
Elementos de derecho público de la paz y de la guerra (1771)
José de Olmeda y León
El siglo XVIII fue una era de grandes cambios. Comienza la centuria y el mundo entero parece animado por una energía maravillosa. La población crece. Las epidemias no desaparecen, pero la mortalidad empieza a disminuir. El clima, más benigno, y la medicina, más experta, ayudan mucho. Pero, sobre todo, hombres y mujeres, ricos y pobres, comen mejor. Los nuevos cultivos, como el maíz y la patata, liberan a los europeos de su secular sumisión a las volubles cosechas de trigo. La extensión de los campos de labor anima la producción. La tierra se ve ya, aunque sólo en algunos lugares, como una empresa de la que obtener beneficios. Los bienes comunales, propiedad de todos y de nadie, son objeto de crítica. Muchos gobiernos se deciden al fin a su venta. Los burgueses, satisfechos con la medida, tan conveniente a sus intereses como dramática para los labriegos pobres, comienzan a tomar conciencia de su opulencia y se irritan ante el desprecio de una aristocracia que reclama del rey el monopolio de los altos cargos. Los monarcas, algo más atentos por fin al bienestar de su pueblo, emprenden reformas que enseguida prueban sus limitaciones frente a un orden que comienza a naufragar en la marejada del cada vez más pujante capitalismo. Filósofos y pensadores creen ya disipadas las brumas de la ignorancia y, guiados por la razón, confían en un progreso que no puede detenerse.
UNA GUERRA MÁS COSTOSA
La guerra, nos guste o no, siempre a la vanguardia del progreso tecnológico de la sociedad humana, no podía permanecer al margen de estos decisivos cambios. Y no lo hizo. Ya a comienzos de la Edad Moderna, la infantería, verdadera columna vertebral de los ejércitos antiguos, había comenzado a recuperar la primacía que en los últimos siglos del Imperio romano, y con mayor claridad durante el Medievo, le había arrebatado la caballería. De los reducidos ejércitos de jinetes de la nobleza se había pasado a las grandes masas de infantes, cada vez más costosas de reclutar, armar y entrenar. En 1415, en la célebre batalla de Azincourt, por ejemplo, combatieron ocho mil soldados ingleses contra doce mil franceses. Al inicio de la guerra de Sucesión española, Luis XIV disponía de un ejército de trescientos sesenta mil hombres. Pero, en mayor medida que su tamaño, los factores determinantes en el gran incremento del coste de los ejércitos fueron la rápida evolución de las armas de fuego, tanto portátiles como de artillería, y las grandes mejoras que se introdujeron en la instrucción, la disciplina y la organización de las tropas.
Detalle de La rendición de Breda, de Diego Velázquez. Este célebre cuadro, conocido como Las Lanzas por las muchas que aparecen en él, refleja muy bien el aspecto de los ejércitos en combate en los primeros siglos de la Edad Moderna. En el siglo XVIII todo sería diferente.
A mediados del siglo XVII, las picas hubieron al fin de rendirse ante la superior eficacia de los mosquetes de mecha que, ya a finales de la centuria, dejaron paso al fusil con llave de sílex y bayoneta, más ligero, más rápido y de mayor alcance, un ingenio que, de hecho, combinaba en una sola arma, mejorándolas, las prestaciones de las picas y los mosquetes, pues permitía disparar primero al enemigo desde una mayor distancia y atacarle después con éxito en la lucha cuerpo a cuerpo. Entretanto, las usuales indumentarias multicolores de los soldados de los siglos anteriores se batieron en definitiva retirada ante los uniformes, integrados, por lo general, por una casaca y un tricornio de un color propio de cada estado que hacía posible su rápida identificación en el campo de batalla, con una divisa que permitía distinguir la unidad a la que pertenecía. Por último, las formaciones adoptadas por las tropas en el momento de la acción se modificaron también. El cuadro, característico de los viejos tercios españoles, eficaz solo mientras las armas de fuego no lo fueron del todo, dejó paso a la línea, menos vulnerable a las cargas cerradas de fusilería, que avanzaba sin precipitación sobre las posiciones enemigas, manteniendo la formación hasta situarse a una distancia eficaz de fuego. Pero ello exigía una moral muy alta en la tropa, pues de lo contrario, los soldados, sintiéndose, con toda razón, vulnerables y en grave riesgo de muerte, podían convertirse con facilidad en presas del pánico ante los disparos del enemigo y huir en total desorden. No menos imperiosa resultaba una mayor coordinación, capaz de garantizar a los mandos que cada unidad se encontrara en el lugar que se le había asignado sobre el campo de batalla y se moviera en la dirección esperada cuando se le ordenara hacerlo. Todo ello, como ya descubriera el holandés Mauricio de Nassau, príncipe de Orange, a finales del siglo XVI, exigía períodos de instrucción de los reclutas mucho más prolongados y, en consecuencia, mucho más caros, pues los soldados en formación debían ser alimentados, vestidos y alojados en los cuarteles durante largo tiempo, consumiendo de ese modo considerables recursos sin prestar todavía a cambio servicio militar alguno.
Piezas de artillería españolas de finales del siglo XVIII según lo previsto en la Ordenanza de 1783.
La batalla de Poltava, que enfrentó a las tropas rusas del zar Pedro I con las suecas de Carlos XII el 8 de julio de 1709. La aplastante victoria rusa se debió, entre otras causas, a su brutal superioridad artillera: setenta y dos cañones frente a sólo cuatro de los suecos.
Mayor repercusión económica tuvo aun la extensión de la artillería. Junto al cañón de bronce tradicional, que había sustituido a la lenta y pesada bombarda a finales de la Edad Media, fue difundiéndose el de hierro, más barato, ligero y fácil de transportar, lo que multiplicó su número en todos los ejércitos europeos. Se popularizaron también el mortero, muy útil en los asedios, que disparaba bombas en lugar de balas macizas, y el obús, que podía arrojar ambos tipos de munición. En cualquier caso, el resultado fue un notable incremento del potencial destructivo de las fuerzas armadas europeas, que terminó por cambiar la concepción misma de la táctica.
La guerra ofensiva, preponderante en los albores de la Edad Moderna, perdió protagonismo frente a la defensiva. Los duelos directos entre los ejércitos se planteaban ahora de forma muy distinta a la tradicional. Al incrementarse el número de cañones en el campo de batalla, por su menor coste y mayor ligereza, las bajas podían llegar a ser muy elevadas, y se trataba de bajas muy difíciles de cubrir, pues los soldados no eran ya reclutas inexpertos, sino, en buena medida, aunque no del todo, profesionales que había costado mucho adiestrar. La constatación de este hecho, por una parte, impulsó la implantación de la nueva formación en línea, ancha y de escasa profundidad, más difícil de barrer con metralla que los densos cuadros de antaño, y, por otra parte, extendió la conciencia de que una sola batalla podía decidir el curso de una guerra, de modo que evitarla si no se estaba seguro de ganar, y esa seguridad era poco frecuente, parecía la decisión más razonable.
Por esa razón, las grandes batallas campales, aun sin desaparecer del todo, cedieron protagonismo al asedio de las ciudades y plazas fuertes determinantes para asegurar la ocupación efectiva del territorio enemigo. Pero ello exigió, a su vez, una gran inversión en fortificaciones, que había que remozar por completo o incluso erigir de nueva planta, pues los potentes cañones de asedio arruinaban ahora sin excesivo esfuerzo las viejas murallas medievales. Los muros altos, rectos y delgados, rematados en almenas y reforzados, de tanto en tanto, por torres cuadradas, y pensados para detener el asalto de la infantería, dieron paso a las defensas más bajas, gruesas e inclinadas, con frecuentes ángulos, casi siempre en forma de estrella, ideadas para atrapar al enemigo entre dos fuegos y resistir mejor las gruesas balas de los cañones de asedio.
Batalla de Aboukir, 1 de agosto de 1798. El buque de línea, que toma su nombre de la formación que adoptaban las flotas en los combates navales, constituyó la espina dorsal de las armadas europeas del siglo XVIII.
Los cambios que sufrió la guerra naval fueron incluso más decisivos, como tendremos ocasión de ver con detalle más adelante, y, desde luego, mucho más gravosos para el erario público de los estados europeos. El buque de línea, nacido en el siglo XVII como evolución lógica del galeón, se convirtió en la columna vertebral de todas las armadas, y la tecnología necesaria para diseñarlo, construirlo y armarlo se erigió en factor determinante de la potencia de las naciones marítimas. El rápido desarrollo del tráfico oceánico incrementó a ritmo acelerado el tamaño de las flotas, y la combinación de ambos procesos exigió de las principales potencias navales el desarrollo de un inmenso aparato logístico destinado a construir, mantener y armar los buques, que, a su vez, tenía tras de sí todo un sector económico nacido para suministrar a la marina de guerra la madera, las velas, los pertrechos, la artillería y todo cuanto esta necesitaba para tal fin. Astilleros, arsenales, apartaderos y fundiciones, en los que llegaban a trabajar miles de personas, anticiparon la revolución industrial en los grandes países europeos.
Por otro lado, aunque es costumbre asegurar, no sin cierta vaguedad, que la extensión de las fuerzas armadas estables se produjo en la Edad Moderna, no fue en realidad hasta el siglo XVIII cuando los ejércitos adoptaron un verdadero carácter permanente. Hasta el final de la guerra de los Treinta Años, en 1648, las tropas de todos los estados europeos habían estado integradas en su mayor parte por soldados mercenarios, pues estos resultaban por lo común más fiables a la hora de reprimir rebeliones internas; era muy fácil licenciarlos y prescindir de ellos, lo que hacía factible reducir con celeridad el presupuesto militar en tiempos de paz, y la tarea de contratarlos, equiparlos, encuadrarlos y pagar sus soldadas podía encomendarse sin problema a contratistas privados o incluso a sus propios jefes. Sin embargo, el incremento de los costes del armamento, en especial la artillería, convirtió a la guerra en una cuestión que sólo el Estado podía afrontar e hizo de sus ejércitos una fuerza permanente.
Todos estos hechos supusieron una auténtica revolución. Imitando el ejemplo de la Francia de Luis XIV, ordenanzas precisas reglamentaron todo cuanto afectaba al Ejército y la Armada; vieron la luz los primeros ministerios de la Guerra y de Marina; la logística militar experimentó un avance nunca visto; decenas de cuarteles, ubicados en fortalezas, cerca de las fronteras y en las ciudades principales de cada reino, acogieron los numerosos regimientos en que ahora se dividían los ejércitos; se erigieron grandes hospitales para atender a la recuperación de los soldados heridos en combate; se fundaron academias para formar a los futuros oficiales, y una parte cada vez mayor del gasto público se destinó a sufragar las necesidades de las tropas, mientras todo un nuevo sector de la industria crecía al calor de la creciente demanda estatal de uniformes, fusiles, cañones, municiones y pertrechos para dotarlas. Con toda razón puede asegurar el historiador británico Paul Kennedy que «[…] los cambios más significativos que se produjeron en los campos militar y naval durante el siglo XVIII fueron probablemente de organización, debido a la acrecentada actividad del Estado1».
En cualquier caso, estos decisivos cambios hicieron de la guerra algo mucho más costoso de lo que venía siendo habitual, y situaron a los grandes estados ante la imposibilidad evidente de financiar sus costes recurriendo tan sólo a sus ingresos fiscales regulares. Es obvio que podían incrementar la ya gravosa carga impositiva que sufrían sus súbditos, pero la medida, de prolongarse en el tiempo, podía alimentar revueltas y, a medio plazo, incluso dañar la economía. La consecuencia de este hecho fue doble. Por una parte, algunos gobiernos promovieron una auténtica revolución financiera, mediante la cual crearon los instrumentos de banca y crédito necesarios para sufragar sus crecientes gastos militares; por otra, se convirtió en imposible la hegemonía absoluta de una potencia sobre las demás, tal como había sucedido hasta mediados del siglo XVII con la España regida por los Habsburgo, y con la Francia de Luis XIV, en menor grado, después de esa fecha. Pero otros factores, en los que resulta conveniente detenerse, fueron de igual modo muy relevantes a la hora de explicar este hecho.
UNA EUROPA DISTINTA
En primer lugar, la Europa del siglo XVIII es mucho más grande, aunque no en un sentido geográfico, por supuesto, sino desde un punto de vista económico, político y diplomático, que la de las centurias precedentes. Sus fronteras se han extendido por el este al incorporarse por fin al concierto de las naciones los vastos territorios de una Rusia que, tenida antes por un sujeto marginal, se ha erigido ahora en actor de cierta relevancia a causa de las reformas modernizadoras impulsadas por Pedro I a comienzos de siglo. Pero lo han hecho mucho más por el oeste, donde el océano Atlántico ha dejado de ser un lago ibérico, disputado con escaso éxito por ingleses, franceses y holandeses, para convertirse en protagonista de un comercio colonial cada vez más intenso y determinante, dado su papel de teatro fundamental en el que actúan las nuevas fuerzas económicas a las que el continente debe su progreso. Asegurar de forma eficaz extensiones tan vastas y mantenerse a la vez, y en solitario, como potencia hegemónica en el continente y en los océanos, como ha logrado durante más de un siglo la monarquía hispánica, resulta ahora de todo punto imposible para un estado que aspire a imponer su dominio sobre los demás.
Por otra parte, mientras el siglo da sus primeros pasos, algunos nuevos actores, poco relevantes o carentes de soberanía en la centuria anterior, han sido aceptados en la selecta comunidad de estados europeos mientras otros de sus miembros ven cambiar, para bien o para mal, su peso específico. A un tiempo, los poderes universales heredados del Medievo, el Imperio germánico y el papado, se hunden en una decadencia irreversible, y no lo hacen en menor medida los viejos principios: las guerras no se librarán más por la fe, sino como resultado del análisis frío y objetivo de los intereses nacionales o, en el peor de los casos, dinásticos, lo cual permitirá hacer y deshacer alianzas que colocan a un mismo estado en uno u otro lado, y con uno u otros amigos, según el momento y la conveniencia. Como fruto de tales procesos, y después de dos décadas de guerra general en Europa, hacia 1720 el aspecto del continente es muy distinto al de 1700.
Las grandes potencias coloniales de comienzos de la Edad Moderna, Portugal, España y, quizá en menor grado, las Provincias Unidas, han perdido mucho protagonismo. La Corona lusa, que firma con Gran Bretaña el Tratado de Methuen en 1703, pocas décadas después de romper por la fuerza sus vínculos con la Monarquía Hispánica, queda sometida a la dependencia económica, política y militar de Londres, de la que no logrará sustraerse a lo largo de la centuria. Las Provincias Unidas, derrotadas y forzadas por Inglaterra a aceptar las llamadas Actas de Navegación, que dejaban en manos de los comerciantes autóctonos el tráfico comercial de las Islas Británicas, se convierten en una potencia secundaria, cuyos menguantes recursos van quedando cada vez más comprometidos por la necesidad de proteger su territorio de la continua amenaza francesa. Y en cuanto a España, la superpotencia del siglo XVI, golpeada una y otra vez en las últimas décadas del XVII por las insaciables pretensiones de Luis XIV y amputada por los Tratados de Utrecht y Rastadt de 1713 y 1714 del conjunto de sus posesiones europeas –los Países Bajos meridionales, el ducado de Milán, los presidios de la Toscana, Nápoles, Sicilia y Cerdeña–, así como de los pequeños pero estratégicos enclaves de Gibraltar y Menorca; forzada a ceder grandes privilegios comerciales en las Indias a los ávidos comerciantes británicos; sin Armada digna de tal nombre, y del todo agotada después de más de una década de guerra dentro y fuera de sus fronteras, parece apartada del todo y para siempre del selecto concierto de las grandes potencias, aunque pronto se demostrará que no es así.
Respecto a Francia, no ha perdido su condición de actor internacional de primer orden. Agrandada con las plazas de Lille, Besançon y Estrasburgo, sus fronteras son más seguras que cincuenta años antes y ha logrado, al fin, al colocar a un Borbón en Madrid, romper el cerco al que la habían sometido los Habsburgo. Pero agotada por un cuarto de siglo de guerras y derrotada con claridad en la guerra de Sucesión a la Corona de España, como legitima el Tratado de Utrecht de 1713 y ratifica un año después el de Rastadt, no le queda sino desistir de los designios hegemónicos de Luis XIV, que fallece por entonces, mientras los territorios cedidos a los ingleses en Canadá y las Antillas comprometen con fuerza sus aspiraciones coloniales en el continente americano. Así, pronto asumirán sus gobiernos la dificultad de mantener a un tiempo la guerra en el continente y en el mar y, por ende, de lograr en solitario, sin el concurso de otras potencias, cualquier objetivo territorial que implique una alteración relevante en el nuevo orden europeo.
Del mismo modo, al norte y este de Europa se han producido notables alteraciones del equilibrio tradicional. Entre 1718 y 1721, los tratados de Passarowitz, Estocolmo y Nystad, que han puesto fin a la guerra en aquellas zonas, dejan a Suecia y Polonia, dos viejas potencias, sumidas en la más absoluta decadencia. La primera, vencida por Rusia y Prusia, ha perdido Ingria, Estonia, Livonia, gran parte de Carelia y Pomerania, y con ellas su antigua hegemonía sobre el mar Báltico. La segunda, del todo devastada por la invasión sueca, con su economía arruinada y víctima de sus disputas internas, caerá bajo la dependencia de Rusia y de Austria, anticipando así los futuros repartos de su territorio entre las potencias vecinas. En cuanto a Venecia, forzada por el tratado de Passarowitz a renunciar a Morea, al suroeste de Grecia, y a Creta, y aunque logra conservar Dalmacia, las islas Jónicas y las ciudades de Préveza y Arta, ha de pasar a un segundo plano, que sólo la reputada pericia de su diplomacia le permitirá disimular, sin ocultarlo del todo, a lo largo de la centuria. Por último, el Imperio otomano pierde también su condición de gran potencia, amputado de extensos territorios en el Danubio y los Balcanes. Desde este instante, no tendrá otro papel que el de convidado de piedra en una Europa cuyas potencias rectoras se valdrán a menudo de él como contrapeso para mantener el equilibrio en la zona.
Pero vayamos con los vencedores. Sobre todos ellos, Gran Bretaña sale de los tratados de paz que ponen fin a la guerra general en el continente europeo en una posición inmejorable para erigirse en la gran potencia colonial y naval que aspiraba a ser ya desde mediados del siglo XVII. Por una parte, logra la demolición por los franceses del puerto de Dunkerque, la plaza fuerte que amenazaba con mayor eficacia sus costas. Por otra parte, se asegura el control de todos los núcleos vitales en las comunicaciones europeas: en primer lugar, desde Hannover, los estrechos daneses, que comunican el Báltico y el mar del Norte; en segundo lugar, el estrecho de Gibraltar, arrebatado a los españoles, que le deja expedita la puerta del Mediterráneo occidental, asegurada por la isla de Menorca, también cedida por España, y, por último, el estrecho de Mesina y el canal de Sicilia, que unen las dos cuencas, occidental y oriental, del Mediterráneo.
A todo ello se añade un enorme fortalecimiento de sus posiciones en ultramar. Este se pone de manifiesto, por una parte, en la adquisición a costa de Francia de los vastos territorios de Acadia, Nueva Escocia, Terranova y la Bahía de Hudson, y por otra, y sobre todo, en las ventajas comerciales arrancadas a España, que, en la práctica, le permitirán romper por medio de un contrabando masivo el monopolio que esta ha venido tratando de preservar celosamente hasta entonces en las Indias. No hay que despreciar tampoco la gran ventaja geoestratégica que ha supuesto para Inglaterra la misma derrota de los Borbones, que ha impedido la unión en una sola persona de las coronas de Francia y España, y la amputación de las posesiones europeas de esta última, que conjura para siempre el espectro de una nueva hegemonía continental. En pocas palabras, con dos grandes potencias terrestres, Francia y Austria, como luego veremos, y tres de menor tamaño, Rusia, Prusia y España, el equilibrio ha quedado asegurado en el continente, con lo que los ingleses pueden al fin dedicar todos sus recursos a la expansión colonial sin más cuidado que el de asegurar que frente al excesivo engrandecimiento de una gran potencia europea se levante siempre una coalición de las demás que permita a los británicos cortar de raíz sus aspiraciones. Todo el sistema de Utrecht parece, en fin, pensado por y para Gran Bretaña:
[...] el equilibrio continental se levanta sobre los cimientos del antagonismo entre Borbones y Habsburgos. Dualismo tradicional que venía de las dos centurias anteriores, pero que Inglaterra racionalizará, mecanizará, ceñirá dentro de moldes fijos de poder; fronteras intangibles y garantizadas internacionalmente, barreras, sistemas regionales de alianzas, puntos de apoyo para el formidable poderío de su flota. Y junto a esa clave franco-austriaca del equilibrio europeo, dos sistemas regionales cuidadosamente dirigidos y vigilados por la diplomacia inglesa: un equilibrio báltico, basado también en el reparto de una potencia que conociera mejores tiempos en la centuria anterior, Suecia; y un equilibrio mediterráneo, que afecta muy especialmente, como tendremos ocasión de ver más adelante, a los intereses de la política exterior de la España de la primera mitad del XVIII.2
Es por ello por lo que, entre otras razones, Austria, o, con mayor precisión, los territorios sometidos al control de los Habsburgo de Viena, sale de la guerra transformada en el estado más extenso de Europa occidental. En el oeste, y aunque ha de desistir de sus pretensiones sobre la Corona española, recibe de Felipe V, al que no reconoce aún como rey, los Países Bajos meridionales, los presidios de la Toscana, el ducado de Milán, Nápoles y Cerdeña, que luego cederá al reino del Piamonte a cambio de Sicilia; en el este, toma del Imperio otomano la zona occidental de Valaquia, el banato de Temesvar y la mayor parte de Serbia, lo que asegura a los Habsburgo la hegemonía sobre el Danubio y los Balcanes, una posición que mantendrán hasta el siglo XIX. Sin embargo, su reiterada incapacidad para dotar a territorios tan vastos en extensión como heterogéneos en lo económico, lo cultural y lo político de un entramado institucional de cierta eficacia limitará mucho su poder real y terminará por sellar, mucho tiempo después, su fatal destino final.
También, en el contexto de ese nuevo equilibrio báltico ideado en Londres, sale muy beneficiado el pujante Imperio ruso. Tras la debacle sufrida por el ambicioso rey sueco Carlos XII, es Moscú quien hereda, aunque no del todo, la hegemonía antes detentada por Suecia en el mar Báltico, lo que le hace aparecer de manera súbita ante las cancillerías occidentales como un nuevo actor con el que hay que contar desde ese instante. Engrandecida con los vastos territorios arrebatados a Suecia y fortalecida por las reformas políticas, económicas y militares impulsadas por el zar Pedro I a comienzos de siglo, Rusia se abre hacia los mares Báltico y Negro, y se prepara ya para influir con decisión en los asuntos del centro de Europa. Para sus soberanos, se tratará desde entonces, como escribiera una centuria más tarde el marqués de Custine, de gobernar según principios orientales, pero con todos los adelantos de la técnica administrativa europea, los imprescindibles, al menos, para alimentar su vocación expansionista.
Europa tras los tratados de paz que pusieron fin al estado de guerra general que sufrió el continente durante los primeros años del siglo XVIII. La decadencia de algunas potencias, el ascenso de otras y la aparición de actores secundarios relevantes sustituyeron el orden internacional vigente por otro en el que la hegemonía de una potencia no volvió a producirse.
Semejante evolución, aunque partiendo de un retraso social y económico mucho menor, experimenta Prusia, otra de las grandes beneficiarias de la paz, quizá por la vocación de barrera renana contra la expansión francesa –compartida, eso sí, con pequeños estados alemanes como Colonia y Baviera– que la diplomacia inglesa reserva para ella en la Europa del futuro. Su soberano Federico I, hasta ese instante sólo duque de Brandeburgo, ha sido al fin reconocido como rey en Utrecht y Rastadt; su poco extenso territorio se ha acrecentado con la anexión de la Pomerania sueca, y su viejo Ejército, impulsado con decisión por el capaz sucesor de Federico, el monarca Federico Guillermo I, llamado el Rey Sargento, se convertirá pronto en uno de los mejores de Europa, como probará su ejecutoria en la guerra de los Siete Años. Las encontradas aspiraciones de Prusia, Austria y Rusia serán responsables, en las décadas siguientes, de los cambios territoriales más relevantes, amenazando un equilibrio que, en teoría deseado por todos, no será nunca fácil de preservar.
Otro país merece también cierta atención, aunque sólo sea por compartir con Prusia esa función de barrera atribuida por la diplomacia inglesa. Se trata de Saboya, engrandecida con Sicilia y algunos territorios del norte de Italia con el fin de servir a una triple función de freno frente a las aspiraciones expansionistas de otras potencias: frente a Francia, ansiosa de reconquistar su influencia sobre Italia; frente a Austria, cuya reciente adquisición del antiguo Milanesado español podía despertar en ella el anhelo de una salida al Mediterráneo a través de Génova, y frente a España, para la cual constituía este mar, como vimos, un eje estratégico de primer orden en su política exterior. Situada así en el centro de un verdadero huracán de aspiraciones encontradas, su alianza con Gran Bretaña no será sólo la condición básica de su supervivencia, sino también la base de una activa política exterior no exenta de anhelos expansionistas.
UN CONTINENTE EN EQUILIBRIO, UN OCÉANO EN DISPUTA
En el contexto de una Europa más grande y más abierta al mundo, con un número de potencias relevantes mucho mayor, unos principios rectores en crisis y una forma más costosa de hacer la guerra, las relaciones internacionales hubieron de sufrir notables transformaciones. Un nuevo principio ocupó el lugar de los antiguos. Este principio fue el del equilibrio. No se trataba de una idea del todo nueva. Como postulado teórico, su invención se remonta a un momento tan lejano como la primera mitad del siglo XVI, cuando tratadistas como Giovanni Rucellai o Francesco Guicciardini acuñaron el concepto para aplicarlo a la difícil relación entre la República Veneciana y la alianza formada por Florencia, Milán y Nápoles, cuya armonía defendieron como garante de la independencia del conjunto de los estados italianos frente a las crecientes pretensiones hegemónicas de España y Francia. Mucho más tarde, a finales del siglo XVII, el monarca inglés Guillermo III de Orange lo resucitaría, bien que como herramienta dialéctica para lograr el apoyo de las potencias secundarias europeas en su deseo de oponerse a las aspiraciones de Luis XIV, que, en sus planteamientos, no sólo eran rechazables porque dañaran los intereses británicos, sino la misma libertad de Europa. Idéntica idea subyacía en el contenido del testamento firmado por el monarca español Carlos II el 3 de octubre de 1700. Al proclamar su sucesor a Felipe, duque de Anjou, nieto del monarca francés Luis XIV, se aseguraba de serenar a las grandes potencias europeas introduciendo una cláusula que impedía toda futura reunión en su persona de las Coronas de España y Francia, pues era obvio que semejante concentración de poder destruiría el equilibrio que a todos por entonces parecía deseable. Mucho más elaborada en autores ingleses del siglo XVIII como lord Bolingbroke y, sobre todo, David Hume, que incluso publicó en 1752 una obra titulada precisamente Of the Balance of Power, sería esa también, aun más tarde, la visión de los ilustrados, para quienes el continente no era sino:
[…] un sistema político, un cuerpo donde todo está ligado por las relaciones y los distintos intereses de las naciones que habitan en esta parte del mundo. Ya no es como antes, un confuso montón de piezas aisladas, en el que cada una se cree poco interesada en la suerte de las demás y se preocupa poco en lo que no le concierne directamente. La atención continua de los soberanos sobre todo lo que pasa, los ministros residentes permanentes, las negociaciones perpetuas, hacen de la Europa moderna una especie de república, cuyos miembros, independientes pero ligados por un interés común, se reúnen para mantener el orden y la libertad.3
En cuanto a la práctica, el equilibrio, como principio rector efectivo de las relaciones internacionales opuesto a la hegemonía de un solo estado, había irrumpido por primera vez en el mundo diplomático en 1648, cuando la Paz de Westfalia puso fin a la devastadora guerra de los Treinta Años4. Desde entonces, y a despecho de los repetidos intentos del monarca francés Luis XIV –la mayor parte de ellos a costa de los desprotegidos territorios españoles– por consolidarse como el árbitro de Europa, ya no sería posible para una sola potencia imponer su voluntad a las demás, ni los conflictos bélicos se articularían sobre la base de una coalición más o menos estable de potencias unidas en defensa de su soberanía amenazada por el excesivo poder de una de ellas. La Europa de Utrecht habría de construirse, como vimos, sobre ese mismo principio, que, consolidado de manera definitiva en el Congreso de Viena, tras la derrota final de la Francia napoleónica, permaneció en vigor hasta 1914.
Pero la asunción de este postulado por todos los estados no puede considerarse algo logrado por completo en el siglo XVIII. El equilibrio era, sin duda, la premisa o axioma que guiaba la política exterior británica desde 1648. Pero se trataba de eso, de una política, no de un sistema. Para los gobernantes ingleses, su país había de servir como una especie de holder of balance, esto es, un sostén del equilibrio cuyo papel consistía en asegurar que ningún estado europeo alcanzara la preponderancia sobre los demás, pues de ese modo, ninguno de ellos podría amenazar su supremacía en el mar. Pero otra cosa bien distinta era lo que pensaba el resto de los gobiernos. Para ellos, el equilibrio no era el objetivo primordial de su política exterior, como cabría exigir a un verdadero sistema de relaciones internacionales basado en dicho postulado, sino una suerte de mal menor, un principio de conveniencia al que se recurría cuando no quedaba otra salida. Si las grandes potencias europeas renunciaban a engrandecerse, no era porque no aspiraran a ello, ya que todas, en mayor o menor grado, lo hacían, sino porque sabían que era imposible. En otras palabras, los gobiernos europeos, entre bambalinas y a pesar de sus continuas declaraciones a favor del equilibrio continental, hacían de la necesidad una virtud, y el equilibrio del que tanto se hablaba era más bien un equilibrio negativo, muy semejante al que dos siglos después caracterizaría a la Guerra Fría, con la diferencia de que en ningún caso fue capaz de evitar el periódico estallido en el continente de conflictos de carácter general que terminaban por involucrar a todas o al menos a la mayoría de las grandes potencias europeas.
Ello no quiere decir, no obstante, que el nuevo sistema europeo de relaciones internacionales del siglo XVIII no presentara ya alguno de los rasgos que, según autores como Morton Kaplan, son propios de los sistemas de equilibrio5