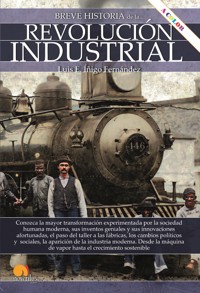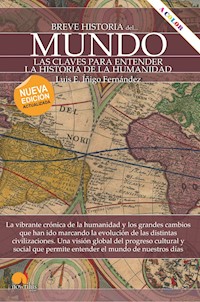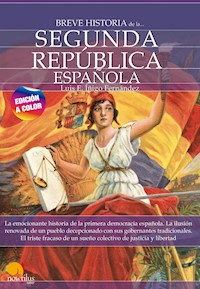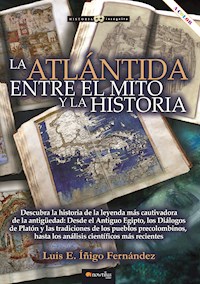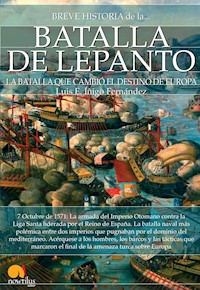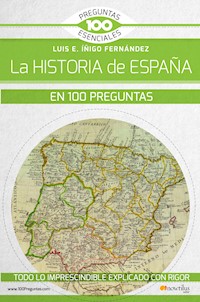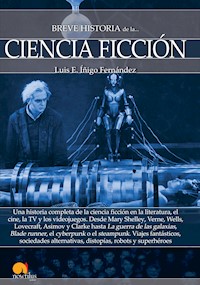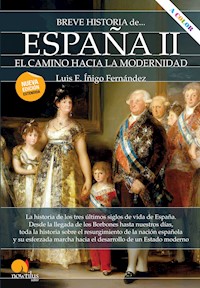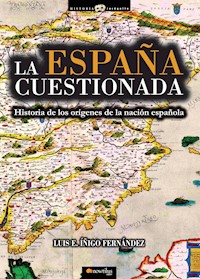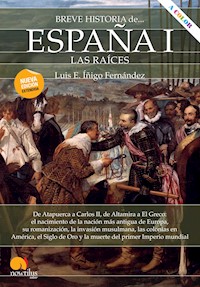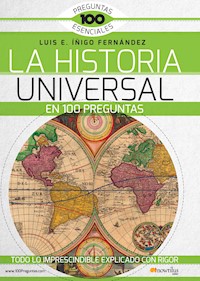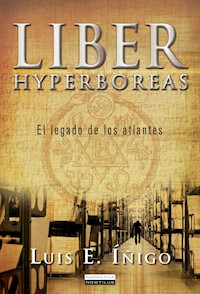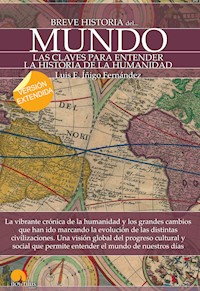
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Comprenda los grandes cambios y el devenir que ha marcado la historia de la humanidad y entienda así el mundo que nos rodea y en lo que se ha convertido. Siempre nos han contado desde el punto de vista de los hechos, guerras y grandes sucesos, pero hay más formas de aproximarse a ella. Acérquese a la vida de las personas corrientes a lo largo de los siglos. En esta historia los protagonistas no son reyes ni generales, sino ciudadanos corrientes con sus diferentes mentalidades, alejada de la perenne visión occidental.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BREVE HISTORIADEL MUNDO
BREVE HISTORIADEL MUNDO
Luis E. Íñigo Fernández
Colección: Breve Historia
www.brevehistoria.com
Título:Breve historia del mundo
Autor: © Luis E. Íñigo Fernández
Director de la colección: José Luis Ibañez Salas
Copyright de la presente edición: © 2015 Ediciones Nowtilus, S.L.
Doña Juana I de Castilla, 44, 3º C, 28027 Madrid
www.nowtilus.com
Elaboración de textos: Santos Rodríguez
Revisión y adaptación literaria: Teresa Escarpenter
Diseño y realización de cubierta: Universo Cultura y Ocio
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
ISBN edición digital: 978-84-9967-774-3
Fecha de edición: Noviembre 2015
Depósito legal:M-30542-2015
A mis niñas: Gabriela y Ester
Prólogo
Cuando propuse al autor que acometiera la tarea de resumir la historia del ser humano, la historia, vaya, pues no hay otro conjunto de acontecimientos que tal nombre merezca, mi amigo Luis no dudó un momento. Sólo convinimos dos objetivos como horizonte del reto: uno de ellos caía por su propio peso, la brevedad, pues su nuevo libro iba a engrosar la categoría de esta colección, breve por antonomasia; más el otro tenía que ver con la intrínseca característica del título que queríamos que leyeras como ahora haces, querido lector.
¿A qué me refiero? A esa estomagante tendencia de explicar la historia del mundo, la historia, la del ser humano, como si no hubiera habido más seres humanos que los que hemos habitado, habitamos y habitaremos ese espectro genuinamente avanzado, dirigido al éxito del linaje humano, que es el mundo occidental. Occidente. En efecto, el segundo objetivo que debería de servir de faro permanente, de anclaje definitorio a este volumen, era que fuera una historia de las sociedades humanas, pero no sólo de las europeas y de aquellas que han ido constituyendo lo que ahora entendemos por Occidente. Quisimos que fuera una auténtica historia universal, mas no una historia al uso.
Y el autor, a mi juicio, lo ha conseguido. Lo ha logrado no sólo porque todo el globo terráqueo aparece interrelacionado en este acercamiento lúcido al transcurso de la especie humana por este planeta, sino porque, además, y no de una manera menos importante, se nos muestra como el espacio en el que ocurre una andadura prodigiosa a la que asistimos sabiendo los interrogantes esenciales y las respuestas más perentorias. Luis Íñigo lo verbaliza de forma contundente: «La división en capítulos no obedece tanto a criterios meramente cronológicos, propios de la historiografía tradicional, como a los grandes cambios que han ido marcando la evolución de las distintas civilizaciones, de modo que la obra responde en todo momento a preguntas del tipo de cómo, por qué y cuándo».
Pero es que, asimismo, como un rasgo que la diferencia de obras similares en su aspecto conceptual, esta breve historia del mundo «da prioridad a las masas sobre las élites, al pueblo llano sobre la aristocracia, a los gobernados sobre los gobernantes». Y no sólo eso, nos deja un enigma para acabar su lectura, el interrogante por antonomasia de nuestro tiempo: ¿será sostenible la prosperidad?
Nuevamente estamos ante un poderoso ejercicio de concienciación llevado a cabo utilizando una herramienta tan humana como es la historia, ahora con su acepción de disciplina para el conocimiento. Una vez más, sólo puedo dar las gracias a Luis por haber vuelto a dejarnos en la memoria el aroma esencial de nuestro devenir como especie sobre esta tierra tan humana, para lo bueno y para lo malo.
José Luis Ibáñez Salas
Director de la colección Breve Historia
1
El amanecer de la humanidad
Así, pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al hombre por el Creador, el Formador y los Progenitores. ¡A probar otra vez! Ya se acercan el amanecer y la aurora; ¡hagamos al que nos sustentará y alimentará! ¿Cómo haremos para ser invocados, para ser recordados sobre la tierra? Ya hemos probado con nuestras primeras obras, nuestras primeras criaturas; pero no se pudo lograr que fuésemos alabados y venerados por ellos. Probemos ahora a hacer unos seres obedientes, respetuosos, que nos sustenten y alimenten. De este modo hicieron a los seres humanos.
Popol Vuh
UN PROTAGONISTA ESCURRIDIZO
Aunque la literatura, que para eso es arte y no artesanía, no deja de ofrecernos magníficas excepciones, las buenas novelas de aventuras, y esta en el fondo es la mayor de todas, suelen empezar por el principio. Y la lógica impone que ese principio, al menos si se desea ser fiel a los cánones, sea dar a conocer a su protagonista, ese personaje a ratos feliz, a ratos atormentado, que después de sufrir un sinnúmero de peripecias y sinsabores, triunfa sobre sus enemigos, conquista a la chica, o el chico, más popular del pueblo y recibe al fin la gloria y los honores que merece.
Claro que en nuestro caso el protagonista no es un individuo, sino toda una especie, la especie humana, nosotros mismos. Deberíamos, por tanto, conocernos bien, pero para evitar confusiones quizá convenga precisar de qué hablamos. La primera pregunta que debemos responder aquí es, por tanto, y permítasenos, como licencia literaria –y sólo literaria– que usemos el masculino, ¿qué es el hombre?
A primera vista, se trata de una pregunta fácil, de esas que todos desearíamos que nos cayeran en un examen. Sin embargo, no lo es tanto. Durante décadas se ha dicho que nuestra especie posee unos rasgos que la individualizan, que la hacen única en el planeta, lo que, en última instancia, ha hecho que nos consideremos sus dueños absolutos, con pleno derecho a utilizarlo sin otra consideración distinta que nuestro propio interés.
Esos rasgos parecían evidentes hasta hace poco. El hombre es el único ser completamente bípedo, es decir, el único que se desplaza de manera continua –no de forma ocasional como los grandes simios– sobre sus extremidades inferiores. Esta bipedestación le permite liberar sus manos para valerse de ellas en otras tareas, en especial la fabricación de los valiosos útiles e instrumentos que han facilitado su adaptación a cualquier medio físico. Su elaboración y utilidades, además, se transmiten de generación en generación, y con ellas todo un complejo de pautas de comportamiento, tabúes, roles sociales y símbolos, que constituyen, en conjunto, lo que llamamos «cultura». Por último, no podemos dejar de mencionar el gran volumen de nuestro cerebro, no en términos absolutos, pues hay especies con un encéfalo mayor que el nuestro, sino en proporción al tamaño de nuestro cuerpo y, sobre todo, la complejidad de su red neuronal, que nos ha permitido desarrollar un lenguaje articulado y, con él, una organización social de una enorme riqueza.
Sin embargo, la cosa no es tan sencilla como parece. Chimpancés y gorilas, por ejemplo, son capaces de caminar erguidos, aunque no podrían hacerlo de manera continua, porque la forma de su pelvis no es capaz de sostener mucho tiempo sus intestinos en esa posición. Los chimpancés, en concreto, muestran además una evidente capacidad para valerse de utensilios y herramientas diversas, aunque muy sencillas, y transmiten su uso de generación en generación; es decir, poseen, de algún modo, una cultura material. No es extraño, así, que algunos investigadores defiendan su inclusión junto a los humanos entre los denominados homínidos, introduciendo una nueva categoría, los homininos, para englobar en exclusiva a nuestros antepasados directos. Por último, en lo que se refiere al cerebro, resulta complicado trazar una frontera: ¿a partir de qué tamaño puede considerarse humana una especie? El humano moderno, el Homo sapiens, posee un cerebro cuyo volumen medio es de mil trescientos cincuenta centímetros cúbicos. ¿Era más humano que nosotros el hombre de Neandertal, que superaba los mil seiscientos centímetros cúbicos? ¿Lo es menos el dueño del cráneo más pequeño conocido hasta la fecha en nuestra especie, que se ha fijado en ochocientos treinta centímetros cúbicos?
En conclusión, parece que, como mínimo, debemos bajarnos un poco los humos y aceptar que no somos tan especiales como creíamos. Por lo demás, las señas de identidad a las que aludíamos siguen siendo válidas para retratarnos. A grandes rasgos, podemos decir que lo que nos define como humanos, reflexiones filosóficas o religiosas aparte, claro está, es que caminamos erguidos; poseemos un cerebro de gran tamaño que nos proporciona pensamiento simbólico y lenguaje articulado, y nos valemos de nuestras manos para fabricar todo tipo de herramientas y utensilios que integran una cultura material cuyo conocimiento transmitimos de generación en generación. Podríamos añadir también quizá algún rasgo más, pues inequívocamente humanas son nuestra organización familiar peculiar, que se debe a una infancia muy prolongada y a la ausencia de períodos de celo en las hembras, y una tendencia tal vez innata a la búsqueda de lo trascendente, que se manifiesta en la religión, la filosofía e incluso en la propia ciencia. Tendríamos así completo el retrato de nuestro protagonista. Podemos ya, por tanto, comenzar con su historia.
EAST SIDE STORY
Charles Darwin, el padre de la teoría evolucionista, tenía razón. Como él había anticipado, la evolución de la especie humana dio comienzo en África. Fue allí donde nacimos y también el lugar desde el que partimos a la conquista del planeta. Pero, una vez más, la historia no es tan sencilla. El continente en el que se inició nuestra peripecia vital era muy distinto del actual, y el camino que condujo a la aparición de nuestro linaje resultó mucho más tortuoso y largo de lo que cabría esperar de una especie que se considera a sí misma elegida para dominar el mundo.
La historia comienza hace unos siete millones de años. En aquel tiempo remoto, África era mucho más verde y húmeda que en nuestros días. Alimentada por un clima más cálido y lluvioso que el actual, una espesa selva ecuatorial teñía de esmeralda las tierras comprendidas entre el golfo de Guinea, al oeste, y el océano Índico, al este, y flanqueándola al norte y al sur, una densa franja de bosques tropicales alcanzaba territorios que hoy son áridos e incluso desérticos. Y en ese entorno caracterizado por una permanente humedad y una lujuriante vegetación, que ofrecía una gran variedad de alimentos de fácil acceso, vivía un humilde primate de no más de un metro de altura y unos cuarenta kilos de peso que había logrado una perfecta adaptación al medio que habitaba.
A venerable orang-outang, una caricatura de Charles Darwin como simio publicada en The Hornet, una revista satírica británica, en 1871. Su subtítulo, Una contribución a la historia antinatural, expresa bastante bien la opinión de una buena parte de la sociedad de la época.
Con un cerebro bastante grande, de trescientos o cuatrocientos centímetros cúbicos, y un cuerpo ligero y ágil, debía de pasar la mayor parte de su tiempo colgado de los árboles, pero también, de forma ocasional, se erguía sobre sus extremidades inferiores y caminaba así algún breve trecho. Se alimentaba sin dificultad de hojas, bayas, frutos, insectos, pájaros e incluso pequeños animales, que abundaban en su entorno. Piedras y palos le servían de ayuda para encontrar comida, pero también como instrumentos defensivos. Vivía en pequeños grupos unidos por fuertes lazos de parentesco y jerarquía que vagaban por amplios territorios. Su sociedad era compleja y las relaciones entre los individuos ofrecían todos los rasgos que nos resultan tan humanos, pero que en el fondo compartimos con los grandes simios. La cooperación y el individualismo, la alegría y la tristeza, la sinceridad y la mentira le eran tan familiares como lo son ahora para nosotros.
Pero su tranquila vida estaba llamada a sufrir una trágica, aunque no brusca, interrupción. En una fecha comprendida entre los siete y los cinco millones de años antes del presente, el continente africano comenzó a experimentar una metamorfosis que resultaría determinante para el futuro de aquel pequeño simio y, por ende, de nuestra especie. Por un lado, la meteorología terrestre se encontraba inmersa en una fase de enfriamiento global que tendía a hacer más árido el clima de toda África; por otro, la elevación de sus mesetas orientales, iniciada hace treinta millones de años como resultado de la aparición de la gran fractura que conocemos como valle del Rift, alcanzó entonces un nivel lo bastante considerable, hasta 3.000 metros de altitud en algunas zonas, como para bloquear de forma significativa el paso hacia el este de las masas de aire húmedo procedentes del océano Atlántico. Con menos lluvias, la selva empezó a retroceder en el África oriental. Al principio se hizo menos espesa; luego sus márgenes se contrajeron dejando paso al bosque tropical; por último, los claros se multiplicaron y los árboles hubieron de rendir su dominio ante el avance de las praderas herbáceas salpicadas de arbustos.
Aunque el proceso habría de durar millones de años, la suerte estaba echada. Los descendientes de aquel simio de vida fácil que quedaron al oeste de la gran barrera montañosa, conservaron su vida tradicional y siguieron su evolución hasta dar lugar a los actuales chimpancés. Los que quedaron al este, en lo que, con evidente humor, el paleontólogo francés Yves Coppens, que formuló esta teoría en 1994, llamó el «East Side» africano, no tuvieron más salida que adaptarse. El nuevo paisaje ofrecía menos alimento y garantizaba mucha menos protección. Se había terminado para siempre la comida segura y el refugio cierto contra los depredadores que la antaño espesa selva ofrecía con generosidad. Tocaba ahora aventurarse por aquellas planicies cada vez más abiertas donde un pequeño simio resultaba presa fácil de cualquier carnívoro y el alimento era escaso y difícil de encontrar. ¿Cómo sobrevivieron, pues, nuestros antepasados?
Simplemente, se irguieron. Lo que antes, durante millones de años, había sido nada más que un acto ocasional se convirtió ahora en la postura habitual de los simios obligados a sobrevivir en los márgenes de la selva en retroceso. La nueva postura brindaba indudables ventajas. Un cuerpo en posición vertical ofrece menos superficies expuestas a la radiación solar, mucho más fuerte en la sabana, y se calienta menos. Los ojos, al mirar al frente y no hacia abajo, permiten ver más lejos y percibir así antes las posibles amenazas. Y, por último, las extremidades superiores ya no son necesarias para la locomoción, lo que hace posible liberarlas para alcanzar con mayor rapidez y eficacia los frutos de los arbustos, transportarlos a un lugar seguro y, en fin, sobrevivir el tiempo suficiente para reproducirse y perpetuar el propio linaje.
Imagen de la sabana africana. En estos espacios abiertos, donde escasean los refugios y los recursos se encuentran dispersos, los antepasados del hombre dieron el salto evolutivo que terminaría por conducir a la especie humana actual.
Pero, ¿cuál fue en realidad nuestro primer ancestro, la primera especie que se separó del tronco común del que habrían de nacer los chimpancés, la especie de primates más próxima a la nuestra, y los humanos? Lo cierto es que no lo sabemos. Hasta la fecha, sólo contamos con un puñado de aspirantes a alzarse con un galardón que ninguno ha recibido todavía en propiedad, pues ni siquiera está aún del todo claro que todos ellos fueran bípedos. Se trata, además, de un club en continuo crecimiento desde los comienzos del siglo XXI que no termina de escoger, si se nos permite la licencia, su presidente. El socio hasta ahora más antiguo del club, el denominado Sahelanthropus tchadensis, es decir, ‘hombre saheliano del Chad’, cuenta con unos siete millones de años y su fósil ha sido bautizado con el elocuente nombre de Tumai, que significa en la lengua local ‘esperanza de vivir’. Pero hay otros, como el keniano Orrorin tugenensis, con seis millones de años, conocido popularmente como el «Hombre del milenio» por haber sido descubierto en el año 2000, y los etíopes Ardipithecus kadabba y Ardipithecus ramidus, cuyos fósiles más modernos se remontan a cuatro millones y medio de años. Todos, sin embargo, poseen un rasgo común: en ellos se mezclan características propias de los simios más antiguos con otras que anticipan las propias del género humano. Tanto, que no sabemos aún ubicarlos muy bien en el árbol evolutivo, de modo que ni siquiera podemos estar seguros de que entre ellos se encuentre nuestro primer ancestro. Después de todo, el bosque húmedo no se había retirado aún lo suficiente para forzarles a abandonar su protección. En pocas palabras: necesitamos desenterrar aún muchos fósiles para responder a tantos interrogantes. Un gran vacío preside todavía nuestros conocimientos entre los siete y los cuatro millones y medio de años antes del presente.
LOS MONOS DEL SUR
Pero unos cientos de miles de años más tarde las cosas cambian. De repente, los fósiles nos inundan. En torno a cuatro millones de años antes del presente, un nuevo género de primates bípedos surge en el África oriental y, dividido en numerosas especies, parece desperdigarse con rapidez hacia el oeste y el sur del continente. Son los famosos australopitecos o, para entendernos, los «simios del sur».
El número de especies que militan en sus filas no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Junto a los más populares, como el clásico Australopithecus africanus, y los más recientes, como el denominado, no sin un notable sentido del humor, Australopithecus garhi (‘sorpresa’, en la lengua de los afar de Etiopía), pasando por el bien conocido Australopithecus afarensis, el linaje al que pertenecía la famosa Lucy, el antiguo Australopithecus anamensis o el también reciente Australopithecus bahrelghazali, un total de cinco especies de Australopithecus hicieron de África entre los 4,2 y los 2,5 millones de años antes del presente su indiscutible hogar.
Pero los australopitecos tuvieron menos suerte que sus predecesores. Por aquel entonces, el clima se había hecho aún más seco y el retroceso de la selva era mayor. Así, no tuvieron otra salida que aventurarse por las peligrosas praderas en expansión, desarrollar sus dientes para triturar con ellos alimentos algo más duros y erguirse sobre sus extremidades inferiores a fin de conjurar sus amenazas e incrementar un poco sus posibilidades de conseguir alimento y sobrevivir. El australopiteco, aunque posee aún largos brazos que le facultan para la vida arbórea, es ya, fuera de toda duda, un primate bípedo.
Si bien el descubrimiento del Australopithecus garhi arrojó una cierta duda sobre la certeza de que los australopitecinos no eran capaces de fabricar herramientas que merecieran ese nombre, aunque quizá sí de utilizarlas, pues junto a sus restos se hallaron útiles de piedra, no existen aún evidencias contundentes que nos permitan cambiar el tradicional consenso entre los paleontólogos. Debemos, pues, mantener la idea de que el frágil y diminuto simio del sur nunca habría poseído esa importante industria que su descubridor, el antropólogo australiano Raymond Dart, bautizó a mediados del pasado siglo con el sonoro nombre de «osteodontoquerática», es decir, elaborada a partir de huesos, dientes y cuernos. Sin duda, como hacen los grandes simios actuales, se habría valido de palos y piedras para romper cáscaras y arrancar raíces, o incluso con el fin de defenderse de sus congéneres o usarlos como apoyo en sus frecuentes alardes sociales. Pero si hubiera contado con una verdadera industria lítica, su vida habría sido sin duda más fácil. Sin embargo, no lo fue en absoluto. Se trataba, con toda probabilidad, de una existencia muy corta, quizá inferior a los treinta años, sometida a los grandes riesgos que le imponía el continuo vagar en busca de alimentos –hojas, frutas, larvas, huevos, raíces, quizá también pequeños animales y carroña– por espacios abiertos donde su frágil cuerpo de ciento cuarenta centímetros de altura y poco más de cuarenta kilos de peso era presa fácil de depredadores más ágiles y fuertes que él, sin que su pequeño cerebro, apenas superior a los cuatrocientos centímetros cúbicos, le sirviera aún de mucha ayuda. Una existencia corta y a veces también solitaria, pues la estación seca, con su inevitable disminución de los recursos disponibles, sin duda dispersaba los grupos en los que vivía, ya de por sí no muy numerosos ni cohesionados.
EL PRIMER SER HUMANO
Sin embargo, los frágiles australopitecos lograron sobrevivir durante más de dos millones de años, e incluso compartieron su existencia con los primeros seres humanos, hasta el punto de que la mayoría de los investigadores los consideran los candidatos más firmes a constituir el último estadio evolutivo de los primates anterior a la aparición de la primera especie humana.
Pero, ¿cómo se produjo la aparición del hombre? Una vez más, la respuesta hay que buscarla en la necesidad de adaptación a los cambios ecológicos. Hace unos 2,8 millones de años, el clima de África oriental sufrió una nueva y más intensa disminución de las precipitaciones. La sabana se convirtió en el paisaje dominante y el bosque denso en una excepción. La naturaleza ensayó una vez más respuestas diferentes ante los nuevos retos. Probó primero a fortalecer el aparato masticador de los homininos, haciéndolo apto para triturar sin dificultad raíces y frutos más duros. Grandes huesos en su mejilla, un sólido reborde óseo en el cráneo y muelas de grandes raíces y esmalte grueso son los rasgos que definen a los denominados parántropos, literalmente ‘al lado de los hombres’. Pero ese camino de la evolución resultó ser un callejón sin salida. Las diversas especies de este nuevo género –Paranthropus aethiopicus, boisei y robustus– se extinguieron no sin antes, como su propio nombre indica, convivir durante mucho tiempo con los primeros hombres.
Con estos últimos ensayó la naturaleza su segunda respuesta a la desecación, esta sí llamada a alcanzar el éxito: un gran desarrollo del cerebro, tanto en tamaño como en complejidad. No obstante, las primeras especies humanas, el denominado Homo rudolfensis, es decir, el ‘hombre del lago Rodolfo’, denominación colonial del actual lago Turkana, y el popular Homo habilis, que vivieron entre 2,5 y 1,4 millones de años antes del presente, contaban con un cerebro no mucho mayor, en proporción al tamaño de su cuerpo, que el de australopitecos y parántropos, setecientos cincuenta centímetros cúbicos en el mejor de los casos. Pero se trataba de un cerebro más eficaz. Las áreas en las que reside la capacidad para la comunicación y la manipulación muestran ya un evidente desarrollo. No fue el único avance. La alimentación de estos primeros humanos incluía ya sin duda la carne, quizá robada de las fauces de voraces depredadores, o con mayor probabilidad simplemente obtenida de las carroñas que estos abandonaban tras sus festines, pero imprescindible para garantizar las proteínas y la gran cantidad de energía que necesitaba un cerebro que no dejaría ya de crecer.
A pesar de las apariencias, el salto necesario para pasar de los meros cantos trabajados (imagen superior) a los bifaces (imagen inferior) es enorme. La talla de estos útiles instrumentos exige poseer una idea previa de la forma que se quiere obtener, lo que supone ya una elevada capacidad de abstracción.
No es, empero, por su cerebro ni por sus preferencias gastronómicas por lo que estos humildes ancestros nuestros son ya considerados los primeros seres humanos. La razón está en sus manos. Con ellas, una y otra especie –para algunos autores son en realidad la misma– eran ya capaces de fabricar herramientas de las que se valían para hacer más sencillas sus tareas cotidianas. No se trataba todavía de útiles muy complejos, sino de modestos cantos trabajados mediante certeros golpes para obtener un filo cortante. Tampoco parece que estos individuos fueran aún capaces de concebir antes en su mente la forma que daban luego a la piedra. Pero se trataba de un avance esencial. Con sus nuevas herramientas, el hombre podía hacerse con esa energía que su cerebro en crecimiento le exigía cada vez más, aprovechando el tuétano de los huesos y las briznas de carne que los grandes depredadores dejaban tras su paso como restos de sus festines. Dos millones de años antes del presente, la humanidad, que había inventado la tecnología, se preparaba para someter a la naturaleza.
El crecimiento del cerebro, la mejora de la dieta y el progreso de la técnica caminaron ya siempre de la mano. Los sucesores del Homo habilis y el Homo rudolfensis aprendieron a cazar, de modo que la carne se convirtió en un alimento cada vez más abundante. Mejor nutridos, gozaron de un cerebro más grande y un cuerpo más fuerte. Más inteligentes, se mostraron capaces de desarrollar útiles más especializados, un lenguaje articulado y una organización social más compleja. Más seguros frente a sus enemigos, vivían más tiempo y podían reproducirse más, colonizando una tras otra nuevas regiones hasta que la mayor parte del planeta fue suyo.
LA HUMANIDAD VIAJERA
Pero el hombre hubo de recorrer un camino extraordinariamente tortuoso y lento para lograrlo. Varias especies humanas tuvieron su oportunidad y todas ellas terminaron por extinguirse. Como ya había ocurrido antes, fue el avance de la desecación el que impulsó los cambios. Unos 1,8 millones de años antes del presente, el clima africano experimentó un nuevo retroceso de las precipitaciones. La sabana avanzó aún más, los seguros bosques disminuyeron y la respuesta que la naturaleza había ensayado con éxito –la bipedestación y el aumento del tamaño y la complejidad del cerebro– volvió a revelarse adecuada.
El Homo ergaster, que surgió entonces y vivió en tierras africanas hasta hace un millón de años, era ya capaz de concebir previamente en su cerebro, mucho más desarrollado, los pesados bifaces –las famosas hachas de piedra que acompañan en el imaginario popular al hombre primitivo– que tallaba después en sólidos guijarros; conocía el fuego, del que se valía para cocinar la preciosa carne de los animales que había ya aprendido a cazar, y poseía un notable lenguaje simbólico que le permitía una mejor cooperación social. Incluso su cuerpo, más alto y de forma más cilíndrica, con una piel privada ya casi por completo de pelo, de andar ya plenamente erguido, con un rostro de nariz prominente y mandíbula menos robusta, se nos antoja más parecido al nuestro. Quizá por ello el Homoergaster es el primero de nuestros numerosos ancestros al que todos los paleontólogos consideran, sin discusión, humano.
Al Homo ergaster creíamos deber también otro significativo salto en nuestra paciente marcha evolutiva, pues pensábamos hasta hace poco tiempo que había sido esta especie la primera en abandonar las familiares planicies africanas para colonizar otros continentes. Sin duda, sus características le permitían ya una adaptación más rápida y mejor a su nuevo ambiente, de modo que cuando la comida escaseaba o el grupo crecía en exceso, simplemente se formaba uno nuevo que avanzaba hasta una zona próxima. Así, poco a poco, a un ritmo desesperadamente lento pero continuo, el Homo ergaster habría ido ocupando extensas regiones de África y habría terminado también por salir de ellas. Hace alrededor de 1,7 millones de años, el hombre habría llegado a Asia y hubiera comenzado a dispersarse por ese inmenso continente. Allí –o al menos eso creíamos–, a lo largo de una marcha de cientos de miles de años, hubo de cambiar de nuevo para adaptarse a un medio distinto, dando así lugar a nuevas especies, el Homo erectus, apenas distinto de su antepasado africano, aunque incapaz, por lo que parece, de fabricar bifaces, y el diminuto Homo floresiensis, conocido popularmente como el hobbit, por su similitud con estos pequeños seres de la célebre novela de fantasía épica El señor de los anillos, de J. R. R. Tolkien, un endemismo de la isla de Flores, al este de la isla indonesia de Java, que apenas supera un metro de altura y posee un cerebro inferior a cuatrocientos centímetros cúbicos.
Sin embargo, este sencillo panorama ya no convence en la actualidad a la mayoría de los paleontólogos. En primer lugar, no parece que fuera Homo ergaster el primer viajero africano, sino una especie denominada Homo georgicus, que fue hallada en 1999 en el yacimiento caucasiano de Dmanisi y no ha dejado de proporcionar sorpresas desde entonces. Con una antigüedad de 1,7 millones de años, posee un cráneo demasiado pequeño, entre 600 y 780 centímetros cúbicos, para ser descendiente del Homo ergaster, por lo que quizá descienda del Homo habilis, y no cabe duda de que, sin que sepamos aún de dónde procede y cuánto tiempo llevaba allí, ya estaba en Asia cuando llegó el Homo ergaster. En segundo lugar, pocos especialistas en la evolución humana sostienen aún que el asombroso Homo floresiensis descienda del Homo ergaster o siquiera del Homo erectus, mientras ganan terreno los partidarios de atribuir su ascendencia al Homo georgicus o incluso al Homo habilis. Con apenas un metro de altura y un cerebro similar al de un australopiteco, sobrevivió en la isla de Flores hasta hace doce mil años, y sus rasgos, tan prodigiosos como contradictorios, parecen empeñados en echar por tierra el árbol evolutivo humano más o menos aceptado por los paleontólogos. ¿Cómo es posible que un cerebro tan diminuto posea rasgos tan modernos que lo hacen candidato a poseer un lenguaje articulado y una notable complejidad mental? ¿Cómo llegó allí? ¿Por qué se extinguió? Las preguntas se acumulan y las respuestas, como es habitual en lo que se refiere a la evolución humana, escasean.
Colonización del planeta por nuestro linaje. Aunque tardó millones de años en abandonar su cuna africana, el hombre fue incrementando progresivamente su ritmo de expansión por las tierras emergidas, pero fue el Homo sapiens la única especie humana que alcanzó todos los continentes.
Fuera como fuese en realidad, el Homo ergaster evolucionaba entretanto también en tierras africanas, aunque no existe aún un consenso claro sobre el modo en que se produjo esta evolución. Para algunos autores, entre ellos sus descubridores en el yacimiento español de Atapuerca, cambió para dar lugar a una nueva especie denominada Homo antecessor, es decir, ‘hombre pionero’, que a través del Próximo Oriente asiático habría llegado por primera vez a Europa. Para otros, la mayoría, este primer europeo, que tampoco fabrica bifaces, sería resultado de la evolución del Homo erectus y, en consecuencia, procedería de Asia. El Homo ergaster, por el contrario, sería el antepasado directo de otra especie denominada Homo heidelbergensis, muy similar en la práctica a la humanidad moderna, con sus casi ciento ochenta centímetros de altura, un cerebro de mil doscientos cincuenta centímetros cúbicos y unos logros culturales ya avanzados que incluían la talla de bifaces, el dominio del fuego e incluso las primeras manifestaciones artísticas.
Pero la importancia de este miembro del género Homo no está sólo en sus logros, sino en su evolución posterior, pues a partir de él, tras extenderse ya por todo el Viejo Mundo, evolucionaron las dos últimas especies humanas: el Homo neanderthalensis, que surgió en Europa hace unos doscientos mil años, probablemente como resultado de la adaptación del Homo heidelbergensis al frío intenso de un continente entonces congelado por la glaciación, y, por fin, el Homo sapiens, nuestra propia especie, que apareció casi al mismo tiempo en África, quizá como resultado de un nuevo incremento de la insolación y la aridez.
El primero de ellos, descubierto en un yacimiento del valle alemán de Neander, del que tomó su nombre, es el conocido popularmente como hombre de Neandertal. No muy alto, pues rara vez superaba los ciento setenta centímetros, debía ofrecer, sin embargo, un aspecto impresionante. Sus pesados y fuertes huesos, la amplitud de su caja torácica, la fortaleza de su poderosa musculatura, su prominente mandíbula y su huidiza frente no harían difícil, en contra de lo que ha escrito algún avispado investigador, identificarlo con escaso margen de error en el metro de Nueva York. Pero su primitivismo, fruto en realidad de su adaptación al frío, es engañoso. El cerebro del neandertal, que alcanzaba sin problemas los mil quinientos centímetros cúbicos, supera incluso al nuestro en tamaño, aunque no en proporción, pues se encierra en un cuerpo mucho mayor. Su tecnología, basada como las de sus predecesores en la talla de la piedra, ha alcanzado ya una notable perfección técnica, que le permite obtener útiles precisos y variados. Dueño de unos pulmones inmensos y de unas profundas fosas nasales, se encuentra perfectamente adaptado al frío ambiente de la Europa de las glaciaciones. Capaz de una cooperación social sin precedentes, no halla problema en capturar presas varias veces mayores que él, alimentándose de su nutritiva carne. Y, en fin, dotado de una avanzada inteligencia simbólica y al menos del principio de una conciencia moral, entierra a sus muertos entre elaborados ritos, aunque no todos los investigadores coinciden en esta hipótesis, y no duda en dedicar energías a proteger y cuidar a los individuos que no pueden ya valerse por sí mismos.
Mientras, en África la glaciación tenía también sus consecuencias, aunque bien distintas de las que produjo en Europa. En lugar del frío, su principal efecto allí fue la disminución drástica de las precipitaciones y, con ellas, de los recursos disponibles. Aunque el Homo ergaster estaba ya bien adaptado a la aridez, debía enfrentarse a períodos aún más prolongados de escasez de alimentos, con la importante particularidad de que la densidad de población era ahora mayor y de que los desiertos que habían surgido en el norte y el sur del continente le impedían emigrar hacia otros lugares. Así las cosas, su única salida era cambiar, y de ese cambio surgió una nueva especie: el ya mencionado Homo sapiens, cuyas características resultaron ser tan idóneas para sobrevivir en un clima cálido y seco como las de su primo neandertal lo eran para hacerlo en un clima glacial. Alto, de figura cilíndrica, nariz corta y frente plana, su organismo se defendía con naturalidad del calor, pero se mostraba por completo inadecuado para enfrentarse al frío.
Entonces, ¿por qué acabó por imponerse nuestra especie sobre su competidora incluso en las frías estepas de la Europa glacial, que alcanzó hace unos cuarenta mil años? ¿Por qué se extinguió el hombre de neandertal? Sólo una ventaja tenía el Homo sapiens en la lucha por la vida, pero esta ventaja resultó ser crucial. Su cara más corta le hacía sin duda más propenso al enfriamiento, pero también le permitía albergar una laringe mucho más apta que la de su primo neandertal para producir sonidos articulados. Desde un punto de vista genético, ellos estaban tan preparados como nosotros para el lenguaje, pero su cuerpo no lo estaba de igual modo. El lenguaje sapiens, en consecuencia, podía ser mucho más rico y su cooperación social, por tanto, mucho más intensa. Gracias a ello, los individuos de nuestra especie, que por separado sin duda eran inferiores, creaban grupos más eficaces. Así, cuando en su eterno peregrinar el Homo sapiens alcanzó Europa, la presencia de su nuevo vecino resultó fatal para los neandertales, aunque no sabemos aún con seguridad la causa última de su extinción. En Asia, el Homo erectus sufrió idéntico destino en una fecha similar. Luego, el Homo sapiens alcanzó Australia y, unos diez mil años antes del presente, América. Una sola especie humana, la nuestra, caminaba ya sobre la faz de la tierra.
Pero no podemos dar por cerrado este epígrafe sin plantear al menos la gran pregunta, aún a la espera de una respuesta definitiva, sobre la evolución humana: ¿Acaso no se mezclaron nunca las dos especies? O dicho de manera más directa: ¿No hay en nuestra herencia genética huella alguna del ADN de los neandertales?
Hasta hace pocos años, la negativa no podía ser más categórica: ambas especies no se habrían mezclado jamás; no existiría entre nuestros genes ninguno que decenas de miles de años atrás se hallara también en las células de nuestros primos neandertales. Entre ambos no habría existido nunca el amor, sino tan solo una forma más o menos violenta de guerra, en todo caso una lucha continua por apropiarse de unos recursos siempre escasos. Sin embargo, las cosas han cambiado, y lo han hecho de manera radical. La culminación del denominado Proyecto Genoma Neandertal, desarrollado entre 2006 y 2010 bajo la dirección del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, y cuyas conclusiones fueron presentadas en ese último año en la prestigiosa revista Nature, ya habían conducido a sus responsables a una afirmación sorprendente: neandertales y sapiens se mezclaron y no lo hicieron sólo de forma ocasional, sino con la frecuencia suficiente para que entre un uno y un cuatro por ciento de nuestros genes actuales sea de inequívoca procedencia neandertal.
Esquema reciente del árbol evolutivo humano que goza de mayor aceptación entre los paleontólogos. Los continuos descubrimientos que se han producido desde comienzos del siglo XXI lo convierten, empero, en obsoleto a un ritmo nunca visto con anterioridad.
Pero ¿cuándo se produjo esa mezcla? El proyecto había dado también una respuesta a esa pregunta. Las secuencias genéticas neandertales analizadas mostraban coincidencias con las de los sapiens procedentes de Europa, Asia y Oceanía, pero no con las de África. Ello quiere decir que la mezcla se habría producido claramente después de que el Homo sapiens saliera de este continente. En un lugar situado con toda probabilidad en Oriente Medio o el Norte de África, en un período comprendido entre los ochenta mil y los cincuenta mil años antes del presente, las dos especies no sólo convivieron, sino que mantuvieron relaciones tan estrechas que, durante un tiempo al menos, existió la posibilidad de que terminaran por convertirse en una sola.
Se creía entonces que después no volvieron a hacerlo. Ya en Europa, durante diez mil años de convivencia, el intercambio genético se detuvo; la guerra pareció suceder al amor. Sin embargo, nuevos estudios han forzado a cambiar también esa conclusión. Material genético de nuestra especie hallado en la cueva de Pestera cu Oase, en Rumanía, con una antigüedad de entre 37.000 y 42.000 años, muestra un porcentaje de genes de origen neandertal de entre un seis y un nueve por ciento. Los apareamientos, por tanto, no se habrían detenido en nuestro continente. Aunque la guerra continuaba y fuimos nosotros quienes al final nos alzamos con la victoria, debió de haber en ambos bandos al menos algunos, quizá pocos, convencidos pacifistas que, como sus melenudos herederos de los años sesenta del siglo pasado, preferían el amor a la guerra.
Desaparecieron. Pero su huella había quedado para siempre en nuestra sangre. Podemos afirmar, por tanto, que, de alguna manera, todos somos neandertales.
LA ERA DE LA PIEDRA
La historia que hemos contado no puede darse por cerrada. Las continuas investigaciones sin duda sacarán a la luz nuevos antepasados nuestros que nos obligarán a replantearnos una vez más lo que hasta ahora damos por cierto.
Pero, ¿cómo era la vida de aquellos hombres y mujeres? ¿Cómo se procuraban el alimento? ¿En qué lugares habitaban? ¿De qué modo se relacionaban entre sí? ¿Cómo tomaban las decisiones que afectaban al grupo? ¿En qué creían y cómo representaban esas creencias? Ahora que ya sabemos cuál era el aspecto de nuestros ancestros, debemos responder a esas preguntas.
Incapaces, como vimos, de producir la comida que necesitaban para subsistir, los hombres primitivos, como el resto de los seres vivos, se veían obligados a tomarla de la naturaleza tal como esta se la ofrecía. No podían alterarla en lo más mínimo, pues desconocían todavía la manera de controlar los delicados procesos reproductivos que se escondían detrás de cada semilla y cada fruto que alcanzaba su mano, de cada carroña que consumían con avidez o de cada presa que abatían sus toscas lanzas y azagayas. Durante millones de años, el hombre no fue sino un depredador más que obtenía su alimento por medio de la recolección, la caza y la pesca, aunque cada vez con mayor eficacia, gracias a una creciente cooperación social y una tecnología más perfeccionada.
El consumo de hojas, frutos y bayas, suficientes para alimentar un cerebro de pequeño tamaño, fue completándose al principio con la ingestión de carroña, a duras penas disputada a hienas y buitres, y luego dejó paso a la caza de animales pequeños, incapaces de oponer otra resistencia que la huida, y finalmente a la captura de grandes presas, que garantizaban comida abundante, cuando el lenguaje más complejo y las armas más perfeccionadas hicieron posible la caza por acoso de una gran variedad de especies. Mamuts y renos, toros salvajes y rinocerontes lanudos, bisontes y ciervos, caballos y otros muchos animales de gran tamaño eran perseguidos por grupos numerosos y bien organizados de cazadores hasta que se veían forzados a precipitarse por un barranco o quedar encerrados en un desfiladero sin salida donde se les remataba con lanzas o pedruscos. Pero los cazadores de grandes piezas no eran en modo alguno los únicos en aportar comida. La especialización en el seno de los grupos avanzó también ligeramente, de forma que incluso los individuos en apariencia más frágiles hallaban la manera de contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas. Los más ancianos, no aptos ya para participar en las grandes expediciones de caza mayor, podían colaborar en la alimentación del clan aportando pequeñas presas. Y las mujeres, volcadas en el cuidado de los hijos pequeños, hacían también su contribución con bayas y semillas que enriquecían la dieta colectiva.
El descubrimiento del fuego debió de ayudar mucho a aquellos seres casi inermes ante la naturaleza. Su dominio no sólo resultó vital para los sufridos habitantes neandertales de la Europa glaciar, que gracias a él lograron conjurar con mayor facilitad la amenaza del frío, sino también para sus predecesores Homo ergaster y erectus y sus herederos sapiens, cuyos estómagos se beneficiaron de una digestión más fácil de la carne sometida a cocción. De igual modo, el lento pero evidente progreso de la técnica facilitó las cosas. Al principio, el hombre se valía de instrumentos apenas modificados, como palos o huesos, pero su utilidad era limitada y su resistencia, mediocre. Sólo la piedra –en especial las más duras como el sílex, el basalto, el cuarzo o la obsidiana– aunaba duración y una cierta versatilidad. Pero aprovechar estas ventajas exigía aprender a darle la forma que se requería para cada función, y lograrlo no resultó una tarea sencilla.
Bifaz lanceolado del cerro de San Isidro, en Madrid, datado en unos doscientos mil años. Los bifaces más antiguos han sido hallados en África hace 1,9 millones de años, aunque luego se extendieron por todo el Viejo Mundo debido a la ventaja inicial que aportaba su versatilidad, que permitía usarlos para tareas pesadas como talar árboles o quebrar huesos, pero también para trabajos más sutiles como cortar una articulación o filetear la carne.
Las primeras herramientas de piedra no fueron, como vimos, sino cantos trabajados por una o las dos caras, o las lascas sin retocar que saltaban de ellos al golpearlos. Pero estos primeros útiles eran aún muy toscos y su provecho quizá no iba mucho más allá de paliar la pérdida de los voluminosos y afilados caninos que aún conservaban nuestros primeros ancestros. Mucho más tarde, probablemente de la mano del Homo ergaster, hacen su aparición los bifaces, piedras de gran tamaño talladas por las dos caras para servir como hachas de mano o hendedores, de gran utilidad para cortar la carne, dar forma a la madera e incluso preparar pieles. No hace mucho se creía que en todos los casos la manera de trabajar la piedra era la misma: golpear un gran pedazo hasta obtener de él la forma deseada, desechando los fragmentos que saltaban en la operación, con el consiguiente desperdicio. Un kilogramo de piedra, así las cosas, apenas habría permitido obtener entre diez y cuarenta centímetros de filo cortante. Sólo cientos de miles de años después, el hombre habría aprendido a fabricar sus útiles tomando como base precisamente esos fragmentos, las lascas, con lo que obtenía una cantidad mucho mayor de herramientas y podía conferir a estas una forma más precisa, lo cual aumentaba también su utilidad.
Hoy, no obstante, se tiende a pensar que desde el principio el hombre mostró más interés por las lascas que por el núcleo del que se obtenían. La diferencia y, por tanto, el progreso, habría residido entonces en el tratamiento que luego recibían esas lascas, nulo en los primeros estadios del proceso, cada vez mayor en los posteriores, cuando las lascas sufren retoques de importancia creciente para adaptarlas a las funciones con que han sido concebidas. En cualquier caso, los neandertales, maestros en esta técnica, llegaron a obtener así cerca de dos metros de filo por kilo de piedra. Pero fue nuestra propia especie, el Homo sapiens, la que perfeccionó la talla hasta el auténtico virtuosismo. No sólo era capaz de producir entre seis y veinte metros de filo útil por cada kilo de materia prima, sino que las lascas que elaboraba, tan estrechas y alargadas que se las conoce como «hojas» o «láminas», se revelaron más versátiles y le permitieron elaborar una tipología mucho más rica de herramientas que alcanzaron una enorme especialización. Raspadores, buriles, perforadores y otros muchos útiles, concebidos cada uno de ellos para servir a una función única y específica, convivieron así con las tradicionales hachas de mano y puntas de flecha o de lanza, y con una rica variedad de herramientas de hueso, como arpones, agujas y azagayas. Después de millones de años, el hombre se había convertido en un consumado maestro de la talla, apto para ejecutar con precisión incomparable las imágenes antes concebidas en una mente que tan sólo empezaba a revelar de lo que era capaz.
Esta evolución técnica reviste tanta importancia para nuestro conocimiento de la Prehistoria, de la que no contamos, por definición, con testimonios escritos, que aún nos sirve hoy como base para su periodización. Dado que la humanidad se valió de la talla de la piedra desde sus inicios hasta hace unos doce mil años, momento en el que empezó a trabajarla por medio del pulido, seguimos usando esa fecha para distinguir dos grandes etapas en el seno de la Edad de Piedra, y llamamos Paleolítico, es decir, ‘edad de la piedra antigua’, al período que la precede y Neolítico, o ‘edad de la piedra nueva’, al que se inicia entonces. También nos sirve la técnica de tallado para establecer etapas dentro del Paleolítico, que dividimos, de más antiguo a más reciente, en Inferior, Medio y Superior. El primero, en el que vivieron las especies humanas anteriores al Homo neanderthalensis, se caracteriza por industrias líticas de cantos trabajados, lascas sin retocar y bifaces; el segundo, protagonizado por los neandertales, presenta una industria basada en instrumentos de lasca, y el último, monopolio del Homo sapiens, es la era de los útiles de láminas y de hueso.
Al mismo tiempo, también las estructuras sociales fueron evolucionando. En la densa floresta en la que vinieron a la vida, nuestros más remotos ancestros carecían de razones de peso para afianzar los vínculos grupales más allá de lo habitual entre los grandes simios. Luego, cuando se vieron forzados a abandonar la oscura protección de los bosques, no tuvieron más remedio que formar grupos de unas decenas de individuos, juntar el alimento en un lugar común y cooperar para defenderlo y defenderse. Todavía no puede hablarse de familias, pues la relación entre los sexos se limitaba a los períodos de celo de las hembras y no llevaba aparejada estabilidad alguna. Luego, la necesidad de mantenerse alerta ante los depredadores, ofrecer menos superficie corporal expuesta al intenso sol de la sabana, acarrear comida y, sobre todo, soportar el peso de un cerebro creciente, convirtió en obligado mantener una posición erguida la mayor parte del tiempo. Pero el caminar erecto requiere una pelvis estrecha, con las consiguientes dificultades en el parto, de modo que las crías morían con frecuencia al venir al mundo. La naturaleza halló la solución adelantando el nacimiento.
De este modo, mientras la gestación esperable en un primate de nuestro tamaño habría sido de veintiún meses, nuestra especie la redujo a nueve, permitiendo así que la cabeza del recién nacido atravesara sin problemas la pelvis de su madre durante el parto. Pero el precio fue muy alto: nuestras crías nacían siempre prematuras y requerían absorbentes cuidados durante un largo período. Las hembras no podían ya, en consecuencia, dedicar el tiempo necesario a la obtención de comida; necesitaban machos que las ayudasen a criar a sus hijos, asegurándoles el alimento y protegiéndolas de las amenazas de los voraces depredadores de la sabana. La experiencia demostró que sólo aquellas que se mostraban más receptivas sexualmente lograban la protección preferente de los machos, así que, poco a poco, los períodos de celo fueron dilatándose hasta desaparecer. Los machos empezaron, de este modo, a tomar bajo su cuidado a una hembra concreta que le brindaba a cambio sus favores con mayor exclusividad. Se había firmado el «contrato sexual», como lo denominara hace unas décadas la antropóloga Helen Fisher. La pareja humana había nacido.
Ello no quiere decir que la familia nuclear fuera, desde ese mismo instante, la célula social básica. La necesidad de cooperación dentro del grupo y los fuertes vínculos de parentesco que unían entre sí a todos sus miembros hacían que fuera el clan y no la pareja la estructura fundamental de la sociedad. Además, la ausencia de propiedad privada, más allá de unos pocos útiles o adornos, que también se compartían, y el continuo errar de las poblaciones, de campamento en campamento, de cueva en cueva, buscando cuando era posible la orilla de los ríos, que ofrecían agua, piedra y comida, siempre en pos de las manadas que llegaron a erigirse en su principal alimento y cuya caza exigía un intensa cooperación, sin duda favorecían el fortalecimiento de los lazos grupales. La propia estructura de los lugares de habitación que han llegado hasta nosotros abona esta hipótesis. Ya sea en los ocasionales y efímeros campamentos al aire libre, ya en el acogedor interior de las cuevas habitadas largo tiempo, los hogares, próximos entre sí hasta hacer imposible la intimidad, revelan una mentalidad social en la que la pertenencia al grupo primaba sobre cualquier otra consideración.