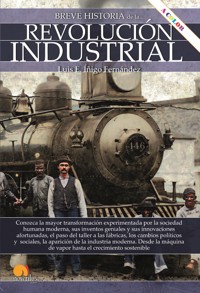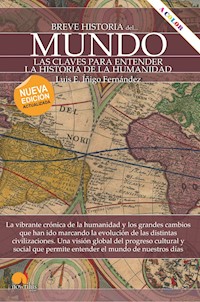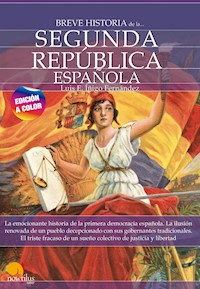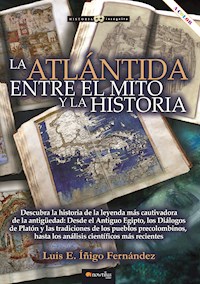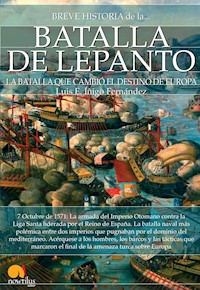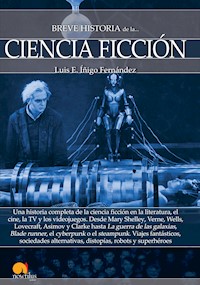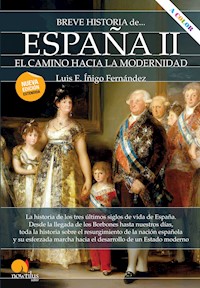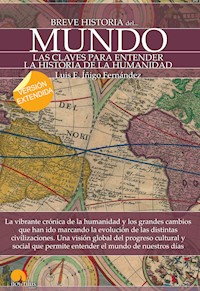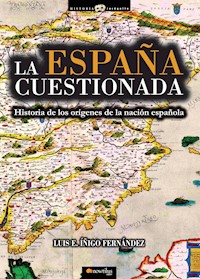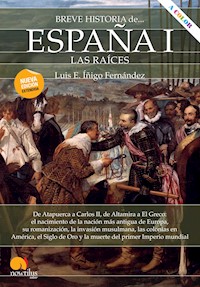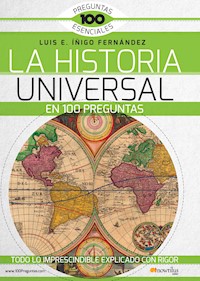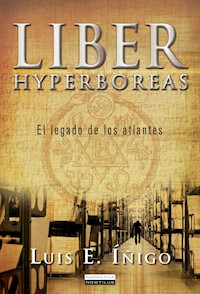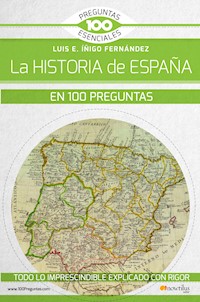
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Las claves esenciales y cuestiones históricas imprescindibles para comprender la verdadera historia de los españoles: La Prehistoria, la Iberia prerromana y la Hispania romana, la protonación española medieval y el mundo árabe, el esplendor cultural y la colonización de América, el proyecto nacional liberal y republicano, la segunda República, la Guerra Civil y la transición a la democracia. ¿Estaba la España de la Antigüedad poblada por gigantes? ¿Adoraban los romanos el pescado de Cádiz? ¿Fue el reino visigodo de Toledo la primera encarnación histórica de España? ¿Fueron los reyes andalusíes mejores poetas que guerreros? ¿Querían de verdad los Reyes Católicos reconstruir la unidad de España? ¿Pudieron solo un puñado de aventureros venidos de España conquistar imperios tan poderosos como el azteca y el inca? ¿Cómo un país en decadencia fue capaz de alcanzar el esplendor cultural de la España del Siglo de Oro? ¿Con qué España soñaban los ilustrados del siglo XVIII? ¿Fue en verdad gloriosa la revolución española de 1868? ¿Cómo trató la II República de contentar, sin éxito, a los nacionalistas catalanes y vascos? ¿Tenía el franquismo problemas de identidad? ¿Qué sonido hacían los sables en la España de la Transición?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 565
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Historia de España
La Historia de España en 100 preguntas
Luis E. Íñigo Fernández
Colección: 100 preguntas esenciales
www.100Preguntas.com
www.nowtilus.com
Título:La Historia de España en 100 preguntas
Autor: © Luis E. Íñigo Fernández
Copyright de la presente edición:© 2018 Ediciones Nowtilus, S.L.
Camino de los Vinateros 40, local 90, 28030 Madrid
www.nowtilus.com
Elaboración de textos:Santos Rodríguez
Diseño de cubierta: NEMO Edición y Comunicación
Imagen de portada: Mapa general de España Antigua dividido en tres partes: Bética, Lusitania y Tarraconense; con la subdivisión de cada una [Material cartográfico] / Por el geógrafo don Juan López, pensionista de S.M. Individuo de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla y de la Sociedad de Asturias
Real Academia de la Historia - Colección: Departamento de Cartografía y Artes Gráficas - Signatura: C-Atlas E, I a, 2
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
ISBN Digital: 978-84-9967-980-8
Fecha de publicación: septiembre 2018
Depósito legal: M-26133-2018
Para los patriotas de bien, que aman a su país sin despreciar al de los demás y hacen de él un hogar que a todos acoge sin preguntar ni exigir
De la prehistoria a la Antigüedad
1
¿ERAESPAÑOLELEUROPEOMÁSANTIGUOQUESECONOCE… PORAHORA?
La presencia del ser humano en la península ibérica, al menos por lo que hasta ahora sabemos, se remonta más de un millón doscientos mil años en el pasado, fecha en la que parece que un lejano ancestro de nuestra especie daba sus primeros y vacilantes pasos por las tierras de Europa. De lo que sí podemos estar seguros es que su aspecto físico era más moderno de lo que cabe esperar por su antigüedad. Poseía ya un gran cerebro, cercano a los mil centímetros cúbicos, el equivalente a un litro. Su cara, menos plana que la de sus padres y abuelos africanos y con una mandíbula menos prominente, lo dotaba, sin duda, de una expresión más humana. Y, sin embargo, la cultura y la tecnología de este antepasado nuestro no eran muy distintas de las de sus predecesores. Incapaz todavía de fabricar bifaces, las famosas hachas de piedra de la prehistoria, tenía que contentarse con golpear unas cuantas veces un humilde canto rodado arrebatado a un río o un olvidado fragmento de sílex fruto de la erosión natural para obtener de ellos un filo cortante. La forma de estas toscas herramientas era todavía caprichosa y muy corta la secuencia de golpes encadenados en su fabricación. Y no parece tampoco que entre aquellos humanos primitivos pudiera hallarse algún lejano antecesor de Miguel Ángel, capaz de descubrir oculta en la rudeza de un bloque de mármol la imponente presencia de un David paleolítico o la tierna belleza de una Piedad de la Edad de Piedra.
Su existencia, por otra parte, tampoco debía de ser sencilla. Dotados con tan pobre utillaje, recorrían aquellos hombres los valles de los ríos recogiendo frutos y bayas, disputando alguna carroña a los buitres o cazando pequeñas presas. Arrastraban su alimento hacia oscuras y protectoras cuevas y lo devoraban allí al abrigo de depredadores más fuertes y osados. O eran ellos mismos, víctimas irremediables de las leyes de la naturaleza, quienes nutrían en su cómplice oscuridad a sus competidores salvajes, salpicando de huesos abandonados a los ávidos ojos del paleontólogo el suelo de las cavernas, casi siempre su hogar, muchas veces su refugio, a menudo su tumba.
El nombre de este lejano antepasado nuestro, escogido con toda intención por sus descubridores, los paleontólogos españoles Juan Luis Arsuaga, Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro, que lo definieron como especie en 1997, es Homo antecesor, el ‘hombre anterior’; el lugar donde se hallaron sus primeros restos, la Gran Dolina, en la burgalesa sierra de Atapuerca, es uno de los yacimientos paleontológicos más ricos de todo el continente europeo; su edad, por lo que entonces se sabía, 800 000 años.
¿Pero fue el Homo antecessor de la Gran Dolina el primer poblador de la Europa prehistórica? Se trata de una cuestión que se encuentra sometida a debate, al igual que lo está su exacta ubicación en el árbol evolutivo de la humanidad prehistórica. Si en un primer momento se pensó, o así lo defendieron con ahínco sus descubridores, que la nueva especie era nada menos que el ancestro africano común de neandertales y sapiens, se piensa ahora que tal honor corresponde a Homo heidelbergensis, una especie también de origen africano, resultado de la evolución de Homo ergaster, que siguió desarrollándose en su hogar natal hasta convertirse en Homo sapiens, mientras en Europa, quizá obligado por el clima frío, los inviernos largos, los días cortos y la comida escasa, daba lugar al Homo neanderthalensis. El Homo antecessor sería, de este modo, un descendiente de Homo erectus, la forma asiática de Homo ergaster, llegado a tierras europeas desde el este, el cual, sin descendencia conocida, terminaría por convertirse, como tantas otras especies, en una vía muerta de la evolución.
Reconstrucción facial de Homo antecessor. De acuerdo con sus descubridores, este ancestro nuestro podría ser el antepasado común de neandertales y sapiens. No obstante, dicha hipótesis apenas cuenta con defensores en la actualidad. Imagen Wikimedia Commons.
La otra cuestión, sin embargo, sigue abierta. Los restos más antiguos de Homo antecessor, hallados en 2008 en la Sima del Elefante de Atapuerca, cuatrocientos mil años más antiguos que los de la Gran Dolina, parecen ser también los más antiguos hallados en Europa. Eso, claro, en el caso de que se confirme su adscripción a dicha especie, hecho no tan evidente a juzgar por la opinión de algunos expertos que prefieren abstenerse aún de afirmarlo con rotundidad, por lo que proponen su asignación provisional a una especie inédita que, por su ubicación en España, sugieren designar con el original nombre de «especie ñ». Y los descubrimientos no cesan. En 2013 se halló también en la Sima del Elefante un fragmento de cuchillo de sílex que parece datar de hace 1,3 millones de años y en 2014 un nuevo fragmento de edad similar. Pero la lógica no puede dejar de imponerse. La península ibérica es la tierra más occidental del continente europeo. Si su población se inició como resultado final de lentas migraciones de grupos humanos procedentes de Asia, los europeos más antiguos debieron de ser los que se asentaron en sus comarcas más orientales y no a la inversa. No pudieron ser españoles, sino seguramente rusos, ucranianos, o quizá polacos, los europeos más antiguos.
2
¿FUEUNACUEVAESPAÑOLAELLUGARDONDEARDIÓELÚLTIMOFUEGODELOSNEANDERTALES?
Antes, pensemos en el Homo heidelbergensis y el mundo que encontró a su llegada a Europa. El que es nuestro hogar era entonces, en plena Edad del Hielo, un lugar inhóspito y exigente, de inviernos largos, días cortos y escasas y tímidas plantas que se dejaban recolectar solo durante unos pocos meses al año. Aquel páramo helado solo ofrecía una fuente más o menos segura de alimentos: la carne. Por ello, el Homo heidelbergensis no tuvo otra alternativa que la de convertirse en un experto cazador. Diseñó mortíferas jabalinas, desarrolló complejas tácticas de acoso a las presas y selló con más fuerza, en torno al fuego de sus cuevas, una cohesión social que le permitió sobrevivir en un entorno tan adverso. Su vida había comenzado a cambiar; pronto lo harían también su cuerpo y su mente. En África, donde se habían quedado los más afortunados, el pasar de las generaciones y el caprichoso azar de las mutaciones genéticas los convirtió en una nueva especie, más inteligente, esbelta y grácil: el Homo sapiens; en Europa, el frío pertinaz de las glaciaciones hizo de ellos esos individuos achaparrados y corpulentos, de potentes músculos y robustos huesos, que conocemos como neandertales.
Pasaron centenares de milenios sin que las dos especies hermanas llegaran siquiera a conocerse. Los neandertales se erigieron en señores incontestables de una Europa glacial a la que se hallaban perfectamente adaptados. Su nariz, ancha y prominente, les permitía atemperar el aire frío antes de introducirlo en sus pulmones, previniendo así las afecciones respiratorias. Sus dientes, en especial sus fuertes incisivos, arrancaban sin esfuerzo los pedazos de carne que les aseguraban la energía necesaria para mantener calientes sus grandes cuerpos en un ambiente casi siempre gélido. Su fuerza física, su gran cerebro y su notable capacidad para la elaboración de eficaces instrumentos líticos hacían de ellos expertos y letales cazadores. Sus fuertes lazos sociales, su sensibilidad hacia los enfermos y los impedidos, y las trascendentes preguntas que sin duda brotaban en la intimidad de su espíritu acerca del sentido de la vida y la cruel seguridad de la muerte los convertían en seres que merecían el apelativo de humanos al menos tanto, o quizá tan poco, como lo merecemos nosotros mismos. Aunque su extrema dureza les impusiera en ocasiones temporadas de escasez que han dejado terribles huellas en sus restos fósiles, ninguna amenaza parecía capaz de perturbar su perfecto dominio del medio en el que habitaban.
Sin embargo, no fue así. El rival que terminaría por desplazar a los neandertales del escenario de la historia crecía en silencio en las cálidas tierras del sur. En África, el Homo sapiens, que se había mantenido hasta entonces confinado en su hogar originario, comenzó a moverse. Unos 50000 años antes del presente, nuestros remotos antepasados dieron principio a la conquista del mundo. Poco a poco, en una marcha lenta pero continua, nutridas oleadas procedentes de África penetraron en Europa por tierra, a través del Cáucaso. Los antiguos dueños del continente, en el que habían vivido solos por completo durante más de cuatrocientos mil años, se toparon de repente con seres a un tiempo semejantes y distintos, y enseguida dedujeron que en los profundos ojos de aquellos sujetos altos, delgados y de extrañas cabezas brillaba una inteligencia al menos tan poderosa como la suya.
Durante doce mil años, ambas especies convivieron. A lo largo de un período tan dilatado, los contactos entre ellas tuvieron por fuerza que ser frecuentes y estrechos, y fecundos los intercambios culturales. Como sucede siempre con los humanos, la discordia y la amistad, la alianza y la afrenta sin duda se sucedieron con irregular cadencia. Quizá hubo incluso momentos de amor, encarnados en fósiles de individuos en los que conviven rasgos propios de ambas especies, aunque, como sabemos, estas nunca se fundieron en una sola. Por el contrario, poco a poco, los grupos de sapiens fueron ocupando el territorio europeo mientras los clanes neandertales se retiraban con igual parsimonia hasta que terminaron por concentrarse en unos pocos enclaves aislados. ¿Qué sucedió? ¿Acaso nuestros ancestros eran tan belicosos como nosotros y no cejaron hasta dar muerte al último de sus hermanos neandertales? No parece que fuera así o al menos no se han hallado evidencias arqueológicas en ese sentido. Más bien debió de tratarse de una mera cuestión de respuesta a los retos del entorno. Aunque los neandertales, verdaderos hijos del hielo, habían logrado una perfecta adaptación al hábitat inhóspito de la Europa glacial, el Homo sapiens pronto la superó. El crecimiento, lento pero continuo, de la población y la consiguiente escasez de recursos hicieron el resto: solo los mejores sobrevivieron y los mejores eran nuestros ancestros africanos.
¿Pero por qué? ¿Cómo pudieron aquellos individuos de piel oscura, cuerpo frágil y estrecha nariz, recién llegados de tierras cálidas, competir con mayor éxito que los venerables hijos del hielo en el invierno casi perpetuo de la Europa glacial? El debate sigue abierto. Una de las razones podría encontrarse en su mayor capacidad para la cooperación, tanto entre individuos como entre grupos, así como en la mayor perfección de su tecnología lítica, que les permitía fabricar herramientas más eficientes. La palabra pudo quizá desempeñar un papel fundamental en todo ello. Gracias a una laringe más idónea para la producción de sonidos articulados, el Homo sapiens era capaz de desarrollar un lenguaje más rico y complejo que facilitó en gran medida que sus clanes fueran, en escenarios similares, mucho más eficientes que los neandertales a la hora de obtener recursos. Pero no debemos tampoco despreciar por completo el efecto de los factores de índole evolutiva. Cuando sus poblaciones llegaron a ser lo bastante pequeñas, la dificultad para limpiar mediante cruces las taras genéticas pudo convertirse en un problema tan grave que terminó por abocar a la especie a la extinción. Finalmente, hace solo unos 24000 años, las hogueras acallaron para siempre su crepitar en la remota cueva de Gorham, el último reducto habitado por neandertales, cerca del peñón de Gibraltar, al borde del mar y del olvido. El Homo sapiens se había quedado solo.
3
¿PINTABANLOSESPAÑOLESDELPALEOLÍTICOMEJORQUELOSFRANCESES?
Durante algunos miles de años después de su llegada a la península ibérica, el Homo sapiens hizo escasos progresos materiales. Simplemente, la talla de la piedra se hizo aún más perfecta y empezaron a emplearse materiales nuevos, como el hueso y el marfil; la recolección, la caza y la pesca fueron más eficaces, las cuevas más acogedoras y más cómodos los campamentos y poblados. Pero el mundo de lo simbólico dio un asombroso salto. En las paredes y techos de las cuevas, en lo más recóndito y oscuro de sus entrañas, aquellos hombres, primitivos solo en apariencia, probaron lo exquisito de su espiritualidad aunando belleza y utilidad. Una de aquellas cuevas sobre todo nos enseña lo que eran capaces de hacer. «¡Papá, mira, toros pintados!» exclamó con entusiasmo María, la pequeña hija de Marcelino Sanz de Sautuola, señalando el techo de una caverna cántabra hasta entonces anónima, en el verano de 1879. Se había encontrado Altamira, la «Capilla Sixtina» del arte paleolítico. Ante los ojos atónitos de su descubridor, que habría de entregar su vida a luchar por el reconocimiento por la comunidad científica de la formidable magnitud de su hallazgo, bisontes, caballos y ciervos bailaban una mágica danza prehistórica de fertilidad, ejecutando un maravilloso conjuro propiciatorio del éxito en la caza al son de una sorda sinfonía cuyos acordes eran los colores mismos de la vida, tan precaria todavía para nuestros antepasados.
Se trataba, en realidad, de la culminación de un proceso iniciado mucho tiempo atrás. Ochenta mil años antes del presente, en la cueva sudafricana de Blombos, el Homo sapiens había pintado ya con ocre motivos geométricos que revelan una notoria capacidad de abstracción. Pero sería en Europa donde tal capacidad rendiría sus mejores frutos cincuenta mil años más tarde. El proceso se inicia con escuetos signos geométricos; continúa con impresiones de manos; lo hace después con pequeñas estatuillas de marfil que representan animales; da luego un asombroso salto bajo la forma de las célebres Venus, tallas de mujeres de curvas generosas que elevan un canto simbólico a la fecundidad, y alcanza su paroxismo creativo en las pinturas parietales del Paleolítico Superior, de las que Altamira ofrece el más singular epítome.
Bisontes de la cueva cántabra de Altamira. El realismo, el volumen y la intensidad que trasmiten estas pinturas prehistóricas sorprenden cuando se recuerda que nacieron de la mente y la mano de artistas que vivieron hace quince mil años. Imagen Wikimedia Commons.
Merece la pena detenerse en los rasgos de estas pinturas inquietantes, cuya contemplación nos conmueve y asombra tanto por su propia calidad como por la inevitable conciencia de que sus autores no son contemporáneos nuestros, ni aun personas cercanas en el tiempo a nuestro mundo y nuestra cultura, sino extrañas gentes que vivieron hace quince milenios, individuos cuyas mentes se nos antojan tan desconocidas como podría serlo la de un inopinado visitante de más allá de nuestro sistema solar. Asombra, en primer lugar, su técnica, que permitió a sus ignotos autores lograr colores tan vívidos valiéndose tan solo de sustancias naturales —óxido de manganeso para el negro, óxido de hierro para el rojo— luego mezcladas con agua o grasa animal para producir las pinturas, que aplicaban con los dedos o incluso con pinceles o por medio del soplado. No lo hace menos el resultado: el extremo realismo de las figuras, la sensación de movimiento y de volumen que producen, su intensa expresividad. Y desde luego, no menor sorpresa produce recordar que tan magníficas obras fueron ejecutadas por diletantes —no podían ser otra cosa en una era de cazadores y recolectores en la que no existía aún excedente para alimentar a especialistas en tarea alguna— que trabajaron en unas condiciones de extrema dificultad, sin luz natural que les ayudara en su labor y con un espacio muy exiguo —dos metros separaban el suelo y el techo de la sala de los bisontes de Altamira hace quince mil años— que apenas les permitía moverse con libertad.
No se trata del único ejemplo de arte parietal del Paleolítico Superior. Aunque ha merecido, como dijimos, el título de «Capilla Sixtina» del arte paleolítico, Altamira no está sola. Ejemplos meritorios pueden encontrarse no muy lejos de ella, en la cueva del Castillo o en la asturiana de Tito Bustillo, y, desde luego, en las grutas francesas de Trois-Frères, también descubierta casualmente en 1912, y Lascaux, que lo había sido de igual modo en 1940, entre otras muchas. ¿Son las pinturas halladas en estas últimas similares en calidad a las de Altamira? Como es obvio, resulta difícil de decir. También en Lascaux encontramos toros, ciervos, caballos, bisontes, uros e incluso íbices. Algunos, como los grandes toros blancos de la sala del mismo nombre, son muy simples; otros no lo son tanto, aunque su colorido, menos intenso, y su número, mucho menor, mal puede compararse con la portentosa sala de los bisontes de Altamira. Por otra parte, los pintores de Lascaux no parecen haber alcanzado aún un perfecto dominio de su arte. Las cabezas de los animales son demasiado pequeñas en relación con sus cuerpos; la representación del movimiento, tosca, y la impresión de volumen, escasa. Pero en Lascaux encontramos algo que no se encuentra en Altamira: una escena en la que los animales no están solos, sino que los acompaña una figura humana de extraña traza: un individuo con cuerpo de hombre y cabeza de pájaro que parece ser un chamán sorprendido en el instante de ejecutar algún tipo de rito religioso. Y es en Trois-Frères donde las representaciones de seres humanos alcanzan su mayor presencia y perfección: el famoso hechicero, una figura pintada en negro de un chamán ataviado con lo que parece ser un disfraz de ciervo que ejecuta una suerte de danza ritual, y dos grabados de hombres-bisonte acompañados de animales hacia los que muestran una actitud que parece de pastoreo antes que de caza. El valor de estas representaciones es enorme, como puede suponerse, pero tampoco alcanzan a las de Altamira en espectacularidad y capacidad de asombro. Juzgada con estos criterios, la cueva cántabra no admite comparación alguna. Y en ese sentido sí podemos decir, aunque con ello incurramos en un chauvinismo similar al que a menudo se les reprocha a los franceses, que, como pintores, valían más nuestros antepasados del Paleolítico Superior.
4
¿HABÍAARTISTASPREHISTÓRICOSQUESOLOVEÍANENBLANCOYNEGRO?
Por supuesto, estamos aún lejos de saberlo. En realidad, las razones últimas de por qué los artistas, sean de la época que sean, ejecutan sus creaciones de uno u otro modo casi siempre se nos escapan, por más que algunos historiadores y críticos pretendan ser capaces de penetrar sin censuras en la mente de aquellos. Y si esto es cierto, pongamos por caso, en el Renacimiento, aún lo es más cuando nos referimos a una época tan remota como la prehistoria, cuyos pobladores nos resultan, en muchos sentidos, tan ajenos a nosotros como incomprensible su representación mental del mundo.
Es cierto que investigadores como David Lewis-Williams, autor de la notable La mente en la caverna: la conciencia y los orígenes del arte (2015), han tratado de indagar desde los presupuestos de la neurología moderna el significado del arte parietal del Paleolítico Superior. Sus conclusiones, que encuentran en la mente superior del Homo sapiens una capacidad de abstracción inexistente en la de su malogrado hermano neandertal y que atribuyen a esa capacidad unas pinturas de intención más simbólica que naturalista, del todo asociadas a ritos chamánicos propiciatorios, inalcanzables hasta ese instante a la humanidad prehistórica, parecen atestiguar de una vez por todas la profunda utilidad de un arte que en ocasiones se ha visto como mera manifestación estética. Pero ¿puede decirse lo mismo de las pinturas posteriores?
Sería difícil afirmarlo. En los milenios siguientes, mientras la humanidad aprende, forzada por el creciente desequilibrio entre la población y los recursos disponibles, nuevas formas de ganarse la vida, el arte experimenta también una evolución que lo va a conducir hacia formas expresivas bien distintas. La península ibérica nos ofrece, una vez más, excelentes ejemplos del cambio. En la pintura del Levante peninsular, cruzada ya la frontera del Epipaleolítico, al que seguirá a no mucho tardar el Neolítico, no son ya los animales, sino los seres humanos, los protagonistas, aunque aquellos no desaparezcan, y tampoco son los ritos religiosos el pretexto preferido para su representación. En la cueva ilerdense de Cogul, en la castellonense de Valltorta y en muchas otras, los hombres, y también las mujeres, danzan, saltan, corren, recolectan, luchan… se nos muestran, en fin, entregados con complacencia a actividades de la vida cotidiana. No son las únicas diferencias. No son los más recónditos y oscuros rincones de las cavernas los lugares preferidos para la representación, sino abrigos rocosos que el sol puede alcanzar sin dificultad. Tampoco son el rojo, el ocre y el amarillo los pigmentos preferidos: el negro se erige en tono hegemónico de unas representaciones, además, mucho más esquemáticas que las que adornan paredes y techos en Altamira o Lascaux. ¿Por qué?
Lo cierto es que no lo sabemos. ¿Existe alguna relación causa-efecto entre tan notables cambios en las manifestaciones artísticas y el progresivo abandono de la economía depredadora y los hábitos nómadas propios del Paleolítico en favor de la agricultura, la ganadería y la construcción de poblados estables propios del Neolítico? Quizá se trate de una mera coincidencia, pero no puede negarse que resulta difícil de admitir. Existen sin duda razones que apuntan a lo contrario. La pérdida de protagonismo de la caza como fuente de alimento para aquellas comunidades que iban poco a poco completando su dieta con nuevas actividades productivas quizá propició el desplazamiento de las presas como actores casi exclusivos de sus representaciones artísticas. El abandono de las cuevas como lugares de habitación en favor de los primeros poblados estables sin duda facilitó también su sustitución como lugares de reunión y de culto. Y ya que hablamos de arte, no debemos despreciar el efecto que los cambios económicos debieron de tener sobre la representación mental del mundo. La humanidad paleolítica, como sucede en nuestros días con los pequeños grupos de cazadores y recolectores que sobreviven aún en los cada vez más estrechos márgenes de la civilización postindustrial moderna, no se contemplaba a sí misma en oposición a la naturaleza ni en una posición de dominio sobre ella. El hombre se sabía parte del mundo, como lo eran los animales que cazaba o las plantas que recolectaba. Su posición en él, empero, era muy precaria y, consciente de ello, practicaba ritos propiciatorios a través de los cuales asegurar en lo posible su alimento. El arte y la magia, la comida y la descendencia, él mismo y la naturaleza, constituían elementos inseparables en su construcción mental del mundo. Como escribiera el antropólogo James G. Frazer, alimento y procreación, vivir y hacer vivir, comer y engendrar hijos, obsesionaban a la humanidad paleolítica.
Figuras de la Roca dels Moros del Cogul, en Les Garrigues, Lleida. Descubiertas en 1908 por el rector del pueblo, con 42 figuras pintadas y 260 elementos grabados, han sido declaradas por la UNESCO, como todo el arte rupestre levantino español, Patrimonio de la Humanidad. Imagen Wikimedia Commons.
Las cosas cambiaron cuando la humanidad comenzó a ser capaz de procurarse su propio alimento. Aunque su vida era aún extraordinariamente precaria, la magnitud de la revolución en la que se había embarcado no conoce parangón a lo largo de la historia. El hombre no toma ya los alimentos de la naturaleza tal como esta se los ofrece, sino que se sabe capaz de transformarlos. De algún modo, compite ya con la naturaleza en su hasta entonces enigmática tarea de dar y reproducir la vida. El impacto que la conciencia de tal hecho hubo de producir en la mente de la humanidad prehistórica es difícil de exagerar. Ya no formaba parte de la naturaleza; ahora la contemplaba desde fuera, como algo ajeno a su propio ser, y se disponía a dominarla. ¿Cómo no iba a producir semejante evidencia efecto alguno sobre el arte?
5
¿ESTABALAESPAÑADELAANTIGÜEDADPOBLADAPORGIGANTES?
Lo cierto es que en la península ibérica la neolitización no se produjo como resultado de una evolución propia de los grupos humanos que la habitaban, sino de la mano de nuevas gentes llegadas del este. Diez mil años antes de la era cristiana, los hombres del Mediterráneo oriental, forzados por el cambio climático y la presión demográfica, habían abandonado su errar continuo asentándose en poblados estables para cultivar la tierra y criar ganado. Libres por fin de la tiranía de la piedra, habían descubierto en la dúctil arcilla un nuevo mundo de posibilidades que la mano podía modelar sin más límites que la imaginación. Mientras, la piel rendía su imperio de milenios inclinándose ante el fruto del telar. La tradición ha dado en denominar a esta primera gran revolución histórica como Neolítico, porque el cambio económico, la introducción de la producción de alimentos, vino acompañado de una nueva forma de trabajar la piedra pulimentándola en lugar de tallarla. Desde allí, la agricultura y la ganadería se extendieron hacia el norte hasta alcanzar la Europa Oriental y, saltando de isla en isla desde Chipre hasta Ibiza, llegarían a las costas ibéricas cinco milenios antes del nacimiento de Cristo.
La agricultura y la ganadería fueron el primer presente de un mar que habría de mostrar su largueza extraordinaria en los siglos posteriores. Pero se trataba de un don peculiar. El Neolítico no llegaba a nuestras costas en estado puro, a imagen de una moderna patente industrial. Los avances técnicos y económicos se empujaban a veces entre sí, se mezclaban por el camino, se convertían, en fin, en algo distinto de lo que habían sido en su lugar de origen. Por ello, el Neolítico peninsular mostró bien pronto esa pluralidad que tan presente había de estar siempre en nuestra historia. Al norte, en lo que hoy es Cataluña, pueblos de agricultores entierran a sus muertos en fosas, revestidas en ocasiones con lajas de piedra, y, quizá, en un deseo de hacer su tránsito más llevadero, envuelven al difunto en el manto protector de los objetos que le acompañaron en la vida. Mientras, a lo largo de las costas y hacia el sur, la ganadería gana protagonismo al cultivo de los campos y las cuevas ocultan tesoros arqueológicos de cerámicas adornadas con incisiones o impresas con conchas, tributo simbólico de estos hombres al mar que les enseñó a trabajar la generosa arcilla.
Poco a poco, las nuevas formas de vida irán alcanzando el resto de la península. Pero aún no habían aprendido todos los pueblos ibéricos a cultivar la tierra y apacentar los rebaños cuando el dadivoso Mediterráneo ofrecía un nuevo regalo a las gentes de sus costas. El metal, primero en forma de frágil cobre, luego, en íntima alianza con el estaño, encarnado en sólido bronce, traería con él cambios aún más profundos en los objetos, en las gentes, en los paisajes. La piedra no desaparece, pero cede poco a poco su ancestral monopolio a la nueva materia, que la rebasa en dureza y maleabilidad, y es capaz de renacer una y otra vez de sus cenizas. Las herramientas, las armas, las joyas nos cuentan el triunfo paulatino del metal. Y con él, va muriendo la igualdad entre los hombres y los pueblos. Quienes lo poseen someten a quienes lo anhelan. Las llanuras ceden su lugar a las colinas, de fácil defensa, como lugares preferidos de habitación. Las murallas encierran a los poblados en su abrazo protector. Junto a los pastores y los agricultores, surgen los soldados; junto a los soldados, los jefes: la paz deja paso a la guerra. Las tumbas, sepultura de la oligarquía naciente, se erigen en ciclópeos monumentos a la vanidad de las élites, que abandonan este mundo entre riquísimos ajuares a la eterna sombra de sus sepulcros pétreos. La faz de los dioses, todavía personificación de las fuerzas de la naturaleza, señora de las cosechas, se va tornando humana.
Y, una vez más, la variedad en la unidad. Andalucía, bendecida por la riqueza metalífera de su suelo, cobra ventaja sobre el resto de las regiones ibéricas. Es ella, y en especial Almería, quien acoge las culturas más avanzadas, la que construye en Los Millares, en el tercer milenio antes de nuestra era, y El Argar, entre el 1800 y el 1300 a. C., los más orgullosos poblados, las murallas más sólidas y las torres más altaneras. Sus campos amarillean al calor del verano meridional con las cebadas y los trigos, y recorren sus veredas los rebaños más nutridos, mientras el oro y la plata de sus joyas nos hablan de la pujanza de sus jefes y sus tumbas de corredor parecen empeñadas en dar la razón al Génesis, sugiriendo que en aquel tiempo remoto estaba la tierra poblada por gigantes. Entretanto, allende las fronteras andaluzas, culturas similares, aunque menos opulentas, se desarrollan en las Baleares, tierra de monumentales navetas, taulas y talayots, el Levante valenciano, Cataluña y la Mancha.
6
¿LOSESPAÑOLESDELAEDADDELCOBREBEBÍANENLASCAMPANASENLUGARDETAÑERLAS?
Por contra, en las montañas, y en las zonas que dejan libres los constructores de megalitos, donde la naturaleza ha sido menos generosa y el cereal encuentra difícil acomodo, el pastoreo y el comercio ocasional deben bastar por fuerza para sostener una cultura errante, cuyos enterramientos, de triste austeridad frente a la grandeza de los sepulcros megalíticos, revelan las limitaciones de su base económica. Y, sin embargo, su cerámica, original en su traza campaniforme, hace llegar su sonoro eco desde el azul Danubio a las brumas de la distante Albión, por toda la vastedad de la vieja y todavía no nombrada Europa.
Pero el vaso campaniforme es mucho más que una forma de hacer cerámica. Las curiosas vasijas con forma de campana invertida, de arcilla negra, roja o marrón rojiza, pulidas y decoradas con profusión mediante signos geométricos de formas diversas, incisos y rellenos de pasta blanca o impresos, halladas por lo general en enterramientos individuales masculinos y acompañadas de armas y joyas características, constituyen una seña de identidad de una posible civilización transeuropea. Esa civilización que se extendió por toda la península ibérica, las islas del Mediterráneo occidental, el sur y el oeste de Francia, Gran Bretaña e Irlanda, el sur de Escandinavia y la mayor parte del centro del continente, entre el Rin y el Danubio.
Pero ¿dónde y por qué surgió tan original cerámica? Y, sobre todo, ¿cómo vivían las gentes que le dieron forma? ¿Por qué se extendió tanto en una época en que las comunicaciones y los intercambios eran lentos y trabajosos? ¿Fue, de verdad, una cultura europea, quizá la primera, o la presencia de cerámicas así trabajadas era, sin más, el fruto del trueque sin que su hallazgo en un lugar evidencie la de las gentes que la moldearon? Las preguntas, en efecto, se agolpan. Por lo que parece, la extensión del vaso campaniforme acompañó a la de la metalurgia del cobre, entre el 2900 a. C. y el 1700 a. C. Los restos más antiguos se han hallado al sur de Portugal y no les van en exceso a la zaga los andaluces, que datan del 2500 a. C. aproximadamente. Su fin, sin embargo, se difumina en cierto modo, pues sus rasgos parecen haber ido cediendo poco a poco ante las culturas del bronce, con las que debió de experimentar cierta mezcla, ya en el atardecer del segundo milenio antes de nuestra era. Por otra parte, la homogeneidad que en un principio se atribuía a la cultura campaniforme no parece ser real. Las variantes regionales, cuando la arqueología ha sacado a la luz yacimientos suficientes en diversos lugares de Europa, se han puesto de manifiesto como evidencias poderosas que no pueden soslayarse. Así, mientras hacia el este del continente predomina la decoración incisa y de metopas, en el oeste se opta por un abigarramiento que apenas deja sin cubrir espacio alguno de la superficie de los vasos, y al sur, en la península ibérica, el mediodía francés y el norte de África, los artistas parecen preferir el color rojo brillante y la decoración puntillada, agrupada en estrechas bandas horizontales en alternancia con otras lisas. En Iberia, en concreto, se trata de un fenómeno costero, asociado con frecuencia a enterramientos individuales de tipo fosa y en convivencia con ajuares no específicamente campaniformes, como si se tratara de una injerencia extraña en un contexto ajeno determinado por los materiales calcolíticos locales.
El grupo campaniforme más célebre dentro de la península ibérica es el de Ciempozuelos, que toma su nombre de la pequeña localidad cercana a Madrid, pero se extendió por los valles del Duero y del Tajo. Los vasos se han hallado en sepulcros individuales, aunque también en antiguos dólmenes reutilizados, y los ajuares responden con notoria fidelidad a un patrón único caracterizado por un vasto inciso negro con incrustaciones de pasta blanca, acompañado de una cazuela y un cuenco de igual decoración, puñales de lengüeta, puntas llamadas «de palmela», por haberse hallado por primera vez en esta villa de Portugal, en el estuario del Tajo, diademas de oro y brazaletes de arquero. No se trata de un menaje baladí. Su presencia nos dice mucho sobre la sociedad a la que pertenecían sus propietarios. Una tumba tan rica, con los restos de un único individuo en su interior, nos habla de la existencia de una aristocracia que exalta su posición social mediante el oro y las armas. Quizá esta cultura no fuera en Iberia tan avanzada como las otras con las que convivió, pero tampoco se trataba de una civilización del todo marginal. Su retraso se debía, quizá, a la menor riqueza del medio en el que se vieron forzados a habitar sus poseedores. En mayor o menor medida, a un ritmo apresurado o despacioso, la península ibérica caminaba hacia el futuro. Pero, una vez más, habrían de ser gentes venidas de allende los mares quienes la llevaran de su mano.
7
¿FUEALGUNAVEZESPAÑAEL «PAÍSDELOSCONEJOS»?
A pesar del aparente esplendor de sus culturas autóctonas, Iberia no cruzó sola las puertas de la historia. Requirió, una vez más, como lo había hecho en el difícil tránsito del Paleolítico al Neolítico, de la mano de gentes venidas de más allá del horizonte para dar un nuevo paso por el camino del progreso, ofreciendo a cambio, con forzada generosidad, su vientre preñado de metales a la avidez insaciable de los mercaderes orientales. Fenicios y griegos encontraron en Iberia muchas más riquezas de las que podían soñar. El oro, la plata, el cobre y el estaño llenaron sus barcos, haciéndolos retornar una y otra vez a sus costas en busca de nuevas cargas, animándolos al fin a establecerse en ellas, a colonizar sus tierras y a mezclarse con sus gentes. Mientras, a través de los Pirineos, pequeños grupos de indoeuropeos se desplazaban llevando con ellos el secreto del hierro, saltando de valle en valle hasta extenderse por todo el norte peninsular, desde Cataluña a Galicia, modelando un paisaje bien distinto al del sur.
Los fenicios fueron los primeros en llegar. Venían de allende las aguas, muy lejos en la costa oriental del Mediterráneo, donde habían establecido ciudades tan prósperas como vueltas de espalda hacia un continente por el que no sentían atracción alguna, solo absortos en las olas de un mar que se sabían llamados a dominar. En los albores del primer milenio antes de la era cristiana, buscaron estos señores de la púrpura —pues eso significaba su nombre en lengua griega, aunque nunca lo reconocieron como suyo— parajes a su gusto para fundar las primeras colonias en nuestra tierra, a la que motejaron ya del modo en que habría de llegar hasta nuestros días: I-Span-ya. Aún no sabemos con seguridad, empero, qué significaba este vocablo. Para algunos investigadores quería decir nada menos que el ‘País de los conejos’, seguramente por lo abundante que era este animal en los campos de la Iberia prehistórica, o más bien su primo el damán, un mamífero más pequeño y bastante común en tierras africanas; para otros, la ‘Isla’ o ‘Tierra del norte’, por su ubicación relativa respecto a la costa africana, desde la que los fenicios saltaron a España, y, en fin, como defiende la teoría más reciente, podría significar ‘Costa de los metales’, poderosa motivación que atraía a los fenicios a nuestras tierras, interpretación que parece la más coherente tanto con la mentalidad púnica, más propia de mercaderes que de exploradores, como con la evidente riqueza metalífera de la península por aquel entonces.
En cualquier caso, ansiosos por menguar la añoranza de la patria, hallaron promontorios unidos a la costa por un angosto istmo, a imagen de las distantes Sidón y Biblos, o islotes poco alejados de tierra, como la vieja Tiro. Y amontonaron en tan reducidos espacios moradas que, no pudiendo extenderse sobre el suelo, miraban por fuerza hacia el cielo. Estrechas y elevadas, rematadas en abiertas terrazas y torres prominentes desde las que otear el regreso de los infatigables barcos, sobresalía de entre todas ellas el templo donde se rendía culto al poderoso Baal, su esposa Astarté y su hijo Melkart. Nacieron así Sexi (Almuñécar) y Abdera (Adra), Malaka (Málaga) y, por encima de todas ellas, Gadir (Cádiz), que habría de ser, por su privilegiada situación a las puertas de las minas ibéricas de oro, plata y cobre, y a la cabeza de las rutas que conducían a los países del estaño, señora del comercio fenicio y acreedora del título de urbe más antigua del occidente europeo.
Reconstrucción ideal de una vivienda de la colonia fenicia de Gadir. De planta cuadrangular, sus estancias se abren al interior que las conecta entre sí por medio de un patio a cielo abierto desde el que suele partir una escalera que conduce a la terraza o, en el caso de las casas más grandes, a un piso superior.
Orgullosas e independientes, entregadas a la tarea de procurarse sin cesar nuevos clientes, tan parcos sus moradores en instinto político como sobrados en talento comercial, no conocieron entre sí ni con sus lejanas metrópolis lazos políticos más fuertes que la natural solidaridad de intereses en tiempos difíciles, pues las colonias fenicias de la península, como sus metrópolis cananeas, no formaron nunca un estado unificado. Sin campos que proteger ni rebaños a los que dar abrigo, creíamos hasta hace poco que se hallaban por completo vueltas hacia el mar del que dependía su artesanía y su comercio, pilar de la riqueza de sus gobernantes, que no fueron reyes, nobles ni guerreros, sino tan solo opulentos mercaderes.
Pero la tinta con la que los historiadores escriben sus palabras está llamada a desvanecerse con el paso del tiempo. Descubrimientos recientes nos obligan a rectificar esta afirmación, hasta hace poco tenida por cierta. Los fenicios no vivían tan de espaldas a la tierra como creíamos. El tamaño de sus emporios fue creciendo y una población mayor sin duda requería de campos de cultivo y pastos con los que proveer sus necesidades de cereales y carne, amén de productos locales que enviar al otro lado del mar. Por suerte, las ricas vegas fluviales que se hallaban próximas a sus ciudades podían cubrir con creces su demanda, sin restar espacio al cultivo del olivo y la vid, cuyos productos, el aceite y el vino, llenaban las ánforas que sus barcos vendían por todo el Mediterráneo. Y así hubieron de penetrar hacia el interior y poblar nuevas tierras, sellando con sus moradores lazos mucho más intensos de lo que pensábamos y marcando sobre ellos una influencia cultural mucho mayor. Los cuatro asentamientos fenicios que conocíamos gracias a los textos de Estrabón no fueron los únicos y quizá tampoco los más importantes. Hubo otros fondeaderos y hubo, también en el interior, otras ciudades. El hallado recientemente en el Puerto de Santa María (Cádiz) podría ser, incluso, el puerto más importante de todo el Mediterráneo. La presencia fenicia en la península ibérica fue, en cualquier caso, mucho más intensa y extensa de lo que especulábamos hace tan solo un par de décadas.
Lo que no cabe magnificar, sin embargo, es la trascendencia de su legado. Quizá el don más preciado que nuestros afortunados ancestros recibieron de los, por otro lado, poco desprendidos colonizadores púnicos fue el alfabeto. Se trataba este de un sistema consonántico de escritura, sin símbolos para las vocales, del que derivarán luego alfabetos como el griego y el arameo y, por extensión, sus descendientes, entre ellos el latino. Angulosas y rectilíneas, como cabía esperar de unas formas llamadas a ser escritas con estilete antes que con pluma, sus bellas letras pueden rastrearse sin dificultad en las primeras formas gráficas destinadas a ser leídas que usaron los pueblos de la península, íberos, celtíberos e incluso tartesios, y que se mantuvieron en uso hasta que la llegada del alfabeto latino las desplazó a todas entre los siglos II y I antes de Cristo.
No fue lo único que recibieron de los fenicios los pueblos peninsulares. Amén de los nuevos cultivos, el olivo y la vid, y actividades tan rentables como la salazón del pescado, la instalación de almadrabas para la pesca del atún y la extracción de sal marina, aprendieron de ellos las poblaciones autóctonas nuevas técnicas de inspiración orientalizante, como la cerámica de barniz rojo, y formas mucho más elaboradas de trabajar el metal con fines suntuarios, de las que serán buenos ejemplos los tesoros tartésicos, e incluso nuevas prácticas funerarias basadas en la incineración. En cualquier caso, la influencia fenicia en la evolución histórica de la península ibérica fue de una indiscutible relevancia. El salto en el tiempo que las culturas locales dieron de la mano de los señores de la púrpura fue, en una palabra, espectacular.
8
¿QUIÉNESLLEGARONAESPAÑAENBARCOSDECINCUENTAREMOS?
Los fenicios no fueron los únicos navegantes en tocar nuestras costas en aquel milenio feraz en contactos civilizatorios. También lo hicieron, algo después, los griegos. Sus motivos fueron, no obstante, distintos, y hemos de remontarnos un tanto en el pasado para rastrear su origen y comprenderlos bien. Mil doscientos años antes de Cristo, una terrible conmoción había sacudido el Mediterráneo oriental. Los «pueblos del mar», blandiendo espadas y lanzas de hierro, aniquilaron el Imperio hitita e hicieron tambalearse al Egipto de Ramsés III. En Grecia, los dorios barrían del mismo modo la civilización micénica. Las armas de bronce bien poca resistencia podían oponer a la dureza de las forjadas con el nuevo metal. Las aguas, removidas, se vuelven turbias. Cuando se aclaran, Oriente muestra una faz apenas transformada. Nuevos imperios, como Babilonia y Asiria, toman el relevo de los antiguos. Las ciudades fenicias ocupan la costa. Pero no le ocurre así a Grecia y el resto del Mediterráneo oriental. Los siglos oscuros revelan, cuando se hace de nuevo la luz, ocho centurias antes de nuestra era, un mundo bien distinto.
La ciudad-Estado, la polis, es ahora el pilar sobre el que se asienta la civilización. Los altivos palacios, las tumbas colosales, las luchas entre príncipes vanidosos son cosa del pasado. No hay ahora por doquier sino poblaciones humildes, caseríos exiguos, aldeas que se han unido para constituir pequeñas villas que forman, con sus campos vecinos, una unidad económica, social y política. Porque la ciudad es todo eso. Su pasar modesto se nutre de los frutos de la tierra; son escasos el comercio y la artesanía. Sus vínculos son de sangre; no ha brotado todavía el espíritu de la ciudadanía. Su gobierno pertenece a unos pocos, una oligarquía de aristócratas que remontan al pasado las raíces de su autoridad, se sientan ellos solos en el consejo que rige los destinos de todos, acaparan las magistraturas e interpretan en su beneficio una ley no escrita que en nada ampara a los humildes. La asamblea, donde se reúnen los campesinos soldados, los hoplitas, nada decide.
Mas la polis lleva en sí el fermento del cambio. Poco a poco, las labranzas se transforman. El cereal, inadecuado para aquel suelo pedregoso y seco, deja paso al olivo y a la vid. La población crece y necesita pan, carne, hortalizas, pero el alimento escasea. La producción aumenta, pero los frutos de los nuevos cultivos, el aceite y el vino, sienten la llamada del mercado. La división de las herencias impide, además, que muchos puedan vivir de la tierra. Ni producen lo suficiente ni sus precios pueden competir con los que imponen los grandes propietarios. A menudo pierden su terruño, a veces incluso su libertad. La distancia entre ricos y pobres aumenta. Las tensiones sociales también. La revolución se alza en el horizonte como un negro nubarrón presto a descargar su ira contra los poderosos. Y estos buscan una válvula de escape: llenan barcos que, como hicieran antes que ellos los ambiciosos fenicios, parten ansiosos en pos de nuevas tierras. En ocasiones es tarde y la sangre llega al río. La guerra civil, la stasis, estalla y son los derrotados los que se ven forzados a abandonar su patria para fundar una nueva. Las pentecónteras, ligeras naves de cincuenta remos antecesoras de los birremes y los trirremes, cabalgan ágiles las aguas. Las colonias griegas comienzan a poblar el Bósforo, el mar Negro, las costas de Asia Menor, pero también el norte de África e incluso la lejana Iberia, llevando por doquier la cultura, el arte, las costumbres de la Hélade.
En la península, los emporios griegos proliferan. Se puebla de enclaves helenos en primer lugar, hacia mediados del siglo VII a. C., la costa meridional; luego también la catalana. Samios, eginetas y focenses escriben en los mapas del levante ibérico sonoros nombres escritos en la hermosa lengua de Homero. Pero Mainake, de emplazamiento aún dudoso, o Hemeroskopeion (Denia) no fueron quizá más que eso, nombres helenos para lugares que no eran griegos. Se trataba, por el contrario, de factorías comerciales, simples escalas, abrigos seguros de mercaderes de procedencia diversa en los que intercambiar productos con los nativos para obtener de ellos los ansiados metales, no ciudades en sentido estricto. Un templo, unas pocas casas, algunos almacenes de mercancías era todo lo que podía hallarse en ellas. Gran paradoja, Ampurias, en la actual costa gerundense, que sí puede considerarse una verdadera ciudad griega, es la que lleva un nombre, emporion (mercado), más acorde con las motivaciones comerciales de sus fundadores. Quizá también Rhode (Rosas), algo más al norte, llegó a ser algo más que una factoría comercial. Sepamos un poco más de ellas.
Miniatura en bronce que representa una pentecóntera. Según Homero, estos barcos fueron usados por los griegos en la guerra de Troya, hacia el siglo xii a. C., pero lo cierto es que fueron los focenses los primeros en emplearlos para surcar el Mediterráneo en lugar de las naves mercantes de panza redonda.
Ampurias fue un establecimiento de Massalia, la actual ciudad francesa de Marsella, un asentamiento focense que se lanzaba así a la fundación de nuevas colonias tan solo veinticinco años después de su propio nacimiento, hacia el 600 a. C. Su primera encarnación, la Palaiapolis o «ciudad vieja», no fue sino un breve caserío en un islote próximo a la costa; la segunda, la Neapolis o «ciudad nueva», una ampliación en la costa misma creada hacia el 550 a. C. ¿Por qué allí, tan lejos de la ruta del estaño? No lo sabemos. Quizá se buscaba asegurar un hipotético comercio de metales a través de los Pirineos, quizá tan solo reforzar los intercambios con los íberos. Lo cierto es que, de un modo u otro, hubo de lograr bastante éxito en su empeño, pues, dependiente en un primer momento de Massalia, no solo se emancipó pronto de ella, sino que heredó su hegemonía comercial en la zona cuando la ciudad madre comenzó a declinar, allá por el siglo V a. C.; acuñó moneda de plata, incrementó su tamaño y extendió su influencia sobre los núcleos indígenas próximos.
Respecto a Rosas, fundada más tarde, allá por el siglo V a. C., o quizá el IV, parece que fue obra de expedicionarios procedentes de la cercana Ampurias que huían del exceso de población. Su importancia mercantil queda acreditada por la acuñación de moneda, reconocible por la rosa que llevaban grabada en una de sus caras, aunque tampoco en este caso resulta muy claro qué rutas comerciales alimentaban la prosperidad de la ciudad. Esta acuñación hace pensar a algunos autores que la fundación de Rosas no fue obra de los vecinos de Ampurias, sino de los propios rodios, que la habrían llamado así por similitud con el nombre de su isla y habrían acuñado dracmas también similares a los suyos, y bien distintos, eso sí, de los fundidos en Ampurias o Massalia.
Pero por encima de sus logros comerciales, el mayor tesoro que los griegos dejaron en herencia a los pobladores de aquella atrasada Iberia apenas nacida a la civilización fue su influencia cultural. Sus cerámicas, su alfabeto, sus creencias y, por supuesto, su arte impregnaron profundamente a los indígenas, los helenizaron, dejando así una huella muy profunda en los pueblos ibéricos. ¿En qué consistió esta huella? También en esto nuestra imagen del pasado se ha visto forzada a cambiar en los últimos años. Los griegos no se limitaron, por lo que parece, a intercambiar con los jefes locales manufacturas por materias primas, en una suerte de trueque primitivo que apenas habría inducido cambio alguno en las sociedades locales. Bien al contrario, lo que practicaron fue un verdadero comercio que se valía de la moneda como instrumento de cambio y pago y se apoyaba en una amplia red de factorías costeras y mercados locales abiertos que operaban bajo la tutela de los jefes íberos, que protegían a los comerciantes helenos, sus productos y sus barcos, y aseguraban la legalidad de las transacciones. Así, los pueblos locales asimilaron conceptos tan avanzados como el crédito o las fianzas, vieron cómo adoptaban sus ciudades una traza moderna y se colmaban sus mercados de cerámica helena, mientras se empapaban sin apenas notarlo de elementos culturales griegos como la religión y el arte o de prácticas sociales como los banquetes en los que los invitados disfrutaban del vino, la música y la poesía. De la mano de los griegos, los pueblos ibéricos iban haciéndose así, sin apenas notarlo, un poco más mediterráneos.
9
¿ROBÓDEVERDADHÉRCULESLOSBUEYESDEGERIÓN?
Hacia el oeste, el misterio. La Andalucía occidental acogió, si hemos de hacer caso a los textos clásicos, un reino de esplendor y pujanza inusitados cuyo paso por la historia fue intenso y fugaz como una llamarada. Pero si el mítico Tartessos, patria de Gárgoris y Habis, de Gerión y Argantonio, fue alguna vez ese país de cultura refinada y fabulosa riqueza que su primer entusiasta, el alemán Adolf Schulten, profetizara a comienzos del siglo XX, hemos tardado en saberlo, pues se ha obstinado largo tiempo la tierra andaluza en escondernos sus ciudades y sus puertos, testimonios más valiosos de la prosperidad de un pueblo que los tesoros que acumularon sus señores.
Es por ello por lo que, purgando los textos de los historiadores griegos de sus muchos ingredientes legendarios, debemos imaginar Tartessos como epítome del sincretismo operado entre las influencias de los colonizadores y las culturas locales del bronce. Tal es la opinión dominante entre los expertos, que la prefieren a un mero resultado de la aculturación fenicia sobre los pueblos precedentes. Beneficiado especialmente por su estratégica situación, que hacía de él señor natural de las feraces vegas del Guadalquivir, los metales de Riotinto y Sierra Morena, y las rutas hacia el estaño septentrional, hubo de recibir primero, como la propia Italia, una oleada de gentes huidas del desmoronamiento de la civilización micénica a manos de los «pueblos del mar», allá por el final del segundo milenio a. C., éxodo que la leyenda sitúa tras el fin de la guerra de Troya, en el que encuentra la misma Roma sus orígenes míticos. Sobre este primer sustrato actuó enseguida la influencia de los fenicios, tan cercanos en su colonia gaditana y las otras de la actual costa malagueña, con los cuales hubo de ser más intensa su relación y más rápidos y cuantiosos sus beneficios, y después, en menor medida, la de los griegos, que poco podían ya enseñar a tan aventajados alumnos, curtidos por entonces en las leyes del mercado y hechos a jugar con ventaja las cartas que la naturaleza les había regalado. De este modo, una cultura orientalizada con rapidez y elevada al nivel estatal no hubo de tener dificultades para someter a su control a los reyes de la Andalucía occidental, incorporándolos a una red cada vez más densa de intercambios comerciales y sometiéndolos a una suerte de confederación de lazos más o menos estrechos bajo la hegemonía de los señores de la plata.
Las ciudades y los caminos proliferaron pronto en la boca del Guadalquivir, en un territorio que se extendía por las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz y alcanzaba incluso la de Badajoz y el Algarve portugués, fruto de una economía de amplio espectro que combinaba la agricultura, la ganadería, la artesanía y la minería. Pero era en la metalurgia y, sobre todo, en su activo comercio exterior donde se afirmaban los cimientos de la prosperidad tartésica. Sus barcos trazaban largas rutas hasta las islas británicas, de donde retornaban cargados de estaño, cuyos lingotes, unidos a los propios de oro y plata, trocaban enseguida con los ávidos mercaderes fenicios a cambio de joyas y perfumes, aceite y vino, produciendo copiosos beneficios que llenaban a rebosar las arcas tartésicas, como prueban tesoros tan ricos como los del Cortijo de Ébora, el Carambolo o La Aliseda, y alimentaban una estructura social muy jerarquizada y educada en patrones culturales y religiosos orientales.