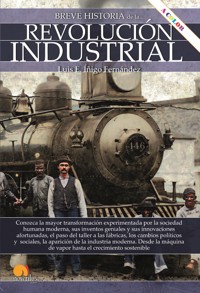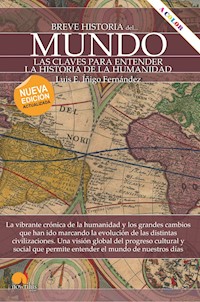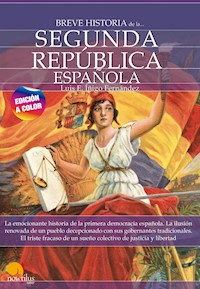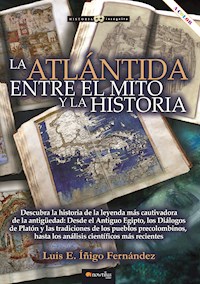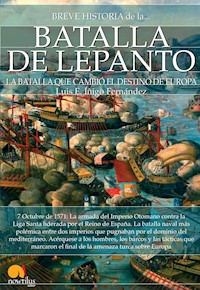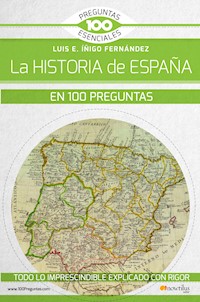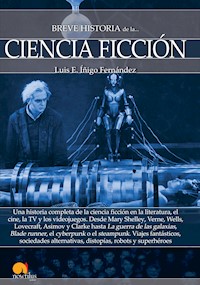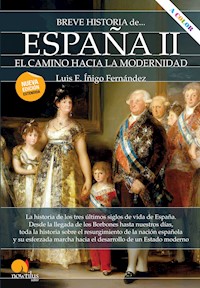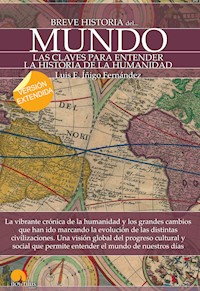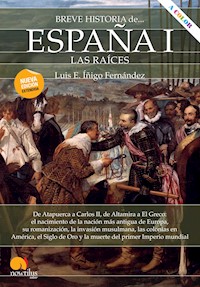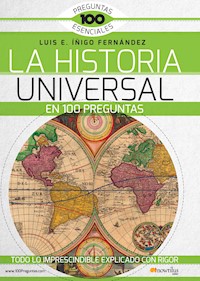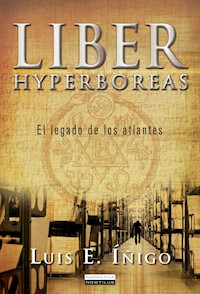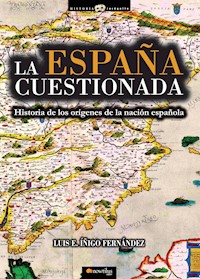
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia Incógnita
- Sprache: Spanisch
El concepto de España como nación unida o como cúmulo de nacionalidades heterogéneas e independientes es un concepto polémico actualmente pero un repaso por la historia aclara cualquier tipo de duda. ¿Es España una nación con una tradición y una historia común o es una unión impostada de nacionalidades que apenas tienen en común compartir espacio en la Península Ibérica? Esta es la pregunta que se hace Luis E. Íñigo y que intenta contestar en esta obra, para ello utilizará la mejor argumentación posible: la propia historia de España desde los íberos hasta la actualidad. Este repaso nos llevará a entender los argumentos a favor de la heterogeneidad lingüística y territorial de nuestro país pero también a descubrir cómo el nacionalismo actual utiliza una mitología no demasiado rigurosa para avanza cada vez más en la desarticulación espiritual, económica y política de España para satisfacer intereses, en ocasiones, privados. Sin duda España es un país complejo, estuvo en sus inicios poblado por tribus que, aún siendo independientes, ya daban muestras de una cierta tendencia homogeneizante, pero la constitución de la nación como tal, se la debemos a los romanos. Tras la invasión musulmana, el modo en que se hizo la Reconquista vino a iniciar algunas tendencias que llegan hasta la actualidad como el patriotismo local o la tensión entre centro y periferia, ni los Reyes Católicos ni los Habsburgo, más preocupados en crear un imperio y unirlo bajo la fe, supieron dar a España una unidad efectiva y no será hasta el conde-duque de Olivares que no se dé un intento serio de unificar el país. Pero el verdadero batacazo para la creación de un estado se dio en el S.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 749
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA ESPAÑA CUESTIONADA
LA ESPAÑA CUESTIONADA
Luis E. Íñigo Fernández
Colección: Historia Incógnitawww.historiaincognita.com
Título: La España cuestionadaAutor: © Luis E. Íñigo Fernández
Copyright de la presente edición: © 2012 Ediciones Nowtilus, S.L. Doña Juana I de Castilla 44, 3º C, 28027 Madridwww.nowtilus.com
Responsable editorial: Isabel López-Ayllón Martínez
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece pena de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.
ISBN edición impresa: 978-84-9967-417-1ISBN impresión bajo demanda: 978-84-9967-418-6ISBN edición digital: 978-84-9967-419-3Fecha de edición: Octubre 2012
Maquetación:www.taskforsome.com
A todos cuantos buscan en la historiauna guía para entender el presentey no una coartada para justificar sus privilegios.
Prólogo
Introducción. Una contumaz geografía
Capítulo 1. Hijos de Roma
Vientos del este
Los primeros españoles
El águila vuela hacia el oeste
La conquista
La romanización
La decadencia
Spania visigoda
Capítulo 2. La España medieval
Una etapa decisiva
Españoles en Al-Ándalus
Los hijos de los visigodos
Las mentiras del nacionalismo
Dos Españas
Capítulo 3. España reunida
Tanto monta…
Más unidos de lo que parece
Época de grandes empresas
Que sea un príncipe rey y señor y gobernador de todos ellos
Las luminarias de nuestra victoria
…y no será entonces Tule la última de las tierras
España recobrada
Falacias y ucronías
Capítulo 4. El nacimiento de la nación
Una dinastía extranjera
El nacimiento de la nación española
La corona
Las instituciones
La hacienda
La cultura
La religión
La hegemonía
Una apuesta fallida
Balance de una época
Capítulo 5. La nación proyectada
La vertebración de España
Un estado fuerte
Una economía en auge
El regreso al concierto internacional
Hacer nación
Balance de un siglo
Capítulo 6. Una ocasión perdida
El colapso de un régimen
Una guerra nacional
La nación, sí, pero ¿qué nación?
La nación en cortes
El equipaje del rey José
Navarro y Monsalud
Una nefasta división
Un liberalismo pervertido
Capítulo 7. La nación acomplejada
El liberalismo adulterado
La fallida regeneración del liberalismo
La Gloriosa
La de los tristes destinos
España de charanga y pandereta
Un nacionalismo acomplejado
Capítulo 8. Un tardío despertar
El régimen de Cánovas
Paz y crecimiento
Oligarquía y caciquismo
Jaque a un régimen
La dictadura pintoresca
El retorno de Marianne
Sueños de reforma
La quiebra de los sueños
Nubarrones en el horizonte
España a medio hacer
Nación y república
Capítulo 9. Un nacionalismo pernicioso
Problemas de identidad
Un régimen, tres etapas
El fascismo que no pudo ser
Dólares y crucifijos
El principio del fin
Una, grande y libre
Capítulo 10. La Transición
La herencia del caudillo
El triunfo de la cordura
La nación devuelta
La primera constitución de España
Sueños de papel
Capítulo 11. La nación cuestionada
Bibliografía recomendada
Prólogo
El día 7 de octubre de 2003, cuando se aproximaba el vigesimoquinto aniversario de la aprobación, por una abrumadora mayoría popular, de la Constitución española, los siete ponentes de la Carta Magna, reunidos en el Parador Nacional de Gredos, que había acogido en 1978 algunas de sus reuniones de trabajo, suscribieron una Declaración conjunta. En ella expresaban, junto a otras certezas, su convicción de que, después de veinticinco años de vida, y con independencia de sus posibles deficiencias, permanecían incólumes «el espíritu de reconciliación nacional, el afán de cancelar las tragedias históricas de nuestro dramático pasado, la voluntad de concordia, el propósito de transacción entre las posiciones encontradas y la búsqueda de espacios de encuentro señoreados por la tolerancia que constituyen la conciencia moral profunda de nuestro texto constitucional».
Nueve años después, resulta difícil mostrase tan optimista como los padres de nuestra Carta Magna se mostraron entonces. Son muchas las cosas que han cambiado en España. El crecimiento acelerado ha dejado paso a la crisis económica más profunda y duradera que somos capaces de recordar; el consumo desaforado, a la caída en picado de la demanda; la confianza, quizá un tanto ingenua, en el futuro, al más triste desaliento y, lo que es más grave, el consenso, aunque nunca absoluto, sobre el modelo de Estado introducido por la Constitución de 1978, al abrazo, menos disimulado que nunca, de postulados nítidamente secesionistas por parte de fuerzas políticas con responsabilidades de gobierno territorial.
No es un secreto que la crisis ha azuzado el independentismo, ofreciendo a los políticos nacionalistas la herramienta perfecta para desviar la atención de los problemas económicos de los ciudadanos, fruto, en buena medida, de su propio despilfarro y su mala gestión de los recursos públicos. ¿Qué mejor, cuando la realidad no nos gusta, que buscar a otro al que culpar de todos nuestros males y cifrar en un mensaje de prístina sencillez, el que mejor cala entre los ciudadanos, la solución total y absoluta de nuestros problemas? Y si este mensaje nos sirve, a un tiempo, como herramienta de chantaje permanente con la que arrancar nuevas competencias y recursos al gobierno de la nación, en un proceso interminable que afloja los lazos sin romperlos nunca del todo, mejor que mejor.
Pero lo que ahora sucede, y eso es lo que nos interesa señalar en el prólogo de un libro como el presente, no es nada nuevo. En realidad, se trata de algo con numerosos antecedentes históricos en las distintas etapas políticas de nuestro país, y que una vez más se viene preparando desde los comienzos mismos de la Transición, cuando los nacionalismos mal llamados moderados se hicieron con el poder en sus respectivas comunidades autónomas sin otro ánimo que el de avanzar, sin prisa pero sin pausa, hacia mayores cotas de autogobierno, aun al precio de convertir el Estado autonómico en un ente inviable, y sin reparo alguno en alimentar con agravios imaginarios la desafección de su ciudadanía hacia la nación común y la historia compartida.
Porque la manipulación, sistemática y sin escrúpulos, de la historia de España ha venido desempeñando un papel determinante en ese proceso. Todo lo que comparten los españoles, con independencia del lugar en que residan o que sientan como suyo, ha sido ocultado, deformado o manipulado; todo lo que les distingue, agigantado hasta la caricatura hasta arraigar en el imaginario colectivo de una buena parte de la ciudadanía.
Es por eso por lo que libros como este que tengo el gusto de prologar se convierten en ejercicios necesarios de libertad y de honradez intelectual. De libertad, porque lo es alzar la voz frente a cualquier ideología excluyente que no tiene reparos en conculcar los derechos de los ciudadanos si ello conviene a sus intereses; de honradez intelectual, porque lo es desvelar cuanto de común existe en la historia de los diversos pueblos de España, desenmascarando así las interesadas falacias de los nacionalismos. Quizá con la lectura, necesariamente reflexiva, de obras como esta vayamos recordando un poco mejor que, como escribiera Julián Marías: «España es un país formidable, con una historia maravillosa de creación, de innovación, de continuidad de proyecto» y no tengamos que convenir con él en que « es el país más inteligible de Europa, pero lo que pasa es que la gente se empeña en no entenderlo». Y, sobre todo, quizá con ello logremos quitarle la razón a Jaime Gil de Biedma cuando afirmaba que «de todas las historias de la historia la más triste sin duda es la de España porque termina mal». En nuestras manos está, todavía, que no sea así.
Carmen Pérez-Llorca ZamoraViceconsejera de Organización EducativaConsejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid
IntroducciónUna contumaz geografía
Consideraba Arnold Toynbee, y no sin razón, que el medio desempeña un papel fundamental en la historia de los pueblos, pero son estos, a la postre, quienes labran por sí mismos su ascenso o su caída. Argüía el célebre historiador británico en su monumental Estudio de la historia que aquellas sociedades que habitaban territorios demasiado pródigos en recursos carecían de incentivos para el progreso y, sin necesidad alguna de esforzarse, terminaban por abandonarse a la desidia y, al fin, se hundían en la decadencia. Por el contrario, si el entorno era lo bastante exigente para requerir de los hombres un esfuerzo notable de ingenio y organización, pero también lo bastante generoso para premiar después ese esfuerzo, el avance de los pueblos se apresuraba hasta límites inopinados, como fue el caso de Mesopotamia y Egipto.
Nuestra tierra tiene algo de ambos extremos pero, por más que les doliera a los antiguos cronistas medievales que, siguiendo la brillante estela de San Isidoro, solían comenzar sus historias patrias exaltando la riqueza natural de España, no es la península ibérica un lugar bendecido sobremanera por la naturaleza. Sí goza, empero, el solar hispano de una indiscutible personalidad geográfica que, sin incurrir en anacrónicos determinismos geográficos, de seguro ha condicionado su devenir histórico.
Llaman la atención de ella, en primer lugar, su situación extrema en la cuenca mediterránea y su nítida separación del continente, remarcada no sólo por el consiguiente istmo, sino por una de las cadenas montañosas más elevadas de Europa, causante de la célebre frase, atribuida a Alejandro Dumas: «África empieza en los Pirineos». Ambos factores alcanzaron, con todo, una exigua relevancia. La acusada occidentalidad de Iberia no impidió que arribaran en ella, atraídos por la riqueza mineral de su subsuelo, los pueblos más avanzados de la Edad Antigua que, al tiempo que expoliaban la plata, el oro o el cobre, enriquecían con su superior conocimiento la forma de vida indígena y contribuían a incorporarla a la marcha general del progreso histórico. Llegó no menos puntual el cristianismo, segundo gran pilar de la identidad europea junto a la tradición clásica, y dio pronto esta tierra los primeros santos y los primeros herejes. Y respecto a los Pirineos, sus imponentes cumbres, separadas de tanto en tanto por insolentes pero angostos valles, no pudieron impedir un tránsito casi continuo de gentes y de ideas desde el principio de nuestra historia. A través de ellos llegaron a la península las culturas indoeuropeas de la Edad del Hierro, las invasiones germánicas, la benéfica influencia de los peregrinos atraídos por la devoción jacobea, y la vocación europeísta y cristiana del imperio carolino. A caballo de los valles pirenaicos pintaron los hombres del final del Paleolítico las húmedas paredes de Lascaux y de Altamira; conservaron catalanes y vascos los lazos culturales que les unían a sus hermanos del otro lado, compartiendo o no las mismas entidades políticas; trataron los carolingios de asegurar su frontera meridional frente a la amenaza musulmana, y preservó durante siglos la Monarquía Hispánica su señorío sobre el Rosellón y la Cerdaña. Frontera natural de magnífica contundencia, por tanto, pero también divisoria permeable que no impidió nunca el flujo de personas y de ideas, han separado a España de Europa los Pirineos, pero sin aislarla.
«Iberia –escribió en el siglo I el geógrafo griego Estrabón– se parece a una piel de toro, tendida en sentido de su longitud de Occidente a Oriente, de modo que la parte delantera mire a Oriente y en sentido de su anchura del septentrión al Mediodía». En la imagen, interpretación del mapa de Estrabón por García y Bellido (1944).
Mayor protagonismo puede reclamar en nuestra historia el mar. Mediterráneo y Atlántico envuelven a Iberia por los cuatro puntos cardinales, imponiendo a sus pueblos un destino marinero del que nunca han podido zafarse. La comunicación por mar ha sido durante milenios más rápida y eficaz que por tierra, lo que ha hecho de los puertos primeros receptores de toda innovación y crisoles de lenguas y culturas. Por ello fueron el Levante y el sur pioneros en aprender a cultivar la tierra, a criar el ganado y a modelar vasijas, y sus valles contemplaron los primeros poblados estables. El metal se rindió allí antes a las manos hábiles de los artesanos y los primeros jefes labraron en la piedra de sus tumbas monumentos a su poder y vanidad. Vieron sus costas las primeras velas de fenicios y griegos, y se rindieron también en primer lugar a la voraz ansia de riqueza de los cartagineses. Luego, muchas centurias después, los catalanes devolverían la visita flameando su orgullosa senyera desde Cerdeña a Atenas, y el Desperta ferro de sus almogávares, a voz en grito declamado, heriría con estridencia los decadentes oídos de los bizantinos. Y, en fin, castillos y leones cruzarían el océano, aniquilando un mundo y edificando sobre sus ruinas no uno nuevo, sino una copia del antiguo, y alimentando con la plata arrancada a sus entrañas un sueño católico e imperial cuyo peso intolerable terminaría por debilitar la misma pujanza de España.
Pero no cabe dejar en el olvido a la vieja África, cuya vecindad estrecha ha hecho de Iberia tierra de paso obligado entre continentes, camino de continuas migraciones de pueblos, desde los vándalos a los musulmanes, y guardiana forzada de la puerta del Mediterráneo. Posición estratégica privilegiada como pocas, nunca don gratuito, ha cargado sobre nuestras fatigadas espaldas responsabilidades que pocas veces hemos estado dispuestos a asumir. Abandonada en pro de la aventura americana la cuerda política norteafricana del Rey Católico, revivida sólo de manera discontinua en siglos posteriores, y amputado el territorio de la roca estéril pero valiosa de Gibraltar, fue después el protectorado marroquí más un regalo envenenado de las potencias recelosas de la presencia británica a ambos lados del estrecho que una vocación sentida por un pueblo acostumbrado a recelar de sus vecinos del sur. Y así sucede hoy, una vez más, cuando tantas voces se muestran dispuestas a responder con el desdén, o incluso la violencia, a la esperanza de millones de personas que ven en Europa su tierra prometida.
Pensamos, empero, que, más que su ubicación —marítima y occidental— fueron sus propias formas, su peculiar relieve, el factor más relevante en el devenir histórico de Iberia. Lugar de contrastes, la península ibérica constituye un continente en miniatura por su variedad de climas, suelos y paisajes, condenado a la unidad por sus nítidos límites geográficos, pero plural por su propia esencia, pues es en sí misma un contraste fundamental el que surge de manera natural entre el centro y la periferia. Castillo orgulloso, imponente por su altitud y las cumbres que la rodean, la meseta se erige en vía única, aunque arisca, de comunicación entre las distintas regiones y se hace así su aglutinante natural, lo que explica que de allí hayan partido siempre los intentos de unificación del territorio. Pero, a la vez, la pobreza de sus suelos y la sequedad de su clima han hecho de ella un lugar poco propicio para habitar y, por ello mismo, menos atractivo para las fértiles regiones periféricas que tienden a volverle la espalda y a mirar hacia el mar prometedor, del que han llegado desde siempre nuevas ideas, nuevos retos y nuevos horizontes.
Esta lucha de contrarios, entre centro y periferia, entre unidad y pluralidad, se halla en la raíz misma del ser de España y se manifiesta como principal fuerza histórica que ayuda a modelar su destino colectivo a través de los siglos. Pero su existencia no niega, no puede negar, la potencia de la otra: la peninsularidad, la clara definición de unas fronteras naturales, en la medida en que la naturaleza crea fronteras que sólo existen en el espíritu de los hombres, capaces de delimitar desde sus orígenes mismos un solar histórico bien definido, mucho más si cabe que el de cualquier otro pueblo de Europa. Iberia fue desde el principio para los geógrafos de los pueblos mediterráneos, para sus navegantes y exploradores, sus comerciantes y sus guerreros, una entidad de perfiles indiscutibles cuya historia tiene sentido conocer desde sus raíces mismas, como trataremos de hacer en este libro.
Capítulo 1Hijos de Roma
VIENTOS DEL ESTE
Quizá, por ello, para desenterrar las raíces comunes de los españoles es necesario mirar muy lejos en el tiempo. La presencia del hombre en la península ibérica, al menos por lo que hoy sabemos, se remonta a más de ochocientos milenios. Fue por entonces cuando un antepasado de nuestra especie, el Homo antecessor, dio sus primeros pasos por las tierras de Europa, aunque desconocemos todavía de seguro cómo llegó hasta aquí. Sabemos algo, es cierto, de cómo era su vida, no muy distinta a la de cuantos antepasados del Homo sapiens poblaron el mundo antes de nuestra llegada. Capaz tan sólo de fabricar toscas herramientas de piedra y madera, se veía sin duda forzado a recorrer los campos arrancando raíces y acopiando frutos y bayas, disputando alguna mísera carroña a los buitres o cazando pequeñas presas que luego arrastraba hasta oscuras y protectoras cuevas donde las devoraba al abrigo de depredadores más fuertes y osados. Pronto abandonaría la península este humilde antepasado nuestro para dejar paso a especies humanas mejor adaptadas a un medio por entonces más inhóspito y frío que el actual. Pero habría que esperar todavía mucho, hasta unos cuarenta mil años antes del presente, para que los primeros ejemplares de nuestra propia especie hollaran con sus pisadas el solar ibérico.
Durante unos milenios más, el hombre peninsular hizo pobres progresos materiales. La talla de la piedra se hizo más perfecta y empezaron a emplearse materiales nuevos, como el hueso y el marfil; la recolección, la caza y la pesca fueron más eficaces, las cuevas se tornaron más acogedoras y más cómodos los campamentos. Sólo el mundo de lo simbólico dio un asombroso salto. Trece mil años antes de nuestra era, en las paredes de las cuevas, en lo más recóndito de sus entrañas, estos hombres primitivos probaron lo exquisito de su espiritualidad aunando estética y provecho. Ciervos, bisontes y caballos bailan en Altamira, epítome del arte paleolítico peninsular, una danza prehistórica de fertilidad, ejecutando un mágico conjuro propiciatorio del éxito en la caza al son de una bella sinfonía cuyos acordes son los colores mismos de la vida, tan precaria aún para nuestros antepasados.
Pero los vientos del este traerían con el tiempo nuevas formas de existencia. Diez mil años antes de Cristo, los hombres del Mediterráneo oriental, forzados por el cambio climático y las necesidades de una población excesiva, habían abandonado al fin su errar continuo, asentándose en poblados estables para cultivar la tierra y criar ganado, hallando en la dúctil arcilla un mundo de posibilidades que la mano podía modelar sin más límites que la imaginación y cambiando las pieles milenarias que los cubrían por el suave fruto del telar. Una nueva y decisiva etapa de la historia, que los historiadores, atentos sólo a las nuevas herramientas de piedra pulida, llamaron Neolítico, se había iniciado.
Pronto, la agricultura y la ganadería se extendieron hacia el norte hasta alcanzar la Europa Oriental y, saltando de isla en isla desde Chipre hasta Ibiza, llegarían a las costas ibéricas cinco milenios antes de nuestra era. Fue el primer presente de un mar que habría de mostrar su asombrosa liberalidad en los siglos posteriores. Pero se trataba de un don peculiar. El Neolítico no llegaba a nuestras costas en estado puro, sin adulterar. Los avances técnicos y económicos se empujaban a veces entre sí, se mezclaban e influían por el camino, se convertían, en fin, en algo distinto de lo que habían sido en su lugar de origen. Por ello, el Neolítico peninsular mostró bien pronto esa pluralidad que tan presente había de estar siempre en nuestra historia. Al norte, en lo que hoy es Cataluña, pueblos de agricultores entierran a sus muertos en fosas, revestidas en ocasiones con lajas de piedra y, quizá en un deseo de hacer su tránsito más llevadero, envuelven al difunto en el manto protector de los objetos que le acompañaron en vida. Mientras, a lo largo de las costas y hacia el sur, la ganadería gana protagonismo al cultivo de los campos y las cuevas ocultan bellas cerámicas adornadas con incisiones o impresas con conchas, tributo simbólico de estos hombres al mar que les enseñó a trabajar la generosa arcilla.
Poco a poco, las nuevas formas de vida irán alcanzando el resto de la península. Pero aún no habían aprendido todos los pueblos ibéricos a cultivar la tierra y apacentar los rebaños cuando el dadivoso Mediterráneo ofrecía un nuevo regalo a las gentes de sus costas. El metal, primero cobre, luego bronce, traería con él cambios aún más profundos en los objetos, en las gentes y en los paisajes. La piedra no desaparece, pero cede poco a poco su ancestral monopolio a la nueva materia, superior en dureza y maleabilidad y capaz de renacer una y otra vez de sus cenizas. Las herramientas, las armas y las joyas nos cuentan el triunfo paulatino del metal y, con él, la muerte de la igualdad entre los hombres y los pueblos. Quienes lo poseen someten a quienes lo anhelan. Las llanuras ceden su lugar a las colinas, de fácil defensa, como lugares preferidos de habitación. Las murallas encierran a los poblados en su abrazo protector. Junto a los pastores y los agricultores, surgen los guerreros; junto a los guerreros, los jefes: la paz deja paso a la guerra. Las tumbas de la oligarquía naciente se erigen en ciclópeos monumentos a la vanidad de las élites, que abandonan este mundo entre riquísimos ajuares a la eterna sombra de sus sepulcros pétreos. La faz de los dioses, todavía personificación de las fuerzas de la naturaleza, señora de las cosechas, se va tornando humana.
Es enseguida el sur, bendecido por la riqueza metalífera de su suelo, que cobra ventaja sobre el resto de las regiones ibéricas. Allí, y en especial el sureste, nacen las culturas más avanzadas, las que construyen en Los Millares y El Argar los más orgullosos poblados y las murallas más sólidas. Sus campos amarillean al calor del verano meridional con las cebadas y los trigos, y recorren sus veredas los rebaños más nutridos, mientras el oro y la plata de sus joyas nos hablan de la pujanza de sus jefes y sus tumbas de corredor parecen dar la razón al Génesis, sugiriendo que en aquel tiempo estaba la tierra poblada por gigantes. Entre tanto, culturas similares, aunque menos opulentas, se desarrollan en el este y el centro de la península. Sólo en las montañas y en las zonas que dejan libres los constructores de megalitos, donde la naturaleza ha sido más cicatera y el cereal encuentra arduo acomodo, el pastoreo y el comercio ocasional deben bastar por fuerza a sostener a un pueblo errante, cuyas tumbas, de triste austeridad frente a la grandeza de los sepulcros megalíticos, revelan las limitaciones de su base económica. Y, sin embargo, su cerámica, personalísima en su traza campaniforme, hace llegar su sonoro eco desde el azul Danubio a las brumas de la distante Albión, por toda la vastedad de la vieja y todavía no nombrada Europa.
Pero, a pesar de este esplendor, Iberia requerirá, una vez más, de la mano de gentes venidas de más allá del horizonte para dar un paso más por el sinuoso camino del progreso, ofreciendo a cambio, con forzada generosidad, su vientre preñado de metales a la avaricia de los mercaderes orientales. Desconocemos aún de seguro quiénes fueron los primeros en llegar y cómo lo hicieron, pero por fuerza hubieron de ser las influencias extranjeras las que encumbraron a una cultura cuyas resonancias fueron tan profundas que dejaron huella en los mitos y en las leyendas de los griegos y, como no podía ser de otro modo, en los mismos textos de sus geógrafos y sus historiadores. Tartessos, en el suroeste de la actual Andalucía, hoy por fin lo sabemos de cierto, inició su andadura como sociedad avanzada, mil años antes de nuestra era, de la mano de un acúmulo de influencias foráneas que actuaron sobre el sustrato heredado de la cultura argárica. Los constructores de megalitos del Bronce Atlántico, por el oeste y, cada vez estamos más seguros, emigrantes forzosos escapados de la debacle micénica, por el este, dieron origen a una cultura estatal con una firme base económica, agraria y, sobre todo, metalífera, dirigida ya por una orgullosa casta de guerreros, aunque todavía algo basta en sus manifestaciones arquitectónicas y artísticas.
¿No justifica, pues, la arqueología la imagen esplendorosa que los clásicos nos dejaron de Tartessos? ¿No la rigieron, acaso, reyes como Argantonio, cuya opulencia y generosidad asombraron, a decir de Heródoto, a los mismos mercaderes helenos? Parece que sí, pero sólo más tarde, a partir del siglo VIII a. C., cuando la influencia griega y, sobre todo, fenicia hicieron de aquella humilde monarquía un poderoso reino que extendió sus influencias hacia el interior de la península, buscando el control del comercio del estaño del norte y la explotación intensiva de las vetas de Sierra Morena, y nutriendo de oro, plata y bronce el ansia de lujo de su aristocracia, ya asentada con solidez a la cabeza de una sociedad urbana y muy jerarquizada.
Los fenicios se cobraron, no obstante, bien cara su aparente generosidad. Supusimos durante mucho tiempo que aquellos hábiles comerciantes no habían hecho sino arribar a las costas ibéricas para levantar en ellas emporios minúsculos, vueltos por completo hacia la costa y sólo interesados en el contacto con los indígenas para sellar con ellos lucrativos intercambios. Así nacieron, es cierto, Malaka, Abdera (Adra), Sexi (Almuñécar) y, sobre todas ellas, Gadir (Cádiz), pronto beneficiada por su mayor proximidad a las minas de Sierra Morena y a la estratégica ruta del estaño septentrional. Sin embargo, la arqueología se muestra testaruda y se empeña en demostrar que los ambiciosos púnicos penetraron mucho en el interior, mezclaron a sus gentes, en esencia artesanos y comerciantes, con los propios tartesios, e incluso crearon junto a sus ciudades y, sobre todo, sus minas, asentamientos propios —la actual Sevilla entre ellos— al objeto de controlar la producción y el comercio de los preciados metales.
Quizás no deba sorprendernos por ello que fuera el nombre que aquellos mercaderes sin escrúpulos dieron a la península el llamado a perpetuarse en el tiempo: i-spn-ya, un término cuyo uso está documentado desde el II milenio a. C. en inscripciones halladas en la antigua ciudad de Ugarit, al norte de la actual Siria. No sabemos aún, sin embargo, con certeza si significa este vocablo «país de los conejos», quizás por lo abundante que era este animal en los campos de Iberia o, por el contrario, «costa de los metales», poderosa motivación que, como vemos, atraía a los fenicios a nuestras tierras, aunque no cabe descartar que aludiera a una «costa del norte», pues en el septentrión de la costa africana, ya colonizada por ellos, es donde los fenicios ubicaban la tierra a la que así podrían por tanto haber llamado. Pero, en cualquier caso, la raíz semítica del nombre actual de España no está ya en discusión.
Tras los fenicios, fueron los griegos quienes siguieron la estela del sol en sus veloces navíos hasta llegar a nuestras costas hacia mediados del siglo VII a. C. Impulsados por el ansia de territorios que habitar, mercados en los que colocar sus artesanías o un desahogo a las tensiones sociales, los pentecontoroi1 samios, eginetas y focenses surcaron el mar para poblar las costas ibéricas de sonoros nombres escritos en la lengua de Homero. Pero Rhode (Rosas), Mainake (Málaga) o Hemeroskopeion (Denia) no fueron sino eso, nombres griegos para lugares que no lo eran, factorías comerciales, escalas, abrigos seguros en los que mercadear productos con los nativos para obtener de ellos los ansiados metales, no ciudades en sentido estricto. Gran paradoja, Ampurias, la única que puede considerarse una verdadera ciudad helena, es la que lleva un nombre, Emporion(’mercado’ en lengua griega) más acorde con los intereses comerciales de sus fundadores. Aunque no por ello fue escasa la influencia cultural de la Hélade sobre los pobladores de la península. Sus cerámicas, su alfabeto, sus creencias y, por supuesto, su arte impregnaron profundamente a los indígenas, dejando así una huella muy profunda en los pueblos ibéricos posteriores, si bien menor en Tartessos, demasiado orientalizado ya por la determinante influencia fenicia.
Y es que los cimientos de aquella construcción política en apariencia grandiosa no dejaban de ser muy quebradizos. Cuando, a comienzos del siglo VI a. C., la poderosa ciudad de Tiro cayó en manos babilonias, todo el comercio fenicio del Occidente se derrumbó y Tartessos se hundió también, dejando tras él todo un rosario de ciudades-estado con vocación, pocas veces satisfecha, de reconstruir la unidad perdida. Sus beneficiarios, pues, no se elevaron tan alto como su modelo pero, como ahora veremos, resultaron con el tiempo ser mucho más decisivos para la conformación de una futura personalidad común en aquella tierra condenada a atraer sobre sí la atención y la codicia de los poderosos.
LOS PRIMEROS ESPAÑOLES
Porque, caída Tartessos, sus herederos —he aquí lo que nos interesa resaltar— empezaron, hacia el siglo VI a. C., a convertirse en algo distinto, y, sobre todo, en algo homogéneo, uniforme. Nada hay de exagerado en esta afirmación, que escandalizaría sobremanera a los actuales nacionalistas vascos y catalanes, tan proclives a ocultar cuanto existe de común en el pasado de los españoles como a inventar diferencias inexistentes en beneficio de su quimérica visión de la historia. Cinco centurias antes de nuestra era, Iberia, el nombre que los antiguos helenos dieron a la península, ya no es sólo una referencia geográfica, sino también cultural, al menos en lo que se refiere al Levante y el sur, las regiones por las que se extienden los pueblos que conocemos como íberos. Cada uno de ellos sigue, por supuesto, preservando su identidad propia y su nombre específico, habitando una comarca de límites más o menos extensos y difusos, trabajando sus campos o pastoreando sus rebaños al abrigo protector de sus ciudades fortificadas, y sirviendo a sus reyezuelos y caudillos, que les llaman de cuando en cuando a la guerra con el vecino, hoy aliado, mañana enemigo. Pero oretanos, turdetanos, bastetanos, ilergetas y muchos otros comparten ya mucho más de lo que les distingue.
Hacia el siglo V a. C. en las zonas más avanzadas del sur, dos centurias más tarde en las más atrasadas del norte, su mundo es ya un mundo urbano, similar, aunque mucho menos pujante, al resto de las civilizaciones mediterráneas de los dos milenios anteriores a nuestra era. De mayor o menor tamaño, llamadas a realizar funciones de defensa o entregadas sin más a la explotación de los recursos agrícolas o minerales, ubicadas sobre un altivo cerro o en un humilde cruce de caminos, erigidas para proteger el territorio o para controlarlo, hijas del comercio o de la fe, las urbes ibéricas confieren una nítida personalidad a una tierra que empieza ya a verse como tal. Y en su interior, bullendo de actividad en sus angostas calles y sus modestos edificios de adobe o mampostería, pululan gentes de muy diversa condición que nos hablan de una sociedad jerarquizada de límites bien trazados en la vida y en la muerte. Porque entre los íberos hay ya nobles y sacerdotes, aunque sea ocasionales; no faltan las clases medias de guerreros, comerciantes y artesanos; abundan, por supuesto, las gentes de pasar humilde, que dejan este mundo sin un adorno que los acompañe en sus austeras tumbas, y existen también esclavos, como en el resto del Mediterráneo, e incluso comunidades enteras sometidas a servidumbre colectiva que deben compartir con sus amos los frutos de su trabajo.
Esta sociedad, urbana y compleja, que se apoya en una sólida base económica agrícola y minera, posee ya formas bien definidas de gobierno. La preferida, quizá heredada de Tartessos, parece ser la monarquía, aunque no faltan, sobre todo en el valle del Ebro, las ciudades regidas por un consejo de nobles, e incluso, sin duda por influencia griega, las urbes dotadas de asambleas populares, senado y magistrados. Reyes, empero, los hay de muy diversa importancia. Algunos gobiernan tan sólo una ciudad; otros, decenas de ellas. Muchos, la mayoría, no nos resultan conocidos; unos pocos —Indíbil y Mandonio, Orisón, Culchas— lo son tanto que sus nombres se enseñaron tiempo atrás en las escuelas primarias como epítomes de una personalidad hispana ya por completo definida y opuesta al imperialismo romano. Su carácter, sin embargo, es siempre militar. Los monarcas son, ante todo, caudillos de sus tropas, ligadas a su persona por un juramento de fidelidad que se extingue con la muerte, lo que procura a estos estados rudimentarios muy poca estabilidad y facilita las continuas guerras entre ellos, sólo superadas ante la presencia de un enemigo común, como fueron primero los cartagineses y luego los romanos.
Ese concepto de fidelidad personal constituía otro rasgo común de gran importancia entre los íberos. Ya fuera bajo la forma de simple clientela, ya se convirtiera, por mediación de un juramento sagrado, en la célebre devotio iberica, la relación desequilibrada de dependencia entre un individuo y otro superior a él en riqueza o poder que se comprometía a protegerlo a cambio de que sirviera bajo su mando cuando así se lo reclamara, constituía una institución básica de la sociedad de estos pueblos. No sólo personas, sino aldeas y ciudades enteras, se convertían con frecuencia en clientes de un individuo poderoso.
En cualquier caso, no es una mera amalgama de pueblos lo que cartagineses y romanos se encuentran cuando ponen por vez primera los pies en Iberia. El poderoso influjo fenicio y griego no ha transformado tan sólo su sociedad y sus instituciones, sino su mismo espíritu, sus creencias y su arte. Así, sus dioses se rindieron pronto ante las seductoras divinidades orientales, fenicias primero, griegas y cartaginesas después, aunque no sin que sus credos sobrevivieran de algún modo bajo los pulcros ropajes de deidades híbridas, fruto de la relectura de los dioses importados a la luz de la propia tradición religiosa. Y, de igual modo, su arte pronto empezó a representar su sumisión a las mismas fuerzas de antaño, pero ahora con la armonía aprendida de los visitantes de más allá del horizonte, con ejemplos de factura tan delicada que nos convence enseguida del elevado grado de civilización que conquistaron.
Pero ¿qué decir de su lengua? ¿Hasta qué punto era también común la forma de expresarse de aquellos pueblos cuya escritura se muestra aún esquiva a nuestra comprensión? Y ¿cuán lejos penetraba su sonido, que aún desconocemos, en el desabrido interior de la península? Parece, por lo que hoy sabemos, que dos eran en aquellos tiempos los grandes troncos lingüísticos peninsulares. Uno, que abarcaba el oeste y el norte, incluyendo bajo su influencia la Meseta y el valle del Ebro, con exclusión de su desembocadura, era de origen celta y tenía como variantes principales el lusitano y el celtibérico. El otro, que se hablaba en los valles pirenaicos y en la mayor parte de lo que hoy es Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, era común a todos los pueblos ibéricos. Entre ambos dominios lingüísticos, los vascos, en contra de lo que se ha pretendido, no constituían ninguna excepción. Su lengua en modo alguno se nos revela como un misterio de orígenes desconocidos, remotos y distintos a los del resto de las lenguas peninsulares.
Dama de Elche, Museo Arqueológico Nacional de España, Madrid. El busto, tallado en piedra caliza entre los siglos V y IV a. C., presenta, por su indumentaria y adornos, características típicas de la cultura ibérica. Aunque durante mucho tiempo se pensó que podía tratarse de un fraude, los análisis de los restos de los pigmentos y ceniza que aún conserva realizados en 2005 y 2011 demostraron su antigüedad y su uso como urna cineraria, práctica característica de los pueblos ibéricos.
Nada hay que permita suponer al euskera parentesco alguno con lenguas tan lejanas y extrañas como las camíticas, caucásicas o finesas, afirmaciones a todas luces gratuitas y fundadas tan sólo en la maniática obcecación del nacionalismo euskaldún por refrendar la supuesta existencia de profundas diferencias culturales entre los vascos y el resto de los españoles que se remontarían a la misma noche de los tiempos. Antes al contrario, como señalara hace ya mucho tiempo el notable lingüista Luis Michelena, entre las lenguas vasca e ibérica parecen existir notables parentescos, que se muestran en sufijos y palabras enteras casi idénticos en ambas, todavía visibles hoy a pesar de que el euskera actual arrastra préstamos e influencias germánicas, latinas, árabes y, por supuesto y sobre todo, castellanas. Y es que en este como en tantos terrenos, bien harían los nacionalistas en dejar de torcer la historia en beneficio de su obsesiva paranoia identitaria.
Pero ¿qué sucede mientras en el resto de la península, en las tierras donde la distancia, por entonces muy grande, y las barreras naturales, por entonces formidables, han impedido que las alcanzara la benéfica influencia de fenicios y griegos? Una vez más, nuestra imagen ha cambiado en los últimos años. La civilización llega, sí, de la Europa continental, y adopta la forma de lentas pero reiteradas migraciones de pueblos indoeuropeos que atraviesan una y otra vez los angostos valles pirenaicos trayendo con ellos, apenas iniciado el último milenio antes de nuestra era, el trabajo del hierro y unas formas culturales bien distintas de las de la Iberia mediterránea. Pero también aquí existe un sustrato previo, una sólida base sobre la que viene a erigirse el nuevo edifico cultural, de formación imprecisa, quizá influida por el Bronce Atlántico, quizá más remota, pero innegable. Y también aquí, con el tiempo, alcanzará, aunque atenuada, la ola imparable de la iberización, que consolida a su paso sociedades agrarias, jerarquizadas y urbanas, a imagen y semejanza de las que poblaban las costas del este y el sur. De ahí que, aunque nos sirva aún el apelativo de celtas, que la costumbre ha concedido a estos pueblos portadores de nombres en su época sinónimos de belicosidad, como galaicos, turmódigos o berones, la descripción que de ellos nos dejaron los clásicos valga tan sólo para los siglos más lejanos en el tiempo. Eran entonces todos ellos gentes de vida austera y carácter arrojado, que empleaban sus días en la guerra o el pillaje, muy lejos, a veces, de sus austeros hogares de piedra y paja, bien protegidos por murallas y fosos, mientras sus pacientes mujeres velaban su ausencia y cuidaban los rebaños y los campos en espera del botín que la rotunda superioridad de sus armas arrancaba a los pueblos del sur. Pero con el tiempo, estos, más avanzados en el tortuoso camino de la historia, terminarían por cambiar sus vidas, agrandando sus casas, ensanchando sus poblados, abriendo entre ellos amplias distancias sociales. Y así, cuando Roma trabe contacto con los temibles celtas, después del siglo II a. C., los encontrará ya en avanzado trance de iberización.
Cálato y tapadera íberos procedentes del yacimiento arqueológico de Cabezo de Alcalá, en la provincia española de Teruel. La pieza, que sirvió probablemente como urna cineraria, revela la gran influencia del arte griego sobre la cultura ibérica.
¿Y qué decir de la Meseta, vecina forzada de aquellos pueblos aguerridos? Por razón de su proximidad, fue celta primero para ser íbera después. Al llamar a sus moradores celtíberos no hacemos sino reconocer a unas poblaciones que, influidas primero por los celtas oriundos de allende los Pirineos, reciben luego el influjo de la iberización. Arévacos, pelendones o lusones posen, en consecuencia, elementos de ambos mundos. Su gobierno es similar al de los íberos, la confederación temporal de tribus independientes regidas por aristócratas o reyezuelos de poco firme autoridad. Su sociedad no puede disimular la presencia de rasgos claramente indoeuropeos, como la gran importancia del clan o la práctica de costumbres como la hospitalidad o el patronato. Y su economía, que conoce, eso sí, una hábil metalurgia y un regular comercio, ha de adaptarse, por encima de influencias de uno u otro origen, a la multiplicidad de condiciones naturales de la Meseta, desde las fértiles vegas, que invitan al cultivo, a los pelados montes apenas aptos para el pastoreo seminómada. También aquí, de todos modos, serán los vientos del este y del sur los que impulsen los cambios. En toda la Iberia prerromana, la iberización, en mayor o menor grado, constituye un proceso real cuyo destino final, interrumpido por la conquista romana, apuntaba hacia una considerable homogeneidad cultural en el conjunto de la península.
Imagen de una vivienda típica de un castro celta. Los castros eran poblados de casas circulares de piedra con cubierta de paja de forma cónica que se apiñaban de manera desordenada al amparo de murallas, torres o terraplenes, lo que da buena cuenta del papel que la violencia y la guerra desempeñaban en la vida de estos pueblos y de su escasa diferenciación social.
EL ÁGUILA VUELA HACIA EL OESTE
Porque los vientos del continente soplaron con fuerza, pero también callaron luego durante mucho tiempo. De nuevo es el Mediterráneo la herramienta de que se sirve Clío para forjar el destino de Iberia y anudar un poco más los lazos que unen entre sí a sus pueblos todavía en trance de verse a sí mismos como una entidad frente al extraño, el extranjero, el que viene de fuera. Caída Tiro, la norteafricana Cartago, la más poderosa de sus colonias en el oeste, hereda su comercio. Las viejas factorías tirias renacen. Gadir recobra el esplendor perdido. Ebussus (Ibiza) disputa a la helénica Marsella el monopolio de las rutas comerciales de Occidente. Por fin, en la gran batalla de Alalia (535 a. C.), las naves cartaginesas se imponen y convierten en coto privado de sus mercaderes las aguas al oeste de Sicilia. La habilidad de sus marinos, hermanada con la potencia de sus ejércitos mercenarios, alejaba por siempre a los griegos de las doradas tierras del Oeste. Pero la tranquilidad les durará poco a los cartagineses. Un enemigo formidable se encontraba a punto de hacer su triunfal entrada en el escenario de la historia.
Los romanos no habían sido hasta el siglo III a. C. sino los anónimos moradores de un informe puñado de casuchas de adobe que se apiñaban a las orillas del río Tíber, en el centro de la península itálica. Sin embargo, tras librar una guerra tras otra, habían unido a Italia entera bajo su mando, y miraban ahora con codicia las azules aguas que les separaban de nuevas conquistas y riquezas. Pronto hubieron los embajadores de Cartago de poner coto a la ambición romana. Los primeros tratados afirman la soberanía púnica sobre las Baleares, Sicilia, Cerdeña, y la misma Iberia, aunque apenas habían pisado aún sus costas. Pero se trataba de un arreglo imposible. Roma deseaba cabalgar las olas y sólo Cartago se interponía entre ella y sus designios imperiales. Mediado el siglo, la orgullosa república de navegantes prueba por vez primera el acerbo sabor de la derrota y la humillación. Tres mil doscientos talentos de oro en diez años, la drástica reducción de su flota de guerra y, sobre todo, la renuncia a Sicilia y Cerdeña, sería el balance para Cartago de la que la historia ha nombrado como Primera Guerra Púnica.
Pero la engreída república no se rinde. Pagará su tributo y recuperará el esplendor perdido. Sin embargo, ¿dónde conseguir las cuantiosas riquezas que se le reclaman y la fuerza para reparar algún día su honor mancillado? La alternativa más simple es explotar lo que ya se posee, dar la espalda al mar traidor y arrancar sus frutos a una tierra que, bien avenada por el Bagrada, es fértil y generosa. Pero existe otra, más arriesgada, aunque más prometedora. Iberia, libre aún del dominio romano, guarda en su vientre el oro y la plata con los que armar de nuevo una gran escuadra y vengar así la humillante derrota. Y es esta la que se impone. Tras librar a Cartago de la ruina a manos de una horda de mercenarios sediciosos, Amílcar Barca, su más tenaz defensor, desembarca en las costas de Iberia al mando de un ejército. En pocos años, el hábil caudillo y sus herederos, su yerno Asdrúbal y su hijo Aníbal, valiéndose tanto de la diplomacia como de la guerra, someten a su control las tierras que van de Cádiz a la desembocadura del Ebro. Roma, absorbida por la urgente necesidad de defender sus fronteras del acoso de los galos, acepta los hechos consumados con la única condición de que los ejércitos cartagineses no crucen aquel río. En pocos años, las riquezas de la península empiezan a afluir a las arcas cartaginesas. Y mientras brotan los trigos y entrega forzada la tierra su valioso tributo metálico, Cartago afila sus armas para devolver con creces a los romanos la humillación sufrida.
Porque la paz, a nadie se le escondía, era frágil. Si los cartagineses deseaban la guerra, no lo hacían menos los romanos. Entre ambos pueblos, en las palabras legendarias que atribuyó Virgilio a la propia Dido, no cabía ni la amistad ni el pacto, pues sobre uno y otro regían codiciosas oligarquías ansiosas de aumentar su riqueza a costa de la plata, los esclavos y las tierras de Iberia. Concluida la conquista, los cartagineses estaban preparados y los romanos, conjurado el peligro galo, también. Faltaba tan sólo la ocasión o, por qué no decirlo, el pretexto. Y el pretexto llegó en la primavera del 219 en la ciudad mediterránea de Sagunto, que los romanos habían tenido la osadía de tomar bajo su protección obviando el hecho de que se encontraba al sur del Ebro, dentro de la zona de influencia que la misma Roma había reconocido a los cartagineses en su último tratado, siete años antes. Aníbal, hijo y heredero de Amílcar en tierras ibéricas, comprendió con rapidez que atacar Sagunto no podía significar otra cosa que la guerra. Pero la guerra no le asustaba; llevaba toda su vida preparándose para ella, mientras su odio hacia los romanos, alimentado desde la infancia al fuego de las hogueras en los campamentos de su padre Amílcar, crecía sin cesar. Puso sitio a Sagunto y la rindió al cabo de ocho meses. La guerra cayó como fruta madura y la península ibérica, que los romanos, que habían adoptado la denominación fenicia, conocían ya como Hispania, estaba llamada a desempeñar en ella un papel determinante.
Lo estaba, en primer lugar, porque en ella habían plantado los cartagineses los cimientos de su poder. De ella provenían casi todas sus riquezas, en ella habían reclutado sus mejores tropas mercenarias, y de ella, en fin, había de partir Aníbal para atacar a los romanos en su propia casa, tratando de cercenar la lealtad de los ítalos a su causa y privándoles así de la mayor parte de sus recursos. Pero lo estaba, también, porque Roma, consciente de dónde asentaba Cartago las bases de su poder militar, había planeado un ataque simultáneo en Iberia y en África, su suelo patrio.
La estrategia de Aníbal sorprendió a Roma. Nadie en la ciudad del Tíber había imaginado ni en sus peores pesadillas que el general cartaginés tomaría la iniciativa, trataría de golpear primero y lo haría siguiendo el imposible camino de los Alpes. Los romanos no estaban preparados. Su plan de guerra se asentaba en la premisa de que los cartagineses adoptarían una estrategia defensiva. Así, cuando Aníbal descendió al fin hacia el valle del Po con poco más de veinticinco mil hombres, exhaustos y andrajosos, apenas había allí tropas romanas esperándole. Aunque el Senado abandonó de inmediato sus planes de desembarco en África y una parte del cuerpo expedicionario destinado a invadir Iberia regresó también a Italia, los cartagineses tuvieron tiempo sobrado para reponerse del colosal esfuerzo, reforzar su debilitada moral, e incluso poner a su favor a las tribus galas de la Cisalpina. El resultado del orgullo y la falta de previsión de los romanos fue desastroso. Durante quince años, entre el 218 y el 203 a. C., en la que fuera, en palabras de Tito Livio, la más memorable de todas las guerras, Aníbal y sus tropas recorrieron Italia, invitando a pueblos enteros a sacudirse el yugo romano, y en más de una ocasión Roma estuvo muy cerca del fin. Sólo la alejaron del desastre la inconmovible lealtad de etruscos y latinos y, sobre todo, el curso de los acontecimientos en la península ibérica.
El cimiento del poder cartaginés era su flota. Los puertos de su capital, tal como puede verse en esta reconstrucción imaginaria, constituían una inmensa obra de ingeniería dotada de muelles, almacenes, e incluso hangares capaces de albergar a doscientos veinte barcos de guerra.
Pero, aunque los comienzos fueron prometedores, la conquista de las posesiones púnicas en Hispania no fue tarea fácil. Mientras Aníbal arrasaba Italia y desbarataba una y otra vez los ejércitos enviados contra él, en el Tesino, en Trebia, en el lago Trasimeno, en Cannas, los romanos actuaban con rapidez. Ocupadas las tierras al norte del Ebro, vencido Asdrúbal, hermano del general cartaginés, apoyadas por la oportuna sublevación de los turdetanos, las legiones progresaban sin descanso hacia el sur. La rebelión de los númidas, que obligó a Asdrúbal a regresar a Cartago, permitió incluso que los romanos tomaran Sagunto. La misma capital, Cartago Nova, la actual Cartagena, corría peligro, y con ella el dominio púnico sobre Iberia. Pero el regreso de Asdrúbal en el 211 cambió de inmediato el signo de la guerra. Reforzado con tropas enviadas desde Cartago, sus hábiles maniobras dividieron los ejércitos romanos de los hermanos Publio y Cneo Cornelio Escipión, a los que derrotó por separado, obligándoles a retirarse al otro lado del Ebro. Roma no había obtenido nada: Hispania seguía siendo una amenaza para Italia y en Italia continuaba Aníbal.
La respuesta romana, como tantas veces a lo largo de la guerra, fue sorprendente. En lugar de empeñar sus refuerzos en la reconquista de las tierras al sur del Ebro, el flamante comandante de las legiones de Hispania, el jovencísimo Publio Cornelio Escipión, se lanzó directamente contra Cartago Nova, conquistándola mediante un audaz e inesperado golpe de mano. Esperaban así los romanos impedir que Asdrúbal enviara refuerzos a Italia, distrayéndole en España. De hecho lo entretuvieron retrasando su partida al menos dos años, pero el hermano de Aníbal poseía una contumacia digna de mención. Aun derrotado por Escipión en la batalla de Baecula (207 a. C.) traspasó los Pirineos por Roncesvalles, invernó en la Galia, cruzó los Alpes por el paso del Cenis y se presentó en Italia dispuesto a poner sus tropas en manos de Aníbal. Después de doce años, el conflicto alcanzaba su punto culminante. Dos ejércitos enemigos hollaban Italia y Roma se hallaba ya al límite de su resistencia. Una nueva derrota y la guerra, y con ella la misma civilización romana, llegaría a su fin.
Pero la fortuna sonrió a los romanos, que lograron interceptar a los mensajeros de Asdrúbal antes de que llegasen al campamento de Aníbal, impidiendo así que ambos ejércitos se reunieran. La derrota de Asdrúbal en la batalla de Metauro (207 a. C.) tuvo un resultado decisivo. Abandonada a su suerte para jugarlo todo a la carta italiana, Hispania se perdió sin que a cambio se ganara Italia. Escipión apenas tardó unos meses en expulsar a los descabezados ejércitos púnicos. Aníbal no podría en adelante esperar refuerzos ibéricos y las simpatías de los galos y los ítalos habían cambiado ya de signo. Perdida Hispania, la debacle cartaginesa era inevitable. Escipión pasó entonces a África e infligió a los cartagineses una aplastante derrota. Llamado a defender su patria, Aníbal cayó también frente al militar, por desgracia su enemigo, que más había sabido aprender de sus propias lecciones. El desastroso resultado de la batalla de Zama (202 a. C.), que puso fin al conflicto, no habría sido posible sin que los cimientos del poder militar cartaginés, bien plantados en Hispania, hubieran sido antes removidos.
La Segunda Guerra Púnica (219-201 a. C.) fue una verdadera lucha por la hegemonía entre las dos grandes potencias del Mediterráneo occidental en la que, por desgracia, Hispania y sus recursos estaban llamados a jugar un papel decisivo.
LA CONQUISTA
Las consecuencias de la guerra fueron decisivas. Cartago desapareció como gran potencia y las tierras de Hispania quedaron en manos romanas. Pero antes de comenzar a modelar a su imagen y semejanza su nueva conquista, Roma hubo de enfrentarse a terribles dificultades. Porque los pobladores de esta tierra tardaron poco en ver que la derrota cartaginesa iba a suponer para ellos tan sólo un cambio de señores. Los hijos de Rómulo parecieron, al principio, un poco más benévolos que los de Dido, no en vano predicaban la liberación de los cartagineses, pero su rapacidad no era menor, como bien pronto demostrarían. Por ello, los indígenas se apresuraron a mostrar su repulsa hacia sus nuevos amos. Los primeros en rebelarse fueron los ilergetes, pueblo íbero habitante de las actuales provincias de Lérida y Huesca, cuyos reyezuelos, Indíbil y Mandonio, no entendían la sumisión a la república romana que se les exigía sino como un pacto de lealtad personal hacia Escipión. Ausente este, de acuerdo con las normas de la devotio iberica, quedaban liberados de toda obligación hacia los romanos. La represión fue inmediata. Roma no iba a tolerar la más mínima alteración del orden que había impuesto, un orden pensado en su exclusivo beneficio. El tiempo de las seductoras promesas y los rostros amables había pasado para siempre.
Sólo era el comienzo. Entre el año 206 a. C., fin de la presencia púnica en Hispania, y el año 123 a. C., fecha de la rendición de las Baleares, los romanos no conocieron la paz. Los continuos ataques indígenas, sumados a la cada vez menos velada codicia de los terratenientes que imponían su voluntad al Senado, llevaron a las legiones a internarse más y más en la desabrida Meseta. El territorio conquistado iba así ampliándose a paso de caligae 2, mientras la plata y los esclavos afluían a Roma al precio de espantosas carnicerías, y la mera explotación económica dejaba paso a una presencia cada vez más organizada en lo político y lo administrativo. A pesar de ello, la historia de esta primera centuria de la Hispania romana es, ante todo, una historia de guerras, sólo de tanto en tanto conjugada con la inteligencia y la diplomacia, encarnada en concesiones de ciudadanía o repartos de tierras. Guerra terrible, «guerra de fuego», como la denominó Polibio, que renacía una y otra vez de sus cenizas. Conflicto interminable, alimentado por la inmisericorde explotación romana y la indomable voluntad de celtíberos y lusitanos, sobrios pobladores de duras tierras aún poco afectadas por los vientos civilizadores del Mediterráneo. Contienda que dejó en el imaginario colectivo de los futuros españoles indelebles episodios de heroísmo y abnegación, pero también de traición, de muerte y destrucción, y regaló al idioma de todos sonoros adjetivos, sinónimos de insobornable orgullo y feroz resistencia. Guerra, en fin, que brindó al nacionalismo español de otras épocas, tan dado, como todos los nacionalismos, a exaltar las derrotas tanto o más que las victorias, iconos —Viriato, Numancia— con los que modelar, abstracción hecha de la verdad histórica, epítomes de las virtudes patrias.
Pero así, a fuerza de sangre y de botines, Hispania quedaba ya, para mal y para bien, y sin más excepción que el brumoso norte, hogar de los indómitos vascones, cántabros y astures, incorporada al mundo romano. Por ello, la traumática metamorfosis que la ciudad del Tíber, ahíta de conquistas, experimenta en el último siglo antes de la era cristiana no podía dejar de afectarla también. Las guerras civiles, a un tiempo estertor prolongado de la República romana y agudo dolor de parto del Imperio, tuvieron en Hispania escenario privilegiado. En tres ocasiones se enfrentaron los generales romanos y sus ejércitos, dirimiendo en apariencia pleitos políticos entre el Senado y las asambleas populares, disputándose en la práctica el señorío absoluto sobre el mundo, convertido ya el poder político en mero corolario de la autoridad sobre las legiones, a cuyo marcial paso se ensanchaba la hegemonía romana sobre el mundo. Y tres veces ganó Hispania protagonismo en la historia de los romanos.
Numancia, Alejo Vera (1880). Diputación Provincial de Soria. La resistencia sobrehumana que los numantinos opusieron a las legiones romanas durante el asedio de su ciudad, en el año 133 a. C., proporcionó al patriotismo hispano, desde la misma época bajoimperial, su más destacado símbolo.
Ocurre la primera de ellas, entre los años 80 y 72 a. C., cuando, derrotado el popular Mario a manos del aristócrata Sila y aupado este a la dictadura personal sobre los destinos de Roma, se refugia en Hispania Quinto Sertorio, un antiguo partidario del primero. Hábil comandante de tropas y capaz organizador de masas, enseguida comprendió el potencial que ofrecía la península ibérica si la fuerza amorfa y desorganizada que representaba la indomable voluntad de los pueblos aún rebeldes a Roma hallaba un líder capaz de merecer su devoción y de agruparlos en pos de un objetivo común. Sertorio, buen conocedor del alma celtíbera y lusitana, supo ganarse su confianza, y soñó hacer de una Hispania por completo romanizada el instrumento de la derrota de la Roma de los aristócratas con el fin de restaurar en ella la República de los ciudadanos. Durante ocho años dio forma a su sueño. Con una mano modeló instituciones copiadas de su patria, nombrando senadores, ungiendo magistrados, vistiendo la toga a los padres y sembrando en los hijos la semilla del latín. Con la otra, mantuvo en jaque a los ejércitos senatoriales enviados para someterle, derrotándolos una y otra vez con los más hábiles ardides. Porque fue la sertoriana guerra de celadas y guerrillas, prefiguración de la que otros habitantes de la misma tierra, veinte siglos después, harían contra otro imperio portador del progreso a golpe de espada. Una guerra que requirió el concurso de los más capaces generales romanos y, una vez más, el veneno de la traición para llegar a un final que la mera comparación de las fuerzas enfrentadas presagiaba inevitable. Una guerra, en fin, que, junto al sueño de Sertorio, mató para siempre la conciencia indígena y sacrificó el iberismo en el altar de la romanidad, abriendo de par en par la puerta a la romanización y, con ella, al proceso que haría de los pobladores de la península portadores de una conciencia común.
Quizá por ello pudo reclamar Hispania en la segunda guerra civil romana un papel estelar. Sus dos protagonistas, César y Pompeyo, rigieron en algún momento los destinos de sus provincias, la Ulterior el primero, la Citerior el segundo; depredaron sin tasa sus riquezas, y dejaron a su marcha nutridas clientelas a las que reclamar luego los favores prestados. Absorto más tarde César en la conquista de las Galias, y convertido Pompeyo en campeón de la oligarquía romana, trabajó este para atraer a su causa las clientelas cesarianas de la Ulterior, mientras el Senado maniobraba para privar de todo poder al vencedor de Vercingetórix y aupar a su valedor a una dictadura informal que asegurase sus privilegios frente al embate de las asambleas populares. Advertido César de las intenciones de sus oponentes, traspasó con sus legiones el río Rubicón, y con él la barrera interpuesta por las leyes a la ambición de los generales victoriosos, que no podían penetrar en Italia con sus tropas. Corría el año 49 a. C., y, sorprendidos así los pompeyanos, se apoderó de Roma y de Italia entera en muy poco tiempo, obligando a huir a su enemigo. Es entonces cuando el papel de Hispania en la guerra alcanza toda su relevancia. César, en lugar de perseguir a Pompeyo hasta Grecia, arriesgándose a dejar a sus espaldas, intacta, toda la fuerza que aquel conservaba en la península ibérica, se lanza contra las siete legiones, bien apoyadas por nutridas tropas auxiliares, que su enemigo poseía en Hispania. Tras la contundente pero poco sangrienta derrota del pompeyano Afranio en Ilerda, César es dueño de la península. Como un nuevo Sertorio, se conduce con inteligente benevolencia, concediendo premios a las ciudades que le habían sido fieles, regalando por doquier la ciudadanía romana y limitándose a licenciar sin castigo a las tropas de su rival. La romanización, la construcción de un espíritu hispano común, da con ello nuevos y decisivos pasos.
Muerte de Viriato, José de Madrazo (1808-1818). Museo del Prado, Madrid. El lienzo, uno de los mejores ejemplos de la pintura romántica española del siglo XIX, representa el momento en el que el caudillo lusitano, víctima de la traición, entrega su alma dejando sin jefe a las tropas que esperan angustiadas la noticia.
Nombrado primero dictador y luego cónsul, parte entonces César para Grecia y allí derrota a Pompeyo en la batalla de Farsalia (48 a. C.). Tras la muerte de este en Egipto, donde había huido en busca de asilo, y pacificado el Oriente, todo podría haber concluido. Pero Hispania aún resiste. Las poblaciones de la Ulterior, resentidas con el rapaz gobernador cesariano de la provincia, llaman en su ayuda a los hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto, y prenden de nuevo la llama de la guerra en la península. Contienda mucho más dura en esta ocasión, ensombrecida por las sangrientas matanzas y saqueos de ambos bandos; prolongada por la estrategia pompeyana de refugiarse tras los muros de las ciudades, huyendo de la lucha en campo abierto, en la que César llevaba todas las de ganar, sólo concluyó cuando la derrota de Munda (44 a. C.) terminó con las esperanzas de los pompeyanos, tratados ahora con extrema dureza por un César que había entendido la sublevación de la Ulterior como una traición hacia su persona.
En los más de treinta mil muertos que, a decir del propio César, quedaron en el campo de Munda encontramos una elocuente metáfora de la desastrosa situación en que la segunda guerra civil romana dejó la Hispania meridional. Pero no fue ese el único legado del conflicto. El proceder allí de César contribuye a profundizar aún más en una romanización ya muy arraigada. Deseando prevenir una nueva rebelión, el clarividente romano extiende entre los hispanos los derechos de ciudadanía; erige por doquier colonias y municipios; regala tierras a sus veteranos, y, en fin, deja abonado el terreno para la siembra definitiva de las eficaces formas de administración que proporcionarán después al Imperio cinco siglos de permanencia en nuestras tierras.