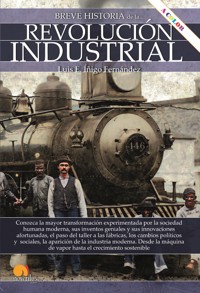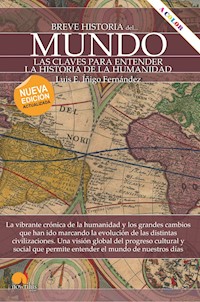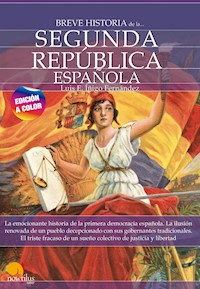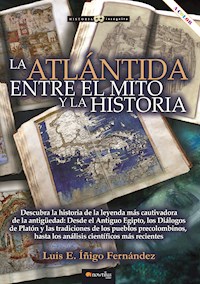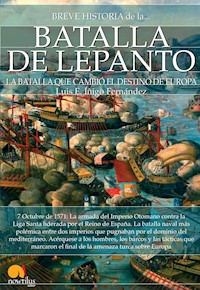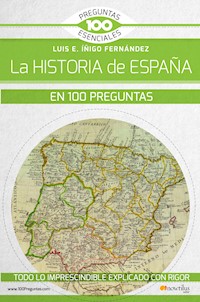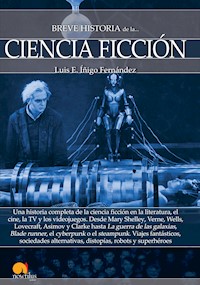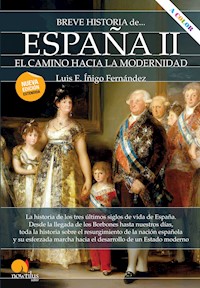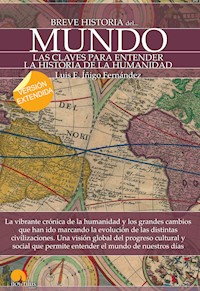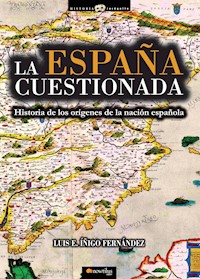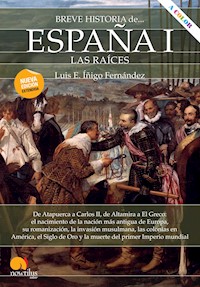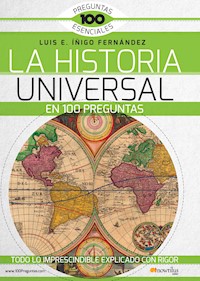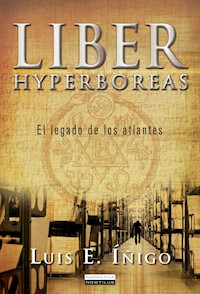Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Breve Historia
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
La Revolución Industrial es el proceso más determinante de la historia reciente: una narración vibrante plagada de victorias para la humanidad, pero también de víctimas. Nadie duda que las guerras o los enfrentamientos cambian el curso de la historia, pero no es menos importante, para nuestra historia reciente, el impacto que tuvo la Revolución Industrial tanto en la economía como en la política o la estrategia militar de las naciones. Breve Historia de la Revolución Industrial nos presentará este complejo e imparable proceso humano en el que se combinan varias revoluciones como la revolución agrícola o la revolución demográfica y que contó con la colaboración de las teorías científicas en las que se sustentaban los nuevos inventos, las universidades que empezaron a producir trabajadores cada vez más cualificados y, sobre todo, de los gobiernos que, hasta las primeras revoluciones sociales, eliminaron todas las barreras con las que el progreso se iba encontrando, aunque estas barreras estuvieran hechas de seres humanos. Es fundamental, a la hora de abordar este heterogéneo y dilatado proceso, la intención didáctica que Luis E. Íñigo mantiene constantemente a lo largo de la obra, así podemos introducirnos sin problema en los distintos debates que existen sobre la revolución industrial. ¿Puede hablarse de una Revolución Industrial que se inicia en Inglaterra y a la que se van sumando, con más o menos éxito, los demás países o deberíamos hablar de un desarrollo económico a escala mundial? ¿Comienza la Revolución Industrial en el S. XVIII o debemos remontarnos al S.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Breve historia de la revolución industrial
Breve historia de la revolución industrial
Luis E. Íñigo Fernández
Colección: Breve Historiawww.brevehistoria.com
Título: Breve historia de la revolución industrialAutor: © Luis E. Íñigo FernándezDirector de la colección: José Luis ibáñez Salas
Copyright de la presente edición: © 2012 Ediciones Nowtilus, S.L. Doña Juana I de Castilla 44, 3º C, 28027 Madridwww.nowtilus.com
Responsable editorial: Isabel López-Ayllón Martínez
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece pena de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.
ISBN edición impresa: 978-84-9967-412-4ISBN impresión bajo demanda: 978-84-9967-413-1ISBN edición digital: 978-84-9967-414-8Fecha de edición: Octubre 2012
Maquetación:www.taskforsome.com
A Francisco, Dori, José Antonio, Mayte y Manuel, mis compañeros de viaje hacia ese país desconocido:el futuro.
Prólogo
1. Un concepto escurridizo
El mundo antes de la Revolución
El gran cambio
Un proceso, muchas teorías
El concepto
2. Una cronología polémica
¿Relámpago o amanecer?
Los excéntricos
Un cierto consenso
3. Unas raíces profundas
La decisiva Edad Media
El triunfo del capitalismo
El imperio de los mares
¿Fueron, pues, las instituciones?
4. Una máquina en marcha
La máquina y los lubricantes
Las innovaciones técnicas
El capital
Los empresarios
5. Unos imprescindibles lubricantes
Seguimos con la metáfora
Un concepto sencillo
Una relación compleja
La revolución demográfica
El papel de la educación
El Estado
6. Una meta, muchos caminos
La perspectiva nacional
Los pioneros
Los rezagados
Rusia: el estado protagonista
Japón, una industria de imitación
7. Una moneda con dos caras
El proletariado
Los esclavos de la máquina
La respuesta de los obreros
La burguesía y las élites rectoras
Las clases medias
Los campesinos
8. Un motor que cambia de marcha
La Revolución, en segunda
Una nueva tecnología
Una nueva empresa
Un nuevo mercado
Un nuevo Estado
9. ¿Un crecimiento sostenible?
El agotamiento del modelo de crecimiento
¿Hacia un cambio de modelo?
La humanidad en la encrucijada
Un lugar para la esperanza
Bibliografía
Prólogo
Residuos nucleares, ríos contaminados, efecto invernadero, cambio climático... Los productos indeseables de nuestro desarrollo nos rodean por doquier, pero ¿renunciaríamos a nuestro bienestar para ayudar al planeta a curarse de las enfermedades que le hemos provocado? Responder a esa pregunta no es fácil. Sin embargo, en esto, como en tantas cosas, conocer el origen de los problemas del presente ayuda a comprenderlos mejor...
Pero ¿cuál es ese origen? ¿Cómo empezó todo? Esa es la gran pregunta que viene a responder este libro, y viene a hacerlo no como tantos antes, desde la erudición abstrusa sólo alcanzable a unos pocos, sino desde el rigor combinado con la amenidad, cual es propio de los grandes divulgadores. Porque si la Historia está para algo, sirve para algo, es para eso, para dar respuestas, para comprender mejor lo que nos sucede y por qué nos sucede, en nuestra vida colectiva como seres humanos. Esa, y no otra, es la esencia del trabajo del historiador, como muy bien le gusta decir al autor de este libro que me complazco en prologar.
Y es que las preguntas se agolpan. ¿Hay tantas revoluciones industriales como países desarrollados? ¿O nos conformamos con hablar de desarrollo económico, y dejar la Revolución Industrial como el primer paso de un camino largo y complejo? ¿Es sostenible el crecimiento? Pues bien, todo esto tiene sentido porque —como me escribió el autor cuando trabajábamos en lo que ahora tienes en tus manos, cuando sólo era un brillante esbozo en la aguda mente de Luis Íñigo— «en una isla de Europa Occidental dio comienzo a finales del siglo XVIII algo llamado Revolución Industrial».
Pues eso, amigo lector, es lo que hallarás en estas breves páginas, mientras acompañas a su autor a lo largo de un viaje alucinante que se inicia en una isla europea, pero acaba en esa otra isla mucho más grande que la contiene, tras un periplo maravilloso a través del segundo salto más grande que haya dado el Homo sapiens en sus largos milenios erguido y avizor no sabemos muy bien de qué, porque:
[…] más pronto o más tarde, esta isla en medio de la vastedad del océano cósmico que es nuestro planeta alcanzará sus límites. Y cuando ese instante llegue, sólo se encontrarán a nuestra disposición dos alternativas: reducir a un tiempo la población y el consumo de la humanidad o, si disponemos ya de la tecnología necesaria, cruzar el espacio, como antes lo hemos hecho con los mares de nuestro planeta, y buscar más allá de su oscuridad la luz que ilumine nuestro destino como especie.
Ahí queda eso.
José Luis Ibáñez Salas
1
Un concepto escurridizo
¿Por qué y cómo? Tales son los dos conceptos que obsesionan la mente.
La Revolución Industrial, 1978Claude Föhlen
EL MUNDO ANTES DE LA REVOLUCIÓN
Corre el quinto año del reinado del faraón Tutmosis, el tercero de ese nombre. Restan aún quince siglos para que un individuo extraordinario llamado Cristo holle con su pie de gigante el suelo polvoriento de Galilea. Como cada mañana, poco antes del amanecer, el campesino sale de su fresca casa de adobe encalado. La fría brisa de la noche le acaricia la cara. Pero no es, bien lo sabe él que jamás lo ha abandonado, sino una engañosa promesa que el desalmado desierto incumple día tras día. En unas horas, un asfixiante calor se habrá apoderado de aquella tierra a un tiempo venturosa y maldita, que rinde cosechas fabulosas sólo a cambio de un trabajo extenuante. A unos minutos de marcha le esperan sus campos de labor. Por entonces, en plena estación de peret, toca ya preparar los predios para depositar con largueza sobre ellos las semillas de trigo y cebada que asegurarán a los campesinos, y a sus señores, la comida y la bebida de todo el año. Tiene que esforzarse mucho para que la cosecha sea buena, y le duele pensar que la mitad de lo que obtenga será para el templo que posee sus tierras en nombre de Amón, el dios poderoso que parece haberse enseñoreado de todos los campos de Egipto. Pero le consuela saber que al regreso, cuando Ra muestre al fin un poco de piedad hacia los simples mortales y el calor del día se haga más llevadero, podrá cuidar un poco de su huerto y dar de comer a sus animales rodeado de su familia.
Sí, todo va bien ahora. Ya casi ha olvidado cuando, siendo él todavía un muchacho, el padre Nilo decidió privar por algún tiempo a la vieja Kemet de su benéfica inundación. Las malas cosechas se sucedieron. Las plagas y el hambre se extendieron sin tasa por el país de la tierra negra, y muchos campesinos fueron víctimas de las epidemias y del hambre. Su padre le explicó entonces que tal era la voluntad de los dioses y no cabía hacer nada para cambiarla. Como su padre le había dicho antes a él, y a su padre el suyo, durante incontables generaciones había sido así y durante incontables generaciones lo seguiría siendo.
Y él había aprendido muy bien la lección. No en vano, había sido su padre quien se la había enseñado.
Han pasado más de tres mil años. En el trono de Francia se sienta un hombre mansurrón y pusilánime que sin duda habría preferido ser un simple relojero. Pero ahora, igual que ha sucedido siempre, la soberanía se hereda, como la condición de noble o la de campesino y esas cosas, claro, no pueden cambiarse.
Como cada día desde que alcanzó uso de razón y sus brazos se volvieron lo bastante fuertes para trabajar, Jacques sale de su casa poco antes del amanecer. La fría brisa que le azota la cara anticipa ya los primeros hielos del invierno. Debe darse prisa, o los campos no estarán sembrados antes de las primeras heladas, como ocurrió aquel año, no recordaba muy bien cuándo, en que la mayor parte de las semillas murieron antes de germinar. Las cosechas fueron tan pobres que casi todas las familias de la aldea perdieron entonces a uno o más de sus miembros y durante muy largo tiempo el registro de entierros de la parroquia superó en mucho al de bautismos. Pero por lo que él sabía, esas desgracias sucedían de vez en cuando, con la misma previsible certeza que las golondrinas retornaban del sur tras los fríos del invierno. El hambre, la enfermedad y la muerte eran tan naturales como la vida y formaban parte de la voluntad de Dios. O al menos eso decía siempre el padre Villiers, el párroco del pueblo, cuando les hablaba desde el púlpito con su voz grave y sonora que parecía llegar del mismo cielo. Quizá lo fueran también los impuestos del rey y los derechos señoriales.
Siempre habían existido los pobres y los ricos, ¿no es cierto? Y ¿acaso podía hacerse algo para cambiarlo?
Nuestros dos protagonistas, egipcio uno, francés el otro, están separados por más de tres mil años. Y sin embargo, como resulta fácil apreciar, sus vidas se parecen mucho. Y es que el Egipto del faraón Tutmosis III y la Francia de Luis XVI no eran tan distintos en el fondo. De hecho, la vida de nueve décimas partes de la humanidad, los hombres y las mujeres que alimentaban con su trabajo al resto de la sociedad, apenas había cambiado nada desde que, unos ocho mil años antes, el género humano comenzara a producir sus propios alimentos.
Es cierto que la sociedad del siglo XVIII es mucho más compleja y diversa, en su estructura económica y política y en sus manifestaciones culturales, que las sencillas aldeas de agricultores y ganaderos que surgieron entonces en el Próximo Oriente y, un poco más tarde, en diversos lugares del planeta, desde China a Mesoamérica. Pero en lo esencial, la relación del hombre con la naturaleza nada había cambiado. El producto social de cualquier estado del mundo a finales de la Edad Moderna seguía procediendo, en un abrumador porcentaje, del sector primario, en especial de la agricultura. Era esta actividad la que daba empleo a la inmensa mayoría de la población activa, que vivía con sus extensas familias en aldeas y pueblos mal comunicados y de pequeño tamaño. Por supuesto, las actividades relacionadas con las manufacturas y el comercio habían experimentado un importante desarrollo, al menos en las sociedades más avanzadas. Pero el porcentaje de la población que dedicaba su tiempo a estos menesteres, y su peso en el producto social global, conservaba un papel secundario. La Tierra seguía siendo en 1800, como lo era siete mil años antes, un planeta de campesinos.
El mes de marzo en Las muy ricas horas del Duque de Berry, un libro ilustrado de plegarias para cada hora canónica del día realizado a comienzos del siglo XV por los hermanos Limbourg, que se conserva en la actualidad en el Museo Condé de Chantilly, en Francia. Las tareas de los campesinos, así como el conjunto de su vida, apenas habían cambiado desde la invención de la agricultura, miles de años antes.
Y se trataba, además, de campesinos pobres. No era tan solo que la distribución social de la renta fuera injusta, sino que –y sobre todo–, cualquier crecimiento de la producción, ya fuera debido a un pequeño avance tecnológico, ya a un período dilatado de buen tiempo que facilitara una afortunada concatenación de buenas cosechas, concluía invariablemente en una crisis alimentaria que daba al traste con los avances logrados en los años anteriores. Este proceso, que se conoce con el nombre de trampa maltusiana, afectaba a todas las sociedades preindustriales. Cuando las buenas cosechas se sucedían, los controles demográficos se relajaban. Nacían más niños y, mejor alimentados, vivían más tiempo, se casaban antes y procreaban, a su vez, una mayor descendencia. La población crecía entonces, animada por una ilusoria sensación de bienestar, pero las nuevas bocas que alimentar exigían cosechas más abundantes, lo que forzaba a los campesinos a explotar en exceso la tierra, impidiendo su recuperación, o a extender los cultivos a terrenos de peor calidad, como bosques o pastizales. Al cabo de cierto tiempo, los campos se agotaban y su producción caía en picado. El hambre se extendía entonces, debilitando los cuerpos y convirtiéndolos en presa fácil de la enfermedad y la muerte. En pocos años, todo había vuelto a la situación anterior. La sociedad preindustrial parecía incapaz de escapar de la invisible condena que pesaba sobre ella.
Como consecuencia de tan desafortunada evidencia, la humanidad apenas progresó en su nivel de vida real en el transcurso de ese prolongado lapso de tiempo que separa la Revolución neolítica del final de la Edad Moderna. Su supervivencia media no aumentó en absoluto. Un humilde morador de la aldea iraquí de Jarmo, que habitó allí siete mil años antes de Cristo, podía confiar ya en vivir unos treinta y cinco años, lo mismo que Jacques, el campesino francés de finales del siglo XVIII que coprotagonizaba el comienzo de nuestra historia. Tampoco le fue mucho mejor a su dieta o a su salud. En 1790, el inglés medio consumía el equivalente a 2.322 kilocalorías diarias, y los pobres habían de conformarse tan solo con 1.508, mientras las sociedades actuales de cazadores-recolectores alcanzan, e incluso superan sin problemas, las 2.300 kilocalorías. La talla media de la población, un indicador de alguna relevancia al respecto, no sólo no había aumentado desde la Prehistoria, sino que había disminuido. Cualquier cazador del Paleolítico Superior, unos quince mil años antes del presente, era bastante más alto y robusto que su lejano descendiente de la Francia prerrevolucionaria. Y en cuanto a la renta neta disponible, aunque experimentó avances puntuales de alguna duración en épocas de bonanza económica, su crecimiento en el transcurso de los siglos fue prácticamente nulo. La supervivencia, y no el consumo, fue siempre y en todo momento el objetivo último del ser humano medio hasta bien entrado el siglo XIX.
No era el único rasgo que compartían las sociedades preindustriales. Eran también todas ellas, sin excepción alguna, sociedades tradicionales en el pleno sentido de la palabra, pues eran las tradiciones, antes que las leyes, las que regían la vida cotidiana de los humildes, que nada sabían ni podían saber de textos escritos. Generación tras generación, la sabiduría se transmitía de padres a hijos, y la autoridad –cosa bien distinta del poder– permanecía vinculada con fuerza a la edad, en un contexto en el que a la juventud, aunque se envidiara su vigor y lozanía, se le reservaba un papel subordinado en las grandes decisiones, incluso aquellas que afectaban a lo más íntimo de su propia vida como el matrimonio. No es insólito, pues, que fuera la fe, antes que la razón, la rectora principal de los actos. Así había sido siempre y así debía seguir siendo. Ni cabe extrañarse tampoco de que, al menos en general, los humildes se sintieran bastante satisfechos con su condición, aunque no lo estuvieran casi nunca con su situación, pues consideraban que el orden de las cosas era natural y querido por la divinidad o divinidades, a las que atribuían el único y verdadero poder de decisión.
Por supuesto se objetará que a lo largo de un período tan dilatado se habían producido mejoras evidentes en otros campos, como la calidad de las viviendas, el ajuar doméstico, el vestido o incluso el ocio y las distracciones. Sin embargo, tales progresos fueron también relativos o, en el mejor de los casos, alcanzaron tan solo a una pequeña parte de las gentes, al igual que las grandes realizaciones culturales y artísticas, que en nada mejoraban la vida de los humildes, casi todos ellos analfabetos e incapaces de apreciarlas.
Antoine Watteau, Partida de la isla de Citerea, 1717. Museo del Louvre, París. Este cuadro simboliza a la perfección una realidad condenada a la desaparición: el mundo de la belleza amable y delicada del siglo XVIII, reservada a unos pocos privilegiados, que gestaba inconsciente en su interior dos cambios que terminarían por destruirlo: la Revolución Industrial y la Revolución francesa.
Respecto a la vivienda, es cierto que el suntuoso palacio del que disfrutaba a finales del siglo XVIII el rey Luis XVI resultaba mucho más cómodo que el que habitaba Tutmosis III tres mil trescientos años antes. Sin embargo, la miserable cabaña que el campesino francés de nuestra historia compartía con su familia y sus animales domésticos resultaba incluso menos acogedora, y bastante más insalubre, que la vivienda de adobe encalado en la que moraba su antecesor egipcio. Sólo el romano medio –que, no cabe olvidarlo, tampoco constituía la mayoría de la población en una sociedad esclavista como la suya– disfrutó ciertas comodidades que tardarían cerca de dos milenios en alcanzarse de nuevo.
Lo mismo cabe decir del ajuar doméstico, el vestido e incluso el ocio. Únicamente los romanos disfrutaron sobre su mesa del equivalente a una vajilla moderna. En el hogar campesino medio de todos los tiempos, la familia comía en círculo en torno al hogar, tomando los alimentos con sus manos de la misma olla en que se habían cocinado. El mobiliario, cuando existía, era escaso. Una o dos camas de madera tosca, en las que toda la familia dormía apiñada y sin ninguna intimidad para combatir el frío, una mesa, un arcón y un par de sillas o banquetas era cuanto uno podía esperar encontrarse en la vivienda de un aldeano ordinario. En cuanto a la vestimenta, era aún más modesta. Lo habitual era contar con una sola indumentaria, que se remendaba una y otra vez hasta que resultaba imposible de reparar y sólo rara vez se lavaba, tornándose en hogar de verdaderos ejércitos de pulgas y piojos que torturaban cada día a sus sufridos propietarios.
Un poco mejor les iba a nuestros ancestros en el terreno de las distracciones. Los habitantes de las ciudades solían conocer pasatiempos mejores y más variados que los que moraban en pueblos y aldeas. Sin embargo, la población urbana fue siempre una franca minoría antes del siglo XIX, e incluso esta desconoció, con la clara excepción una vez más de los romanos, algo semejante a los modernos espectáculos de masas. Los campesinos de todos los tiempos, y ello hasta época muy reciente, hubieron de conformarse con fiestas populares por lo general limitadas a la temporada de la cosecha, único momento en que la sensación de abundancia, más ilusoria que real, parecía instalarse por un instante en el ánimo de las gentes.
EL GRAN CAMBIO
Así, a grandes rasgos, transcurrió la historia del género humano hasta los albores del siglo XIX. Luego, en el discurrir de unas pocas décadas, sus sociedades, o al menos una parte importante de ellas, cambiaron su faz de modo radical. El sosiego dejó paso al nerviosismo; la inercia, al movimiento; la pobreza, poco a poco, al desarrollo. Y la humanidad entera se vio inmersa en una vorágine de la que salió transformada en algo muy distinto, un mundo mucho más semejante al nuestro que al que habían conocido los hombres y las mujeres de épocas anteriores.
Todas las magnitudes para las que disponemos de datos de alguna fiabilidad y continuidad registran el cambio con total nitidez. El progreso tecnológico se aceleró de tal modo que el hombre logró al fin transformar de forma radical su relación con la naturaleza, sometiéndola casi por completo a su dominio. La inversión en capital fijo –fábricas y maquinaria– experimentó un salto tal que alteró por completo los procesos productivos del conjunto de las actividades económicas, desde la agricultura al transporte, desde la minería a la construcción y, por supuesto, la industria. Ello generó una avalancha de bienes de consumo que, puestos al fin a disposición de la gran mayoría de la población, incrementaron de forma estable y duradera su bienestar por primera vez en toda la historia.
Tales cambios económicos trajeron consigo no menos importantes transformaciones en la sociedad, las mentalidades y la organización política. La mecanización de la actividad agraria y el desarrollo concentrado de la industria en algunas zonas generaron enormes oleadas migratorias que despoblaron las aldeas y dispararon la población de los núcleos urbanos. La vivienda que albergaba a una familia extensa compuesta por parientes en diverso grado se convirtió en minoritaria al lado de las construcciones en altura habitadas por familias nucleares sin parentesco alguno entre ellas. Las estrechas relaciones sociales entre personas que se conocían de toda la vida y apenas abandonaban el lugar que les vio nacer dejaron paso a los contactos, numerosos pero superficiales, entre gentes que apenas sabían nada las unas de las otras y se movían entre lugares muy lejanos con la misma frecuencia y naturalidad que el labriego acudía cada día a cuidar de sus cercanas tierras. La mujer añadió a su papel tradicional de esposa y madre una actividad laboral, que con el tiempo le permitió equipararse en derechos al varón en todos los ámbitos de la vida colectiva. La infancia, corta, frágil y apenas reconocida en las sociedades tradicionales, vio prolongarse su duración y vinculó de forma indisoluble su cotidianidad a una cada vez más larga formación académica y laboral, exigida para integrarse como miembro de pleno derecho en una sociedad de creciente complejidad. Los hijos, cada vez menos numerosos, se convirtieron en un bien escaso y caro en cuya cualificación profesional los padres se mostraban dispuestos a invertir sumas crecientes.
La actividad incesante y la multiplicación de las nuevas instalaciones industriales, así como sus profundas repercusiones en todos los ámbitos de la vida colectiva, transformaron irreversiblemente la naturaleza y la sociedad. Philipp Jakob Loutherbourg, Coalbrookdale de noche, 1801. Museo de la Ciencia, Londres.
Las mentalidades también evolucionaron con nitidez. La autoridad de los mayores se diluyó, y cada generación dio en cuestionar los valores de la precedente, renegando de ellos como si de un deber cívico se tratara. La representación religiosa de la realidad dejó paso a una cosmovisión laica, que condenó a la otrora opulenta Iglesia a vivir de las limosnas de los fieles o, en el mejor de los casos, de las subvenciones de un Estado sensible a su labor social. El cambio acelerado recibió en sí mismo el culto antes rendido a la estabilidad y la permanencia.
La política no pudo por menos que acusar el impacto. El poder absoluto de los monarcas, siempre sancionado por la divinidad, ante el que el común de los mortales no eran sino súbditos privados de derechos, fue barrido por revoluciones que entregaron el poder al pueblo. Primero los más ricos de entre sus filas, después también los humildes; antes sólo los hombres, luego las mujeres, fueron llamados a participar —bien que de manera indirecta—, en la toma de decisiones, y la democracia, antes un fugaz e imperfecto destello de libertad en un pequeño rincón de Occidente, se erigió en la forma de gobierno de referencia para el conjunto de la humanidad, que la disfruta o aspira a disfrutarla, pero rara vez permanece inasequible a su influjo. La propia política, lejos de centrar su interés primordial en guerras y fiestas de corte, como lo hicieran durante milenios los monarcas y sus ministros, amplió su atención hasta asumir como objetivo propio el bienestar de los humildes, destinando a la protección social, la educación y la sanidad la parte del león de sus ahora nutridos presupuestos.
¿Cómo pudo suceder todo esto? ¿Qué inusitado fenómeno fue capaz de producir un cambio de alcance tan inmenso en un período de tiempo, más o menos un siglo, comparativamente tan corto? ¿Dónde empezó y por qué? ¿Por qué razón no lo hizo antes y en otro lugar? Son muchas e importantes cuestiones a las que habremos de dar respuesta en este libro. Tratemos pues, para empezar, de responder a la primera.
UN PROCESO, MUCHAS TEORÍAS
Los propios contemporáneos tardaron bien poco en comprender que las transformaciones de las que empezaban a ser testigos poseían un alcance distinto y mucho más profundo que cualesquiera otras que la humanidad hubiera sufrido hasta entonces. Fueron los franceses, quizá más sensibilizados por la terrible conmoción política que acababan de atravesar, quienes dieron en primer lugar en asociar el epíteto revolucionarios a los cambios económicos que, paradójicamente, no habían tenido comienzo en su país, sino en la vecina, y hasta hacía poco tiempo enemiga, Inglaterra. Después de la derrota definitiva de Napoleón en 1815, apenas concluido el ciclo revolucionario en la sociedad y la política, una publicación periódica francesa, Annales des Arts et Manufactures,comienza a registrar cada vez con mayor frecuencia el apelativo. Pero no es hasta 1827 cuando nombre y adjetivo quedan indisolublemente unidos para acuñar una expresión que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Un artículo publicado en agosto de aquel año en el Moniteur Universal que se proponía examinar los cambios acaecidos en las manufacturas, las artes e incluso las propias relaciones socialeslleva ya por título Grande Révolution Industrielle. Así da comienzo la historia del término.
Cosa distinta eran los rasgos que se le atribuían por entonces. Los primeros observadores repararon antes que en ninguna otra cosa, como es lógico, en el aspecto más llamativo del fenómeno. Así, hacia 1837, el célebre economista francés Adolph Blanqui relataba, en su Historia de la economía política en Europa, como «dos máquinas, en lo sucesivo inmortales, la de vapor y la de hilar, trastornaban el sistema comercial y originaban casi al mismo tiempo productos materiales y problemas sociales desconocidos para nuestros padres». Otros observadores no menos agudos, como el también francés Jules Michelet, prefirieron destacar los beneficios que la Revolución Industrial deparaba a los más humildes. Y así señalaba en 1846 el historiador romántico que «clases enteras pudieron tener lo que no habían tenido desde la creación del mundo».
Optimismo algo ingenuo que, como puede suponerse, no compartían los pensadores marxistas, obsesionados por la terrible miseria que, desde su punto de vista, cabía achacar directamente a la Revolución Industrial. Fue Friedrich Engels el primero en aceptar la expresión, que utilizó profusamente en La situación de la clase obrera en Inglaterra, publicado en 1845, y aunque el Manifiesto comunista de 1848 no la recogía, sí lo hacía ya de forma natural la obra de mayor influencia de la literatura marxista, El capital, que vio la luz veinte años más tarde.
Durante mucho tiempo, ningún historiador cuestionó el término. Los primeros estudios clásicos, como los de Paul Mantoux (1906) y Hugh Lancelot Beales (1928), lo usaron en sus títulos, y no renegaron de él algunas obras posteriores muy influyentes, como la de Thomas Southcliffe Ashton (1948), aunque estos autores, que escribían con la perspectiva que ofrece la magnífica atalaya del tiempo, adoptaban ya un enfoque bien distinto del problema. La imagen explosiva de un cambio acelerado y profundo, que transformó primero la economía inglesa y más tarde la del resto de los países occidentales, fue dejando paso a una visión más reposada que, sin poner en tela de juicio el carácter revolucionario del proceso, ralentizaba su ritmo y prolongaba su alcance en el tiempo hasta el mismo siglo XX. Al tiempo, la idea de la existencia de un patrón, el inglés, que había de servir de modelo al resto de las naciones, empezó a cuestionarse como resultado de la proliferación de estudios regionales cada vez más detallados que sacaban a la luz datos que contradecían tal interpretación. Por último, el despiadado reduccionismo económico que había impuesto su empobrecedora dictadura sobre las primeras exégesis de la industrialización. Fue cediendo poco a poco ante una visión que empezaba a considerar los cambios —sociales, políticos e institucionales— no como un mero reflejo de las innovaciones técnicas, sino como factores concomitantes con las mismas.
Pronto, la nueva perspectiva afectó al nombre en sí, que pasó a enunciarse en plural, en una suerte de metáfora de un motor de automoción cuyo conductor fuera cambiando de marcha para incrementar la velocidad sin riesgo de quemarlo. Las revoluciones industriales —tres para la mayoría de los investigadores— tomaron el testigo de la Revolución Industrial, y el momento álgido de la que ahora era tan solo la primera de ellas, a caballo entre los siglos XVIII y XIX, dejó de ser así una singularidad en la historia económica de la humanidad para transformarse en un hito, el despegue, sólo concebible dentro de un proceso global de crecimiento económico.
Rascacielos de Hong Kong, en la República Popular China. La imagen de estos colosos de acero y cristal que dominan desde las alturas las calles de las principales ciudades del mundo se ha erigido en el símbolo más visible del desarrollo económico. Sin embargo, su presencia no deja de ser un síntoma de cambios mucho más profundos, no todos ellos apreciables a simple vista.
Esta nueva expresión, presente ya en autores que publicaron sus obras en los años cincuenta del siglo XX, como los británicos George Norman Clark y Phyllis Deane, se popularizó como resultado de la publicación en 1960 de la influyente obra del economista y político estadounidense Walt Withman Rostow Las etapas del crecimiento económico. El libro presentaba un modelo, en teoría aplicable a cualquier sociedad del planeta, que pretendía explicar, a lo largo de cinco etapas sucesivas, el proceso de transición de la economía tradicional a la era de consumo de masas. Sin embargo, el modelo de Rostow era demasiado mecanicista y volvía a incurrir en un lamentable reduccionismo. Además, su credibilidad comenzó a disminuir cuando estudios regionales más precisos, basados en series de datos de inversión y producción, demostraron la dificultad de aplicar sus requisitos a casos concretos como el francés, en el que resulta casi imposible acotar un período de crecimiento acelerado como exige el modelo de Rostow. Por otra parte, iba aumentando el número de quienes sostenían que tanto la Revolución Industrial, en particular, como el mismo crecimiento económico, en general, son procesos imposibles de comprender atendiendo tan solo a las variables económicas. La demografía y la sociedad, la política y las instituciones, incluso las mentalidades, deben tenerse en cuenta si se quiere comprender lo que de verdad fue la Revolución Industrial. Una nueva expresión, desarrollo económico, que trataba de integrar todos estos factores, acabó por abrirse camino.
No pensemos, sin embargo, que el consenso se ha impuesto, por una vez, en los debates entre historiadores. Las interpretaciones históricas de la Revolución Industrial siguen siendo divergentes, y apasionante la polémica que aún preside el intercambio de ideas entre especialistas. Por supuesto, no podemos desarrollar todas las teorías si deseamos, como es el caso, ser fieles a la brevedad que promete el título, pero sí está a nuestro alcance trazar al menos las grandes líneas divisorias entre ellas y agruparlas a uno u otro lado de esas líneas. Con este criterio, podríamos delimitar cuatro grandes modelos de interpretación: los tecnológicos, los institucionales, los macroeconómicos y los microeconómicos.
Los modelos tecnológicos constituyen, en general, explicaciones que otorgan prioridad a los cambios técnicos como factor determinante de las transformaciones producidas en la economía y la sociedad. David S. Landes, el autor más representativo de esta escuela, así lo afirma con claridad en la primera página de su ya clásica obra de 1969, The Unbound Prometheus, publicada en castellano bajo el título, mucho más prosaico, de Progreso tecnológico y Revolución Industrial. En su opinión, el corazón de la Revolución Industrial está formado por una sucesión interrelacionada de cambios tecnológicos que pueden resumirse en tres grandes avances: la sustitución del trabajo humano por la máquina; el relevo de la energía animal por la energía inanimada, y la introducción de grandes mejoras en los métodos de obtención y elaboración de materias primas, en especial en campos como la metalurgia y la química. Landes se muestra, no obstante, menos reduccionista de lo que cabría esperar: no son los inventos en sí mismos el factor determinante, sino las innovaciones, esto es, su introducción en el proceso productivo, con su consiguiente repercusión en la organización del trabajo, la comercialización de los productos y su distribución. Pero la explicación global del proceso continúa siendo, con todo, en exceso determinista: los cambios técnicos constituyen la variable independiente de una función en la que el resto de las transformaciones —económicas, sociales, políticas, culturales— actúan como variables dependientes, un mecanismo que rara vez se manifiesta en la historia humana, en la que lo habitual es la interacción compleja entre factores de distinta índole que se influyen entre sí.
Los modelos institucionales, por su parte, ponen el acento, como cabría esperar, en la transformación de las instituciones económicas. Arnold Joseph Toynbee sostenía ya en los años ochenta del siglo XIX que el factor determinante de la Revolución Industrial había sido la sustitución de la ley por el mercado como mecanismo de asignación de los recursos, visión que mucho más tarde vino a compartir, con algunos matices, el economista húngaro Karl Polanyi, para quien el capitalismo, responsable último de esta asignación, constituía en el marco de la historia una suerte de sistema exótico que por primera vez independizaba del todo a la economía del resto de la sociedad. Más tarde, autores como el experto en la industrialización norteamericana Douglas Cecil North elevaron la garantía jurídica de la plena propiedad privada a la categoría de factor decisivo en el arranque y continuidad de los cambios asociados a la Revolución Industrial.
En cualquier caso, nos encontramos una vez más con modelos de interpretación en exceso monocausales que, además, tienden a explicar antes la aparición del capitalismo que la de la propia Revolución Industrial. El triunfo del mercado, aséptico e impersonal, como mecanismo de asignación de los factores de producción —los recursos naturales, el capital y el trabajo— desempeñó sin duda un papel fundamental en el proceso industrializador, pero su éxito dista mucho de erigirse en condición suficiente para explicar por sí solo la eclosión de la industria.
Los modelos macroeconómicos, por el contrario, se limitan a tomar la existencia del capitalismo como un dato, y centran su análisis en el estudio de las grandes magnitudes de las economías nacionales, como la formación de capital, la renta nacional o la propia mano de obra. Cuando en la serie histórica estas magnitudes registran un crecimiento relevante y sostenido en el tiempo, se produce la Revolución Industrial. Autores como Simon Kuznets, premio Nobel de Economía en 1971, o el profesor de Harvard y especialista reconocido en la industrialización de Rusia y los países de Europa Oriental Alexander Gerschenkron adoptaron este modelo. Pero fue sin duda el ya citado Walt Withman Rostow quien más contribuyó a popularizarlo, gracias a su teoría de las etapas del crecimiento económico.
De acuerdo con Rostow, todas las sociedades inician su camino hacia el desarrollo en una etapa que podría denominarse sociedad tradicional. En ella, la inmensa mayoría de la actividad económica gira en torno a una agricultura basada en la mera subsistencia, en la que los capitales son escasos y la mano de obra abundante y poco productiva. El excedente es muy exiguo y el papel de los mercados marginal. Existe un comercio a pequeña escala, pero no es muy distinto del simple trueque. En el fondo de todo ello, se oculta, sin embargo, un factor decisivo: la carencia de las posibilidades que ofrecen la ciencia y la tecnología o el desconocimiento de cómo usarlas para incrementar la producción de bienes.
En una segunda etapa, que Rostow nombra con el elocuente título de condiciones previas para el despegue, se aprecian ya los primeros y modestos síntomas del cambio. El trabajo comienza a especializarse en cierta medida; los excedentes aumentan, y el comercio, alimentado por ambos factores y facilitado por la mejora de los transportes, se incrementa. Enseguida se observa como empiezan a crecer el ahorro y la inversión; ven la luz las primeras empresas, y los intercambios con el exterior se desarrollan, aunque centrados todavía en los productos básicos. Pero nada de esto habría sido posible sin que el Estado, henchido de nacionalismo, hubiera adquirido conciencia de la necesidad de la industrialización. La creación de infraestructuras y el triunfo de las políticas proteccionistas, entre otras prácticas de la Administración, se erigen en aliados imprescindibles de la industrialización.
Pero es la tercera etapa, denominada take-off o, en nuestro idioma despegue, la que W. W. Rostow identifica con la Revolución Industrial propiamente dicha. En ella, los capitales que se han ido acumulando en las arcas de individuos dotados de espíritu emprendedor empiezan a invertirse de modo preferente en la industria, mientras un número creciente de trabajadores emigra desde el campo a la ciudad, innecesario para una agricultura que se mecaniza y requerido a un tiempo por las fábricas en crecimiento. Sólo algunas regiones e industrias sufren los cambios, pero su ímpetu es tal que terminan por arrastrar al resto de la economía, a la sociedad y a las mismas instituciones, en un proceso que, alimentado por una inversión que crece por encima del 10 % anual, alcanza la energía suficiente para, a imagen de un avión que despega, convertirse en sostenible por sí mismo.
Al cabo de un tiempo, tres generaciones o sesenta años según Rostow, la economía alcanza la cuarta etapa, el camino hacia la madurez. La tecnología moderna se aplica ya a todos los sectores económicos. Nuevas actividades se suman a las pioneras; el progreso técnico y la intensa inversión hacen posible una gran diversificación de la producción industrial; el crecimiento se contagia también a los servicios, y al fin, poco a poco, el bienestar se extiende a los más humildes.
Por último, la sociedad entra de lleno en la era del consumo de masas. Se ensanchan las industrias de bienes de consumo duradero; el sector servicios alcanza una posición dominante; el nivel de renta es muy elevado. El reto, entonces, pasa a ser preservar el crecimiento, salvar a la sociedad del tedio. Tal será, en opinión de Rostow, el problema del futuro.
Es cierto que no todos los autores susceptibles de ser incluidos en esta escuela aceptan sin matices el planteamiento de Rostow. Trabajos posteriores, como los de Maxime Berg, reivindicaron el papel de las manufacturas tradicionales, que la autora británica no considera limitado a un residuo llamado a extinguirse en un lapso de tiempo más o menos dilatado. Bien al contrario, sin su concurso resultaría difícil comprender la evolución de las variables macroeconómicas durante la fase crítica de la Revolución Industrial. Sin embargo, con o sin Rostow, el culto a las grandes cifras termina por resultar tan reduccionista como la excesiva reverencia a los inventos o a las instituciones.