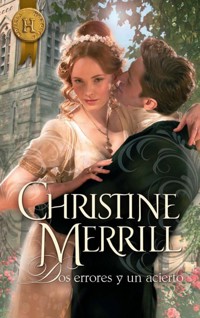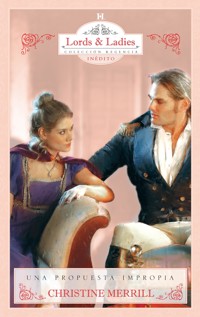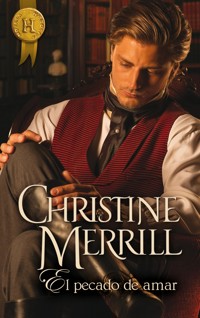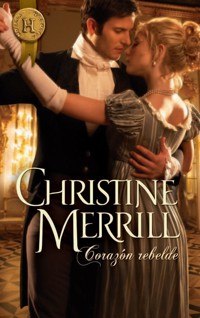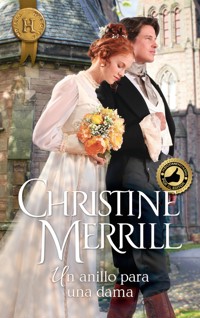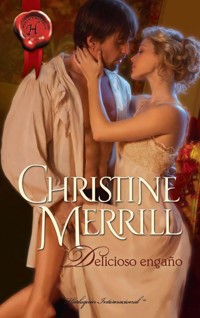6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Camino de la perdición Lady Drusilla Rudney solo tenía un objetivo en la vida: hacer de carabina de su hermana. Por eso, cuando su caprichosa hermana se fugó, Dru supo que tenía que detenerla antes de que cometiera un error. Y para ello se valdría de la ayuda de un compañero de viaje que a primera vista parecía inofensivo. John Hendricks estaba intrigado por aquella damisela en apuros. Al verse envuelto con ella en una loca carrera tras la hermana fugada descubriría que Drusilla no era precisamente una tímida florecilla, y sus maneras nada convencionales le tentarían a desatar con ella un escándalo. Corazón rebelde La deslenguada lady Priscilla era la única joven en Londres con el descaro suficiente para no perder la cabeza por Robert Magson, el soltero más codiciado de la ciudad y recientemente nombrado duque de Reighland. Robert necesitaba una esposa digna de ser su duquesa, y aquella desvergonzada joven parecía ser la opción más excitante, aunque quizá no fuera la más recomendable. A pesar de la innegable atracción sexual que había entre ellos, lady Priscilla ocultaba un secreto tan vergonzoso que le impedía casarse con nadie. Y un duque merecía algo mejor que ella…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción
prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 67 - marzo 2022
© 2011 Christine Merrill
Camino de la perdici n
Título original: Lady Drusilla’s Road to Ruin
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
© 2012 Christine Merrill
Corazón rebelde
Título original: Lady Priscilla’s Shameful Secret
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-506-2
Índice
Créditos
Camino de la perdición
Nota de la autora
Dedicatoria
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Corazón rebelde
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Promoción
Nota de la autora
Cuando me senté a escribir la anterior historia, Delicioso engaño, tenía muy claro que había un problema de comunicación entre los dos protagonistas, pero más allá de eso solo había vacío y silencio. Si Emily tenía amigos, conmigo desde luego se lo callaba, y Adrian, aparte de beber y pelear, no parecía tener mucha vida social.
Antes incluso de que empezara con su historia, cuantos más personajes añadía, más plausible se hacía que esos dos llegasen a entenderse. Era como un puzle en el que las piezas fueron encajando.
Luego llegó John Hendricks y me arregló el resto de la trama. Fue oportuno y eficiente, como siempre, dando un paso adelante cuando lo necesitaba, y desapareciendo cuando no.
Estoy segura de que no fue una tarea placentera para él, pero lo había colocado en una época en la que no podía esperar otra cosa más que ser un personaje secundario. Pero el caso es que me gustaba, y pensé que se merecía algo mejor. Por eso, cuando se marchó enojado al final de mi último libro, estaba ansiosa por saber dónde acabaría. Y entonces conocí a Drusilla, y eso lo explicó todo.
Para Jim, James y Sean: por defender el fuerte.
Uno
John Hendricks tomó un trago de su petaca y se echó hacia atrás en su asiento del carruaje, aprovechando para estirar las piernas antes de que otro viajero se sentara frente a él. Después de la semana que había tenido, no estaba de humor para viajar apretado con un puñado de extraños como piojos en costura.
«Señor Hendricks, si hay algo más que quiera decirme acerca de sus esperanzas respecto a mi futuro, sepa que en estas cuestiones me decidí hace muchos años, la primera vez que vi a Adrian Longesley. Nada de lo que diga otra persona me hará cambiar de parecer».
Aquellas palabras aún resonaban en sus oídos, tres días después. Y cada vez que se repetían en su mente, volvía a llenarse de rubor. Aquella mujer estaba casada, ¡por amor de Dios!, y estaba por encima de él en la escala social. Había dejado más que claro que no tenía interés alguno en él. Si hubiera seguido sufriendo de amor en silencio, como había hecho durante tres años, al menos no habría perdido su empleo, ni su orgullo. En vez de eso, su obsesión con ella había llegado a tal punto que la había empujado a decirle lo que no quería oír.
Tomó otro trago de su petaca. Si la penumbra no disimulaba el rubor de sus mejillas, mejor que los otros viajeros lo atribuyesen al alcohol y no a la humillación de no ser correspondido, se dijo.
Lo peor era que lo había sabido desde el principio. Si no hubiera sido tan estúpido podría haber seguido sirviendo allí, pero ya estaba hecho, así que no había tenido más remedio que dejar su puesto y marcharse de Londres.
Sentía una mezcla de celos, lástima de sí mismo y vergüenza por su comportamiento, cuando pensaba en su viejo amigo. A pesar de lo ocurrido, apreciaba a Adrian y lo respetaba, y se había sentido a gusto trabajando para él.
Decía muy poco de él como amigo que se le hubiese pasado siquiera por la cabeza intentar robarle la esposa a un hombre que necesitaba más que nunca de su amor incondicional porque estaba quedándose ciego.
¡Y qué estúpido había sido por su parte pensar que Emily abandonaría a un conde por él, un hijo no reconocido! Al contrario que lord Folbroke, no tenía rango ni fortuna. Y aunque su vista era mejor que la de él, no podía decir que fuera perfecta.
Se guardó la petaca en el bolsillo, se quitó las gafas para limpiarlas, y se quedó mirando irritado a los dos viajeros del asiento opuesto, como desafiándolos a criticarlo por beber.
Había comprado el billete con la vaga idea de que viajar a Escocia sería como aventurarse en lo desconocido, de que sería un lugar donde curar sus heridas en la quietud y la soledad. Con lo que no había contado era con que para llegar a ese paraíso del ermitaño tendría que viajar en un transporte tan pequeño y tan incómodo. No solo notaba cada bache del camino, sino que además del insoportable traqueteo empeorado por el fuerte viento, la lluvia, que golpeaba contra los costados del carruaje, se colaba por la ventanilla malamente sellada mojándole la manga del abrigo.
Había unas treinta horas de viaje hasta Edimburgo pero, enfangados como estaban los caminos por la lluvia, sospechaba que se convertirían en unas cuantas más. Tampoco era que le importase. Ahora era un hombre libre, sin un horario que cumplir.
¡Si al menos ese pensamiento pudiera servir para animarlo! Suerte que aún estaba medio borracho. Cuando los efectos del alcohol se disipasen, haría aparición el pánico de un hombre que había quemado las naves y no podía volver ya a su antigua vida. Una resaca no era la mejor manera de empezar una nueva vida, pero ya no había marcha atrás, y tendría que afrontar las consecuencias de la decisión que había tomado.
—¡Vaya un tiempo de perros que estamos teniendo! —gruñó uno de los otros viajeros.
John lo ignoró; no tenía interés en iniciar una conversación con un desconocido. Y tampoco parecía que tuviera demasiado la mujer que compartía con ellos el carruaje, porque cuando el tipo habló se limitó a acercarse más a la cara el libro de sermones que estaba leyendo a la titilante luz de la lámpara de queroseno del rincón.
John vio que daba un ligero respingo cuando el hombre giró la cabeza hacia ella y le preguntó:
—¿Viaja sola, señorita?
Ella le lanzó una mirada gélida, negándose a contestar a alguien tan osado como para dirigirse a ella sin que los hubiesen presentado, y bajó de nuevo la vista a su libro.
El hombre, sin embargo, no se dio por vencido.
—Porque yo estaría encantado de acompañarla hasta su destino.
El tipo, que había tenido que ir a sentarse justo al lado de la joven, se le echaba encima a la más mínima con la excusa del vaivén del carruaje, y en ese momento estaba mirándola de un modo lascivo, sin preocuparse por disimular su descaro.
Por un instante, a John le preocupó que la joven tuviera la ingenuidad de aceptar el ofrecimiento, pero se dijo que aquello no era asunto suyo. La joven se tiró de la falda con una mano, como intentando minimizar el contacto físico con el hombre, sin percatarse de que aquello hizo que se le marcasen las piernas, atrayendo más aún la atención del tipo.
Y también la suya, tuvo que admitir John para sus adentros. Tenía unas piernas largas, acorde con su estatura, superior a la media del sexo femenino, y a juzgar por el fino tobillo que asomaba bajo las faldas, diría que también eran unas piernas bien torneadas.
Lástima que estuviese tan seria; con una sonrisa en el rostro le habría parecido bonita. Sin embargo, aunque por su expresión cualquiera habría dicho que iba a un entierro, no era lo que daba a entender su vestimenta. El azul brillante de su vestido resaltaba su piel clara y sus ojos castaños. El contraste entre la cara tela y el corte conservador parecía una declaración de principios, como si se negase a seguir los dictados de la moda, que dificultaban los movimientos y atentaban contra el decoro.
Llevaba el largo cabello recogido bajo el sombrerito acampanado, y tenía todo el aspecto de ser una solterona. Era evidente que era una chica con dinero pero sin perspectivas de matrimonio, lo cual era una combinación inusual cuando los pretendientes acudían al dinero como las moscas a la miel.
Claro que poco apetecible se le antojaría a ningún hombre la compañía de una joven si su lectura habitual eran los sermones. Y eso si se dignase a abrir la boca. Los ojos negros de la joven se cruzaron un instante con los suyos y relumbraron con un brillo acerado, como los de un halcón.
«¡Haga algo!». ¿Había hablado?, ¿o había sido solo su imaginación? No, debía habérselo imaginado. Si lo hubiese dicho ella habría sonado más como un ruego que como una orden. El alcohol estaba jugando con su mente.
—Se siente uno muy solo cuando viaja sin compañía —añadió el hombre.
Comerciante tal vez, especuló John para sus adentros. Y próspero, además, a juzgar por su panza y su chaleco, de fino brocado. De mediana edad, las entradas en sus sienes eran pronunciadas. Volvió a dirigirse a la joven, que no había respondido a su anterior comentario.
—¿Tiene a alguien esperándola? —inquirió escudriñándola con la mirada.
La joven no dijo nada y sus ojos volvieron a posarse en los de John, como preguntándole «¿y bien?», para luego apartarse, afilados como la hoja de una navaja.
John enarcó una ceja. La única ventaja que tenía el hecho de que hubiese dejado su puesto de trabajo era que ya no tenía por qué aceptar órdenes de nadie. Ni siquiera de jóvenes damas misteriosas de grandes ojos negros.
Tal vez fuera poco caballeroso por su parte no intervenir, pero las últimas semanas le habían enseñado a no verse enredado en los tejemanejes de mujeres hermosas, que al final le daban poco más que las gracias antes de dejarlo plantado para correr tras el objeto de su deseo.
Bostezó deliberadamente y cerró los ojos, fingiéndose soñoliento, aunque los entreabrió ligeramente para continuar observando a sus compañeros de viaje.
Un relámpago rasgó la oscuridad, iluminando el campo, y lo siguió el fuerte restallido de un trueno que hizo al hombre dar un respingo en su asiento. La joven, en cambio, no se inmutó, y la luz blanquecina del relámpago resaltó la irritación que se leía en sus facciones.
«¿Acaso va a consentir esto?», parecía estar preguntándole.
Al ver que John no respondía, giró la cabeza hacia el hombre sentado junto a ella al que, de haber tenido un ápice de vergüenza, habría callado su mirada fulminante.
—Le preguntaba si habrá alguien esperándola cuando llegue a su destino —repitió en voz más alta, como si creyera que no lo había oído.
John intuyó, por la expresión que cruzó por el rostro de la joven, que no tenía a nadie esperándola, y el hombre también pareció darse cuenta.
—Me he dado cuenta de que en la última parada no ha comido usted nada. Si no tiene dinero no tiene por qué preocuparse. Yo estaría encantado de compartir un plato de comida en la próxima posada con usted. Y tal vez una copa de brandy para que entre en calor.
Y luego, sin duda, se ofrecería a compartir con ella su habitación, pensó John. Si no la auxiliaba, aquel tipo se volvería más insistente y empezaría a tomarse libertades. Su sentido del deber le decía que debía hacer algo, pero se contuvo.
—No estoy sola; viajo con mi hermano —dijo la joven de improviso, y le propinó un puntapié en el tobillo.
Era como una pesadilla que había tenido una vez, en la que era un actor y lo obligaban a representar un papel de una obra de teatro cuyo texto no se había aprendido. La joven parecía pensar que tenía que rescatarla, aunque no tenía forma de saber si sus intenciones eran más nobles que las del hombre.
De acuerdo, al diablo. Gruñó y resopló por la nariz, como si acabase de despertarse de un profundo sueño, abrió los ojos, y gritó:
—¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ya hemos llegado?
Miró a la joven, y luego al hombre, como si acabase de percatarse de su presencia.
—¿Te está molestando este hombre, hermanita?
—Por supuesto que no —replicó el tipo—. Y dudo que conozca usted a esta joven. En todo el trayecto no le he visto dirigirle la palabra.
—No tenía nada que decir, y no veo necesidad alguna de hablar por hablar con alguien a quien conozco desde que nació —respondió John con aspereza.
—Ya. Y usted… —añadió el tipo mirando acusador a la joven—… me apuesto lo que sea a que ni siquiera sabe cómo se llama este hombre.
«Vamos», instó John a la joven con el pensamiento. «Di cualquier nombre».
—Se llama John —respondió.
John tuvo que esforzarse por disimular su sorpresa. Sencillamente había escogido ese nombre porque era el más común del mundo; solo por eso. Un nombre común para alguien tan común como él, se dijo con cierta amargura. Miró irritado a aquel tipo insolente.
—Así es; y si yo le hubiese dado permiso para dirigirse a mi hermana, tendría la cortesía de llamarla señorita Hendricks. Pero no se lo he dado. Ven, querida, siéntate a mi lado.
Le tendió una mano a la joven, que se levantó y la tomó sin vacilar. Sin embargo, el carruaje dio una sacudida en ese momento, haciéndola caer en su regazo. Aquel repentino contacto resultó de lo más placentero, y por un instante sus pensamientos no tuvieron desde luego nada de filiales.
La asió por la cintura y la depositó en el asiento junto a él. La joven no mostró el más leve atisbo de sonrojo, y se limitó a moverse hasta la ventanilla. John, en cambio, tuvo que quitarse las gafas y ponerse a limpiar las lentes con un pañuelo para disimular su aturdimiento. Cuando volvió a ponérselas vio que la joven estaba mirando furibunda al otro hombre, aunque también adivinaba en sus ojos la satisfacción por que hubieran triunfado en su engaño.
Se dijo para sus adentros que estaba preciosa cuando se enfadaba, y aunque era un necio por pensar eso, era la verdad. Había una fuerza extraña que emanaba de ella, junto con la comprensible indignación, y por un instante John se sintió tentado de alargar el brazo y pasarle una mano por la espalda, como haría con las plumas erizadas de un halcón irritado.
—Mis disculpas —masculló el hombre, mirando a John con recelo—. Podría haberlo dicho antes.
—O usted podría haber mostrado algo de educación antes de dirigirse a mi hermana —le espetó él, molesto por la cara dura de aquel tipo.
Se recostó en el asiento y fingió sestear de nuevo. La joven sacó un pequeño reloj de bolsillo de su bolsito y miró inquieta por la ventanilla. A la luz de los relámpagos, John vio cómo el viento sacudía violentamente la vegetación y el bamboleo del carruaje aumentó también. ¿Podía empeorar aún más la situación?
Dos
Llevaba horas lloviendo sin parar. Drusilla Rudney bajó la vista a su bolsito, tentada de sacar el papel que le habían dado al comprar el billete para ver cuántas paradas quedaban, pero se contuvo.
En varios momentos se habían visto obligados a bajarse del carruaje y caminar bajo el aguacero para que los caballos pudieran tirar mejor del vehículo en los tramos más enfangados del camino. Estaba empapada y malhumorada, y ansiosa por llegar a la próxima parada, donde esperaba que pudiesen detenerse el suficiente tiempo como para tomar una bebida caliente.
El tipo panzón que la había importunado no se callaba, y en ese momento estaba diciéndole al otro hombre que era posible que llegasen a su destino con retraso. Sin embargo, su fingido hermano no había pronunciado una palabra desde que se había sentado junto a él.
Se sentía agradecida de que hubiese intervenido. Las cosas podrían haberse puesto peor, pensó recordando cómo el baboso había apretado en un momento la pierna contra su falda. Nunca había estado tan lejos de casa sin un acompañante. Y aunque sabía que estaba arriesgándose a manchar su reputación, no se le había ocurrido pensar que aquel viaje pudiese estar poniendo en peligro su integridad física.
Había sido una insensatez marcharse a toda prisa, pero el temor de lo que pudiera pasarle a Priscilla se había impuesto a su sentido común. En ese mismo momento, su hermana podía estar exponiéndose a los mismos peligros que ella. La recorrió un escalofrío de solo pensarlo, y rogó por que el tipo panzudo pensase que estaba tiritando de frío. No debía mostrarse vulnerable ante un hombre dispuesto a lanzarse sobre ella como un depredador.
Verdaderamente, era una suerte que se hubiese encontrado con un caballero como el señor Hendricks. Si en algún momento se presentaba la oportunidad de hablar en un aparte con él le agradecería su ayuda. Y quizá incluso pudiese explicarle la tesitura en que se hallaba, aunque dudaba que le interesasen las razones por las que viajaba sola. De hecho, la verdad era que había tardado en reaccionar y auxiliarla.
Cuando el señor Hendricks había comprado el billete había notado que arrastraba ligeramente las palabras, como si hubiese bebido, pero las gafas que llevaba le daban un aire de académico. Debía ser un hombre de letras. O quizá estuviese estudiando para ordenarse sacerdote. Había algo en sus facciones y en sus maneras que le hacían parecer amable y de fiar. Debería ser fácil de manipular, incluso para alguien con tan poca experiencia con los hombres como ella. Si fuera su hermana Priscilla lo tendría ya bailando a su son como una marioneta. Ella había dado por hecho que su sentido de la caballerosidad lo haría salir en defensa de una dama, pero había tenido que darle un buen puntapié para que reaccionara.
Había un cierto matiz desaprobador en sus labios apretados, pensó mirándolo de reojo. Tal vez la juzgase imprudente por viajar sola. Aunque él no era quien para juzgar a nadie. Cuando se había subido al carruaje lo había hecho envuelto en una nube de ginebra, y se había dejado caer pesadamente en el asiento como si sus piernas no fuesen a aguantar su peso mucho más. Y desde el comienzo del viaje había estado tomando tragos de la petaca que llevaba y había pedido que se la rellenaran en la última posada en la que habían parado.
Quizá tuviese más necesidad que ella del libro de sermones que tenía en las manos. Si era un seminarista o un clérigo, como sospechaba, debería corregir sus defectos antes de juzgar a los demás. Y se había mostrado demasiado presto a seguirle la corriente cuando había mentido diciendo que era su hermano, así que no solo era un borracho sino también un mentiroso.
Comparado con el otro hombre parecía bastante inofensivo, pero cuando ella había estado a punto de caerse por el bamboleo del carruaje, le habían sorprendido sus reflejos y la fuerza de su brazo. La había levantado de su regazo para depositarla en el asiento junto a él como si no pesase nada. Y los muslos sobre los que había caído estaban duros, como si montase a caballo a menudo.
Y aquello sí que era un enigma. Antes lo habría imaginado en el pescante de un carro tirado por un poni. Aquellos músculos parecían un desperdicio en un hombre de letras. Y había algo en sus ojos, algo que había visto cuando se había quitado las gafas para limpiarlas. Eran de un bonito color castaño claro, casi ambarino. Parecían los ojos de un hombre que había visto mucho, que no acostumbraba a vacilar, y que no tenía miedo a nada.
Sin embargo, el hombre de acción por el que lo había tomado al ver sus ojos, el hombre que sería capaz de cabalgar como un jinete consumado y de luchar como un diablo, había sido solo un espejismo. Se había esfumado cuando volvió a ponerse las gafas, para ser reemplazado de nuevo por el hombre medio borracho sentado a su lado.
Al llegar a la siguiente posada, el conductor les dijo que podían bajar si lo deseaban, y así lo hicieron, con la intención de estirar las piernas y desentumecer los músculos, pero nada más apearse se encontraron metidos hasta los tobillos en los charcos del patio.
Los muros del patio los protegían en buena parte del viento, pero las rachas más fuertes les tiraban de la ropa, lo que dificultó el corto trayecto hasta la puerta, aunque el señor Hendricks tuvo la cortesía de levantar su abrigo por encima de las cabezas de ambos para protegerla de la lluvia. El conductor, que había entrado también, se quedó en el vestíbulo, detrás de ellos, hablando con el posadero.
Drusilla miró por la ventana y vio que los mozos de cuadra estaban desenganchando a los caballos para conducirlos a los establos, pero no veía esperando a los que se suponía que debían reemplazarlos.
—¿Qué…? —comenzó a preguntarle al señor Hendricks.
Este, sin embargo, alzó una mano para que guardara silencio; estaba escuchando la conversación del posadero con el conductor.
—Parece ser que el tiempo es demasiado malo —le explicó, volviéndose hacia ella—. Debería haberlo imaginado. Nuestro conductor teme que pueda haber ramas o árboles caídos por la tormenta en el camino y que no los veamos en la oscuridad. Saldremos por la mañana, con las primeras luces del alba, si la tormenta ha amainado.
—Pero no puede ser… —balbució Drusilla.
El señor Hendricks torció el gesto.
—Pues a menos que tengas algún poder arcano que te permita cambiar el tiempo, querida hermana, me temo que estamos atrapados aquí.
Al mirar a su alrededor Drusilla vio que el lugar estaba lleno a pesar de lo tarde que era. Parecía que muchos otros conductores habían parado allí por la tormenta. Buscó entre la gente los dos únicos rostros que ansiaba ver, pero no estaban allí. Probablemente habrían pasado hacía ya mucho por allí y estarían lejos de la tormenta, aún rumbo norte.
—Me da igual la lluvia —replicó ella—. Tengo que llegar a Gretna Green antes de que… —cerró la boca. No quería revelarle demasiada información a un completo extraño.
El señor Hendricks la miró de un modo raro y le respondió con firmeza:
—Tonterías, hermanita, vas a venir a Edimburgo —miró al tipo gordo que la había importunado, y luego le lanzó a ella una mirada significativa—; conmigo.
—No con el carruaje con el que hemos venido hasta aquí —respondió Drusilla—. Por si no te has dado cuenta, hermano, estamos en Newport y nos dirigíamos a Manchester. Si quieres que vayamos a Escocia con esta ruta tendría más sentido que fuéramos a Dumfries.
El señor Hendricks entornó los ojos y sacó el itinerario de su bolsillo. Después de echarle un vistazo maldijo entre dientes, volvió a guardárselo, y miró a Drusilla irritado.
—Pues a Dumfries entonces.
—Lo dices como si no importara, hermano.
—Hay muchas razones para ir a Escocia —respondió él críptico—. Y para algunas de ellas lo mismo da un sitio que otro. Pero por mi experiencia sé que solo hay una razón por la que una joven dama querría ir a un lugar como Gretna Green —añadió, mirándola con la severidad de un maestro de escuela—. ¿Y qué clase de hermano sería yo si permitiera eso?
Cierto, pensó Drusilla. Pero cuando la hermana de una se fugaba con su enamorado tenía que hacer todo lo que estuviera en su mano por detenerlos. Y revelar lo menos posible a los extraños. Por eso, miró al señor Hendricks con los ojos muy abiertos, fingiéndose ignorante, y le preguntó:
—¿Tenemos familia en Dumfries, hermano? Por más que pienso no recuerdo que viva allí ninguno de nuestros parientes.
Él resopló, como desdeñando sus dotes interpretativas, y respondió:
—No. Precisamente por eso he escogido ese destino. Aunque quizá esté equivocado —añadió bajando la voz para que no los oyeran—, porque hasta hoy no sabía que tenía una hermana.
—Y se lo ha tomado usted bastante bien —respondió ella bajando también la voz—. Por si alguien preguntara, ¿podría ser que tuviéramos una tía enferma en Dumfries?
—Supongo que no. ¿Qué tal si nos sentamos en vez de quedarnos de pie, aquí junto a la puerta? —le propuso el señor Hendricks, señalando una mesa libre cerca de la chimenea. Al verla vacilar, sus ojos brillaron divertidos—. Escocia no va a moverse de sitio.
Cuando se hubieron sentado, pidió algo de cenar para ambos, y cuando ella fue a abrir la boca para objetar, la interrumpió diciendo que no veía ninguna razón por la que no pudieran comer, ya que estaban allí.
Había una muy buena razón: que su bolsillo no resistiría muchas más paradas. Pensó en Priss, que estaría ya a medio camino de Gretna, y que se había llevado su asignación mensual y la de ella porque, según decía la nota que le había dejado: Me hace mucha más falta que a ti, Silly.
Exhaló un suspiro sin pensar, pero de inmediato se irguió en el asiento y se puso seria, aliviada de que el señor Hendricks hubiese ido a la barra a pedir una jarra de cerveza. Comparándolo con los hombres que estaban en la barra se fijó en que era más alto de lo que le había parecido, y también de complexión más robusta. Su timidez no se reflejaba en los movimientos de su cuerpo, ni parecía que el alcohol tuviese demasiado efecto en él. Regresó junto a ella sin derramar ni una gota y volvió a sentarse frente a ella.
Drusilla lo miró con aprensión y se humedeció los labios antes de bajar la vista al plato para fingir que no había estado observándolo con atención, estudiándolo. La verdad, tampoco tenía razón alguna para sentir tanta curiosidad hacia él. Era normal que recelase de él y que se cuidase de cualquier posible deshonor, pero era ella quien había iniciado ese viaje sola, y quien había buscado su protección a pesar de que era un extraño, llevada por la necesidad y dando por hecho que era un buen hombre.
Tomó un bocado del plato que le habían servido aunque no tenía apetito. No podía decirse que fuera un manjar, pero tampoco estaba malo, y se dispuso a acabar el plato con hambre o sin ella, porque solo Dios sabía cuándo podría volver a comer. Incluso permitiría al señor Hendricks que pagara. Y si se le ocurría quejarse le recordaría que ella no había pedido nada, y que era un pecado tirar la comida a la basura.
El señor Hendricks, sin embargo, no estaba comiendo, sino mirándola, como expectante.
—¿Y bien? —le preguntó finalmente, cruzándose de brazos. Otra vez le recordaba a un maestro de escuela, dispuesto a aplicarle un castigo cuando hubiese confesado—. Ahora que nuestro compañero de viaje no puede oírnos… espero que no crea que no espero al menos una palabra de agradecimiento.
Drusilla tragó saliva.
—Le doy las gracias por haberme auxiliado.
—No me dejó opción —le reprochó él—. Pero aunque no me hubiese pedido ayuda no habría podido quedarme callado y dejar que ese hombre la atosigara hasta su destino. Bastante desagradable estaba siendo ya el viaje —miró la lluvia que chorreaba por el cristal de la ventana que tenían más cerca.
Si de verdad la habría ayudado aunque no se lo hubiese pedido, al menos eso lo hacía mejor que el otro hombre, pensó Drusilla. El otro tipo, además, se habría aprovechado de su mentira para chantajearla.
—Siento que las circunstancias me obligaran a molestarlo, señor… —ahora sabría si le había dado su verdadero nombre.
—Hendricks —contestó él—, como le dije en el carruaje. Mi nombre de pila lo adivinó usted correctamente. Y aunque no tengo objeción alguna a que disponga de mi apellido, supongo que tendrá uno propio —se quedó mirándola, esperando una respuesta.
¿Debería darle un nombre falso? Si el objetivo de aquel viaje era evitar a sus padres la vergüenza de que una de sus hijas se deshonrara, no haría ningún bien hablar de ello con desconocidos.
—Vamos —la instó el señor Hendricks—, puede confiar en mí. Después de todo somos hermanos —bromeó, inclinándose luego hacia delante para susurrar—. ¿Cómo explicaríamos si no que estemos sentados a solas en un rincón?
La única otra explicación que podría darse era más que obvia, se respondió Drusilla. En aquella ruta, cualquiera que viera a un hombre y a una mujer jóvenes sentados a solas en un rincón de una posada pensaría que estaban fugándose juntos a Escocia, como había hecho su hermana Priscilla. Inspiró, preguntándose si debería decirle el título de su padre, pero decidió que sería mejor no hacerlo.
—Soy lady Drusilla Rudney —dijo, y añadió con una sonrisa vergonzosa—: pero mi familia y mis amigos me llaman Silly.
Como «silly» significaba «tonta», se quedó esperando una de las respuestas habituales, como «deduzco que lo eres», o «¿les diste motivos para que te llamaran así?».
Pero según parecía el señor Hendricks no tenía sentido del humor.
—Un apelativo cariñoso poco afortunado para una dama de alcurnia —observó. Y uno que él no tenía intención de usar, a juzgar por la manera en que crispó el rostro, como con desdén—. Supongo que debió ser cosa del duque de Benbridge, vuestro tío. No… vuestro padre.
De modo que conocía su apellido… Tendría que ser más lista o acabaría revelándole más de lo que pretendía.
—En realidad fue por mi hermana. Tenía dificultad para pronunciar bien mi nombre cuando éramos niñas.
—Ya veo. Y bien, lady Drusilla, ¿cómo es que viajáis sola? Siendo quien sois bien podéis permitiros una doncella o algún otro sirviente que os acompañe. Y no tendríais por qué viajar al lado de gente que no es de vuestra posición.
—Se debe a un asunto delicado, y preferiría no entrar en detalles.
—Si vais a Gretna Green solo puede significar que os habéis fugado y que viajáis sola para que vuestro padre no os halle. Poco más hace falta saber, excepto cómo se llama el hombre que os ha empujado a hacer esto.
—Disculpe, pero no me he fugado —le respondió ella con aspereza, insultada por el hecho de que la creyera tan tonta como para hacer algo así—. ¿Cómo se atreve siquiera a pensar eso?
—Entonces, ¿qué estáis haciendo aquí? —inquirió él.
El alcohol, según parecía, no había aturdido en lo más mínimo su mente, y su rápida reacción dejó a Drusilla boquiabierta, y a punto de revelar la verdad a voz en grito en un lugar repleto de extraños. Inspiró para recobrar la calma, y le siseó entre dientes:
—Quiero ir a Gretna para detener una fuga. No debe enterarse nadie para que no se convierta en un escándalo.
El señor Hendricks se quedó callado un momento, como si estuviera pensando.
—Imagino que seréis consciente de que es posible que este viaje sea en vano.
—¿Por qué dice eso?
Tal vez tuviera razón, pero prefería parecer una ingenua a dejarse desanimar. El señor Hendricks volvió a insistirle en un tono más amable.
—Pues, porque si la pareja en cuestión está decidida a llegar hasta el final, no os escucharán. Y si partieron antes que vos deben llevaros mucha ventaja.
—Es posible —concedió ella.
—Por no mencionar que la chica en cuestión sin duda ya habrá echado a perder su honor —añadió el señor Hendricks.
—Eso no importa en lo más mínimo —replicó Drusilla.
Después de haber pasado una noche con su amante, la solución más lógica sería permitir que se casaran, pero si Priss se deshonraba a sí misma casándose con Gervaise sin el consentimiento de sus padres, sería también una deshonra para la familia.
Y sería a ella a quien le echasen la culpa, porque se suponía que debía velar por su hermana y que debería haber evitado que algo así ocurriese. Por no mencionar que, por muy improbable que fuese que alguien como ella encontrase a un hombre dispuesto a arrastrarla con él a Gretna, su padre no querría arriesgarse a sufrir una segunda humillación. Ya no le permitiría ir a más bailes ni actos sociales, y no le saldría ningún pretendiente ni le harían proposición alguna de matrimonio. Se pasaría el resto de su vida pagando por el error de Priss, condenada a ser una solterona. ¿Acaso era una egoísta por querer ignorar por una vez lo que quería Priscilla y preocuparse por su propio futuro?
—No dejaré que se casen.
Haría lo que tuviera que hacer para impedir esa boda, pensó entornando los ojos y mirando irritada al señor Hendricks. Él le sostuvo la mirada con cierta irritación también, como si su paciencia estuviese agotándose.
—Viajando sola y en secreto estáis poniendo en peligro vuestra reputación, y es probable que acabéis salpicada por el escándalo, igual que la pareja a la que tratáis de detener.
—¿Qué otra cosa podría haber hecho cuando sabía que había que actuar deprisa y con discreción?
El señor Hendricks vio cómo se ensombrecieron sus facciones y se corrigió:
—Bueno, puede que tengáis suerte. Tal vez la lluvia también los retrase a ellos.
Aquello no la animó demasiado. Hasta ese momento se había estado imaginando a su hermana y a Gervaise viajando de día y de noche para llegar lo antes posible a su destino, pero si la tormenta los había retenido en una posada, como a ellos, la posibilidad de que alguien reconociera a su hermana multiplicaba las posibilidades de la deshonra de su familia. Y el tiempo que estaban pasando a solas, sin carabina… Decidió que sería mejor no pensar en los detalles. No había nada que pudiese hacer a ese respecto. Le lanzó a su «hermano» una mirada hosca para darle a entender que no le interesaban sus opiniones, y le dijo:
—Si a ellos los ha detenido también la tormenta, conociendo como conozco al señor Gervaise, seguramente esperarán a que pase porque no querrá que la lluvia estropee su traje.
—No creo que lo conozcáis tan bien como decís si ha hecho lo que ha hecho —replicó él mirándola fijamente, como intentando decirle algo que ella no acertó a adivinar.
—Da igual que desconozca su carácter. Lo único que importa es que sé a dónde se dirigen: a Gretna Green. Y tenía un trato con ese hombre.
Le había pagado una suma lo suficientemente golosa como para que dejase tranquila a su hermana. No sabía de qué manera, pero cuando lo encontrase le haría pagar por engañarla y por deshonrar a su familia.
—Ese matrimonio no debe producirse —dijo.
El señor Hendricks estaba observándola con cierta preocupación, como si no comprendiese su obstinación. Al final debió concluir que no serviría de nada intentar hacerla desistir de su propósito porque no dijo nada y se puso a comer sin censurarla ni darle más consejos.
Al ver la fruición con que comía, sin embargo, ella no pudo abstenerse de hacer un comentario.
—Después de todo lo que ha bebido me sorprende que tenga apetito.
Él alzó la mirada.
—¿Te espanta que beba, querida hermana? Espero que no vayas a leerme un sermón de tu libro. Lo que me has visto beber hoy no es nada comparado con lo que he bebido en otras ocasiones.
—No creo que sea algo de lo que enorgullecerse —le dijo ella resoplando.
—Y tampoco es asunto vuestro —le espetó él, antes de tomar un buen trago de cerveza. Se quedó pensando un momento y añadió—: Aunque tengo que admitir que si no hubiese bebido tanto ahora podría estar en el carruaje que pretendía haber tomado, en vez de meterme en uno equivocado. Pero entonces no habría encontrado a mi hermana, perdida largo tiempo atrás —dijo con sorna, levantando su jarra de cerveza en un brindis—. El destino es a veces de lo más caprichoso.
—¿Se equivoca a menudo de ruta por beber demasiado? —inquirió ella no con maldad, sino con curiosidad. A pesar de lo que le había dicho no le parecía un borracho.
El señor Hendricks bajó la vista a la jarra vacía, como deseando que se rellenara por arte de magia.
—No. Mi vida ha tomado hace poco un giro inesperado —respondió alzando el rostro. Se quedó mirándola pensativo—. Un giro inesperado que implica a una mujer. Dadas las circunstancias me pareció que lo mejor era marcharme y ahogar mis penas con el alcohol.
—¿Esa mujer está en Edimburgo? —inquirió ella, recordando el destino que él le había dicho antes de darse cuenta de que se había equivocado de ruta.
—Está en Londres. Mi intención era tomar un carruaje que me llevara a las Orcadas.
—Pero no puede llegar en carruaje a unas islas.
—Mi idea era llegar hasta John O’Groats y después tomar una embarcación que me llevara allí. La mujer en cuestión estaba casada, y no estaba interesada en mí.
El brillo en sus ojos parecía algo enfebrecido, y las palabras cayeron de sus labios con la pesadez de barras de hierro.
Por un instante Drusilla consideró decirle que lo sentía. Aunque bebido, el señor Hendricks la había socorrido, y hasta la había invitado a la cena que estaba tomando. Sin embargo, también en su vida se habían producido cambios recientemente; cambios que habían hecho que no sintiese ya simpatía alguna por los enamorados, ya fueran correspondidos o no.
—Si no tiene un objetivo más específico podría ir a emborracharse a las islas Hébridas. Están más cerca de nuestro destino.
—Muchas gracias por tu amable consejo, querida hermana —le respondió él con retintín, mirándola como si estuviese cansado de las mujeres como ella.
Se habrían quedado callados si no hubiese aparecido en ese momento el posadero seguido del tipo gordo.
—Se ha decidido que no continuaremos viaje hasta mañana —dijo el segundo con una sonrisa de satisfacción.
El señor Hendricks le respondió sin apartar los ojos de ella, como si creyera posible ignorar la existencia de aquel hombre.
—Lo sabemos.
—¿Y supongo que querrán alojamiento? —le preguntó el posadero.
—Obviamente —respondió el señor Hendricks volviéndose hacia él.
—Pues en ese caso solo hay un pequeño problema —dijo el posadero—: son usted tres, y solo me quedan dos habitaciones libres.
El tipo gordo dejó escapar una risita, aunque Drusilla no imaginaba qué podía hacerle gracia.
—Una de ellas será para la señorita, por supuesto —continuó el posadero—, pero ustedes caballeros tendrán que compartir la otra habitación, en la que solo hay una cama. O pueden echarlo a suertes y el que pierda que duerma aquí, en el salón, cuando el bar esté cerrado. Pero tendrán que decidirse pronto o le daré las habitaciones a otras personas. Con la tormenta que hay seguro que llega más gente.
—En realidad el problema no es tal —intervino el tipo gordo antes de que el señor Hendricks pudiera hablar—. Mis compañeros de viaje son hermanos. Ellos pueden compartir una de las habitaciones, ya que son familia, y yo me quedaré con la otra —le lanzó una mirada maliciosa, como satisfecho de haberla cazado en la red de su propio engaño, y se quedó esperando a que admitiera la verdad.
—Claro, no hay problema —respondió el señor Hendricks antes de que ella pudiera siquiera abrir la boca.
Habría querido decirle que sí que había un problema, que ella era la hija del duque de Benbridge y que no tenía intención de compartir habitación con un perfecto extraño, pero había algo en el tono de su voz que la calmó, y sin saber por qué pensó: «todo irá bien».
Cuando se quedó callada, continuó hablando como si estuviera acostumbrado a hablar por ella.
—Drusilla dormirá en la cama y yo en el suelo. Si pudiera proporcionarme otra manta se lo agradecería.
El tipo gordo pareció decepcionado al oír eso, como un gato al que se le acababa de escapar un pájaro. El posadero le dijo al señor Hendricks que les daría otra manta, pero que naturalmente les cobraría un extra, y empezaron a regatear por el precio.
Drusilla, entre tanto, no podía dejar de preocuparse por el poco dinero que llevaba en su monedero. Cuando lo había contado antes de salir había calculado que tendría suficiente para el billete y la comida, pero no había contado con aquello. Y si se quedaba sin dinero se vería obligada a regresar y contárselo todo a su padre. O suplicar ayuda a un extraño y confiar en que no le pasaría nada. Miró al señor Hendricks, que seguía discutiendo con el posadero.
—Déjelo, me las apañaré sin la manta. Pero por lo que cobra espero que nuestra habitación valga lo que cuesta. Denos la más amplia de las dos y haga que suban nuestras cosas —le ordenó. Se puso de pie y se volvió hacia ella—. Drusilla, ¿vamos? —le dijo en el tono de un hermano mayor, habituado a ser obedecido.
Un cosquilleo recorrió la piel de la joven al oír a aquella voz tan masculina llamarla por su nombre, sin anteponer el «lady» ni recurrir al ridículo diminutivo de Silly.
—Sí, John —respondió sumisa, levantándose también. Agachó la cabeza, y lo siguió.
Tres
Cuando se cerró la puerta de la habitación tras ellos, el señor Hendricks soltó una retahíla de palabrotas entre dientes. Y aunque eso debería haberla escandalizado, Drusilla tuvo que admitir para sus adentros que su arranque describía a la perfección cómo se sentía ella misma por aquel giro de los acontecimientos.
El señor Hendricks se volvió hacia ella y la miró furibundo.
—Ni se os ocurra quejaros por lo que ha ocurrido, porque la culpa es vuestra. Si no me hubieseis obligado a mentir, podríais tener la habitación solo para vos.
—Con lo que cobran por ella no habría podido pagarla —replicó ella, igual de irritada.
—Sois la hija de un duque… ¿y no lleváis dinero encima para pagar por pasar la noche en una posada? —dijo el señor Hendricks riéndose—. Pues no tenéis más que hacer llamar al posadero y decirle el nombre de vuestro padre. No solo os otorgará crédito, sino que echará a uno de los otros huéspedes que haya alojados en la posada para darnos una habitación con dos camas y un saloncito en vez de este cuchitril que nos ha dado.
—Si quisiera valerme del nombre de mi padre, estaría viajando en un coche privado, acompañada, y usted estaría durmiendo en el suelo del piso de abajo, entre las mesas —le espetó ella entornando los ojos—, donde le corresponde.
El señor Hendricks le hizo una reverencia y masculló:
—Os agradezco esa amable opinión que tenéis de mí, lady Drusilla. Sobre todo viniendo de alguien que no puede pagarse su propia habitación.
Aunque estaba acostumbrada al sarcasmo de su familia, por algún motivo le dolió más viniendo del señor Hendricks. Lo cierto era que se lo había buscado. Sin embargo, antes de que pudiera disculparse, él añadió:
—Supongo que lo próximo que haréis será pedirme que os pague también el desayuno de mañana además de la cena y la habitación —cuando ella no dijo lo contrario, dejó escapar una risa mordaz—. ¿Por qué será que no me sorprende? La gente de vuestra posición social siempre espera que alguien como yo los rescate cuando se encuentran en un aprieto, dejando a un lado lo que queremos o necesitamos —empezó a andar arriba y abajo, gesticulando de un modo exagerado—. «Señor Hendricks, escriba esas cartas por mí». «Señor Hendricks, búsqueme alojamiento». «Señor Hendricks, mienta a mi esposa». «Ni una palabra de esto a mi marido, señor Hendricks»… Como si no tuviese otro objetivo en la vida más que correr de aquí para allá, sosteniendo los engaños de gente tan estúpida que no es capaz de prever cuáles serán las consecuencias de sus actos —se detuvo de repente, como si acabase de darse cuenta de que estaba diciendo todo aquello en voz alta. Dejó caer las manos y escrutó el rostro de Drusilla—. ¿No iréis a poneros a llorar, verdad?
—Por supuesto que no —replicó ella, tocándose la mejilla para asegurarse de que no estaba húmeda.
No era muy dada al llanto, pero sería muy embarazoso sucumbir a las lágrimas sin darse cuenta.
—Me alegro —respondió el señor Hendricks—. No acostumbro a ser tan transparente en lo que se refiere a mis sentimientos, pero llevo una semana bastante difícil. No debería haberme puesto a despotricar sobre cosas de las que vos no tenéis culpa alguna.
—Pero tiene usted razón al estar molesto —concedió ella sentándose al borde de la cama—. Ha sido injusto por mi parte pedirle ayuda en una situación que nada tiene que ver con usted.
El señor Hendricks se sentó a su lado y la miró pensativo.
—No ha sido muy inteligente por vuestra parte hacer este viaje sola y sin dinero, pero como yo también he sido un idiota al subirme medio borracho al coche equivocado, no tengo derecho a criticaros.
Comparando la situación de ambos, era evidente que él estaba peor que ella, pero también llevaba encima más dinero, y ella no estaba en posición de buscarse enemigos.
—Gracias —le dijo.
El señor Hendricks frunció el ceño, como tratando de recordar algo, y le preguntó:
—¿He mencionado que estoy sin trabajo?
—No —contestó ella, sin comprender a qué venía eso.
—Entonces, milady, veo una solución al problema de ambos.
Su insolencia previa se había evaporado de repente, siendo reemplazada por un tono deferente que no estaba teñido por el servilismo que había visto en algunos sirvientes.
—Tengo cierta experiencia en situaciones como la vuestra —continuó—. Hasta hace solo unos días era el secretario personal del conde de Folbroke.
Vaya… De modo que no era un clérigo ni un maestro, sino un empleado de confianza de un miembro de la nobleza.
—¿Y qué circunstancias hicieron que perdiera usted su puesto?
—No lo perdí; renuncié a él. Y respecto a los motivos, no se trata de nada que pudiera impedir al conde daros sino buenas referencias de mí si estuviera aquí en este momento —respondió el señor Hendricks—. De hecho, tengo una carta de recomendación firmada por él.
—¿La lleva consigo?
—No, la dejé en Londres.
—Ya.
El señor Hendricks se quitó las gafas para limpiar los cristales antes de continuar.
—El caso es que ese puesto me dio la experiencia necesaria para tratar situaciones delicadas como la situación en la que se encuentra vuestra familia.
Por todo lo que se le había escapado antes, Drusilla estaba segura de que tenía unas cuantas historias interesantes que contar. Eso si fuera de quienes contaban chismes sobre sus patronos, pero no le parecía esa clase de personas.
—Soy capaz de manejar asuntos delicados con discreción —dijo él, como si hubiera leído su mente—. Si me dierais seguridad de que me devolveréis el dinero que he pagado por el alojamiento y la cena cuando regresemos a Londres, y que añadiréis algo más por las molestias, y quizá una carta de recomendación…
—Estoy dispuesta a prometerle más que eso. Mi propio padre le escribirá y firmará esa carta. Y por supuesto le recompensará generosamente cuando todo haya acabado.
Los ojos ambarinos del señor Hendricks brillaron tras los cristales de sus gafas. Una carta de recomendación firmada por un conde no era algo menor, pero si además se ganaba el favor de un duque su próximo patrono lo consideraría aún más valioso.
—Mi padre, el duque de Benbridge se mostrará muy agradecido con usted cuando sepa que este asunto se llevó con absoluta discreción —añadió Drusilla. Al menos una vez hubiera digerido lo ocurrido, pensó.
—¿Y no se enfadará con vos por viajar sola? —inquirió Hendricks.
Su padre se pondría lívido cuando se enterase de que Pross se había fugado, y más aún cuando supiese que ella no se había dado cuenta hasta que ya estaba lejos de Londres. El que viajase sola y contratase los servicios de un extraño no sería nada en comparación con eso.
—Bueno, no le hará feliz —admitió—, pero no soy yo quien se ha fugado. Estoy tratando de detener a… la joven que se ha fugado con él.
Mientras pudiese no le revelaría que esa joven era su hermana. Claro que si el señor Hendricks sabía quién era su padre, también era posible que hubiese oído habladurías sobre su caprichosa hija menor, y que comprendiese que para devolverla al hogar paterno tal vez tuvieran que llevarla a rastras, chillando y pataleando.
—Solo será ir hasta Escocia y volver —añadió—. No le supondrá demasiada molestia.
O al menos ella no pretendía causarle ninguna molestia. Su hermana, en cambio, daba problemas por dos personas juntas.
—Cuando encuentre a la pareja yo me ocuparé del resto —continuó—, pero necesito que me ayude despejándome el camino, haciéndose cargo de los gastos, llevando el equipaje y protegiéndome de hombres como nuestro compañero de viaje.
—¿Y supongo que cuando todo haya acabado querréis que mantenga la boca cerrada? —adivinó él con una sonrisa amable.
En respuesta, ella esbozó también una pequeña sonrisa.
—Exacto.
—De acuerdo entonces; estoy a vuestra disposición —dijo él ofreciéndole la mano.
Drusilla puso la suya en la de él, y el señor Hendricks se la estrechó. Notó la palma de su mano cálida contra la suya, y el poder contenido que transmitía su brazo le provocó una sensación rara en el estómago.
Cuando le soltó la mano el señor Hendricks tenía una expresión extraña, como si él también hubiese sentido algo. Quizá fuese la cena que habían compartido, algo que no les había sentado bien, pensó Drusilla. Y ahora estaban compartiendo habitación. El estómago volvió a darle un vuelco. Seguro que no eran más que nervios, se dijo.
—Bueno, y… ¿dónde piensa dormir? —le preguntó mirando a su alrededor, y luego hacia la puerta, esperando que captara la indirecta.
—En esta cama, por supuesto.
—Por supuesto que no…
—En lo que hemos acordado no habéis dicho nada que me haya hecho pensar que tuviera que dormir en las cuadras —la interrumpió él con firmeza.
—Ni tampoco le he dado a entender que quisiera compartir habitación con usted.
—Se daba por hecho que tendríamos que compartirla. De otro modo tendríais que haber reconocido ante nuestro compañero de viaje que hemos mentido y no somos hermanos.
—Pero es que no imaginaba que no hubiera a haber suficientes habitaciones —replicó ella—. Y desde luego tampoco que usted fuera a mostrarse tan poco razonable a este respecto.
—Ah, ya veo. De modo que pensáis que el que quiera dormir en una cama que he pagado es poco razonable.
—Esperaba que se comportase como un caballero —respondió ella—. Máxime cuando se ha comprometido a ponerse a mi servicio.
—Milady… es tarde, y mi jornada no empieza hasta el alba. Para entonces espero estar descansado, y para eso necesito dormir bien. Si lo que queríais era un perro que se echase a dormir en el suelo para no sentiros turbado, deberíais haber escogido a otra persona. En el último trabajo que tuve me trataban casi como a un miembro de la familia, y me pagaban bien.
—Pero lo dejó —le recordó ella.
El señor Hendricks frunció el ceño irritado.
—Aunque estaba borracho cuando salí de Londres, yo al menos tuve el buen acuerdo de llevar conmigo el suficiente dinero para los gastos que pudieran surgir en el viaje —continuó como si no la hubiese oído—. Vos no. Yo he pagado esta habitación y pienso quedarme en ella —le sonrió con benevolencia—. Y como habéis contratado mis servicios no puedo negarme a compartirla con vos.
Aunque Drusilla detestaba admitirlo, tenía razón.
—Entonces seré yo quien tenga que dormir en las cuadras —dijo esforzándose por darle lástima.
—O en el suelo —sugirió él—, aunque no parece muy cómodo. O podéis echaros en vuestra mitad del colchón si me dejáis tranquilo.
—¿Si le dejo tranquilo? —repitió ella indignada.
—No tengo la menor intención de saltar sobre vos en mitad de la noche —le dijo el señor Hendricks—. Conozco mi cuerpo, y soy perfectamente capaz de resistirme a vuestro encantos.
—Vaya, gracias —respondió Drusilla, algo irritada por esa afirmación. ¿Tan poco atractivo tenía?
Él la miró como si estuviera haciendo conjeturas.
—En cambio yo no puedo decir que me fíe de vos. Vos fuisteis la agresora en el carruaje con ese puntapié que me propinasteis. ¿Cómo sé que no sois la clase de mujer que engaña a los viajeros incautos para robarles por la noche o incluso apuñalarlos mientras duermen?
—¿Cómo se atreve?
Los ojos del señor Hendricks brillaron divertidos.
—Está bien, me habéis convencido. Solo una dama de la más alta cuna podría ofenderse por una broma tan insignificante. Vuestra honra está a salvo conmigo. Y en cuanto a la mía… —se encogió de hombros—: Dudo que supierais qué hacer con ella aunque la encontraseis —añadió sacándose las botas. Luego se quitó el abrigo, la chaqueta, y se aflojó el nudo del pañuelo que llevaba al cuello.
No había motivo para que sus palabras la hiriesen, pensó Drusilla. Lo que estaba diciendo era la verdad; no podía tomárselo como un insulto: ninguna chica decente sabría qué hacer en la cama con un hombre. Sin embargo, detestaba que le recordara su ignorancia, y más aún el hecho de que estuviese divirtiéndose a costa de su ingenuidad.
Pero era tarde y estaba cansada, y no se le ocurría otra alternativa a compartir la cama si él no estaba dispuesto a ceder. Miró la cama y luego al señor Hendricks.
—Si es solo hasta el amanecer creo que podré controlarme y no saltar yo tampoco sobre usted —le dijo con sarcasmo.
—A menos que os vuelva loca ver a un hombre descalzo —respondió él burlón, sin mirarla siquiera—. No me quitaré la camisa en deferencia a vos, pero sí que pienso quitarme los calcetines para ponerlos a secar junto al fuego.
—¿Hay alguna razón por la que debería excitarme al ver sus pies? —inquirió ella enarcando una ceja.
—No que yo sepa, pero quizá queráis aseguraros de que son pies y no pezuñas de sátiro.
Se agachó para quitarse los calcetines y fue a colocarlos en una silla frente a la chimenea. Luego regresó, apartó la ropa de la cama, y se acostó.
La verdad era que poder seguir el viaje al día siguiente con los pies secos y calentitos no estaría nada mal, pensó Drusilla, así que, sentada de espaldas a él, y con el mayor cuidado posible para no enseñar nada, se descalzó, se desató las cintas que sostenían sus medias y se las quitó.
Giró un poco la cabeza para mirar de reojo al señor Hendricks. Meterse bajo las sábanas junto a él seguía pareciéndole una indecencia, pero estaba muy cansada, y tal vez no se presentara otra oportunidad de dormir en una cama hasta que llegaran a su destino.
—Bueno, algunas veces he tenido que compartir la cama con mi hermana —dijo, como intentando convencerse a sí misma—. Y eso no me impidió dormir.
Claro que el señor Hendricks era mucho más grande que Priscilla. Él solo ocupaba más de la mitad del colchón. Fue a poner las medias y los zapatos cerca de la chimenea, y cuando se volvió vio que los ojos del señor Hendricks descendían a sus pies descalzos antes de volver a su rostro con una sonrisa extraña y algo forzada.
—Solo que yo no soy vuestro hermano de verdad —le recordó. Se quitó las gafas y las dejó sobre un taburete que había junto a la cama—. En fin, nos las apañaremos —se dio media vuelta, dándole la espalda—. Cuando os acostéis apagad la vela, por favor.
Cuando se hubo asegurado de que tenía los ojos cerrados, Drusilla se bajó el corpiño del vestido para aflojarse un poco el corsé. Le faltaba el aliento, pero probablemente no era cosa del corsé, sino del pánico que se estaba apoderando de ella. No estaba ni siquiera a un día de su hogar, pero aquello era lo más lejos que había ido ella sola. La situación en la que se encontraba era como ese espacio en los mapas que se señalaba como terra incognita, un territorio desconocido.
Estaba en la cama con un hombre desconocido y los dos estaban descalzos. Aunque ninguna de sus institutrices la había alertado sobre ese particular, estaba segura de que lo habrían desaprobado.
Priss, en cambio, seguramente habría manejado mucho mejor la situación. Le gustaban tan poco los convencionalismos que no la incomodaría en lo más mínimo. Ella sin embargo se sentía tremendamente incómoda. Solo podía confiar en que aquel hombre cuyos servicios había contratado fuese tan honrado como parecía. Cuando estuviese descansado y sobrio, y con las gafas puestas de nuevo, todo volvería a estar bien.
De pronto recordó cómo habían brillado sus ojos cuando se las había quitado. Eran unos ojos profundos, extraños, inescrutables.
—Debo estar loca. Esto es como meterse en la boca del lobo… —masculló para sí entre dientes, antes de apagar la vela y subirse a la cama.
El señor Hendricks gruñó algo que sonó como «buenas noches», y la habitación se quedó en silencio.
Cuatro
Cuando se despertó a la mañana siguiente a Drusilla le dolía todo, y no por el cansancio del viaje, sino porque había dormido con los brazos rodeándole fuertemente el pecho por temor a que el más mínimo movimiento pudiese despertar a su compañero de cama.
Sin embargo, a juzgar por los ronquidos del señor Hendricks, que la habían despertado varias veces a lo largo de la noche, parecía que él había dormido a pierna suelta. Y, cómo no, ahora que ya era casi de día había dejado de roncar. Gruñó irritada y se volvió, decidida a dormir aunque solo fuese media hora antes de tener que levantarse.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que el señor Hendricks estaba callado porque estaba despierto. Tenía su rostro tan solo a unos centímetros de su nariz, y estaba observándola.
En ese momento lo primero que pensó fue que no tenía ni idea de por qué lo había tomado el día anterior por un clérigo. Así de cerca sus ojos le recordaban a los de un gran felino, igual que su cuerpo, que en ese momento estaba muy quieto, como el de una pantera esperando a saltar sobre su presa.
Con esos ojos fijos en ella se sintió de pronto como un conejillo asustado, y se quedó paralizada. En su desesperación por salvar la honra de su hermana había puesto la suya en peligro. Claro que a veces se preguntaba si a alguien le importaba siquiera que su honra estuviese intacta.