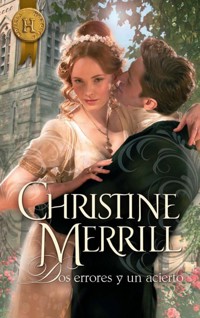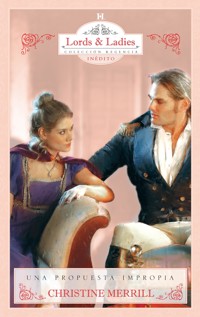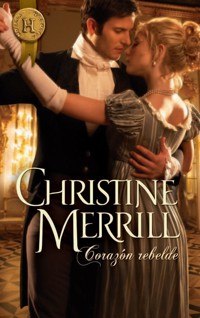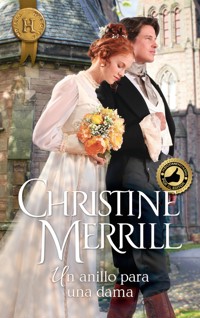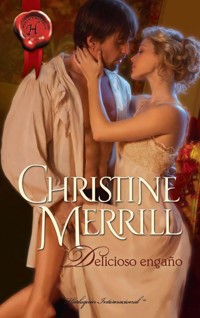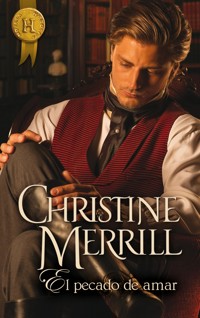
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
¡La única mujer capaz de hacerle arrepentirse! El honorable y para colmo atractivo Michael Poole, duque de Saint Aldric, se había ganado a pulso el apodo de "El Santo". Pero la alta sociedad se habría estremecido si hubiera sabido la verdad. ¡Porque, lanzado al libertinaje, aquel santo se había convertido en un pecador impenitente! Con la aparición de la institutriz Madeline Cranston , embarazada de su heredero, Saint Aldric buscó redimirse por medio de un matrimonio de conveniencia. Pero la misteriosa Madeline estaba lejos de ser una sumisa duquesa…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Christine Merrill
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
El pecado de amar, n.º 557 - agosto 2014
Título original: The Fall of a Saint
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4576-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Índice
Portadilla
Créditos
Dedicatoria
Nota de la autora
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Nota de la autora
Después de leer este libro, estoy segura de que todos os estaréis haciendo la siguiente pregunta: ¿qué es la salsa Wow Wow y a qué sabe?
Fue de hecho una de las más famosas recetas de 1817, publicada en El oráculo del cocinero, del doctor William Kitchiner. Mi protagonista se sentiría decepcionada de descubrir que no hay prueba alguna de que el tal Kitchiner fuera realmente doctor. Pero era un hombre célebre por su cocina y por las cenas que organizaba.
Esta es la receta de la salsa Wow Wow:
«Corte unas pocas hojitas de perejil muy fino. Corte luego en cuatro partes dos o tres pepinillos en vinagre, y divídalos en pequeños dados, que dejará aparte, ya listos. Vierta en la sartén un trozo de mantequilla del tamaño de un huevo; cuando comience a derretirse, añádale una cucharada sopera de harina fina, y media pinta del caldo en el que habrá cocido previamente carne de vaca. Agregue a la mezcla una cucharada sopera de vinagre, la misma cantidad de salsa de champiñón, o bien de oporto, o ambas cosas, y otra de mostaza. Déjelo bullir todo junto hasta que espese a su gusto. Eche después el perejil con los pepinillos para que se calienten bien y rocíelo todo sobre la carne. O, si lo prefiere, viértalo en una salsera».
Yo les recomiendo que no abusen de los pepinillos y piensen en un huevo muy pequeño cuando añadan la mantequilla. La verdad es que yo la encontré bastante insípida. Pero Kitchiner recomienda una gran variedad de aditivos, incluidas chalotas o escalonias, alcaparras y rabanitos, para aquellos que no la consideren «lo suficientemente sabrosa».
Uno
—Soy la señora de Samuel Castings, pero puedes llamarme Evelyn.
Maddie Cranston miró con desconfianza a la mujer que tenía delante. La señora Hastings esbozaba una sonrisa tan compasiva como reconfortante. Pero había sido su marido quien había acudido a Maddie aquella noche en Dover, deshaciéndose en patéticas disculpas y excusas, como si cualquier suma de dinero pudiera compensar lo que había sucedido. Entraba dentro de lo posible que Evelyn Hastings fuera otra pelotillera del duque de Saint Aldric y, por tanto, indigna de confianza.
El duque le había dicho que era comadrona. Sería un alivio hablar con una mujer sobre el asunto, sobre todo con alguien tan familiarizado con los achaques del embarazo. A veces Maddie sentía tales dolores que hasta temía que lo que le estaba sucediendo a su cuerpo no fuera normal. Si alguien se merecía un castigo por lo sucedido de aquella noche, ese era precisamente Saint Aldric. Pero si eso era cierto, ¿por qué consentía Dios que fuera ella la que tuviera que sufrir?
Aquella desconocida que reclamaba esa familiaridad de trato no tenía aspecto de comadrona convencional. No era particularmente mayor y tenía un aspecto demasiado saludable y atractivo para ejercer cualquier trabajo, del tipo que fuera. Más bien al contrario, parecía la clásica dama de vida regalada habituada a contratar niñeras e institutrices para cuidar de sus retoños, en lugar de ocuparse personalmente de ellos. ¿Qué podía saber ella de ayudar a parir y criar hijos?
Cuando una se hallaba rodeada de enemigos, era preferible mostrarse distante que asustada. La vida le había enseñado que la debilidad era algo fácilmente explotable. No se dejaría tentar por una voz acariciadora y una cara bonita.
—Encantada. Yo soy la señorita Madeline Cranston —Maddie tendió la mano a la supuesta comadrona, pero sin devolverle la sonrisa.
La señora Hastings ignoró su frialdad, reaccionando con una mayor simpatía y, si acaso eso era posible, con un tono aún más suave y consolador.
—¿Supongo, dado que Saint Aldric mandó a buscarme, que estás encinta?
Maddie asintió, incapaz de repente de confiar en su propia voz cuando se enfrentaba a la enormidad de lo que había hecho al acudir allí. Iba a dar a luz un bastardo. No había consuelo alguno en ello, sino la búsqueda de la mejor solución. Había sido una estúpida al meterse en tratos con un duque, sobre todo teniendo en cuenta su último encuentro. ¿Y si se hubiera mostrado lo suficientemente furioso como para resolver el problema con violencia en lugar de con dinero? Aunque no quería pensar que un aristócrata pudiera llegar a comportarse de una manera tan despreciable, tampoco había visto razón alguna para esperar otra cosa de aquel hombre en particular.
—¿Sufres de náuseas? —le preguntó la mujer, desviando la mirada hacia el jarro de agua fría que había en la mesa.
Maddie volvió a asentir.
—Pediré que nos traigan un té de jengibre. Eso te asentará el estomago —llamó a un criado, le impartió instrucciones y retomó su interrogatorio—: ¿Senos sensibles? ¿Faltas de ciclo menstrual el mes pasado?
—Dos meses —susurró Maddie. Desde el principio había sospechado lo que había sucedido, pero no había querido admitirlo. Ni siquiera a sí misma.
—Y estás soltera —la señora Hastings miraba fijamente su rostro, leyéndolo como si fueran posos de té—. ¿No intentaste poner fin a esto, cuando te diste cuenta de lo que estaba ocurriendo?
Era una posibilidad, incluso en aquel momento. ¿Qué futuro le esperaba a ella o a su hijo si Saint Aldric le daba la espalda? Sería una bastarda con un bastardo. Irguiéndose, ignoró aquellas dudas. Si su propia madre se había tomado la molestia de tenerla, ella no le debía menos a su propia criatura. La mujer que la había engendrado no estaba allí para aconsejarla. No deseaba entregar a su bebé a desconocidos, y hacer con él lo mismo que habían hecho con ella. Pero... ¿qué otra opción le quedaba? Su misma presencia en la vida de su hijo dificultaría aún más las cosas, porque no podría ser fácil tener una madre que era poco más que una prostituta a ojos de la sociedad.
Un padre soltero, pero poderoso, era en cambio un asunto completamente diferente. Había sido Saint Aldric quien había creado ese problema, y por eso tendría que enfrentarse en ese momento a las consecuencias de sus actos. Volvió a concentrarse en la comadrona.
—No. No he hecho intento alguno por deshacerme de la criatura.
—Entiendo —la señora Hastings se ruborizó ligeramente y cambió de tema—. ¿Y estás experimentando cambios de humor, como si tanto tu cuerpo como tu mente no fueran ya los mismos?
Era esa una pregunta que no podía responderse con un simple movimiento afirmativo de cabeza, porque afectaba al corazón mismo de sus miedos. Se quedó mirando fijamente a la señora Hastings por un momento, pero se rindió por fin y susurró la verdad:
—No soy capaz de controlar mi carácter. Cambio de un momento al siguiente: de la risa paso a las lágrimas. Tengo sueños muy intensos cuando duermo. Y me despierto concibiendo las ideas más descabelladas —aquel mismo viaje que había emprendido no era más que un ejemplo—. A veces tengo miedo de estar volviéndome loca.
La comadrona sonrió y se recostó en su silla como complacida de haber encontrado por fin un tema que dominaba bien.
—Eso es absolutamente normal. No es más que el trastorno de humores causado por el crecimiento de una nueva vida en tu interior. No te encaminas hacia la locura, querida. Simplemente vas a dar a luz a un niño.
Como si fuera así de sencillo, incluso en aquellos primeros momentos... Llego el té, acompañado de unas galletas más bien insípidas. Maddie lo probó y mordisqueó vacilante las galletas, pero enseguida se sorprendió al descubrirse algo mejor por el alimento.
—Se me antoja asombroso que puedan ocurrir estas cosas —le confesó Maddie, bebiendo otro sorbo de té—. Y más todavía permitir que le ocurran a una más de una vez.
La señora Hastings pareció encontrar divertida su frase, porque no se molestó en disimular su risa.
—A partir de ahora no tienes por qué temer nada. Yo estaré a tu lado para cuidarte.
Aquella mujer no podía ser consciente de lo que le estaba ofreciendo. Pero todo en ella, desde sus palabras tiernamente susurradas hasta su actitud práctica y decidida, representaba una seguridad. Maddie se arriesgó a recostarse en los cojines del diván, aunque solo fuera por un momento.
—Gracias.
—Antes de la aparición de esos síntomas, tuviste ayuntamiento sexual con un hombre —le recordó la señora Hastings con tono suave—. Entiendo que serías consciente de las consecuencias que podría tener ese comportamiento.
—No fue algo de mi elección —repuso Maddie con tono firme y tranquilo.
La señora Hastings ahogó una leve exclamación de asombro, pero mantuvo la reconfortante sonrisa de siempre.
—¿Conoces la identidad del responsable?
Aquella mujer era muy distinta de su marido. Y quizá podría ayudarla con algo más que con un té de jengibre y con su amabilidad. Maddie decidió arriesgarse a contarle la verdad.
—Fue el duque de Saint Aldric —ya estaba. Lo había dicho en voz alta. El solo hecho de confesarlo a otra persona volvía más ligera la carga que arrostraba—. Estuve en una posada de Dover. Por la noche, él entró en mi cámara sin invitación y... —se había cansado ya de llorar por ello. Pero revelar su historia a una completa desconocida no había formado parte de su plan.
Evelyn Hastings volvió a abrir mucho los ojos y su tierna sonrisa se tornó incrédula.
—Dices que «el Santo» irrumpió a la fuerza en la habitación y...
—Saint Aldric —la corrigió Maddie—. Estaba ebrio. Después alegó haberse equivocado de habitación —¿pero cómo podía saber ella que eso había sido verdad?
Quizá estuviera acostumbrado a decirle lo mismo a cada mujer a la que deshonraba. En la experiencia de Maddie, un título de nobleza y una cara bonita no siempre eran indicio de un carácter bueno y bondadoso.
La señora Hastings parecía pensar lo contrario, porque continuaba mirándola con incredulidad.
—¿Estás segura de ello?
—Pregúnteselo usted misma. Él no lo niega. O hable con el doctor Hastings. Él estuvo presente.
Evelyn inspiró profundo, siseando entre dientes.
—Oh, sí. Desde luego que le preguntaré a mi marido si sabe algo de esto —su expresión era furiosa, pero Maddie no tenía ninguna razón para pensar que esa furia estaba dirigida contra ella. Se trataba más bien una justificada indignación por lo sucedido a una compañera de su mismo sexo—. ¿No tienes familia que te ayude en esto? ¿Nadie que permanezca a tu lado?
Maddie sacudió la cabeza.
—Estoy sola —no había posibilidad de que el internado en el que se había educado volviera a acogerla, después de ver lo que había hecho con la educación y preparación que había recibido, y que habría debido proporcionarle una posición respetable.
—Entonces me tendrás a mí —declaró Evelyn con firmeza. Se levantó de la silla con la majestuosa actitud de una reina—. Si me disculpas, debo hablar con mi marido sobre esto. Y con el duque. Una vez que lo haya hecho, todo quedará arreglado.
La señora Hastings pareció aún más alta de lo que era. Tenía un aspecto formidable, como el de una reina guerrera que partiera para la batalla. Desapareció luego en el pasillo, cerrando la puerta con un golpe decidido.
Maddie sonrió mientras se recostaba en los lujosos cojines de terciopelo del diván y bebía su té. Quizá Boudica, la reina guerrera de los britanos, hubiera aparecido demasiado tarde para luchar por su honor. Pero al menos parecía perfectamente capaz de conseguir alguna compensación por su pérdida. Maddie no necesitaba hacer otra cosa que esperar.
Michael Poole, duque de Saint Aldric, se hallaba de pie en el vestíbulo de su casa de Londres, atendiendo con una oreja a su hermano y pendiente con la otra de la conversación que se estaba desarrollando en el salón. No podía volver abrir la puerta y exigir a las damas que hablaran más alto, para poder enterarse de todo. Pero tenía que saber la verdad, y cuanto antes mejor: si iba a tener una criatura, quizás un hijo...
Porque eso lo cambiaba todo.
—¿Ella te encontró? —su hermanastro, Sam Hastings, estaba igualmente concentrado en la puerta cerrada, tanto que parecía taladrarla con la mirada.
—Ella me encontró —Michael lo había esperado: lo que no había esperado era que eso le proporcionaría tanto alivio. Cada vez que había salido a la calle, se había preguntado si vería entre la multitud un par de ojos acusadores que le resultarían a la vez familiares, pero no había sido así. En ese momento, al menos, tenía un nombre y una cara que asociar a aquella noche, que hasta entonces no había sido más que un borroso recuerdo.
—Lo siento —dijo Sam.
—¿Lo sientes? —rio Michael—. ¿Qué tuviste tú que ver en todo aquello?
—No debió haber sucedido así. No debí haberla dejado escapar. El asunto pudo haber sido debidamente arreglado en Dover. Cuando hablé con ella aquella noche, ella afirmó que no quería tener contacto alguno conmigo, ni entonces ni en un futuro. Yo le prometí que respetaría sus deseos. Pero pude haber hecho más.
—No teníamos ningún derecho a retenerla y a obligarla a aceptar ayuda —le recordó Michael. Aquella noche había sido un desastre. Aquella pobre mujer se habría llevado una opinión aún peor de él si hubieran atrancado su puerta y retenido para forzarla a llegar a un acuerdo justo.
—Dios sabe que intenté localizarla sin éxito —Sam prácticamente se estaba retorciendo las manos de nervios—. Inglaterra es un país muy grande y plagado de jóvenes infortunadas como ella.
Una joven infortunada. Michael nunca había imaginado que su nombre se vería alguna vez relacionado con alguien que mereciera ese calificativo.
—La culpa es mía, no tuya —replicó Michael—. Si aquella noche no me hubiera emborrachado hasta la inconsciencia, yo no le habría causado mal alguno y tú no tendrías que preocuparte por arreglar este desastre.
—También habrías podido permanecer sobrio —dijo Sam con tacto—. Pero al margen de lo que escogieras hacer, nunca habríamos podido prever el resultado.
¿Acaso el hecho de haber visto a su padre en acción no le había enseñado la necesidad de mantener un buen comportamiento a todas horas?, se preguntó Michael.
—Debí haberme controlado —insistió.
Samuel no respondió nada, lo cual probablemente era indicio de asentimiento.
—Nunca te habrías rebajado a ese estado de no haber sido por el impacto que te produjo tu enfermedad —le recordó.
—Una enfermedad que me tumbó cuando apenas habría incomodado a un niño.
—Los efectos de esa afección no son los mismos en un cuerpo infantil, con un sistema reproductivo aún por desarrollar.
—Qué manera tan delicada de expresarlo, señor Hastings —se burló. Michael había permanecido en cama durante tres días, con una fuerte fiebre y los testículos tan hinchados que apenas había podido soportar mirarlos, para no hablar de tocarlos. Luego la enfermedad lo había abandonado. Pero no sin dejarle secuelas.
O al menos eso era lo que había pensado en un principio. Porque en ese momento, por primera vez en seis meses, tenía razones para albergar esperanzas.
—La señorita Cranston me ha localizado, y no porque estuviera insatisfecha con el dinero que le diste. Afirma que está encinta —se interrumpió para dar tiempo al doctor para que disimulara su sorpresa—. ¿Es eso posible?
—Por supuesto que es posible —dijo Sam—. Ya te expliqué desde el principio que las consecuencias negativas de las paperas en los varones adultos no están garantizadas. Y sin embargo tú insististe en hacer esa alocada excursión por la campiña, ebrio y decidido a demostrar tu virilidad.
—Un hijo bastardo me habría servido muy bien —eso era lo que había esperado Michael. El miedo de que una simple fiebre hubiera destruido la estirpe de los Saint Aldric se había convertido en obsesión. Y de ahí había nacido la esperanza de que un accidente con algún representante del sexo débil pudiera asegurarle un fructífero matrimonio.
Reconocer tal cosa ante su propio hermano ilegítimo venía a demostrar lo muy bajo que había caído. Ahora que estaba sobrio, el plan le parecía tan disparatado como cobarde. «De tal padre, tal hijo», pensó. Michael había consagrado su vida a desmentir aquel refrán. Y había fracasado.
—Si lo que querías era una bastardo, bien parece que vas a tener uno —dijo Sam, sacudiendo tristemente la cabeza—. ¿Qué piensas hacer al respecto?
Michael se sorprendió de que su hermanastro no reparara en lo que para él era tan obvio.
—La situación actual es mucho mejor de lo que esperaba.
—¿Esperabas desflorar a una institutriz? —al darse cuenta de que había bajado la voz, Sam añadió en un susurro—: ¿Y sin su consentimiento? ¿Estás loco?
—No. Ciertamente que no —y, sin embargo, eso mismo era lo que acababa de hacer—. Yo nunca quise entrar en aquella habitación. Me confundí.
—Porque estabas demasiado borracho.
Se merecía la reprimenda. Su padre, al menos, se había entretenido con las bien dispuestas esposas de sus amigos. Él había hecho algo todavía peor.
—La mujer que estabas buscando aquella noche no era ninguna inocente. De haberse producido consecuencias, habría sido generosamente recompensada. Yo incluso habría reconocido a la criatura.
—Como supongo que querrás hacer con esta... —Sam le estaba insinuando que debía recordar sus obligaciones para con la muchacha y su problema.
Pero Sam no tenía razón alguna para preocuparse. Después de años de ejemplar comportamiento, Michael había cometido suficientes errores durante los últimos meses como para saber lo que era el falso orgullo. No tenía la menor duda sobre lo que debía hacer al respecto.
El problema sería convencer de ello a la institutriz.
—Si la señorita Cranston lleva efectivamente un hijo mío en sus entrañas, la criatura no tendrá por qué ser un bastardo reconocido —dijo, espiando cautamente la reacción de Sam—. Si me caso con ella y legitimo al heredero...
—¿Casarte con ella? —en ese momento Sam lo estaba mirando con una irónica sonrisa—. Ya no sé si reírme o enviarte a Bedlam, el hospital de dementes.
—¿Por qué no debería casarme con ella? ¿Acaso la muchacha tiene algo que la desmerezca como candidata? Es institutriz y, por tanto, cultivada. Está sana —y no carecía de atractivos. Estaba obligado hacia ella. Después de lo que había sucedido, le debía algo más que dinero. Le debía restaurar su honor.
—Probablemente te odie —le dijo Sam.
—Tiene buenas razones para hacerlo —había visto la expresión de sus ojos cuando ella lo enfrentó con la verdad. En condiciones normales no se habría dignado a mirar dos veces a la mujer que se había plantado en la calle, frente a su casa. Vestida pulcra y casi remilgada, con un sobrio vestido azul oscuro y el cabello bien apretado un moño, sin un solo mechón fuera de su sitio. Los labios que deberían haber sido suaves y besables estaban apretados con fuerza, y un hosco ceño ensombreció sus grandes ojos castaños en cuanto lo reconoció. Se había adelantado para bloquearle el paso, como nadie en Londres se habría atrevido a hacer, para susurrarle:
—Deseo hablar con usted sobre las consecuencias de vuestro reciente viaje a Dover.
La frialdad de su voz impregnaba todavía el recuerdo de aquellas palabras. Pero nada de eso importaba en aquel momento.
—Yo le daré razones para no odiarme. Un centenar de razones. Un millar. Le daré todo lo que tengo. Si quiero que mi estirpe continúe, debo tener una esposa y un hijo, Sam. No tendré una mejor oportunidad que esta.
La puerta del salón se abrió de pronto y la esposa de Sam, Evelyn, apareció entre ellos, con las manos en las caderas.
—A ver, explicaos los dos. Decidme que lo que alega esa pobre muchacha no tiene ningún fundamento —se volvió hacia su marido, cada vez más furiosa—. Y que tú no has tenido parte alguna en este vergonzoso asunto.
Sam alzó una mano como para defenderse de la ira de su esposa.
—Fui con Michael a Dover, pero solo con la esperanza de infundirle un mínimo de cordura. Como médico personal del duque de Saint Aldric, es mi trabajo velar por su buena salud.
Su esposa respondió con un helado ceño.
—Estaba mostrando síntomas de lo que temía fuera una embriaguez crónica y había estado... —se aclaró delicadamente la garganta— haciendo cosas de las que no deseo hablar en compañía... femenina.
—Ayuntándose con prostitutas —dijo Evelyn, negándose a escandalizarse, y miró fijamente a Michael—. Pero eso no es excusa para lo que le ha pasado a la señorita Cranston.
—Fue todo un error, lo juro. Me dirigía a visitar a otra mujer en la posada cuando me equivoqué de pasillo. Estaba oscuro... —eso no era ninguna excusa. Debió haber sido capaz de distinguir a la pechugona tabernera que había estado buscando de la menuda señorita Cranston, incluso sin luz. Aunque habría jurado que, cuando se acercó a su cama, ella había estado dispuesta y esperándolo.
—Cuando me di cuenta de que Michael había desaparecido escaleras arriba, lo busqué y escuché gritos de alarma —terminó de contar Sam por su hermanastro—. Para cuando lo encontré, era ya demasiado tarde.
Evelyn soltó un resoplido de disgusto.
—La cosa es todavía peor —reconoció Sam—. La señorita Cranston, quien, según tengo entendido, trabajaba de institutriz, estuvo de visita en la posada para entrevistarse con un nuevo patrón. El hombre llegó dos pasos por detrás de mí y fue testigo del suceso. Se encontró despedida y sin referencias antes incluso de que empezara a trabajar.
Michael esbozó una mueca. No tenía más que vagos recuerdos de la última parte de aquella noche. Lo que había pensado había sido un delicioso interludio había terminado entre exclamaciones de sorpresa, lágrimas y gritos. Y se había encontrado tambaleándose en medio de la cámara, en camisa y enfrentado a la mirada de decepción de Sam, la misma con que lo estaba contemplando en ese instante.
—He permanecido sobrio desde entonces —le recordó a Evelyn—. Y habría arreglado el asunto con la señorita Cranston a la mañana siguiente si ella no hubiera volado de la posada antes de que tuviéramos oportunidad de hablar.
—Ya es demasiado tarde para lamentar lo que pudo hacerse y no se hizo —replicó Evelyn, sacudiendo la cabeza—. Lo que importa ahora es lo que piensas hacer.
—¿Es cierto lo que dice ella? —inquirió Michael, sin atreverse a concebir plenas esperanzas—. ¿Está encinta?
—Hasta donde yo sé, sí —respondió Evelyn.
Michael se cuidó muy mucho de no traicionar lo que sentía. Era injusto por su parte entusiasmarse ante la perspectiva. Alegrarse de ello. Tener una criatura... O, mejor todavía, un hijo...
Cuando él abandonara ese mundo, quedaría un nuevo Saint Aldric consagrado a la tarea de cuidar de sus tierras y sus gentes. Y aquel muchacho sería educado de una manera bien distinta de como había sido educado el padre. Era casi como si, a pesar de su reprensible comportamiento, una maldición se hubiera levantado por fin de la casa familiar.
—Te lo repito: ¿qué piensas hacer al respecto?
Al parecer, en su distracción, había estado ignorando a su cuñada.
Así que procedió a explicarle su plan.
Dos
El rumor de la apagada conversación del vestíbulo llegaba hasta Maddie. Aunque sabía que estaban hablando de ella, se sentía extrañamente distanciada de la situación. Antes de lo de Dover, siempre había evitado comportamientos que pudieran provocar murmuraciones. Sus expectativas eran modestas y su futuro previsible. Enseñaría a niños de desconocidos hasta que se hicieran demasiado mayores para necesitarla. Luego encontraría otra familia necesitada de una institutriz. Conseguiría al final una pequeña cantidad de ahorros con los que jubilarse, o viviría acogida en alguna casa como la vieja y querida señorita Cranston, pese a que no fuera de utilidad.
Pero tenía la sensación de que había transcurrido una eternidad desde entonces. Porque ninguna familia decente iba a aceptarla después de aquel escándalo. Había cometido una estupidez al proponer aquella posada en particular, pero cuando su nuevo empleador le había sugerido que se entrevistaran en Dover, la tentación ha sido demasiado grande. Había vuelto a aquel lugar varias veces a lo largo de los años, imaginándose, en sus fantasías, como una joven despreocupada y libre de sus obligaciones de su... demasiado corriente y convencional vida. Se había ido a la cama pensando únicamente en Richard y en la última noche que pasaron juntos en aquella misma habitación de la posada.
Pero el hombre que había acudido aquella noche a buscarla no había sido el amante de sus sueños. Todo había empezado con una mínima ternura, para terminar convirtiéndose en una pesadilla de vigilia. Alguien había sacado al embriagado desconocido de su lecho, mientras el señor Barker, recortada su figura en el umbral de la puerta, le gritaba que una mujer semejante no podía quedarse en una posada decente, y mucho menos acercarse a sus hijos. La discusión se había trasladado al pasillo y ella había cerrado de un portazo, se había echado la ropa encima y había escapado a la carrera. Pero no antes de escuchar el nombre de su agresor, mientras exigía a su otro compañero, con voz de borracho, que dejara de montar tanto escándalo por una simple tabernera.
Tras dos meses sin empleo, había terminado agotando la mayor parte de sus magros ahorros. Luego había llegado al creciente convencimiento de que tendría que compartir su futuro con otro ser: un ser demasiado pequeño e indefenso para que pudiera comprender el aprieto en que ambos se encontraban. Así que había tomado sus últimos dineros y comprado un billete para Londres.
En ese momento se encontraba de visita en casa de un aristócrata. Miró a su alrededor. Su presencia en aquella mansión, tan elegante como habría cabido esperar, rebasaba los límites de su imaginación. Ni siquiera en los salones de las familias que la habían contratado se había atrevido a relajarse. Siempre había habido niños a los que vigilar o que llevar al cuarto de juegos cuando se aburrían.
Los mismos desconocidos de aquella noche se hallaban en ese instante en el vestíbulo, mientras ella tomaba el té. Ahora que la señorita Hastings conocía la verdad, resultaba obvio que no iba a callarse fácilmente. La oyó soltar una exclamación, como si uno de sus interlocutores hubiera dicho algo particularmente escandaloso. En comparación, sus susurradas explicaciones sonaban harto débiles.
Imaginaba que, cuando le fuera propuesto algún arreglo, Evelyn Hastings le serviría bien como mediadora. Maddie sabía que la gente decente no criaba a un hijo en secreto con una pensión de unas cuantas libras. Un hijo bastardo de un duque merecía una educación digna y una oportunidad de medrar en la vida.
Pensó en su propia infancia. La familia que la había acogido siempre se había preocupado de que no olvidara nunca su oscuro origen. Y los colegios donde había sido internada nunca le habían ocultado que su presencia allí se debía a un anónimo benefactor. La habían mirado con extrañeza, por supuesto, pero el dinero suministrado había bastado para acallar las especulaciones, y la educación recibida le había permitido iniciar una modesta carrera.
Estaba segura de que Saint Aldric podría hacer algo mejor por su hijo bastardo. Acudiría a excelentes escuelas. Si era niña, haría la Temporada en Londres y un adecuado matrimonio; si era niño, contaría con importantes contactos y algún cargo u oficio respetable. Y si el duque lo reconocía, a su retoño no le faltaría una familia. Un padre siempre era mejor que ninguno. Una vez que estuviera segura del futuro de su hijo, podría discretamente desaparecer, cambiarse de nombre y comenzar una nueva vida. Nadie necesitaría nunca conocer aquel desgraciado incidente. Se ahorraría los desaires y murmuraciones de las mujeres decentes y las ofertas de supuestos caballeros convencidos de que, si había caído una vez, bien podría entregarse a todo el que se lo pidiera.
Era la mejor solución, se recordó mientras luchaba contra una punzada de la culpa. El mundo social perdonaría a Saint Aldric y, por asociación, a su hijo, pero semejante caridad nunca sería extensiva a ella. En ese momento se abrió la puerta y entraron el doctor y la señora Hastings, seguidos del duque.
¡Dios mío, sí que era guapo...! Maddie se esforzó todo lo posible por disimular lo que habría sido una reacción perfectamente natural a su presencia, porque... ¿qué mujer, enfrentada a un hombre como Saint Aldric, no sentiría la atracción de sus encantos? Aparentemente Dios no se había conformado con dotar a un solo ser humano de poder y de riqueza: también había hecho una obra maestra con su físico. Saint Aldric era alto pero no delgado, y musculoso sin parecer demasiado fornido. Las medias y calzas que llevaba parecían acariciar músculos endurecidos por el deporte y la equitación. Azul era un término demasiado común para describir los ojos que la taladraban: eran turquesa, aguamarina, cerúleos... Podría practicar eternamente con una paleta de colores y aun así no encontraría un color que le hiciera justicia. El cabello rubio que caía sobre su noble frente parecía concentrar la última luz del sol de la tarde, mientras que la mano con que se apartó la onda de la frente tenía unos dedos tan largos como elegantes. La mandíbula, de afeitado perfectamente apurado, nada tenía de femenina. La hendidura de la barbilla hablaba de resolución, más que de terquedad. Y su boca...
Recordaba bien su boca, aquella noche. Y sus brazos desnudos, con el lino de su camisa rozando su piel cuando la envolvió en ellos. Y su cuerpo...
El estómago le dio otro nervioso vuelco. Recordaba cosas que ninguna mujer decente debería recordar. Y lo que recordaba no debería haberle proporcionado placer alguno. Aquella noche había sido su perdición.
La señora Hastings percibió su sobresalto y acudió rápidamente a su lado, compartiendo el sofá con ella y tomándole la mano. Estaba fulminando con la mirada a su marido, y al duque también.
—Y bien, Sam, ¿qué tienes que decir en tu defensa?
El matrimonio cruzó una ominosa mirada, como para confirmar una discusión que aún seguía pendiente. Pero el médico se volvió hacia Maddie con la misma expresión compasiva con que la había mirado en la posada, cuando se había llevado a su amigo.
—Señorita Cranston, ambos le debemos más disculpas de las que podríamos ofrecerle en toda la eternidad. Y, una vez más, permítame que le asegure que no corre usted ningún peligro .
Pero Maddie se fijó en la puerta cerrada y en la carencia de cualquier otra salida. Y en la cercanía del atizador de la chimenea, caso de que la señora Hastings fuera incapaz de ayudarla. El duque detectó aquella mirada e hizo un gesto de tranquilidad y consuelo con las manos.
—Señorita Hastings —empezó, buscando las palabras—. Nada tiene que temer.
—Nada más, querréis decir —la corrigió ella.
—Nada más —aceptó él—. La noche que nos encontramos...
—Querréis decir la noche en que irrumpisteis en mi habitación sin que os invitara y...
—Estaba muy borracho —la interrumpió esa vez, como temiendo lo que ella pudiera decir delante de sus amigos—. Demasiado para poder encontrar mi propia habitación, para no hablar de otra. Le juro que creí que era usted otra persona.
Maddie no pudo menos de recordar que sus propios brazos, tendidos hacia él, la habían traicionado, aunque una inocente institutriz como ella no podía haber estado esperando un amante.
—Me llamasteis Polly —dijo, casi tan furiosa consigo misma como con él.
—Tenía una cita. Con la tabernera. Y estaba borracho —repitió—. De hecho, a esas alturas, llevaba borracho varios meses. ¿Qué significaba un día más? —por un instante pareció casi tan amargado como se sentía ella, sacudiendo la cabeza con un gesto de repugnancia por su propio comportamiento—. Y, durante ese tiempo, hice cosas horribles. Pero nunca en toda mi vida he forzado a una mujer.
—¿Aparte de a mí? —le recordó ella. Lo cual era injusto. Porque no había habido forzamiento alguno.
Pero él debió de haberlo considerado como tal y debió también haberla tenido a ella por una inocente, porque parecía realmente consternado por el recuerdo.
—Cuando me di cuenta de mi error, ya era demasiado tarde. El daño había sido hecho —inspiró profundamente—. Lo ocurrido aquella noche fue una desafortunada aberración.
—Muy desafortunada —convino ella, sin darle cuartel. ¿Por qué habría de hacerlo? Era una patética excusa.
—Nunca había hecho algo así —le aseguró él—. Ni volverá a repetirse. Desde aquel día, he moderado mi comportamiento. Aquella noche me enseñó los abismos en los que uno puede caer cuando se regodea en la autocompasión y no se preocupa más que de su placer personal.
La miraba con la misma anhelante expresión que a veces había visto Maddie en algunos de sus pequeños alumnos, cuando juraban y perjuraban que no volverían a cometer las travesuras que continuaban sucediéndose con la regularidad de un reloj de péndulo.
—Lo que a mí me enseñó esa noche fue a no confiar en la puerta cerrada de una posada.
—Si existiera una manera de hacerlo, borraría lo sucedido de manera que usted no me habría conocido nunca. Pero ahora deseo asegurarme de que ese episodio quede enterrado en el pasado. Su reputación será restaurada. Nunca le faltará de nada. Todo lo que necesite será suyo.
¡Aquello era un éxito! Aquel hombre le estaba ofreciendo más de lo que ella deseaba. Tendría una nueva vida y otra oportunidad.
—¿Para el niño también? —inquirió. Porque para ella sola no aceptaría nada.
—Por supuesto —le sonrió, como si no concibiera otra posibilidad.
—¿Estamos de acuerdo, entonces? ¿Hacemos el trato? —Maddie lanzó una sonrisa agradecida a la señora Hastings, que había hecho milagros con una conversación tan breve.
—Al chico no le faltará de nada —continuó Saint Aldric—. Y a usted tampoco. No necesitará postularse más a un puesto de institutriz en otra casa, con un sueldo de veintiún libras al año. Será usted quien contratará a una. Tendrá una casa, también. O varias, si así lo desea.
Maddie se dijo que ella no necesitaba casas. Podía ver que el duque se estaba mostrando demasiado nervioso por algo que podía resolverse de la manera más sencilla. Quizá la locura fuera un rasgo de la familia, a la par que la embriaguez.
El doctor Hastings reparó en su expresión y reaccionó con un tono más calmado:
—Se la cuidará bien. Lo mismo que a su hijo. Si las sugerencias ofrecidas aquí esta noche no son de su gusto, contará con nuestra ayuda para rechazarlas.
Evelyn Hastings, por su parte, volvió a asentir con gesto satisfecho mientras se retorcía las manos.
—¡Basta!
El tono de Saint Aldric revelaba una firmeza que dejó estremecidos tanto al médico como a su esposa. Al contrario que a Maddie, porque... ¿qué podía haber más estremecedor que lo que ya había ocurrido entre ellos? El duque era un reconocido haragán. No le sorprendería que cambiase de repente de idea y se negara a pagarle, aunque resultaba obvio que poseía los fondos necesarios. Alzó la barbilla y se lo quedó mirando fijamente.
Podía ver que le brillaban los ojos azules mientras hablaba, pero no de locura. La luz que distinguía en ellos tenía la dureza del acero.
—Mi voluntad de reconocer a mi progenie es incuestionable, señorita Cranston. Demasiados secretos he tenido que soportar en mi familia, que me han reportado un sinfín de problemas. Tiene usted mi palabra. El niño que lleva en las entrañas es mío y gozará de todas las ventajas que yo pueda ofrecerle.
—Gracias —Maddie se dijo que, después de todo, había tenido éxito. ¿Tan fácil había sido?
—Pero... —añadió el duque.
No, al parecer no había sido tan fácil.
—Existe una complicación.
«No por lo que a mí se refiere», pronunció Maddie para sus adentros.
—No pienso contar lo ocurrido a nadie, ni al niño siquiera —dijo ella— siempre y cuando reconozcáis su existencia.
—No, es algo más que eso —repuso el duque, nuevamente distraído y paseando delante del fuego—. Hace seis meses, yo caí enfermo. De paperas. Si eso me hubiera sucedido de niño, no me habría ocurrido nada...
—Soy bien consciente de ello, dado que he ayudado a varios de mis pupilos a superar esa afección —le informó Maddie—. ¿Pero qué tiene que ver eso con nuestro asunto?
El duque continuó, impasible ante su ataque de impaciencia:
—Como resultado de la enfermedad, tuve mis razones para dudar de mi capacidad para engendrar.
En ese momento estaba negando lo que había sucedido entre ellos, o poniendo en cuestión su responsabilidad en la criatura que habían engendrado. Aquello era imposible de soportar. Hizo uso de las últimas fuerzas que le quedaban para levantarse de los cojines de terciopelo, erguirse cuan poco alta era, algo más de uno sesenta, y plantarse ante él para interrumpir su deambular. Encararse con aquel hombre y verse obligada a alzar tanto la cabeza la hacía sentirse pequeña, débil e insignificante, pero no estaba dispuesta a demostrarlo. Ni siquiera por un segundo.
—¿Duda de la verdad de mis acusaciones?
—En absoluto —alzó una mano—. Me quedé sorprendido, por supuesto. Pasé los cuatro meses que transcurrieron entre mi recuperación y nuestro encuentro realizando desesperados y penosos intentos por probar mi virilidad. Fue en una de aquellas excursiones cuando tropecé con usted cuando estaba buscando a una tabernera, con la que había quedado citado en una habitación justo encima de la vuestra.
De modo que era un depravado, amén de un borracho, dispuesto a acostarse con la mujer que fuera con tal de demostrar su hombría. No le sorprendía lo más mínimo. Cruzó los brazos y esperó.
—No pretendo sentirme orgulloso de ello —le dijo él, impasible ante su desaprobación—. Simplemente deseo que sepa la verdad. En seis meses, ninguna otra mujer ha acudido a mí con las demandas que usted me está planteando. Yo las habría acogido con gusto, si lo hubieran hecho. Para cuando la encontré, ya ha había perdido toda esperanza. Temía por mi sucesión. Imagine usted que yo no pudiera engendrar un hijo: ¿qué sería de mi título? ¿Qué sería de mis tierras y de las gentes que dependen de mi persona? Dependen de mí para su seguridad y su supervivencia. Y si yo no podía hacer algo tan sencillo y tan básico... —se encogió de hombros—. Sepa usted que yo soy el último miembro legítimo de mi familia.
Maddie entrecerró los ojos. En su opinión, alguna gente se sentía demasiado orgullosa de su propio origen, como si hubieran tenido algo que ver en ello.
—Eso no es excusa para lo que sucedió.
—Yo no he dicho que lo fuera. Simplemente deseo explicarme. Aquella noche había esperado encontrar a una mujer acostumbrada a los riesgos de semejantes encuentros frívolos. Pero usted es una institutriz, ¿verdad?
—Lo era —lo corrigió—. Ya no puedo desempeñar ese cargo.
—Lo entiendo —la compasión que traslucía su voz sonaba casi sincera—. No es mi intención despacharla con unas cuantas monedas y la promesa de que acogeré a la criatura, como si fuera usted una prostituta a la que hubiera dejado encinta de un bastardo —dio un paso hacia ella.
Incapaz de evitarlo, Maddie retrocedió. Pero sus piernas tropezaron con el cojín que tenía detrás y volvió a sentarse. De repente el duque clavó una rodilla en tierra. Si se trataba de un intento de compensar su diferencia de estatura para que se sintiera más cómoda, no funcionó: estaba demasiado cerca para ello. Y aunque cuando entró en aquella casa había soñado con poner de rodillas a aquel hombre poderoso, eso no había pasado de ser una metáfora. La visión de todo un lord arrodillado ante ella resultaba ridícula.
—Se merece usted algo mejor que eso —le dijo él, muy serio—. Pretendo darle mucho más, y lo habría hecho ya si se hubiera quedado en aquella posada hasta la mañana. Me habría encargado de que no volviera a sufrir daño alguno —su voz suave parecía acariciar sus tensos nervios—. Nunca la habría dejado en una posición en la que tuviera que acudir a mí reclamando justicia. Pero huyó usted antes de que tuviéramos oportunidad de hablar.