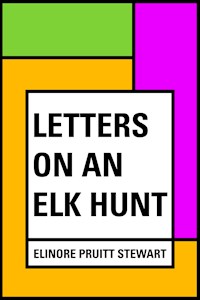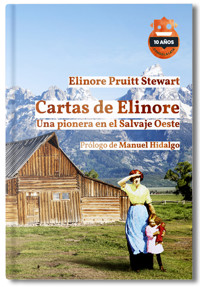
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Sensibles a las Letras
- Sprache: Spanisch
En 1909 Elinore Pruitt Stewart, una joven viuda con una niña pequeña, decidió romper con todo e irse a las agrestes montañas de Wyoming, en pleno Oeste americano, a probar suerte como pionera. Testimonio de esa nueva vida son estas maravillosas cartas en las que la autora, feliz y asombrada por cuanto la rodea, le cuenta a la señora Coney, su antigua patrona, su día a día en el rancho y sus correrías con sus nuevos vecinos. De la mano de Elinore aprenderemos a preparar kétchup de grosellas silvestres y a montar a Chub, el caballo más perezoso de Wyoming, conoceremos a abuelitas sanadoras, comeremos riquísimos uapitíes a la brasa y nos deslizaremos en trineo por los cañones nevados para pasar las mejores navidades con dos mujeres en apuros. 'Cartas de Elinore. Una pionera en el Salvaje Oeste' reúne en un solo volumen las cartas completas de Elinore Pruitt Stewart, convertidas ya en un clásico popular de la literatura norteamericana de frontera, anteriormente incluidas en 'Cartas de una pionera' y 'Cartas de una cazadora'. Un canto a la naturaleza y al apoyo mutuo en una comunidad de gentes hechas de pasta dura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
foto de Elinore
CARTAS DE ELINORE
ELINORE PRUITT STEWART
CARTAS DE ELINORE
UNA PIONERA EN EL SALVAJE OESTE
PRÓLOGO DE MANUEL HIDALGO
TRADUCCIÓN DE LAURA SALAS RODRÍGUEZ
LOS 10 DE LOS 10, 03
Título original: Letters of a Woman Homsteader, 1914, y Letters on an Elk Hunt, 1915
Primera edición en Hoja de Lata: mayo del 2013
Edición Los 10 de los 10: abril del 2023
© del prólogo: Manuel Hidalgo, 2023
© de la traducción: Laura Salas Rodríguez, 2023
© de la imagen de la página 21:
© de la presente edición, Hoja de Lata Editorial S. L., 2023
Hoja de Lata Editorial S. L.
Calle La Estrella, 1, bajo derecha, 33212 Xixón, Asturies [España]
[email protected] / www.hojadelata.net
Diseño de la colección: Iván Cuervo Berango
Correción de pruebas: Tania Galán Álvarez
ISBN: 979-13-87554-23-1
Producción del ePub: booqlab
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Hoja de Lata emplea tipos de papel que garantizan el manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo.
ÍNDICE
Cubierta
Título
Créditos
Índice
P
RÓLOGO
de Manuel Hidalgo
C
ARTAS DE UNA PIONERA
N
OTA
del editor del volumen original
I.
L
A LLEGADA A
B
URNT
F
ORK
II.
T
RAS HACER EL REGISTRO
III.
U
N VERANO AJETREADO Y FELIZ
IV.
U
NA AVENTURA ENCANTADORA Y
Z
EBULON
P
IKE
V.
S
EDALIA Y
R
EGALIA
VI.
U
NA BODA EL DÍA DE
A
CCIÓN DE
G
RACIAS
VII.
Z
EBULON
P
IKE VISITA SU ANTIGUA CASA
VIII.
U
NA
N
AVIDAD FELIZ
IX.
U
NA CONFESIÓN
[S
IN NÚMERO
]
X.
L
A HISTORIA DE
C
ORA
B
ELLE
XI.
L
A HISTORIA DE
Z
EBBIE
XII.
U
NA PAREJA SATISFECHA
XIII
P
ERIODO DE PRUEBA
XIV.
L
A CASA NUEVA
XV.
L
A CENA DE
C
ALZAS DE
C
UERO
XVI.
L
OS CUATREROS
XVII.
E
N EL CAMPAMENTO DE
G
AVOTTE
XVIII.
L
A BODA DE LA PIONERA Y UN PEQUEÑO FUNERAL
XIX.
L
A AVENTURA DEL ÁRBOL DE
N
AVIDAD
XX.
L
AS ALEGRÍAS DE LOS PIONEROS
XXI.
U
NA CARTA DE JERRINE
XXII.
L
A EFICIENCIA DE LA SEÑORA
O’S
HAUGHNESSY
XXIII.
C
ÓMO OCURRIÓ
XXIV.
U
N PEQUEÑO ROMANCE
XXV.
E
NTRE MORMONES
XXVI.
É
XITO
C
ARTAS DE UNA CACERÍA DE UAPITÍES
I.
C
ONNIE
W
ILLIS
II.
E
L PRINCIPIO
III.
E
DEN
V
ALLEY
IV.
O
LAF EL
L
OCO Y OTROS
V.
D
ANYUL Y SU MADRE
VI.
E
L ROMANCE DE
E
LIZABETH
VII.
L
A CACERÍA
VIII.
E
L SÉPTIMO HOMBRE
IX.
U
N CAMPAMENTO INDIO
X.
L
OS CAZADORES DE DIENTES
XI.
B
UDDY Y LA PEQUEÑA
XII.
E
STAMPIDA
XIII.
C
ERCA YA DE CASA
XIV.
E
L MACIZO DE LOS RECUERDOS
L
A HISTORIA DETRÁS DE LA IMAGEN
L
OS 10 DE LOS 10
Guide
Cover
Índice
Start
PRÓLOGO
Cuando Elinore Pruitt (1876-1933) escribe, el 18 de abril de 1909, su primera carta a la señora Juliet Coney, maestra de profesión y su reciente empleadora en Denver (Colorado), tiene treinta y dos años, es viuda y madre de una niña, Jerrine, de tres años. Después de viajar un día entero en tren y dos más en diligencia, ha llegado al pequeño enclave montañoso, boscoso, invernal y fértil de Burnt Fork, junto a la Reserva Forestal de Utah, en el estado de Wyoming, al noroeste de los Estados Unidos.
Insatisfecha con la falta de horizontes de sus últimos empleos como lavandera y como ama de llaves de la señora Coney, viuda también, busca igualmente un futuro mejor para su hijita. Con el acuerdo de su patrona, Elinore ha respondido favorablemente a un anuncio publicado en The Denver Post por otro viudo, unos ocho años mayor que ella, el señor Henry Clyde Stewart (1868-1948), de origen escocés y virtuoso de la gaita, que busca una gobernanta para su granja de Burnt Fork.
Nacida en el territorio indio de Chickasaw (Oklahoma) —hay fuentes que señalan su nacimiento en Arkansas y un pronto asentamiento en el estado vecino—, Elinore no ha tenido una vida nada fácil al perder muy prematuramente a su padre y, a continuación, a su madre y también a su padrastro, lo que le llevó a tener que ocuparse de seis hermanos menores mientras intentaba completar sus estudios primarios. Elinore cuenta en una de sus cartas que tuvo que espabilarse y que, siendo una cría, ya aprendió a manejar una segadora, máquina con la que sufrió un accidente que le llevaría a la tumba a los 57 años.
Cuando Elinore nació apenas había pasado una década desde el final de la Guerra de Secesión, que enfrentó a los estados del Norte y del Sur. La «fiebre del oro» había movilizado desde 1849 a decenas de miles de personas desde el Este hacia California, iniciándose así la llamada conquista del Oeste. Muchos de los migrantes no llegaban hasta San Francisco, sino que se asentaban como granjeros para dedicarse a la agricultura y a la ganadería en territorios intermedios —con gran frecuencia arrebatados a poblaciones indígenas— hasta entonces inexplorados. Siete años antes del nacimiento de Elinore, y precisamente en Utah, se había producido el encuentro entre las vías de ferrocarril construidas por la Union Pacific y la Central Pacific, forjándose así el primer ferrocarril transcontinental. Elinore, en su primera carta a la señora Coney, informa de que la estación de tren más cercana a Burnt Fork se encuentra a sesenta millas.
La intención de Elinore, como se verá enseguida, no era solo entrar al servicio del señor Henry Clyde Stewart, con quien se casará inmediatamente y tendrá cinco hijos — sobrevivieron tres—, sino tener cuanto antes su propia granja.
El título original de este libro es Letters of a Woman Homesteader. En 1862, bajo el mandato presidencial de Abraham Lincoln, se decretó la «Homestead Act», una disposición legal que permitía acceder en cinco años a la propiedad de 160 acres de suelo libre o de propiedad estatal mediante el pago de una cantidad irrisoria en el momento de registrar la petición. Con esta medida, tan acorde con la doctrina del Destino Manifiesto —la vocación americana por la expansión— y con la filosofía liberal de fomentar la existencia de propietarios, se pretendía, por partida doble, incentivar la llegada de emigrantes procedentes de Europa y movilizar a estos y a los nacidos en el Este hacia los nuevos territorios por poblar.
A Elinore le faltó tiempo para formalizar el registro de un terreno contiguo a la granja de su patrón e inminente marido, el señor Stewart, en el que construyó una cabaña de troncos que todavía se conserva. Inició así una nueva vida de propietaria, de colona, cuyos desvelos, preocupaciones y ocupaciones entre cultivos, crianza y captura de animales y multitud de faenas caseras constituyen, junto al detalle de sus relaciones familiares y amistosas en un entorno natural tan duro como incomparable, la línea medular de Cartas de una pionera (1914).
La señora Coney jugó un papel fundamental en la vida de Pruitt, no solo por darle trabajo y sostén en su casa de Denver cuando lo necesitaba y por acceder a su marcha cuando Elinore decidió responder positivamente al anuncio del señor Stewart. Fue la señora Coney, bostoniana, quien tuvo la idea de enviar las cartas de Elinore a la revista The Atlantic por si las consideraban dignas de ser, como así sucedió, publicadas. Fue Coney, pues, quien tuvo el ojo clínico para detectar que la correspondencia que le dirigía Elinore tenía interés y valor literario.
The Atlantic Monthly, como se llamaba entonces, era un Magazine of Litterature, Art and Politics editado en Boston y fundado en 1857 por, entre otros, el ensayista, poeta y filósofo trascendentalista Ralph Waldo Emerson (1803-1882), autor de Naturaleza (1836), y amigo y mentor del escritor y pensador Henry David Thoreau (1817-1862), el autor de Walden (1857).
No es descartable, todo lo contrario, que los responsables de The Atlantic Monthly vieran en las cartas de Elinore Pruitt un espíritu espontáneamente concordante con las propuestas de Emerson y Thoreau sobre la conveniencia de vivir en la naturaleza, propuestas muy influyentes hoy mismo y cuyo eco, al menos, no pasará desapercibido a los lectores de las cartas de Elinore, quien, desde luego, no era una teórica de esos ideales.
Elinore Pruitt Stewart, sobra decirlo, tampoco era, de propósito y vocación, una escritora. Se limitó a contar por carta sus peripecias y aventuras a la señora Coney como forma de proseguir sus confidencias y su relación amistosa, del mismo modo que se limitó a vivir en las montañas y a abordar los quehaceres propios del campo como manera de fraguar y consolidar su futuro y su supervivencia.
Sin embargo, ciertamente, resultó —como el afortunado lector de este libro comprobará— que Elinore Pruitt tenía, cómo decirlo, un don natural para observar y para contar con un indudable encanto literario lo que le iba aconteciendo. Este libro pone en pie magníficas descripciones, estupendos personajes y pequeños (grandes) acontecimientos de la vida cotidiana con una formidable frescura y sencillez que, además, evidencian admirables dotes plásticas, perspicacia psicológica y un envidiable sentido del humor. Y todo ello con dominio del ritmo, con una fluidez que arrastra al lector a seguir leyendo y con un estilo, de base, próximo a la oralidad y al coloquialismo, que refuerza el tono por lo general alegre, vitalista, positivo y dispuesto imprimido por Elinore a sus relatos, pese a puntuales contingencias adversas que dan rugosidad e interés a lo narrado.
¿Novela epistolar? En rigor, no, desde luego. La intención de Elinore era comunicarse con la señora Coney, contarle su vida, mantenerla informada de sus andanzas. La recopilación de las cartas de Elinore da lugar primordialmente a un texto autobiográfico, testimonial, confesional, como quiera decirse, incluso también documental por los datos y pistas que contiene sobre la época; pero, a la larga, no hay duda de que las cartas acaban configurando un texto globalmente narrativo, dentro de una geografía y de un lapso temporal definidos, que atiende a la evolución de la narradora y al devenir de asuntos y personajes.
Algunos analistas norteamericanos han apreciado, no sin razón, diferencias entre las veintiséis misivas de Cartas de una pionera —enviadas entre abril de 1909 y septiembre de 1913— y las catorce de Cartas de una cacería de uapitíes —escritas en una mucho menor franja de tiempo, entre julio y octubre de 1914—, centradas en un viaje por el desierto para cazar alces. Hay quien ha especulado con que Elinore, sabedora de la publicación y éxito de su correspondencia, adoptó una actitud y unas maneras más «de escritora». No es lo mismo, en todo caso, el dar cuenta de la vida ordinaria que contar una correría excepcional y fuera de lo cotidiano.
Sea lo que fuere —juzgue el lector—, no hay que olvidar que Elinore, aunque carecía de una educación sólida y superior, era lectora, tenía una pequeña biblioteca y llega a citar con naturalidad en sus cartas —Mark Twain, Jack London…— los nombres de varios escritores.
Aunque hacia 1890 se dio por culminada, más o menos oficialmente, la colonización del Oeste, en tiempos de Elinore Pruitt pervivía la realidad y el mito de la frontera. De las fronteras, en realidad, pues por doquier existían todavía límites por franquear y territorios por poblar, sin desaparecer ni mucho menos la épica del riesgo asociado a tropezar con indios resistentes, bandidos y buscavidas —hay huellas de eso en las cartas de Elinore—, incidencias sumadas a las dificultades y penurias derivadas de la explotación de la tierra.
La literatura de la frontera y Cartas de una pionera ya tenían, por supuesto, antecedentes próximos y sobre el terreno en los libros de Bret Harte (1836-1902) y del mencionado Mark Twain (1835-1910). Y también un precedente directo en otra mujer, aunque de distinta condición. Nacida en Nueva Jersey, Louise Amelia Knapp Clappe (1819-1906) se había educado y había enseñado nada menos que en el Amherst College de Massachussets y se había casado con un médico formado en Princeton. En Amherst también nació, vivió retirada y murió la poeta Emily Dickinson (1830-1886).
Louise Amelia y su marido, Fayette Clappe, se sintieron atraídos por la fiebre del oro y se desplazaron a California. Dando noticia de la vida en los enclaves mineros, Clappe escribió, entre 1851 y 1852, veintitrés cartas a su hermana Molly que fueron publicadas en 1857 con el título de The Shirley Letters y con el pseudónimo de Dame Shirley en The Pioneer, un periódico de San Francisco.
No vamos a repasar aquí la figura de las granjeras en tantas y tantas películas del Oeste, generalmente subordinadas a tareas familiares domésticas en lugares peligrosos que requerían determinación y coraje, si bien el cine también ha mostrado a granjeras fuertes y solitarias, dueñas de propiedades y capaces de afrontar hechos violentos. Estas películas, que rara vez eludían una historia sentimental del agrado del público, quedan como desigual testimonio de las vicisitudes de las mujeres en la primera fila de la colonización del Oeste, pero están alejadas de la música y la letra de las cartas de Elinore Pruitt. Y, sobre todo, no nacen en el tiempo y en el corazón de los acontecimientos históricos ni están narradas de primera mano por una protagonista del momento como Elinore.
No obstante, y para los interesados en el asunto, puede ser oportuno recordar que una estricta contemporánea de Elinore Pruitt, la escritora Willa Cather (1876-1947), ganadora del Premio Pulitzer de Ficción y con experiencia personal en las granjas de Nebraska durante su infancia y juventud, retrató en varias de sus novelas a las resolutivas mujeres pioneras, incluso desde una perspectiva feminista, muy notoriamente en Pioneros (1913) y en Mi Antonia (1918), novelas, como se ve, publicadas en el mismo arco temporal en el que Elinore Pruitt Stewart dio a conocer sus cartas.
Quienes tienen la suerte de abordar la lectura de este libro van a disfrutar, en fin, de una experiencia lectora muy placentera y gratificante, van a sumergirse en una prosa gozosa y en una atmósfera sensorial que, por encima de todo, comunica una optimista disposición a vivir sin calcular el esfuerzo, la entrega y las dificultades sino, al contrario, sacando partido de las compensaciones que pueden llegar a procurar en el escenario adecuado y cuando la voluntad de no claudicar, animada por la inocencia de los propósitos, es firme.
MANUEL HIDALGO
CARTAS DE UNA PIONERA
NOTA DEL EDITOR DEL VOLUMEN ORIGINAL
La autora de estas cartas es una joven que, tras perder a su esposo en un accidente de ferrocarril, se dirige a Denver a buscar sustento para ella y su hija de dos años, Jerrine; allí, a falta de algo mejor, se gana la vida como limpiadora y lavandera. Poco después, en un intento por mejorar su posición, acepta un empleo como ama de llaves en casa de un acomodado ganadero escocés, el señor Stewart, dueño de unos 160 acres en Wyoming. Estas son las cartas que escribe a lo largo de varios años a su antigua patrona de Denver, y cuentan la historia de su nueva vida en el nuevo país. Son cartas genuinas y se han imprimido tal y como fueron escritas, a excepción de alguna omisión ocasional o el cambio de algunos nombres.
HOUGHTON MIFFLIN CO.
I
LA LLEGADA A BURNT FORK
Burnt Fork, Wyoming
18 de abril de 1909
Q uerida señora Coney:
Seguramente esté pensando que me he perdido en el bosque, como las huerfanitas de los cuentos. Pues no es así, aunque estoy segura de que los petirrojos se lo habrían pasado en grande recogiendo hojas para abrigarme por la noche. Estoy muy cerca de la Reserva Forestal de Utah, a media milla de la frontera y a unas sesenta millas del ferrocarril. Pasamos veinticuatro horas en el tren y dos días en la diligencia, y ¡menudos días fueron! La nieve apenas había empezado a derretirse y nunca había visto tanto fango. La primera diligencia que tomamos traqueteaba de lo lindo y tuve que sentarme con el cochero, un mormón tan apuesto que no me sentí en absoluto ofendida cuando insistió en cortejarme todo el camino, especialmente después de hacerme notar que era viudo. Pero, como no contaba con nadie que me hiciese de carabina, me las apañé para aparentar hosquedad (no era muy difícil con el viento y el fango como aliados) y le conté con todo detalle la opinión que me merecían los mormones en general y en particular.
Entretanto, mi nuevo patrón, el señor Stewart, se sentó sobre una montaña de bultos, terriblemente preocupado por lo que él llama su «pompi»; no me veo capaz de explicarle a qué se refiere. Con tanto barrizal, la carretera estaba llena de baches y daba la impresión de que la diligencia tuviese hipo, cosa que nos hacía hablar como si nosotros padeciésemos la misma afección. En una ocasión, el señor Stewart me preguntó si no me parecía que aquello era un «viaje de lo más singular». Yo le contesté que, en efecto, esperaba que solo se produjese una vez. Cada vez que la diligencia topaba con una roca o caía en un bache, el señor Stewart soltaba unas risotadas que parecían ululatos, de modo que empecé a albergar la esperanza de que pasásemos junto al hueco de un árbol o una madriguera en el suelo, para que se quedase con sus amigos los búhos.
Por fin llegamos, y todo es simplemente perfecto para mí. Mi situación es muy cómoda y el señor Stewart no me da ningún problema, porque nada más comer se retira a sus aposentos para tocar la gaita, solo que pronuncia esa palabra de un modo imposible. Se pasa el día, desde las siete de la mañana hasta las once de la noche, tocando a intervalos una canción escocesa, The Campbells are coming. A ver si esos Campbell se dan prisa y vienen de una vez.
Hay una montura especialmente para mí y una pequeña escopeta con la que se supone que voy a cazar gallos de salvia. Estamos entre dos arroyos de truchas, así que, como se imagina, soy feliz cuando la nieve termina de derretirse y el agua es cristalina. Tenemos unas excelentes gallinas Plymouth Rock, que dan cantidad de hermosos huevos. Desde luego, es una alegría no tener que escatimar la nata después de mis experiencias en la ciudad. Jerrine está aprovechando bien todo lo que tenemos. Cada día lleva a abrevar al poni.
Todavía no he solicitado mis tierras porque hay quince pies de nieve en ellas, y preferiría verlas antes de pedirlas, por lo que esperaré hasta el verano. Aquí solo hay tres estaciones: invierno, julio y agosto. Vamos a plantar el jardín a finales de mayo. Cuando llegue ese momento, me encargaré de la tierra, me enteraré de todo lo que pueda y se lo contaré.
Me parece que esta carta se está alargando demasiado, así que le envío mi más sincero cariño y dejo de molestarla. Por favor, escríbame cuando tenga tiempo.
Atentamente,
ELINORE RUPERT.
II
TRAS HACER EL REGISTRO
24 de mayo de 1909
Queridísima señora Coney:
Pues bien, he registrado mi parcela y ahora soy una acaudalada terrateniente. Esperé largo tiempo a ver si conseguía echarle un vistazo a la tierra de la reserva, pero la nieve sigue siendo demasiado profunda, así que se me ocurrió que, como aquí solo hay tres meses de verano y primavera juntos, y yo de todos modos quiero el terreno para construir un rancho, quizás fuese mejor permanecer en el valle. De modo que he registrado las tierras colindantes a las del señor Stewart y estoy encantada. Hay una arboleda de doce pinos obispo en ellas; allí construiré mi casa. Pensé que sería muy romántico vivir en las cumbres de las montañas, entre el rumor de los pinos, pero supongo que también podría resultar bastante incómodo, así que creo que me conformo con los susurros de esos doce; una gran ventaja es que tengo toda el agua de nieve que quiero: un pequeño arroyo atraviesa mi terreno y estoy bastante cerca del bosque.
Como un vecino y su hija iban a Green River, que es la cabeza del condado, me propuse acompañarlos, porque allí podía hacer el registro al igual que en la oficina del Registro de la Propiedad. ¡Menudo viaje! Me divertí más con él que con todos los libros de Mark Twain y Samantha Allen1 juntos. Tardamos una semana entera en ir y volver. Acampamos, por supuesto, ya que en las sesenta millas de camino no había más que una casa, y en la dirección que tomamos no se veía ni un árbol, nada más que artemisa, arena y ovejas. Alrededor del mediodía de la primera jornada nos acercamos a un carromato de pastor, y un buen trecho por delante de nosotros vagaba un individuo desgarbado que se dirigía a su casa a comer. De repente tuve la impresión de que moriría de hambre si tenía que esperar a llegar donde habíamos planeado detenernos, así que interpelé al hombre: «Vaquerito, vaquerito, ¿tiene algo de comida? ¡Siempre está más buena si es compartida!». Y él respondió: «¡En cuanto sea posible en la mesa estará, solo tendrán que venirse a sentar!» ¡Ni Shakespeare, como ve! ¡Canciones de David, el pastor poeta! ¿Qué le parece? Bueno, pues nos fuimos a sentar, y nunca había probado nada tan delicioso. ¡Qué café! ¡Y qué cafetera! Le prometí al vaquerito que le haría llegar una vara de pastor, pero sospecho que ya tuvo bastante con el varapalo que le dimos a su comida.
En algunos sitios, las artemisas son tan menudas que no bastan ni para encender fuego, así que tuvimos que seguir avanzando hasta muy tarde antes de acampar para pasar la noche. Tras surcar todo el día lo que parecía un liso desierto de arena, al anochecer llegamos a un hermoso cañón por el que tuvimos que descender un par de millas antes de poder cruzar. Allí ya había caído la noche, pero al levantar la vista pudimos contemplar los últimos resplandores del sol sobre las cimas de las enormes colinas desnudas. De repente, un enorme lobo salió corriendo de algún sitio y enfiló el borde del cañón; su silueta, negra y nítida, se distinguía sobre el sol poniente. Al final lo venció la curiosidad y se sentó a ver qué tipo de bestias éramos. Me parece que se llevó un buen chasco, pues soltó unos aullidos de lo más melancólicos. Me acordé de las historias de lobos de Jack London.
Al salir del cañón me encontré con un hermosísimo panorama. Daba la impresión de que nos abríamos paso por entre una niebla dorada. Unas sombras violetas se alzaban entre las colinas, mientras que, detrás de nosotros, las cimas cubiertas de nieve atrapaban los últimos rayos de sol. A nuestro alrededor se extendía el pobre y desesperado desierto, la artemisa, exangüe pero dispuesta a sobrevivir a pesar de la hambruna, y las enormes colinas, desnudas y desoladas. Los maravillosos colores se teñían de ámbar y rosa, y luego cambiaban al tono general, un gris desabrido. Luego nos detuvimos a acampar, y ¡menudo trajín hasta recoger maleza para el fuego y sentarnos a cenar! ¡Estaba todo tan sabroso! Jerrine comió como un hombre adulto. Luego levantamos la viga del carromato, echamos la lona por encima y así construimos un dormitorio para las mujeres. Nos hicimos la cama en la arena cálida y suave y nos fuimos a acostar.
Era una noche demasiado bonita para dormir, así que asomé la cabeza para contemplar y pensar. Vi que la luna se alzaba y quedaba suspendida un rato sobre la montaña, como desanimada ante el panorama, y que las enormes estrellas blancas flirteaban descaradas con las colinas. Vi que un coyote se acercaba trotando y sentí que tuviese que cazar en un sitio tan baldío, pero más lo sentí luego por los gallos de salvia, cuando oí su agitado aleteo. Al final salió una nube y me dormí, y a la mañana siguiente desperté cubierta de unas pulgadas de nieve. No nos hizo ningún daño, pero mientras luchaba con la testarudez de los corsés y los zapatos me sinceré conmigo misma, cual hija pródiga, y me dije: «Con lo bien que estaría yo en Denver, en la casa de la señora Coney, escarbando con un pincho los rincones en busca de suciedad, sí, o incluso comiendo bacalao, y ahora voy a morir en este desierto… de imaginación». Así que dejé volar mis pensamientos y me imaginé que estaba en casa, ante el fuego, y que la leñera estaba llena a rebosar. Mi fantasía estaba en tan buena forma que, antes de darme cuenta, ya le estaba dando una patada a la rueda del carromato, y se me quitó el frío a toda prisa, como a un seguidor de la «ciencia cristiana» que encima hubiese empinado el codo.
Tras un par de días así, llegué. Cuando me dirigí a la oficina en la que tenía que hacer el registro, la puerta estaba abierta y había un anciano taciturno sentado a un escritorio. Vacilé en el umbral, pero él no se dio por aludido. Tosí, pero lo único que hizo fue fruncir aún más el ceño. Entré y tumbé una silla de una discreta patada. Se dio media vuelta como si le hubiesen disparado. «¿Bien?», preguntó. Y yo respondí: «¿De veras está bien? Me alegro. Como tenía tan mala cara, temía que estuviese usted enfermo». Me miró durante un minuto, luego soltó una risita y dijo que pensaba que era representante de libros. Imagínese: ¡yo, una viuda corpulenta y rechoncha, intentando vender libros!
Conque registré mis tierras y me volví a casa. No sé si me creerá, pero el escocés se alegró tanto de verme que no anunció a los Campbell por lo menos durante las dos horas siguientes a mi llegada. Pocas veces se le hace a nadie tanto honor.
No, no hay servicio de correo rural. La estafeta queda a dos millas, pero voy cada dos por tres. En realidad, galopar hasta allí es divertidísimo. Estamos a sesenta millas del ferrocarril, pero cuando queremos algo se lo pedimos al estafetero; solo que nunca tiene nada que traernos.
Sé que es una carta inexcusablemente larga, pero nieva con ahínco y ya sabe usted cómo me gusta hablar. Estoy segura de que Jerrine estará encantada de recibir sus postales y las disfrutará. Muchas cosas que nos reconfortan aquí nos las envió la querida señora X. La niña tiene el conejo que le regaló usted en Pascua, hace un año. En Denver me daba miedo que mi hija creciese desprovista de imaginación. Como todos los preescolares, dependía de que los demás la distrajesen. Me daba mucha pena, porque a mí mis quimeras me han proporcionado siempre un verdadero refugio. Pero no hay nada que temer. Tiene un madero que encontró en casa del herrero, «su querido bebé». El radio de una rueda es «la pequeña Margaret» y la duela de un barril es el «pequeño y travieso Johnny».
Bueno, debo dejar de escribir antes de que me considere usted un incordio. Con sentido cariño, se despide su amiga,
ELINORE RUPERT.
1 Samantha Allen es el personaje de varias novelas de la escritora satírica Marietta Holley. A lo largo de estas cartas aparecerá tanto Samantha como su marido, Josiah Allen.
III
UN VERANO AJETREADO Y FELIZ
11 de septiembre de 1909
Querida señora Coney:
Este ha sido el verano más ajetreado y feliz que puedo recordar. He trabajado muy duro, pero he disfrutado de veras de ese trabajo. Aquí es muy difícil conseguir cualquier tipo de ayuda, y el señor Stewart se confió demasiado a la hora de contratar hombres, de modo que la cosecha del heno lo sorprendió sin brazos suficientes para apilarlo. No tenía hombres para llevar la segadora y él no podía manejar la segadora y la enfardadora a la vez, así que ya puede imaginarse el brete en que se encontraba.
No sé si se lo conté alguna vez, pero mis padres murieron con un año de diferencia y mis cinco hermanos y yo tuvimos que salir adelante solos. Nuestros parientes se ofrecieron a acoger a uno por aquí y otro por allá hasta que todos contásemos con un hogar, pero nos negamos a que nos criaran por separado: decidimos quedarnos en casa de la abuela todos juntos. Claro está, no teníamos dinero para contratar a ningún trabajador, así que tuvimos que aprender a hacerlo todo nosotros. De ese modo aprendí a realizar gran cantidad de tareas que las muchachas en situaciones más afortunadas ni siquiera saben que hay que llevar a cabo. Entre ellas se hallaba el conducir una segadora. Me costó sudor y lágrimas, porque me quemaba el sol y las manos se me endurecían; se me formaban callos y se me manchaban de aceite; yo no dejaba de preguntarme qué príncipe azul pasaría por alto tantas cosas. Porque lo único que yo había leído sobre el príncipe era que «besaba con reverencia la mano blanca como un lirio» de la doncella, o alguna paparrucha parecida, pero siempre había una mano tan blanca como un copo de nieve. Bueno, pues cuando apareció mi príncipe, no perdió demasiado tiempo en hacerme saber que «Barkis estaba por la labor»,2 y yo me envolví las manos en mi viejo delantal de cuadros y le tomé la palabra antes de que recobrase el aliento. Desde entonces no había vuelto a ver una segadora, y casi se me olvida que sabía manejarlas hasta que vi al señor Stewart presa del pánico. Si ponía a un hombre a segar, los dejaba a todos mano sobre mano con la enfardadora, y no tenía bastantes brazos. No me atrevía a decirle que yo sabía hacerlo, por temor a que me lo prohibiese. Pero una mañana, mientras él perseguía su última esperanza, bajé al granero, saqué los caballos y me puse manos a la obra. Cuando regresó, ya había cortado lo bastante como para que se diese cuenta de que sabía lo que me hacía y, dado que volvió sin hombres, lo embargó la satisfacción además de la sorpresa. Yo estaba entusiasmada, porque me encanta segar y, encima, me voy colgando galones del modo más sorprendente. Cuando vuelva a verme, estaré cubierta de ellos, pero es solo porque, según me han dicho, tengo casi tanta sesera como un hombre, y ni en mis sueños más descabellados había aspirado yo a tal honor.
He cocinado sobre todo por la noche, he ordeñado siete vacas todos los días y he segado todo el heno, así que ya se imagina si he trabajado. Pero he encontrado tiempo para almacenar treinta pintas de mermelada y la misma cantidad de confituras para mí. He usado frutas silvestres, grosellas, uvas pasas, frambuesas y cerezas. Tengo casi dos galones de compota de cereza, y la encuentro deliciosa. Ojalá pudiese llevarle un poco, estoy segura de que le gustaría.
Comenzamos la cosecha del heno el 5 de julio y terminamos el 8 de septiembre. Tras trabajar tan duro y con tanto ahínco decidí tomarme un día libre: ayer ensillé el poni, cogí unas cuantas cosas que necesitaba y allá nos fuimos Jerrine y yo. La niña sabe cabalgar bastante bien. Nos marchamos nada más despuntar el sol y pasamos un día glorioso. Seguimos un arroyo montaña arriba y al principio soplaba un aire tan intenso y fresco que nos pusimos el abrigo. Ese aire llevaba efluvios de artemisa y pino, y nuestro caballo enterraba las patas en la chamiza, un arbusto cubierto de flores que parecen varas de oro y huelen parecido. El azul del horizonte prometía incontables y atrayentes aventuras, así que seguimos nuestro camino, cantando y sorbiendo el verano a bocanadas. De vez en cuando, un puñado de gallos de salvia salía volando de un arbusto de artemisa, o una liebre de cola negra daba un brinco. Una vez vimos una manada de antílopes galopando por la colina, pero como habíamos salido por salir, la caza no nos tentó. Aun así, antes de marcharnos de casa pensé en disfrutar al máximo, conque llevaba un anzuelo en mi morral.
Al cabo de un rato, a mediodía, llegamos a una pequeña vaguada donde la hierba era tan suave y verde como si fuese césped. A un lado trepaba el riachuelo por las colinas; había grupos de álamos temblones y negros que daban sombra, y guillomos y abedules que se interponían ante las feas colinas del otro lado. Nos apeamos y nos dispusimos a almorzar. Cogimos unos cuantos saltamontes y me hice una caña con un tronco de abedul. Las truchas están en todo su esplendor: tienen los costados llenos de reflejos plateados, rayas color palisandro y naranja, y unas pintas negrísimas, mientras que sus lomos parecen espolvoreados de polvo de oro. Pican que da gusto; no hace falta ninguna habilidad especial, ni ningún equipamiento, para coger, en cuestión de minutos, un buen número de ellas, suficientes para comer. En un ratito regresé con ocho bellísimos ejemplares a donde había dejado a mi poni paciendo. Primero hicimos una hoguera, y luego me dediqué a limpiar las truchas, mientras el fuego se convertía en un hermoso lecho de carbón. Había traído una sartén y un tarro de manteca de cerdo, sal y pan con mantequilla. Recogimos unos cuantos guillomos; nuestras truchas pronto tomaron color, y entre el pescado y el agua, clara y tan fría como el hielo, nos dimos un festín. Los álamos temblones están empezando a amarillear, pero no se han caído las hojas. Sus sombras se rizaban y danzaban sobre la hierba como niños felices. El rugido del agua que corría no dejaba de incitarme a pescar truchas, pero no tenía ganas de ir cargando con ellas tanto tiempo, así que descansamos hasta que el sol empezó a ponerse y luego pusimos rumbo a casa, con la tonada de las langostas de fondo para avisarnos de que los días de melancolía están a punto de llegar. Subimos a la cima de una colina, con un glorioso ocaso delante y sus sublimes colores, para bajar luego al pequeño valle que el misterioso crepúsculo teñía de púrpura. Y así seguimos hasta que, al caer la noche, entramos en nuestro redil y una niñita tremendamente cansada y soñolienta se alegró muchísimo de llegar a casa.
Tras echar la carta anterior al correo, me entró la preocupación de que me considerase usted una descarada por lo del vaquerito, y no sabe el pesar que me invadió. No se hace usted una idea de los rigores que soportan esos pobres hombres. Van de dos en dos y a veces pasan meses antes de que vean a cualquier otro ser humano, y apenas ven mujeres. No me habría comportado con tanta soltura en la ciudad, pero son tan escasas las ocasiones en que esos hombres ven a gente que siempre muestran apocamiento y embarazo. Me gusta que se sientan cómodos, y la única forma es dispensarles un trato algo familiar. Hasta el momento ninguno me ha malinterpretado y siempre han sido de lo más cortés conmigo, así que me alegro mucho de que usted lo comprenda. Para ellos es un verdadero placer hacer pequeñas cosas así, como ocuparse de nuestra cena, y si mi pobre compañía puede alegrar a alguien, pues mejor que mejor.
Cariñosamente,
ELINORE RUPERT.
P. S. El señor Stewart va a levantarme la casa en pago por mi trabajo extra.
Me da vergüenza escribirle unas cartas tan largas, pero soy una verdadera asesina del lenguaje; tengo que usar cantidad de palabras para contar cualquier cosa.
Por favor, no se olvide de mí por completo. Sus cartas significan mucho para mí; intentaré responder con más rapidez.
2 Barkis es un personaje de David Copperfield que usa la frase «Barkis is willing» para declarar sus intenciones de casarse con Clara Peggoty.
IV
UNA AVENTURA ENCANTADORA Y ZEBULON PIKE
28 de septiembre de 1909
Querida señora Coney:
Acabo de recibir su segunda postal y estoy entusiasmada; aunque respondí a la anterior, estaba impaciente por escribirle, ya que me ha sobrevenido una aventura de lo más encantadora.
Aquí es costumbre que tantas mujeres como deseen formen una expedición desde Utah a Ashland (a más de cien millas de distancia) para recoger fruta. Normalmente van en septiembre; el viaje dura una semana. Se llevan carromatos, acampan y, por supuesto, lo pasan en grande, pero, en la mayor parte del recorrido, no hay ni un asomo de carretera; en general las carreteras asoman poco por aquí. Vinieron a proponerme que fuese con ellas. Yo no sabía qué hacer —por un lado quería ir, pero por el otro me parecía una empresa arriesgada que podía resultar bastante incómoda, pues había que atravesar la sierra de Uinta, y amenazaba tormenta de nieve—. Pero, como no quería negarme ante ellas, le dejamos la decisión al señor Stewart. Su «no irán ustedes a ningún sitio» puso un rotundo punto y final a la cuestión, y las damas se marcharon sumidas en un respetuoso silencio mientras yo me las daba de mártir y me comportaba como si se hubiese cometido una injusticia contra mí, a pesar de que el señor Stewart solo había hecho lo que yo quería. Al final, presa de la desesperación, me dijo que «la rapaza no habría aguantado tanto trote», y que por eso se había mostrado tan decidido. Sabía por qué lo había hecho, por supuesto, pero seguí fingiendo indignación, no se le fuese a meter en la cabeza que podía mangonearme. Cuando, con el rabo entre las piernas, vino a darme explicaciones y a pedirme perdón, además de decirme que no necesitaba consultar más que a mi propia voluntad para ir, venir y usar sus caballos —sin poner en peligro a la rapaza, eso sí—, lo perdoné y nos reconciliamos.
Al día siguiente, los hombres se marchaban a contar las cabezas de ganado; pasarían una semana fuera. Yo sabía que no aguantaría sola una semana entera. Al poco pasaron las mujeres, de camino a Ashland. Iban todas riéndose, tan contentas que empecé a desear formar parte del grupo, pero ellas siguieron su camino y yo no podía dejar de pensar en ir a algún sitio. Me pudo la imprudencia y decidí hacer algo de veras salvaje. Bajé al granero, ensillé a Robin Adair3 y le coloqué unas alforjas a Jeems McGregor; luego cogí a Jerrine y nos preparamos para una expedición campista.
Eran las nueve cuando nos pusimos en marcha y galopamos sin pausa hasta las cuatro, hora en la que desaté a Robin e incluso le quité la silla; sabía que se marcharía a casa y alguien lo vería y lo pondría a pacer. Estábamos en un sitio en el que de todos modos no podíamos montar, así que coloqué a Jerrine en las alforjas y guie a Jeems más o menos dos horas más; luego, cuando llegamos a un sitio adecuado, nos detuvimos.
A pesar de que contábamos con dos horas más de luz diurna, aquí hace tanto frío por la noche que la hoguera es imprescindible. Llevábamos todo el día subiendo montaña arriba y habíamos llegado a una meseta de hierba exuberante donde había multitud de madera y agua. Le quité las alforjas a Jeems y lo dejé suelto; a continuación encendí una hoguera crepitante y nos hice la cama en la esquina de una abrupta pared rocosa donde estaríamos al abrigo del viento. Después coloqué unas cuantas patatas sobre las brasas, porque tanto a la niña como a mí nos pirran las patatas asadas. Iba de camino a un pequeño manantial a recoger agua para el café cuando vi un par de liebres de cola negra jugando, así que volví a por mi pequeña escopeta. Disparé a una de las liebres y me sentí como Calzas de Cuero, el personaje de las novelas de Fenimore Cooper, a pesar de haber matado solo a una cuando podría haber atrapado a las dos. Era rolliza y joven, y no tardaría mucho en desollarla y colgarla de un árbol. Después freí unas lonchas de beicon, me preparé una taza de café y Jerrine y yo nos sentamos en el suelo a cenar. ¡Todo olía y sabía tan bien! El aire es de lo más tonificante y abre el apetito que da gusto. A continuación le dimos de beber a Jeems y lo amarramos a una estaca. Alimenté el fuego con unos troncos y nos sentamos a disfrutar de la vista.
La luna era tan nueva que alumbraba débilmente, pero las estrellas brillaban. Al poco se oyó un lamento largo y tembloroso que obtuvo respuesta desde una docena de colinas. Era el sonido indicado para un lugar así. Cuando los aullidos se detenían, se oía el tenue rugido del arroyo y el susurro del viento en los pinos. Así que nos dedicamos a disfrutar del coro de coyotes sin miedo, puesto que no atacan a las personas. Luego nos acurrucamos bajo nuestras mantas navajas y, como estábamos cansadas, pronto nos quedamos dormidas. Me despertó el golpe de un guijarro en la mejilla. Algo merodeaba en el promontorio que se alzaba sobre nosotras; el guijarro resbaló y me cayó a mí. Según mi reloj Waterbury eran las cuatro en punto, así que me levanté y espeté mi conejo. Los troncos habían dejado un gran lecho de carbón, pero algunos fragmentos aún ardían; además se habían consumido, de forma que el calor se distribuiría por debajo y por encima de mi conejo. Lo unté bien de grasa de beicon, lo puse a asar y luego volví a la cama. No quería emprender viaje tan temprano porque por la mañana el viento es demasiado cortante.
El sol había empezado a dorar las cimas de las colinas cuando nos levantamos. Todo, incluso el terreno baldío, era hermoso. Hemos tenido heladas, y los álamos temblones formaban un campo dorado y trémulo que llegaba hasta donde podíamos distinguir el arroyo. Nosotras estábamos a mucha más altura y podíamos contemplar el valle. Veíamos el oro plateado de los sauces, los tonos rojizos y bronces de las bayas silvestres y unas parcelas de un alegre verde nos dejaban adivinar dónde estaban los pinos. El fondo, unas colinas de un sobrio gris verdoso, aligeraba el panorama; pero incluso en ellas se divisaban joviales arroyos y tramos amarillos allí donde crecía la artemisa. Nos lavamos la cara en el manantial —la hierba que crecía alrededor y se mojaba en el agua estaba llena de escarcha—; nuestro conejo estaba en su punto, así que yo me hice un café delicioso, Jerrine se llenó la cantimplora de agua y desayunamos. Poco después nos pusimos de nuevo en marcha. No sabíamos dónde nos dirigíamos, pero estábamos de camino.
El día fue más laborioso que el anterior, pero también muy feliz. Los praderos no dejaban de cantar, como si se alegrasen de vernos. Pero nosotras continuamos el ascenso y pronto dejamos atrás praderos y gallos de salvia para adentrarnos en la arboleda, donde hay gran cantidad de urogallos. Hicimos un alto para almorzar junto a un pequeño lago; allí cacé dos pequeñas ardillas y unas cuantas truchas. Cenamos trucha y salamos las sobras, junto con las ardillas, en una lata vacía, para usarlas más adelante. Yo estaba impaciente por cazar un urogallo y los vigilaba de cerca, pero nunca era lo bastante rápida. Avanzábamos con más lentitud y dificultad, porque a tramos apenas conseguíamos abrirnos paso por el bosque. Había árboles caídos por todas partes y teníamos que sortear las ramas, cosa que no resultaba en absoluto fácil. Además, aunque aún faltaba para que cayese la noche, en medio de la arboleda reinaba la penumbra; pero todo era majestuoso e inspiraba respeto. En ocasiones topábamos con un claro a través del cual se divisaban las cimas nevadas, que daban la impresión de estar un poco más allá, como si nos dirigiésemos hacia ellas. Pero entre tanta grandiosidad se siente una pequeña y comprende lo absurdo del afán humano, a excepción del que nos reúne con esa poderosa fuerza llamada Dios. Yo sentía una gran tribulación, porque todos mis esfuerzos han ido siempre dirigidos a sacar el mayor partido de todo y a aceptar las cosas como vienen.
Por fin llegamos a una ladera más despejada de la montaña, en la que los árboles se hallaban dispersos. Estábamos de cara al sureste, y el cerro en que nos hallábamos formaba una peligrosa pendiente. Ante nosotros, unas montañas boscosas aún mayores nos cortaban el paso, y la noche había caído ya en el cañón que las separaba. Empecé a asustarme. Solo podía pensar en osos y en felinos salvajes y, como ya habían dado las cinco, decidimos acampar. Los árboles eran inmensos. Las ramas más bajas llegaban al suelo y el follaje era tan denso que cualquier árbol constituía un refugio espléndido contra las inclemencias del tiempo, pero la inquietud había hecho mella en mí y buscaba uno que nos protegiese de cualquier ataque. Al final encontramos uno que crecía en la fisura de lo que parecía una escarpada pared rocosa. Allí nada podía alcanzarnos ni por un lado ni por el otro, y delante había dos grandes árboles caídos, cosa que me permitía formar una gran pila de madera que nos diese calor y nos protegiese. Así que me animé, desempaqué y nos preparamos para pasar la noche. Pronto un fuego crepitaba ante los troncos y, una vez despejadas unas cuantas ramas, caldeaba un dormitorio de lo más acogedor. Las agujas de pino formaban una alfombra más suave que la de cualquier potentado. En las montañas abundan los manantiales, así que teníamos agua a raudales. Amarré a Jeems cerca con el fin de que el fuego ahuyentase a cualquier criatura salvaje que pudiese querer hacerle daño. También contaba con gran cantidad de hierba, así que, cuando me aseguré de que estaba cómodo, preparé nuestra cama y freí la trucha. Las ramas habían desgarrado la bolsa en la que tenía el pan y se me había perdido en el bosque, pero ¿quién necesita pan cuando dispone de unas suculentas patatas? Al poco estábamos comiendo como si acabase de terminar el periodo de ayuno de la Cuaresma. Nos perdimos todo el esplendor del crepúsculo, a excepción del que nos llegó por reflejo, por estar en esa ladera de la montaña, con el denso bosque en medio. Unas nubes grandes y hoscas vagaban sobre nosotras y el viento se extravió entre los árboles, haciéndolos balancearse y aullar de un modo terrible. Pero nuestro refugio era de lo más acogedor y descansamos de maravilla.
Ojalá pudiese disfrutar usted un día de una cama parecida a la que gozamos esa noche. Era suave y firme a la vez, con el olor limpio y especiado del pino. Nos llegaba la calidez del fuego y estábamos de lo más calentitas. Fue un gustazo estirarse a descansar. Yo no podía dejar de pensar en lo superior que me sentía tras haberme embarcado en una expedición así, cuando había tantas pobres mujeres en Denver sudando la gota gorda para ganar veinte centavos por hora con el fin de ahorrar unos pocos cuartos para acudir a la «función». Me fui a dormir henchida de orgullo, pero cuando me desperté recordé que quien en sí confía yerra cada día.
Al despertar apenas podía recordar dónde estaba, y el silencio era casi audible. Ni el gemido de un árbol, ni el balanceo de una rama. Me incorporé y me golpeé la frente con violencia contra un obstáculo que no estaba allí cuando me había ido a dormir. Pensé que o bien había crecido yo durante la noche o el árbol había menguado. Pero no bien miré hacia fuera, el misterio encontró su explicación.