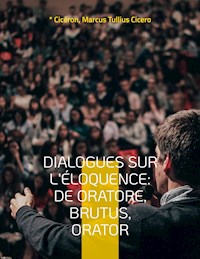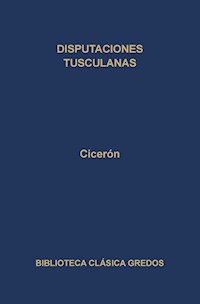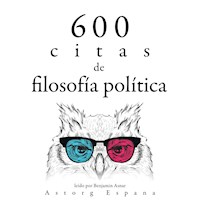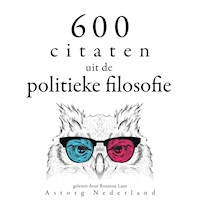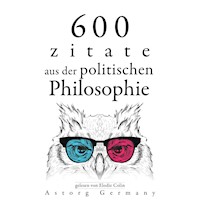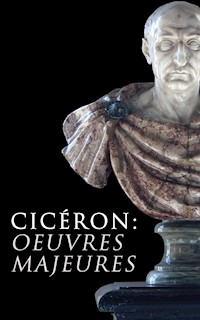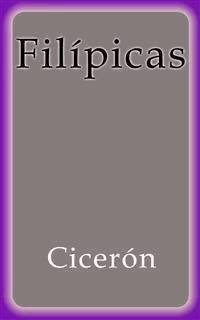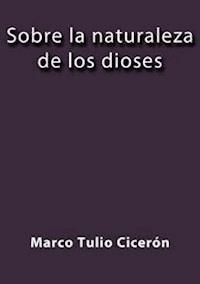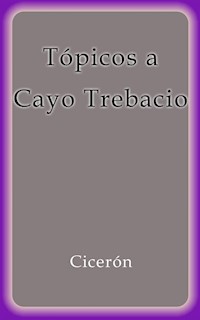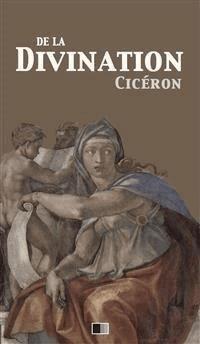Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gredos
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Biblioteca Clásica Gredos
- Sprache: Spanisch
Las cartas a Ático son uno de los mayores legados de la literatura latina: un relato, en tiempos de una extraordinaria agitación política, de una personalidad excepcional que se hallaba en el centro de todo. Frente a la solemnidad y gravedad de sus tratados y discursos, la producción epistolar de Cicerón (106-43 a.C.) ha recibido una consideración menor. Sin embargo, el conjunto de cartas (más de ochocientas) que envió y recibió (de estas segundas se han conservado casi un centenar, de autores y estilos muy distintos) entre los años 68 y 43 a.C. puede ser la parte de su legado que el lector contemporáneo sienta más próxima, debido a su viveza y frescura y por el hecho de constituir una fuente excepcional para conocer una de las épocas más apasionantes de la historia de Roma, el fin del periodo republicano, puesto que participó intensamente en la política de este tiempo y mantuvo correspondencia con miembros de diferentes opciones políticas. Por añadidura, Cicerón se nos muestra más íntimamente que cualquier otro personaje del mundo antiguo, pues en las cartas consigna su carácter y sus acciones. Tito Pomponio Ático (110-32 a.C.) fue un amigo íntimo de Cicerón, con quien se conocieron en la juventud, cuando estudiaron juntos, y mantuvieron una relación sincera hasta la muerte del escritor. Nacido en Roma, abandonó la capital para establecerse en Atenas, donde residió muchos años (su cognomen remite a la célebre zona helena). Se abstuvo de alinearse activamente en cualquier facción del agitado periodo político romano, aunque ayudó en lo personal a miembros de ambos bandos, y llevó una vida moderada según los preceptos del epicureísmo. Llegó a acumular una gran riqueza y adquirió varias propiedades en el Epiro. Disponía de muchos esclavos que copiaban manuscritos, y que contribuyeron a la difusión de los escritos de Cicerón. Fue amigo de Augusto, y quedó emparentado por línea directa con la familia imperial. Protegió a Terencia, esposa de Cicerón, cuando éste partió al exilio, y su hermana Pomponia se casó con Quinto, hermano de éste y también receptor habitual de sus misivas. La colección de cartas a Ático empieza en el año 68. Cicerón se dirigió con frecuencia a él, con afecto y a menudo en busca de consejo en materias diversas, pues Ático poesía una cultura muy amplia: juntos tratan cuestiones de política, literarias, sociales, pero también íntimas. Esta gran colección es de una enorme espontaneidad; Ático la conservó como un preciado tesoro, y aunque Cicerón no pretendía dar a conocer esta correspondencia privada (en la que abundan las efusiones personales y las indiscreciones), acabó publicándose, al parecer en el reinado de Nerón. Cornelio Nepote, que pudo consultarla antes, comprendió que quien la leyera tendría una historia prácticamente continua de aquellos tiempos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTECA CLÁSICA GREDOS, 223
Asesores para la sección latina: JOSÉ JAVIER ISO Y JOSÉ LUIS MORALEJO .
Según las normas de la B. C. G., la traducción de este volumen ha sido revisada por JOSÉ ANTONIO CORREA RODRÍGUEZ .
© EDITORIAL GREDOS, S. A.
Sánchez Pacheco, 81, Madrid, 1996.
www.editorialgredos.com
REF. GEBO319
ISBN 9788424932480.
INTRODUCCIÓN
Los dieciséis libros de Cartas a Ático contienen casi el cincuenta por ciento de la correspondencia ciceroniana conservada que, si se suman las respuestas de otras personas (algo más de setenta), alcanza la cifra total de novecientas treinta y una cartas. Son, junto con las dirigidas a su hermano Quinto, las más «privadas» del corpus , tanto en el contenido (Cicerón se expresa muchas veces con gran espontaneidad dejando traslucir sus sentimientos más íntimos o sus opiniones más discutibles) como en la forma: utiliza el sermo cotidianus de las clases cultas de su tiempo, no cuida esa cadencia rítmica de las cláusulas que tan cuidadosamente elabora en buena parte de sus obras (sin excluir no pocas de las cartas dirigidas a muchos destinatarios), concede amplio espacio a la lengua griega (no ya en citas y frases, sino en la redacción de pasajes enteros como recurso —por cierto muy significativo desde el punto de vista cultural —para ocultar a indiscretas lecturas de los mensajeros cuestiones especialmente delicadas).
En ellas Marco Tulio «conversa» abierta y libremente con el que tiene por su mejor amigo (y sabido es el valor que daba a esta palabra quien incluso fue autor de un tratado Sobre la amistad): a él le confía, comenta y consulta todo tipo de cuestiones, políticas desde luego (lo cual nos permite tener la visión directa, por muy deformada que esté a veces debido al subjetivismo del autor, de uno de los principales protagonistas de aquellos decisivos años), pero también sociales y personales. A la vez las cartas esporádicamente intercaladas de sus corresponsales permiten conocer otros puntos de vista y otras formas de expresarse.
La lectura detenida de estas páginas, que abarcan cronológicamente veinticinco años decisivos en la historia de Occidente —desde noviembre del 68 (1, 5, la primera de todas las ciceronianas conservadas 1 ) hasta noviembre del 44—, proporciona un excelente puesto de observación para contemplar el ajetreo cotidiano de personas e instituciones que integran (o quizá mejor desintegran) una sociedad en crisis. Crisis decisiva, que daría paso al régimen destinado a proporcionar al mundo occidental, junto con una paz duradera, una fisonomía propia. Por otra parte, y aunque una traducción no es el instrumento más adecuado para ello, puede también permitir al menos un atisbo del estilo epistolar de Cicerón, interpretación personal del corriente en un género como éste, sometido desde siempre a tantas reglas y convenciones.
Para entender con la debida perspectiva el complejo mundo personal, social, económico, político en que se insertan estas cartas, parece necesario un breve bosquejo cuando menos de las personas y de los tiempos (el detalle queda confiado a las notas a pie de página, donde he intentado recoger de la forma más sucinta posible lo indispensable para no perderse). Por ello, como primera providencia, procederemos a ofrecer un brevísimo perfil biográfico de los protagonistas más destacados, teniendo en cuenta que el género epistolar está esencialmente ligado al individuo.
Marco Tulio Cicerón
Como en la Introducción general que abre el volumen 139 de esta misma colección 2 , ya ha aparecido una biografía suficientemente detallada del protagonista principal y al final de la que ahora nos ocupa irá un cuadro cronológico del periodo que abarcan las cartas a Ático, me voy a limitar aquí a un breve bosquejo, casi telegráfico, de los datos más destacados: nació Marco Tulio Cicerón el 3 de enero del 106 antes de Cristo en Arpino (localidad del Lacio distante de Roma unos veinticuatro kilómetros), en el seno de una familia de caballeros, relativamente acomodada; murió, asesinado por orden de Marco Antonio, el 7 de diciembre del 43 antes de Cristo, después de haber desempeñado todos los cargos de la carrera política (por primera vez en su familia, gracias a lo cual se convertía en homo nouus ) con la edad mínima exigida: cuestura a los treinta, el 75 (permaneciendo un año en Sicilia); edilidad a los treinta y seis, el 69; pretura a los treinta y nueve, el 66, y consulado a los cuarenta y dos, el 63. Fue asimismo gobernador de Cilicia (bastante a regañadientes 3 ) entre el 51 y el 50 4 (su primer cargo oficial después del consulado) y augur (año 53).
Esta actividad pública, no todo lo constante que él hubiera deseado, no le impidió dejar una obra literaria en prosa de singular envergadura (también intentó el verso, incluso en griego, pero lo poco que conocemos es de calidad bastante inferior, aunque no falto de evidente pulcritud). Las citas, referencias a autores y obras (sobre todo griegos), críticas y comentarios, abundan en la correspondencia y a ellos hemos dedicado uno de los índices que cierran el trabajo.
Respecto a su formación, se desarrolló primero en Roma y posteriormente (años 79 a 77) en Atenas (donde estrecharía lazos con Ático, del que más adelante hablaremos), Esmirna y Rodas, bajo la supervisión de los oradores más destacados de su época, Marco Antonio (abuelo del que lo haría asesinar), que había sido cónsul en el 99 (y censor en el 97), y Lucio Licinio Craso (cónsul en el 95 junto con Quinto Mucio Escévola «el Pontífice», censor en el 92), ambos elogiados posteriormente por Cicerón, de manera especial en el Brutus y el De oratore ; de Quinto Mucio Escévola, «el Augur», y su primo Quinto Mucio Escévola, «el Pontífice», dos extraordinarios juristas; de los académicos Filón de Larisa y Antíoco de Ascalón, los estoicos Diodoto y Publio Rutilio Rufo, el erudito Demetrio de Magnesia, el filósofo e historiador Posidonio, el rétor Apolonio Molón de Rodas o el poeta Aulo Licinio Arquias. Con ellos Marco Tulio estableció las sólidas bases que, desarrolladas con el estudio y la reflexión continuada, lo llevarían a destacar en la vida intelectual y política de Roma.
Por lo que respecta a su situación material, sin ser un hombre especialmente rico por su familia, Cicerón parte de una posición desahogada. A lo largo de la correspondencia lo vemos preocupado por lo que constituía una constante en los hombres públicos, de su época y de otras muchas épocas: la acumulación de «signos externos»: casas de campo, fincas, obras de arte, libros… eso, unido a un elevado «tren de vida» diario, hacía que los gastos fuesen con frecuencia desorbitados y obligaba a contraer deudas no siempre fáciles de pagar con los intereses y en los plazos previstos: Cicerón no fue una excepción, sino todo lo contrario. Aparte de las propiedades familiares en Arpino, disponía de una mansión en el Palatino, que compró el año 62 por tres millones y medio de sestercios según él mismo dice en Ad fam . V 6, 2, una villa suburbana en Túsculo y otras residencias, todas cercanas al mar, en el Lacio (Formias, Ancio, Ástura) y Campania (Cumas, Puteoli, Pompeya); a ellas hay que añadir algún refugio en Anagnia (interior del Lacio) y Sinuesa (también del Lacio, pero en la costa) y una granja en Frusino (igualmente en el interior del Lacio).
Para sufragar tanto gasto contaba con las rentas que pudieran proporcionarle sus propiedades rústicas y urbanas (poseía, procedentes de la dote de su mujer, insulae —bloques de pisos— en el Aventino y el Argileto, barrios humildes de Roma, y otros bienes de distinto tipo en las ciudades antes mencionadas), así como el capital (fruto de préstamos con el correspondiente interés), las compensaciones de los beneficiados por su actividad judicial (aunque estaba legalmente prohibido cobrar estos servicios, nada impedía aceptar regalos y presentes de cualquier clase —de hecho, Cicerón solía acudir preferentemente a las personas pudientes que había defendido cuando tenía necesidad de algún préstamo—), un número considerable de herencias (en parte al menos procedentes también de sus beneficiados en el terreno judicial o político), cuya cifra global evalúa el propio Marco Tulio al final de su vida en más de veinte millones de sestercios 5 , o el fruto de su gobierno en Cilicia (dos millones doscientos mil sestercios).
A pesar de todo, podemos calificarlo de moderado en relación con el afán de acumular dinero y propiedades si lo comparamos con la mayoría de los políticos y hombres públicos de primer orden contemporáneos suyos 6 . La administración de los cargos que desempeñó se caracteriza por la prudencia en el gasto, e incluso el beneficio reseñado de su permanencia como gobernador en Cilicia es bastante modesto frente a las cantidades habitualmente recaudadas por otros políticos en similares condiciones.
Su familia
Apenas hay noticias acerca de su padre, que murió en noviembre del 68 según leemos en 2 (I 2), 2 (aun cuando se discute la validez del texto transmitido, dado, entre otras cosas, que Asconio Pediano, el comentarista de los discursos ciceronianos, señala como fecha de la muerte el año 64, durante la campaña electoral para el consulado 7 ). Conocemos el nombre de su madre, Helvia, «de buena familia y conducta elogiable» 8 . Están además su hermano Quinto, al que dedicaremos párrafo aparte; su mujer Terencia, perteneciente a una familia noble y rica 9 , con la cual estuvo casado más de treinta años, aunque terminaría repudiándola en otoño del 46 10 (la propia correspondencia con Ático recoge, a partir del 48, reproches de Cicerón sobre todo relativos a su comportamiento en cuestiones económicas, que durante muchos periodos debieron de estar casi exclusivamente en sus manos, y por lo general deja traslucir un carácter adusto y poco agradable) —de la segunda esposa, Publilia, su pupila, cuarenta y cinco años más joven que él, prácticamente no vale la pena mencionar más que la brevedad del matrimonio—; sus hijos Tulia y Marco y su sobrino Quinto, que tantos quebraderos de cabeza le causó especialmente en los últimos tiempos de su vida. Asimismo hay que citar, como persona muy allegada y especialmente cercana a Cicerón, a su liberto Marco Tulio Tirón, el cual, por cierto, pese a ser hombre de no muy buena salud, murió también a muy avanzada edad, después de haber publicado una vida de su patrón y buena parte de sus obras.
De la primogénita Tulia, la persona más tiernamente querida por su padre, según se deduce de múltiples detalles reflejados en la correspondencia durante su vida 11 , pero sobre todo tras su temprana muerte, sabemos que nació hacia el 79 12 y murió en febrero del 45, después de tener un hijo prematuro. Había contraído matrimonio tres veces: primero con Gayo Calpurnio Pisón Frugi (el compromiso data de finales del 67, cuando tenía trece años 13 ; la boda fue a los dieciséis); luego, muerto éste en el 57, con Furio Crásipes y, finalmente, tras divorciarse hacia el 51, con Publio Cornelio Dolabela, del cual también acabaría separándose. Durante los meses que siguieron a su muerte Cicerón aparece profundamente abatido y con una obsesión (que no llegaría a hacerse realidad): la de levantarle un santuario en un lugar ameno y con afluencia de público.
Marco Tulio hijo vino al mundo en el año 65, dos antes de que su padre desempeñara el consulado. Tenía catorce cuando lo acompañó a Cilicia durante el periodo en que Cicerón fue gobernador, lo cual le permitiría vivir de cerca los diversos avatares de una vida alejada de la patria en constante movimiento y llena de problemas tanto en lo militar como en lo civil. Tomó parte en la guerra entre César y Pompeyo como oficial de caballería del bando pompeyano, lo cual no fue óbice para que, después de la batalla de Farsalia, obtuviera el perdón del vencedor, al que incluso intentó acompañar, contra la opinión de su padre, a Hispania, aunque al final no lo hizo, marchando a Atenas 14 . En Atenas estudió con el peripatético Cratipo y alcanzó fama de… borrachín, si hacemos caso de Séneca el Rétor 15 , Plinio o Plutarco 16 , e irascible 17 . Más tarde estuvo al servicio de Marco Bruto. Según Apiano 18 , Octavio, «para defenderse de su traición de Cicerón [se entiende, el padre], lo designó de inmediato pontifex , poco después cónsul [en el año 30] 19 y luego procónsul de Siria» (entre el 29 y el 27 ó bien el 27 y el 25 antes de Cristo 20 ). Murió sin descencdencia.
Cicerón tuvo un solo hermano, Quinto, menor que él. Compartieron estudios y otros muchos avatares de la vida pública y privada; entre ellos hubo momentos de tensión, en los cuales mediaría más de una vez Ático (así se deduce, por ejemplo, de la correspondencia enviada a su amigo en la primera mitad del 47), con cuya hermana, Pomponia, Quinto había contraído matrimonio (las relaciones entre ambos cónyuges fueron en general considerablemente difíciles: la correspondencia hace frecuente mención de estas desavenencias y de las situaciones a veces tensas que provocaron entre los cuatro personajes: Cicerón y su hermano, Ático y la suya). Quinto desempeñó la pretura en el 67, fue gobernador de Asia entre el 61 y el 59, luchó en Galia junto a César y posteriormente acompañó a su hermano cuando éste tomó a su cargo el gobierno de Cilicia y durante la guerra civil. Como Marco, estaba en las listas de proscritos elaboradas por Antonio y murió, igualmente asesinado, junto con su hijo, poco antes que Marco. Su Commentariolum consulatus petitionis dirigido a éste en el 64 merece figurar por derecho propio entre los tratados de literatura isagógica; por otra parte, Marco comenta en Ad Quint. fratr . III 5, 7 su «hazaña» de escribir cuatro tragedias en dieciséis días.
Tito Pomponio Ático
En una época tan llena de figuras excepcionales, Tito Pomponio Ático ocupa un importante lugar, aun cuando hay que reconocer que su principal valor para nosotros es el haber sido amigo y sobre todo corresponsal de Cicerón. Esa amistad, por encima de posiciones ideológicas y actitudes personales (si bien es cierto que no hubo de someterse a la prueba de fuego de una militancia política, ni mucho menos de una participación activa en la vida pública, desde posiciones enfrentadas), se mantuvo de principio a fin, al menos por el lado de Cicerón, el que conocemos de forma directa. Hasta qué punto fue correspondida en todos los extremos es materia de discusión y especulaciones en las que, desgraciadamente, no podemos entrar ahora: en todo caso, ahí están las cartas, cuya lectura puede permitir a cada cual formarse una idea.
Ático (cuya biografía debida a Cornelio Nepote ha llegado hasta nosotros) pertenecía, como Cicerón, a una familia ecuestre. Nacido unos tres años antes que Marco Tulio, estuvo a su lado desde los periodos iniciales de instrucción. Perdió pronto a su padre, «hombre rico y aficionado a las letras como el que más» 21 , y no tardó en sufrir dificultades por motivos políticos, lo cual provocó su distanciamiento definitivo de la vida pública. Pero supo mantener el contacto con sus protagonistas, en un difícil pero eficaz equilibrio, que le permitiría salir airoso y por lo general beneficiado de todos los cambios que sufrió el estamento dirigente durante sus largos años de vida. Este carácter cauto y ecléctico hizo que no permitiera la difusión de sus cartas (sin duda conservadas por Cicerón) junto con las de su amigo si, como veremos luego, participó directamente en la publicación, de forma que tan sólo se conservan las alusiones y citas breves mencionadas en aquéllas.
Ático se percató pronto de que si quería quedar al margen de los graves peligros que corría un hombre rico e influyente empeñado en mantener su independencia política, tenía que ausentarse de Roma, aunque sin desligarse de ella, hasta asentar bien su posición. Por lo tanto, a partir de finales del 86, fijó su residencia en Atenas, donde permaneció, con cortos intervalos de estancia en la urbe, más de veinte años —lo cual, por cierto, le valió su cognomen de Atticus —. Vuelto a Roma, probablemente hacia enero del 64, el año anterior al consulado de Cicerón, en cuya campaña electoral debió de tomar parte, aun cuando es difícil determinar en qué medida, continuó haciendo frecuentes viajes a tierras helenas. Con respecto a los contendientes en la guerra civil (que le cogió casi sexagenario, lo cual le permitió no moverse de Roma 22 ), sus simpatías se inclinaban decididamente hacia Pompeyo, según cabe deducir de la correspondencia. Se mantuvo también muy próximo a Bruto, uno de los tiranicidas, tras el asesinato de César. Murió, suicidándose por padecer una enfermedad incurable, en el 32.
El objetivo predominante de su actuación parece haber sido alcanzar la independencia, para lo cual, si uno no estaba dispuesto a eclipsarse totalmente y vivir una vida sin notoriedad, el camino más seguro empezaba por adquirir una riqueza cuantiosa y maniobrable. En ello puso un gran empeño que se vio pronto recompensado; buscó inteligentemente la diversidad de fuentes: partiendo de una modesta herencia paterna de dos millones de sestercios (recuérdese que ésa fue, más o menos, la cantidad que Cicerón consiguió en su gobierno de Cilicia), vendió casi todo lo que había recibido de su familia y compró tierras en Epiro, región occidental de Grecia, rica sobre todo en ganados, que fue incrementando hasta convertirse en uno de los grandes terratenientes de la zona. Pero esto no hubiera bastado de no ser también un notable comerciante: entre sus actividades cabe señalar cosas tan dispares como la edición de libros (por ejemplo, los de Cicerón, que debieron de tener buena salida 23 ), aprovechando el elemento humano especializado que su propia afición le había proporcionado, o la explotación, en el mundo del espectáculo, de cuadrillas de gladiadores; pero sobre todo fue un excelente «banquero» o, mejor dicho, prestamista a buen interés. Vino a redondear y asegurar su fortuna alguna herencia, como la de su tío Quinto Cecilio, que le dejó unos diez millones de sestercios, al morir, en septiembre del 58.
Su epicureísmo, doctrina opuesta por principio a todo interés en la política activa, le permitía justificar su despego personal de los asuntos públicos. No obstante, las dotes que lo adornaban y su espíritu cultivado le dieron ocasión de entablar multitud de amistades en todos los grupos. Fue, al decir de Cornelio Nepote (y lo confirman ciertas referencias en la correspondencia), hombre generoso con sus amigos, tanto personas como pueblos 24 .
Desde febrero del 56, estuvo casado con Pilia, hija de Agripa, que murió en el 44. De ella tuvo una hija, Cecilia Ática 25 . Escribió un Liber Annalis (una especie de tabla cronológica de la historia universal y especialmente romana) y otras obras sobre historia, en particular genealogías de familias notables (los Junios a ruegos de Marco Bruto, los Marcelos a ruegos de Claudio Marcelo, los Fabios y los Emilios a ruegos de Fabio Máximo y Cornelio Escipión 26 ), perdidas en su totalidad; incluso hacía poemas, entre los cuales, además de pequeñas composiciones de cuatro o cinco versos sobre personajes importantes para colocarlas al pie de las respectivas figuras (la correspondencia las menciona al hablar de su Amalteo 27 ), se cuenta un libro, en griego, sobre el consulado de Cicerón 28 .
Puede verse en él, bajo varios aspectos, una especie de contrafigura de Marco Tulio: magnífico administrador el uno, bastante mediocre el otro, que pasó más de un momento de gran dificultad financiera; confesadamente epicúreo aquél, ecléctico, pero con especial rechazo del epicureísmo éste; apasionados ambos por la política, pero Ático como espectador, Cicerón como actor y con frecuencia víctima en el aspecto personal y material. Compartían, sin embargo, además de su pertenencia al mismo círculo social, multitud de amigos (independientemente del bando a que pertenecieran 29 ) y la pasión por el arte y la cultura, más «romana», aunque con muchos ingredientes helénicos en Cicerón, más decididamente griega en Ático.
Cuadro cronológico
Brevemente destacamos los acontecimientos más importantes relacionados con Cicerón y su entorno en los años que abarca la correspondencia con Ático 30 .
Año 68:
Cartas 1 (I 5) y 2 (I 6).
Cónsules: Lucio Cecilio Metelo y Quinto Marcio Rey.
Cicerón acaba de salir del cargo de edil curul. Muerte de su padre (?) y de su primo Lucio Tulio Cicerón. Asuntos de Acutilio y Tadio. Referencia a las recientes adquisiciones de Ático en Epiro. Mediación en las difíciles relaciones entre Marco y Pomponia, su mujer, hermana de Ático.
Año 67:
Cartas 3 (I 6) a 8 (I 3).
Cónsules: Gayo Calpurnio Pisón y Manio Acilio Glabrión.
Elecciones a pretor: se designa a Cicerón. Compromiso matrimonial de Tulia con Gayo Calpurnio Pisón. Equipamiento ornamental de la finca de Túsculo. Intentos de reconciliación de Ático con Luceyo. Muerte de la abuela de Ático. Pompeyo toma el mando de la guerra contra los piratas.
Año 66:
Carta 9 (I 4).
Cónsules: Manio Emilio Lépido y Lucio Vulcacio Tulo.
Cicerón pretor urbano. Quinto se presenta a edil y es designado. Muerte de Licinio Macro, acusado por Cicerón. Pompeyo contra Mitridates. Pro lege Manilia .
Año 65:
Cartas 10 (I 1) y 11 (I 2)
Cónsules: Lucio Manlio Tocuato y Lucio Aurelio Cota.
Candidatura de Cicerón para el consulado del 63. Nace su hijo Marco. Problema con Cecilio, tío de Ático. Continúa todavía la ornamentación de la finca de Túsculo. César edil. Fuga de Mitridates.
Año 64:
Sin cartas a Ático.
Cónsules: Lucio Julio César y Gayo Marcio Fígulo.
Cicerón elegido cónsul.
Año 63:
Sin cartas a Ático.
Cónsules: Marco Tulio Cicerón y Gayo Antonio Hibrida.
Conjuración de Catilina. Matrimonio de Tulia con Calpurnio Pisón. Muerte de Mitridates. Pontificado de César. Discursos «agrarios», De Othone, Pro Rabirio, De proscriptorum filiis, Cum prouinciam in contione deposuit, Catilinarias, Pro C. Pisone, Pro Murena .
Año 62:
Sin cartas a Ático.
Cónsules: Décimo Junio Silano y Lucio Licinio Murena.
Compra de una casa en el Palatino. Quinto Cicerón pretor. Muerte de Catilina. Pretura de César. Sacrilegio de Clodio (noche del 3 al 4 de diciembre). Oratio Metellina, Pro Archia .
Año 61:
Cartas 12 (I 12) a 17 (I 17).
Cónsules: Marco Valerio Mesala Nigro y Marco Pupio Pisón Frugi Calpurniano.
Quinto Cicerón gobernador de Asia. Problemas de Quinto con Ático. Mediación de «La Troyana». Fin del proceso de Clodio (primera quincena de mayo). Triunfo de Pompeyo y divorcio de Mucia. César gobernador en Hispania. Referencias a la publicación de una serie de discursos. In Clodium et Curionem. De consulatu suo (discurso).
Año 60:
Cartas 18 (I 18) a 23 (II 3).
Cónsules: Quinto Cecilio Metelo Céler y Lucio Afranio.
Dificultades de continuar contando con el apoyo de los caballeros por la intransigencia de Catón. Amalteo en la finca de Arpino. Propuesta (fracasada) de ley agraria por parte de Flavio a instancias de Pompeyo. Intentos de pasar a la plebe a Clodio por adopción. Primer triunvirato (diciembre). Visita a Cicerón de Balbo, enviado por César. Publicación de los discursos ciceronianos del 63. De consulatu suo (poema en griego).
Año 59:
Cartas 24 (II 4) a 45 (II 25).
Cónsules: Gayo Julio César y Marco Calpurnio Bíbulo.
Leyes agrarias de César: Comisión de los veinte para su aplicación. Clodio elegido tribuno tras su adopción por un plebeyo (marzo-abril): Cicerón se retira a Ancio y más tarde a Formias. Críticas de Cicerón a Pompeyo, al que prodiga los motes. Complot contra Pompeyo (octubre). Primeros estudios para escribir una obra de geografía. Proyectos de una «Historia secreta».
Año 58:
Cartas 46 (III 1) a 70 (III 25).
Cónsules: Lucio Calpurnio Pisón Cesonino y Aulo Gabinio.
Clodio, tribuno de la plebe: gran actividad legislativa. Enfrentamiento con Pompeyo. Exilio de Cicerón (sale de Roma la noche del 19 al 20 de marzo): alrededor de seis meses, en Tesalónica bajo la protección del cuestor Plancio; luego en Dirraquio. Inquietudes respecto a su hermano. Difusión del panfleto contra Clodio y Curión, que había escrito en el 61. Inicio de la guerra de las Galias.
Año 57:
Cartas 71 (III 26) a 75 (IV 3).
Cónsules: Publio Cornelio Léntulo Espínter y Quinto Cecilio Metelo Nepote.
Tribunado de Milón. Enfrentamientos con Clodio: peligro físico de Quinto Cicerón. Levantamiento del exilio de Cicerón (4 de agosto). Entra en Roma el 4 de septiembre. Discurso Post reditum in senatu . Problemas provocados por la confiscación de sus bienes; discurso De domo sua . Continúan los ataques armados de Clodio: contra Cicerón en la Vía Sacra el 11 de noviembre, contra la casa de Milón el 12. Muerte del primer marido de Tulia.
Año 56:
Cartas 76 (IV 4) a 82 (IV 8a).
Cónsules: Gneo Cornelio Léntulo Marcelino y Lucio Marcio Filipo.
Clodio elegido edil (20 de enero). Enfrentamientos con Milón. Conferencia de Luca (mediados de abril): César, Pompeyo y Craso con numerosos senadores y magistrados. Restauración de las fincas de Cicerón incluida la biblioteca de Ancio. Segundo matrimonio de Tulia (con Furio Crásipes). Pro Sestio, Pro Caelio, De haruspicum responso, De prouinciis consularibus .
Año 55:
Cartas 83 (IV 6) a 87 (IV 13).
Cónsules: Gneo Pompeyo (2.°) y Marco Licinio Craso (2.°).
Elección por el terror de los cónsules en febrero. Cicerón estrecha los lazos de amistad con Pompeyo. Inauguración por éste del Teatro y el templo a la Venus Vencedora. Pérdida de las libertades; régimen dictatotiral: refugio en las letras (biblioteca de Fausto, hijo de Sula). In Pisonem, In Gabinium, De oratore , inicio del De temporibus suis (acabado en verano del 54).
Año 54:
Cartas 88 (IV 14) a 93 (IV 19).
Cónsules: Apio Claudio Pulcro y Lucio Domicio Ahenobarbo.
Fin de la Palinodia iniciada en el 56 (¿De prouinciis consularibus ?): Cicerón defiende a sus peores enemigos para no enfrentrarse con César (que le encarga embellecer Roma —Forum Iulii, saepta Iulia —junto con Opio) y Pompeyo. Muerte de Julia, hija de César, casada con Pompeyo (primera mitad de septiembre). Visión clara del final de la república y de la moral política, con la figura del futuro dictador al fondo. Escándalo del pacto entre los cónsules actuales y los candidatos Gayo Memio y Gneo Domicio Calvino: obstrucción de las elecciones. Crecida del Tíber. Quinto con César en Britania. Expedición de Craso contra los partos. Pro Messio; Pro Druso, Pro Scauro; Pro Vatinio ; Pro Gabinio ; inicio del De republica .
Año 53:
Sin cartas a Ático.
Cónsules: Marco Valerio Mesala Rufo y Gneo Domicio Calvino (tras un interregno de enero a julio).
Desastre de Craso ante los partos. Cicerón augur. Enfermedad y manumisión de Tirón.
Año 52:
Sin cartas a Ático.
Cónsules: Pompeyo sin colega (3°): desde julio, Quinto Cecilio Metelo Pio Escipión Nasica.
Asesinato de Clodio. Pro Milone (8 de abril); inicio del De legibus .
Año 51:
Cartas 94 (V 1) a 113 (V 20).
Cónsules: Marco Claudio Marcelo y Servio Sulpicio Rufo.
Proceso contra Tito Munacio Planco Bursa (enero o febrero). Cicerón, gobernador de Cilicia: desde el 31 de julio. Victoria del Amano (13 de octubre): Cicerón saludado como Imperator . A fin de año termina la campaña militar. Proyectos de tercer matrimonio de Tulia.
Año 50:
Cartas 114 (V 21) a 132 (VII 9).
Cónsules: Gayo Claudio Marcelo y Lucio Emilio Paulo.
Seis primeros meses: administración civil de Cicerón en Cilicia (abandona la provincia a finales de julio). Conflicto entre Marco Escapcio y Publio Munacio con la ciudad de Salamina. Matrimonio de Tulia y Publio Comelio Dolabela (abril o mayo). Crisis de las relaciones entre Quinto y Pomponia. Problemas económicos con Filótimo por la adquisición de los bienes de Milón. Muerte de Hortensio Hórtalo (junio). Inminencia del conflicto entre César y Pompeyo. Fin de la guerra de las Galias.
Año 49:
Cartas 133 (VII 10) a 210 (X 18).
Cónsules: Gayo Claudio Marcelo y Lucio Cornelio Léntulo Crus.
Cicerón a las puertas de Roma (4 de enero). Pretensión de conseguir un «triunfo». Cónsules y senadores se retiran a Campania tras votar la destitución de César (7 de enero). Cicerón es encargado del mando en Capua. César pasa el Rubicón (12 de enero). Comienza la guerra civil: César toma Corfinio (20-21 de febrero). Retirada de Pompeyo (perseguido por César) hasta embarcar en Brundisio (17 de marzo). Entrevista de Cicerón con César (27 de marzo). Imposición de la toga viril a Marco hijo (31 de marzo). César parte hacia Hispania (7 de abril). Cicerón se embarca para unirse a Pompeyo en Macedonia (6 de junio). César derrota a los pompeyanos en Ilerda a comienzos de agosto, toma Marsella en octubre y vuelve a Italia. Discurso en el templo de Apolo.
Año 48:
Cartas 211 (XI 1) a 219 (XI 8).
Cónsules: Gayo Julio César (2.°) y Publio Servilio Isáurico.
Batalla de Farsalia (9 de agosto): Cicerón, enfermo, no participa. Asesinato de Pompeyo en Alejandría. Inicio de la guerra de Alejandría (octubre). Cicerón llega a finales de octubre a Brundisio desde donde escribe a Ático cartas llenas de tristeza y dolor.
Año 47:
Cartas 220 (XI 9) a 237 (XI 22).
Cónsules: Quinto Fufio Caleno y Publio Vatinio.
Cicerón aguarda en Brundisio una oportunidad de volver a Roma. Hasta principios de octubre no se acerca a Túsculo. Problemas «políticos» con su sobrino y su hermano. Dificultades económicas; sobre todo preocupación por Tulia. Fin de las guerras de Alejandría (marzo) y Asia (derrota de Farnaces en Zela —agosto—). Comienza la guerra de África (diciembre).
Año 46:
Cartas 230 (XII 2) a 249 (XII 11).
Cónsules: Gayo Julio Cesar (3.°) y Marco Emilio Lépido.
Fin de la guerra de África (Tapso, 6 de abril). Suicidio de Catón de Útica (mediados de abril). Cuatro triunfos de César y otros fastos (julio-septiembre). Distribución de tierras (primeras referencias al asunto de Butroto), leyes suntuarias, ampliación de derechos civiles y magistraturas… Cleopatra en Roma (verano). Divorcio de Tulia y Dolabela (otoño). Repudio de Terencia. Matrimonio con Publilia (diciembre). Guerra de Hispania (diciembre). Laus Catonis, Brutus, Orator, Pro Marcello, Pro Ligario .
Año 45:
Cartas 250 (XII 13) a 354 (XIII 42).
Cónsules: Gayo Julio César (4.°) y Quinto Fabio Máximo.
Nacimiento de Léntulo, hijo de Tulia (enero). Muerte de Tulia (mediados de febrero): gran tristeza de Cicerón. Obsesión por erigirle un santuario. Problemas económicos. Repudio de Publilia. Marco hijo marcha a Atenas (principios de abril). Problemas «políticos» con Quinto hijo. Victoria de César en Munda (17 de marzo). Vuelta de César a Roma (mediados de septiembre). Consolatio, Hortensius, Academica, De finibus bonorum et malorum. Tusculanae disputationes, Laus Porciae, Epistula ad Caesarem, Pro rege Deiotaro .
Año 44:
Cartas 355 (XIV 1) a 426 (XVI 15).
Cónsules: Marco Antonio y Gayo Julio César (5.°) (luego Publio Cornelio Dolabela).
César, dictador perpetuo (14 de febrero). Asesinato de César (15 de marzo). Amnistía general a propuesta de Cicerón (17 de marzo). Antonio se adueña del poder. Arribada de Octavio (finales de marzo): llega a Roma en mayo. Episodio de Herófilo (9-13 de abril). Cleopatra marcha de Roma (abril). Divorcio de Quinto Cicerón y Pomponia. Continúa el asunto de Butroto. Relaciones cambiantes de Cicerón y Dolabela, que terminan en ruptura. Problemas económicos de Cicerón. Intentos de que contraiga nuevo matrimonio. Diferencias con su sobrino. Proyectos de marchar de Italia. Última carta a Ático conservada: 426 (XVI 15), escrita desde Arpino después del 12 de noviembre. De natura deorum, De senectute, De amicitia, De diuinatione, De fato, De gloria, Topica, De officiis . Primeras Filípicas . Proyectos de escribir historia y un diálogo «al estilo de Heráclides».
Las Cartas a Ático. Transmisión .
Asunto importante en torno a las cartas, sobre todo las dirigidas a Ático, es el del momento de su publicación inicial. A este respecto conviene considerar antes que nada una serie de datos concretos.
La primera cita que hace imaginar la colección ya publicada es de Séneca el filósofo, quien en una carta dirigida a Lucilio a mediados de los años sesenta de nuestra era (97, 4-5) reproduce literalmente un buen pasaje de 16 (I 16), 5 bajo el epígrafe «Libro primero de las cartas de Cicerón a Ático». Y hay en el mismo epistolario dirigido a Lucilio alguna otra cita literal, aunque sin indicación del libro (118, 1 recoge el «si no tienes ningún asunto, escribe lo que te venga a los labios» de 12 [I 12], 4; claro está que esta frase puede ser un tópico de mayor difusión, no algo acuñado por el propio Marco Tulio), además de referencias expresas a determinados contenidos (así en 118, 2 de 12 [I 12], 1).
Las cartas a Ático, pues, circularían ya sin duda en tiempos de Nerón; pero la cuestión fundamental, muy discutida y no menos difícil de resolver, es desde cuándo. Entre las múltiples opiniones que corren, la más firme en favor de una publicación por obra del propio destinatario (lo cual se interpreta generalmente como una especie de traición al amigo, dado que la lectura de la correspondencia tal como nos ha llegado no deja una opinión muy favorable de su conducta en general, al menos mirándola bajo nuestras perspectivas actuales) es la de J. Carcopino 31 . Que choca, entre otros escollos de diversa consideración, con la más que probable ignorancia de estos textos por parte no sólo de Valerio Máximo (cuya obra se editó en época de Tiberio), sino incluso de Asconio Pediano, el más famoso comentarista de Cicerón, que publicó sus trabajos entre el 54 y el 57 de Cristo. Argumento, si no decisivo, sí al menos de importante peso.
Sin embargo, para fijar el término post quem hay que tener en cuenta que Cicerón, como él mismo dice en más de una ocasión 32 , conservaba al menos parte de las cartas de Ático; y éste y Tirón hacían lo mismo con las suyas 33 . Es más, probablemente en respuesta a una pregunta de su amigo, dice Marco Tulio al final de 410 (XVI 5), 5, fechada el 9 de julio del 44: «no hay ninguna recopilación de mis cartas, pero Tirón tiene alrededor de setenta y cabe tomar algunas de las que tienes tú. Conviene que yo las repase y las corrija. Entonces por fin se podrán publicar». Es decir, ya en vida del autor se plantea la conveniencia de dar a la luz algunas al menos de sus cartas, y no necesariamente las más elaboradas, pues en general las dirigidas a Ático no lo son.
Por otra parte Cornelio Nepote asegura, todavía en vida de Ático (probablemente hacia el 35 ó 34 a. C.), haber tenido acceso a «once volúmenes de cartas, desde su consulado (es decir el de Cicerón) hasta sus últimos días, enviadas a Ático», añadiendo (Ático 16, 3-4): «quien las lea no echará mucho de menos una historia seguida de esos tiempos. Pues está tan detalladamente expuesto todo lo relacionado con los intereses de los hombres más importantes, los errores de los jefes, las transformaciones de la república que nada falta en ellas…». Claro que esto no implica necesariamente una «publicación» en regla.
Así las cosas, la cuestión continúa abierta e insistir en ella nos llevaría mucho más allá del límite que aquí nos está permitido.
Lo cierto es que, además de los autores mencionados, en la Antigüedad citan cartas ciceronianas Quintiliano, Plinio el Joven, Suetonio, Aulo Gelio, así como Nonio Marcelo y los gramáticos del siglo IV o Macrobio.
Después el texto, a juzgar por los datos a nuestro alcance, parece haber suscitado escaso interés durante mucho tiempo y no vuelve a ser manejado con asiduidad hasta el Renacimiento, precisamente gracias a Petrarca, quien descubrió un manuscrito de la correspondencia con Ático, Bruto, Quinto y Octaviano en Verona el año 1345. Manuscrito, por cierto, hoy desaparecido, como también la copia que de él realizó el propio Petrarca; los códices conservados más antiguos son de finales del siglo, con alguna excepción de escasa entidad (así los cuatro fragmentos de dos hojas cada uno remontables al siglo XI o XII , que se salvaron gracias a su empleo para un libro de contabilidad por los moradores de un monasterio cercano a Würzburg en el XVI ).
Las dos primeras ediciones remontan al año 1470: una, salida de prensas en Venecia, se debe a Nicolás Ienson e incluye las cartas a Bruto y a Quinto así como la Vida escrita por Cornelio Nepote (Epistolae ad Atticum, Brutum et Quintum fratrem cum ipsius Attici uita , Venetiis, Nic. Ienson, 1470), la otra es romana y también incorpora cartas a distintos destinatarios (Epistolae ad M. Brutum et ceteros , Romae, 1470). Cada una de ellas parte de una rama diferente de la tradición: aquélla de la encabezada por el Ambrosiano E 14 inf., de comienzo del siglo XIV , el códice más antiguo conservado con, al menos, parte de las cartas a Ático; ésta de la encabezada por el Mediceo 49, 18, escrito el año 1393 y mentenido como códice fundamental por los editores antiguos, que lleva anotaciones de sus sucesivos poseedores, estudiosos de la talla, entre otros, de Coluccio Salutati (que utilizó para ello varios códices), Niccolo Niccoli, a cuyas manos llegó el año 1406 (anotaciones basadas en un manuscrito de Pistoya, hoy desaparecido, que de las cartas a Ático solo tenía los siete primeros libros) o Leonardo Bruno (el Aretino), quien recibió el Mediceo tras la muerte del anterior en 1437.
Las cartas fueron objeto de interés grande ya en los últimos años de ese siglo 34 , y sobre todo en el siguiente, a lo largo del cual vieron la luz más de una docena de ediciones entre las que merecen citarse la de Aldo 35 , situada cronológicamente entre las dos de J. B. Ascensio 36 ; la de A. Cratandro, que aporta lecturas de códices hoy perdidos 37 ; las de P. Victorio 38 , P. Manucio, con el primer comentario valioso al texto 39 y D. Lambino, autor de numerosas y atinadas conjeturas que aún hoy son tenidas en cuenta 40 . A ellas añadiremos las que se ocupan más concretamente de las cartas a Ático, sobre todo S. Corrado 41 , que aporta interesantes correcciones, propias y ajenas, y S. Bosio 42 , también destacado por la aportación de una serie de atinadas conjeturas, sobre todo de vocablos griegos 43 . Merecen también destacarse las Variae lectiones de M. A. Muret, que todavía hoy son tenidas en cuenta por los editores 44 .
Debido a la cantidad y calidad de ediciones puestas en circulación durante el siglo XVI , los dos siguientes viven prácticamente de ellas, hasta el punto de que de este periodo únicamente merece citarse la llevada a cabo por J. A. Ernesti 45 , que recoge aportaciones de importantes estudiosos precedentes 46 .
El siglo XIX , con los avances en los procedimientos de estudio y tratamiento de los textos, supuso un nuevo impulso en la actividad editorial de los clásicos, al que no podía ser ajena la obra epistolar de Cicerón. Citemos, por la importancia de sus aportaciones, entre los editores, los nombres de C. G. Schütz 47 , A. S. Wesenberg 48 , C. F. W. Müller 49 , J. C. G. Boot 50 y, sobre todo, J. C. Orelli 51 , y de los críticos, O. E. Schmidt 52 , C. A. Lehmann 53 , J. N. Madvig 54 entre otros 55 .
Muchas de las aportaciones de estos estudiosos del XIX han sido incorporadas a las grandes ediciones que se han dedicado a la correspondencia ciceroniana en el siglo actual. Podemos dividirlas en tres grupos:
a) Ediciones críticas:
M. Tulli Ciceronis Epistulae ad Atticum (H. SJÖGREN ), Upsala, 1916-1960.
M. Tulli Ciceronis Epistularum ad Atticum libri sedecim , recensuit H. MORICCA , Turín, Paravia, 1953.
M. Tulli Ciceronis Epistulae . Vol. II. Epistulae ad Atticum. Pars prior. Libri I-VIII (W. S. Watt). Pars posterior. Libri IX-XVI (D. R. SHACKLETON BAILEY ), Oxford Classical Texts, 1965; 19672 .
M. Tulli Ciceronis Epistulae ad Atticum , vols. I-II (D. R. SHACKLETON BAILEY ), Leipzig, Teubner, 1987.
b) Texto y traducción
Cicero, Letters to Atticus . Con traducción inglesa de E. O. WINSTEDT , Harvard University Press, Londres, 1928.
Cicerón, Cartas a Ático . 3 vols. Prólogo, traducción y notas de J. A. AYALA . Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, Universidad Autónoma, México, 1971-1976.
c) Ediciones críticas con notas (y traducción)
R. Y. TYRRELL ; L. C. PURSER , The Correspondence of M. Tullius Cicero arranged according to its Chronological Order , vols. I-VII, Dublín-Londres 1901-1933 (Hildesheim, 1969).
D. R. SHACKLETON BAILEY , Cicero’s Letters to Atticus , vols. I-VII, Cambridge University Press, 1964-1970.
L.-A. CONSTANS (vols. I-IV), J. BAYET (vols. IV-V), J. BEAUJEU (vols. VI-X), Cicéron. Correspondance , X vols. París, Les Belles Lettres, 1934-1993.
En España, edición completa de las Cartas, junto con el resto de la obra ciceroniana, no parece haberse impreso antes de 1797, cuando vio la luz la de J. A. Melón, que utiliza el texto de J. Olivet 56 y los índices de J. A. Ernesti 57 .
En cuanto a traducciones, aparte de una serie de Cartas selectas en edición bilingüe para usos escolares, como la muy difundida de Pedro Simón Abril, «Tres libros de cartas selectas con interpretaciones y escolios escritos en lengua española», que vio la luz en Tudela el año 1572 58 , o la poco posterior de Fr. Gabriel Aulón 59 , por citar las más antiguas, es necesario esperar hasta finales del siglo pasado para tener acceso a una versión cuidada de la totalidad del epistolario. Es la debida al Canónigo de la Metropolitana de Granada, D. Francisco Navarro y Calvo, que dedica a las dirigidas a Ático los tomos IX y X de las Obras completas de Marco Tulio Cicerón para la Biblioteca Clásica, bajo el epígrafe de «Cartas Políticas I-II», Madrid, Luis Navarro ed., 1885-1886.
De fecha más reciente es la edición bilingüe de J. A. Ayala antes mencionada. A ellas hay que añadir la recopilación de J. Guillén Cabañero, M. Tulio Cicerón. Cartas políticas , Madrid, Akal, 1992, que incluye ciento veinte de las que aquí veremos.
La presente traducción
He tomado como texto base el editado por D. R. Shackleton Bailey, pero consultando sobre todo los de la Colección «Les Belles Lettres», varios de cuyos volúmenes han salido de prensas con posterioridad a esa edición. Las notas de uno y otros están, por otro lado y como no podía ser menos, en la base de las que aquí acompañan al texto. La numeración de las cartas sigue el orden cronológico establecido por el editor (que considero ocioso ni siquiera discutir ahora), con lo cual la lectura seguida de las pertenecientes a cada periodo resulta más fácil. No obstante, es necesario hacer una observación: la cronología está establecida en función de las cartas ciceronianas; las ajenas que el autor incluye en los paquetes enviados a Ático o reproduce directamente en el interior de las suyas, aparecen, como entonces, junto a éstas.
La traducción incorpora con cierta frecuencia conjeturas, del propio D. R. Shackleton Bailey o de otros, así como algunas variantes que me han parecido más adecuadas para la correcta comprensión de determinados pasajes y que se enumeran al final de esta introducción.
1 Lo mismo ocurre con las diez que le siguen, datadas entre los años 67 y 65. La primera escrita a otra persona es Ad fam . V 2, de finales de enero o principios de febrero del 62, que tiene como destinatario a Quinto Metelo Céler.
2 M. Tulio Cicerón, Discursos , I, Madrid, Gredos, 1990, págs. 7-156.
3 Véase al respecto ya 94, 1, la primera carta a Ático conservada de ese año, y además, v. gr., 95, 1 o 3 (donde habla de «enorme fastidio»), 102, 2; 103, 3; 104, 1 y 5; 106, 3; 108, 1 (ya en Laodicea, hablando nuevamente de que aquello le hastía) y 3; 110, 5; 113, 7, 4, 14; 115, 11, 14; 116, 6..
4 Concrctamente a partir del I de agosto, según 107, 1, con lo cual su mandato acabaría el 30 de julio (cf. 114, 9).
5Phil . II 40.
6 No es esta, ni mucho menos, la tesis sostenida por J. CARCOPINO en su polémica obra sobre Les secrets de la correspondance de Cicéron I-II, París, 1947 (versión inglesa de E. O. LORIMER , Yale, 1951), que no podemos discutir aquí.
7 Véase al respecto la nota 12 de la traducción correspondiente al pasaje de la carta reseñada.
8 Según PLUTARCO , que hace esta observación al inicio de su biografía de Marco Tulio.
9 Según PLUTARCO , Cic . 8, aportó como dote ciento veinte mil denarios.
10 Terencia, después de divorciarse de Marco Tulio, se casó dos veces, primero con Salustio y luego con el orador Mesala Corvino, según afirma SAN JERÓNIMO (Contra Joviniano I 48), aunque se discute la veracidad sobre todo de este último matrimonio. Murió centenaria.
11 Así, la menciona frecuentemente en diminutivo y la califica como «mis delicias, mi favorita» (deliciae —deliciolae — nostrae ), se obsesiona con sus dificultades personales y económicas, atiende a sus opiniones en muchos aspectos…
12 En los primeros días de agosto: cf. 73 (IV 1), I.
13 Cf. 8 (I 3), 3.
14 Véase 244 (XII 7), I.
15 Quien lo describe como «un hombre que no tuvo nada del natural de su padre excepto las buenas maneras» (Suas . 7, 13).
16 PLIN ., Hist. Nat . XIV 147; PLUT ., Cic . 24, 8, quien dice que la culpa fue del rétor Gorgias.
17 Llegó a tirarle a Marco Agripa una copa de vino, según recoge PLINIO (Hist. Nat . XIV 147).
18Guerras Civiles IV 51. Cito la traducción de A. SANCHO ROYO en el vol. 84, pág. 49, de esta misma colección.
19 Esta idea está también en SÉNECA , Ben . 4, 30 «¿qué hizo cónsul al hijo de Cicerón sino su padre?».
20 Véase R. SYME , La revolución romana (trad. de The Roman Revolution , Oxford University Press, 1939), Madrid, Taurus, 1989, pág. 382.
21 NKPOTE , Ático 1, 2.
22 Como señala NEPOTE en su biografía (7, 2). 223.-2
23 Hay, sin embargo, quienes piensan que tal actividad no era propiamente comercial, sino que Ático desempeñaba más bien con Cicerón el papel de consejero literario. Las copias que indudablemente realizaron sus esclavos no se comercializarían de forma regular (cf. J. J. PHILLIPS ,«Atticus and the publication of Cicero’s works», Classical Weekly 79, 1986, 227-237).
24 Así, por ejemplo, cuenta Nepote que apoyó económicamente la fuga del joven Mario, citado (1, 4) entre sus más tempranos amigos, junto con Cicerón y Lucio Manlio Torcuato (2, 2); alivió con sus recursos las necesidades de los atenienses (2, 4): repartió trigo, dando a todo el mundo seis modios (2, 6); facilitó a Cicerón «cuando huía de la patria» doscientos cincuenta mil sestercios (4, 4) y cien mil, más otros trescientos mil, a Bruto cuando cayó en desgracia (8, 6). En la propia correspondencia se concede un considerable espacio al asunto de Butroto, mencionado por primera vez en 243 (XII 6a), 2 del primer mes intercalar del 46, pero sobre todo en varias cartas de julio del 44 (407 [XVI 16], A-F).
25 También son mencionadas fugazmente en las cartas su abuela (8 [I 3], I —fallecimiento— y su madre (1 [I 5], 8; 3 [I 7]; 4 [I 8], 1; 23 [II 3], 4).
26 Según NEPOTE , Árico , 18, 3, el cual añade «nada puede ser más dulce que aquellos libros para quienes tienen algún interés en conocer a los hombres ilustres».
27 Véase 16 (I 16), 15 (y NEPOTE , Ático 18).
28 Cicerón se refiere a los Anales en 262 (Xll 23), 2 y al poema Sobre el consulado de Cicerón en 21 (II 1), I.
29 Véase, a propósito de Cicerón, las palabras de G. BOISSIER , Cicéron et ses Amis, Étude sur la société romaine du temps de César , París, 1865, pág. 26: «il avait un pied dans tous les partis… de là vient que tous les partis sont représentés dans sa correspondance».
30 Las obras del autor citadas son principalmente las que él mismo menciona en sus cartas.
31 En las obras antes citadas (véase nota 5).
32 Véase sobre todo 177 (IX 10), 4: «Pues después de haber llegado a este punto, desenrollé el volumen de tus obras, que guardo sellado y conservo con el mayor esmero».
33 Así, leemos en 310 (XII 6), 3, de principios de junio del 45: «En cuanto a la carta a Bruto, que me pides, no tengo copia; pero, no obstante, está a buen recaudo, y dice Tirón que es oportuno que la tengas».
34 Se citan, en efecto, las tres ediciones llevadas a cabo por Bartolomé Saliceto y Ludovico Regio, la primera en Roma el año 1490; las otras dos en Venecia, una hacia 1495, la otra en 1499.
35Epistolae ad Atticum, ad Brutum, ad Quintum fratrem, libri XX. Latina interpretatio eorum quae in iis ipsis epistolis graece scripta sunt …, Venetiis in aed. Aldi et Andreae Soceri, 1513, 1521.
36Opera rhetorica, oratoria et forensia… Opera epistolica… Opera philosophica , Parisiis, in aedibus Ascensii, 1511; 15222 (y 1527). Les seguiría, unos años más tarde Epistolae ad T. P. Atticum et ad M. Brutum cum comm. J. Bpt. Pii per quem ab injinitis detersae mendis cumque Jod. Badii Ascensii in easdem annot . Parisiis, venund. ipsis Ascensio et Joa. Reoigny. Sub prelo Ascensiano… 1531.
37Omnia opera in tres secta tomos et ad variorum vetustissimorumque codd. fidem recognita , Basileac ap. Cratandrum, 1528 (Epistolae vol. III).
38Opera omnium quae hactenus excusa sunt castigatissima nunc pr. in lucem edita (cura P. Victorii) , Venetiis, L. A. Junta, 1534-1537 (Epistolae, tom. III 1536), y posteriormente Epistolae ad Atticum, ad M. Brutum, ad Quintum fr… e bibl. P. Victorii. Excusum in fine libri est vetustissimum S. C. Romae inventum , Florentiae ap. Juntas, 1571.
39Epistolae ad Atticum. Brutum et Quintum fratrem summa diligentia castigatae… Pauli Manutii in easdem epist. scholia quibus abditi locorum sensus ostenduntur cum explic. castigationum quae in his epist. pene innumerabiles factae sunt , Venetiis, ap. Aldi filios, 1540.
40Opera omnia a Dion. Lambino ex codd. mss. emendata el aucta. ejd. Lambini annotationes s. emendationum rationes, index et fragmenta omnia , Lutetiae, J. du Puys, 1565-1566.
41Epistolae ad T. Pomponium Atticum Seb. Corradi brevissimis interpretationibus illustratae . Venetiis, ap. Hier. Scotum, 1544.
42Epistolae ad Atticum. Ex fide vetustiss. codd. emend. st. et op. Sim. Bosii c. ejd. animadvers , Ratiasti Lemovicum ap. Hugonem Barboum, 1580.
43 A ellas se pueden añadir todavía las de I. Hervagio (Opera omnia ex codd. mss. emendata . Basileae, ex officina Hervagiana, 1534 —las Epistolas en el tomo III—), C. Estéfano (Opera , Parisiis, Carol Stephanus, 1554-1555), L. Malaespina (In epistolas M. Tullii Ciceronis ad Atticum, Brutum et Q. fratrem emendationes ac suspiciones , Venetiis, 1564) o Fr. Junio (Epistolae ad Atticum, ad Q. fratrem …, Heidelbergae, 1594).
44 Venecia-París, 1559-1586.
45Opera omnia ex rec. Jac. Gronov. Acc. varietas lect. Pearcianae, Graevianae, Davisianae, cum singul librorum argum. et ind. rerum hist. verbor. philol. crit. cur. Jo. A. Ernesti , Lipsiae, 1737-1739 (Halis Saxsonum 1774-17772 ).
46 Véase entre los editores y comentaristas del XVII , J. Gruterus, Opera omnia quae extant ex sola fere Codd. Mss. fide emendata st. atque ind. Jani Gulielmi et Jani Gruteri. Add. notis el indic. accur. confectis , Hamburgi ex blibliop. Frobeniano, 1618; A. Popma, Epistolae ad Atticum… ex recogn. Popmae. Ejd. in eas commenta et castigationes , Franckarae ex off. Jo. Lamrinck, 1618; J. G. Graeuius, Epistolarun libri XVI ad T. Pomp. Att. ex rec. J. G. Graeuii cum ejusdem animadv. et notis integris S. Victorii, P. Manutii, etc. nec non selectis S. Corradi, Js. Casauboni. J. Fr. Gronovii et aliorum . Amstelodami sumpt. Blauiorum et H. Wetstenii, 1684; J. Gronovius, Opera quae extant omnia ex mss. codd. emendatis studio atque industria C. Gulielmi et J. Gruteri add. eorum notis integris, nunc denuo recogn. ab J. Gronovio …, Lugduni Batavorum 1692 (Epist. pars III). Del XVIII , V . gr., J. N. Lallemand, Opera. Rec. J. N. Lallemand . Parisiis, Saillant, Desaint, Barbou, 1768.
47Epistulae quae extant omnes ad Atticum. ad Quintum firatrem et quae vulgo ad familiares dicuntur, ind. chronol. disp. Rec. selectisque super. interpr. et s. anim. ill. Ch. God Schütz , Halae, 1809-1812 y Opera omnia deperditorumque libr. fragm. Textum accur. recogn. potiorem lect. var. adnot. ind. rerum et verb. copiossis, adj. Chr. God. Schütz , Lipsiae 1814-1823 (Epist. tom. XII, 1816).
48Epistulae ad Atticum, Brutum etc ., Lipsiae, 1872-1873 (cf. Emendationes M. Tullii Ciceronis epistolarum , Hauniae, 1840, y Emendationes alterae ad Ciceronis epistolarum editionem , Lipsiae, 1873.
49M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia . Leipzig, 1898 (Epist. ad Att. Pars III, vol. II).
50M. Tulli Ciceronis epistularum ad T. Pomponium Atticum libri XVI , Amstelodami, 1865 (18862 ); Observationes criticae ad M. T. Ciceronis epístolas , Amstelodami, 1880.
51Opera quae supersunt omnia ac deperditorum fragmenta… Ed. J. C. Orellius , Turici, 1826-1837, y Opera… omnia ex rec. Csp. Orellii. Ed. II. emend. Curavit J. Sp. Orellius et J. G. Baiterus , Turici, 1845 (Epist. vol. III)
52Die handschriftliche Überlieferung der Briefe Ciceros an Atticus, etc. (=Abhandl. der philol.-hist. Classe der kön. sächs. Gesellschaft der Wiss . X 1888).
53Quaestiones Tullianae . Praga & Leipzig, 1886 y De Ciceronis ad Atticum epistulis recensendis et emendandis , Berlín, 1892.
54Adversaria critica ad scriptores latinos et graecos 11 (pp. 234-236) et III (pp. 165-181) , Hauniae, 1873-1874.
55 Como Fr. Bentivoglio, Opera quae supersunt omnia apparatu, indd., varietate te lect. notis tabulisque aen. ill. …ad opt. edd. et mss. codd. praesertim Ambros. coll. var. lect. et sel. interpr. notis novisque auctae cura Fr. Bentivoglio , Mediolani, 1826-1832; R. Klotz, Scripta quae manserunt omnia. Recognovit R. Klotz , Lipsiae, 1851-1856 (Epist. pars III, 1854); J. G. Baiter, C. L. Kayser, Opera omnia . Lipsiae, 1860-1869. G. Kahnt. Symbolae criticae in Ciceronis Epistulis , Progr. Zeitz, 1844; H. E. Allen, Emendationes . 1854; Fr. Hofmann, Ausgewählte Briefe von M. Tullius Cicero . Berlín, 1860.
56Opera omnia cum delectu commentariorum studio Jos. Oliveti ed …, París, Coignard, Guerin, Desaint et Guerin, 1940-1942, 9 vols.
57 De las cartas han aparecido más recientemente algunas recopilaciones de tipo escolar (por ej. Cartas de Cicerón, escogidas, distribuidas en sus clases con breves argumentos y notas de R. de Oviedo , Madrid, Manuel Martín ed., 1980, o V. J. HERRERO LLORENTE , Selecciones de cartas de Cicerón y de epigramas de Marcial , Madrid, Gredos, 1986), y alguna edición parcial anotada (como la del libro VIII de las Cartas a Ático, Universidad de Murcia, 1991).
58M. Tullii Ciceroni Epistolarum selectarum libri tres. Cum interpretationibus et scholiis Hispana lingua scriptis, quibus aditus facillimus aperitur ad non magno labore litteras Latinas perdiscendas. Pedro Simone Aprileo Laminitano interprete et auctore . Tudelae, per Thomas Porralis Allobrogem ipsiusmet auctoris studio et opera correctum, 1572.
59Marci Tulli Ciceronis Epistolarum familiarum liber secundus. Item aliquot Epistolae ex ceteris libris, cum latina et hispana interpretatione, Fratre Gabriele Aulon. carmelita, interprete . Compluti, apud Joannem Gratianum, anno 1574.
BIBLIOGRAFÍA SUMARIA
Las ediciones más importantes han sido citadas en el apartado anterior. Las obras generales sobre el autor y su obra, en la Introducción general (vol. 139 de esta colección). Acerca de la epistolografía en general y de la de Cicerón en particular, puede verse:
Epistolografía en general
C. CASTILLO , «La epístola como género literario: de la antigüedad a la edad media latina», Est. Clás . 18 (1974), 427-442.
P. CUGUSI , Evoluzione e forme dell’ epistolografia latina nella tarda repubblica e nei primi due secoli dell’impero , Roma, Herder, 1983.
—, «Studi sull’ epistolografia Latina II. L’età ciceroniana e augustea», Annali della Facoltà di Lettere, Filosofía e Magisterio dell’ Università di Cagliari 35 (1972), 7-167.
C. DZIATZKO , «Brief», en RE , III, 1 (1897) cols. 836-843.
B. KYTZLER , «Brief», Lexikon der Antike I, Múnich, 1969, págs. 261-266.
G. LUCK , «Brief und Epistel in der Antike», Altertum 7, 2 (1961), 77-84.
A. J. MALHERBE , Ancient epistolary theorists , Soc. for biblical liter. Sources for biblical stud. n.° 19. Atlanta, Ga. Scholars Press, 1988.
M. A. MARCOS CASQUERO , «Epistolografía romana», Helmantica 36 (1983), 377-406.
M.a N. MUÑOZ MARTÍN , Teoría epistolar y concepción de la carta en Roma , Granada, Universidad, 1985.
H. PETER , Der Brief in der Römischen Litteratur. Litterargeschichtliche Untersuchungen und Zusammenfassungen , (Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der Königl. Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften XX, núm. III), Leipzig, B. G. Teubner, 1901 (Hildesheim, Georg Olms, 1965).
G. SCARPAT , «L’Epistolografía», Introduzione allo studio della cultura classica , vol. I, Milán, Marzorati, 1972, págs. 473-512.
J. SCHNEIDER , «Brief», Reallexikon für Antike und Christentum , 2, 1954, págs. 564-585.
J. SYKUTRIS , «Epistolographie», en RE , Suppl. V, 1931, cols. 186-220.
Epistolografía ciceroniana
J. BOES , La philosophie et l’action dans la correspondance de Cicéron , Nancy, Presses Universitaires, 1990.
G. BOISSIER , Cicéron et ses Amis. Étude sur la société romaine du temps de César , París, Hachette, 1865 (Hildesheim, Georg Olms, 1976).
K. BUECHNER , «M. Tullius Cicero (Briefe)», en RE VIIA, 1 (1939), cols. 1192-1235.
J. CARCOPINO , Les secrets de la correspondance de Cicéron , I-II, París, 1947. Trad. ingl., Nueva York, 1969.
G. DAMMANN , Cicero quomodo in epistulis sermonem hominibus, quos appellat, et rebus, quas tangit, accomodauerit , Diss. Gryphiae, 1910.
R. HARIMAN , «Political style in Cicero’s letters to Atticus», Rhetorica , 7, 1989, 145-158.
H. KOSKENNIEMI , «Cicero über die Briefarten (genera epistularum )» Arctos , n. s. 1 (Comentationes in honorem Edw. Linkomies ), Helsinki, 1954, págs. 97-102.
A. MANZO , Facete Dicta Tulliana. Ricerca, analisi, illustrazione dei facete dicta nell’epistolario di Marco Tullio Cicerone , Biblioteca de la Riv. Stud. Class ., s. 1, 5, 1969.
M.a N. MUÑOZ MARTÍN , Estructura de la carta en Cicerón , Madrid, Ediciones Clásicas, 1994.
R. MONSUEZ , «Le style epistolaire de Cicéron et la langue de la conversation», Ann. Fac. Lettres Toulouse , 1952, págs. 67 ss.; 1953, págs. 97 ss.; 1954, págs. 41 ss.
J. J. PHILLIPS , «Atticus and the publication of Cicero’s works», Classical Weekly 79 (1986), 227-237.
B. S. POVSIC , «Locutiones cotidianae quae in M. Tullii Ciceronis epistulis reperiuntur. Epistularum ad Atticum», VL (1982), núm. 85, 26-32; núm. 86, 28-30; núm. 87, 21-25.
A. SCHOENBERGER , Quibus rationibus Marcus Tullius Cicero in epistulis res ciuiles et oeconomicas mensus sit , Magisterarbeit, Frankfurt, 1988.
R. B. STEELE , «The Greek in Cicero’s Espistles» American Journal of Philology , 21 (1900), págs. 387-410.
F. TRISOGLIO , La lettera ciceroniana come specchio di umanità , Turín, G. Giapichelli, 1985.
NOTA TEXTUAL
LECTURA DE LA EDICIÓN DE LECTURA AQUÍ SEGUIDA D. R. SHACKLETON BAILEY
1 (I 5)
(Roma, noviembre del 68)*
Cicerón saluda a Ático.
Tú mejor que nadie, por nuestro íntimo trato, puedes hacerte cargo del dolor que he sufrido y la considerable pérdida que para mí ha supuesto, en la vida pública y familiar, la muerte de mi primo Lucio 1