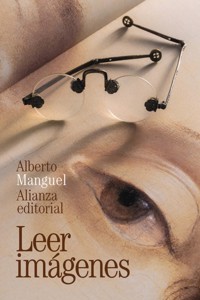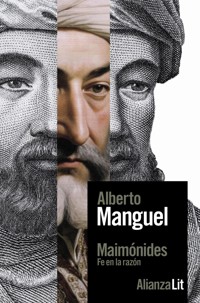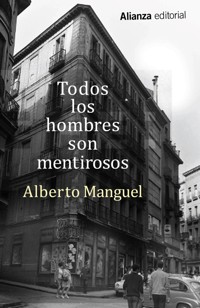Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Alianza Literaria (AL)
- Sprache: Spanisch
Cuando a comienzos de este siglo Alberto Manguel instaló su biblioteca en un viejo presbiterio del Valle del Loira, sintió finalmente que, al igual que sus libros, había hallado su lugar en el mundo. Pero la vida le desdijo y su biblioteca está ahora guardada en cajas en un depósito en Canadá. Eco inverso del breve ensayo de Walter Benjamin, "Mientras embalo mi biblioteca" es casi un manifiesto, un gesto de rebeldía frente a la amenaza de olvido que supone vaciar los estantes. En esta elegía (acompañada de diez digresiones), Manguel reivindica con lucidez y sabiduría la biblioteca que sigue existiendo en la mente del lector, el poder de la palabra y los juegos de asociaciones y recuerdos que los libros, aun encerrados, producen. Una biblioteca, dice Manguel, es una autobiografía de muchas capas: esa es la noción que explora este nuevo texto del autor, Premio Formentor 2017, quien tanto ha contribuido, a lo largo de todos sus escritos, al placer de la lectura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alberto Manguel
Mientras embalo mi biblioteca
Una elegía y diez digresiones
Traducido del inglés por Eduardo Hojman
Índice
Primera digresión
Segunda digresión
Tercera digresión
Cuarta digresión
Quinta digresión
Sexta digresión
Séptima digresión
Octava digresión
Novena digresión
Décima digresión
Agradecimientos
Créditos
A Craig
«Si alguien subiera a los cielos y contemplara la naturaleza del mundo y la belleza de las estrellas, la admiración que sentiría le parecería desagradable, pero sería en cambio la más placentera si tuviera a alguien con quien compartirla.»
CICERÓN, De la amistad
Mi última biblioteca estaba en Francia, dentro de un viejo presbiterio de piedra al sur del valle del Loira, en una aldea tranquila de menos de diez casas. Mi compañero y yo elegimos ese lugar porque junto a la casa había un granero, parcialmente derribado siglos atrás, lo bastante grande como para albergar mi biblioteca, que para entonces ya tenía treinta y cinco mil libros. Yo pensaba que, una vez que los libros encontraran su lugar, yo encontraría el mío. Estaba equivocado.
Supe que quería vivir en esa casa la primera vez que abrí dos pesadas puertas para carruajes que daban al jardín desde la entrada. Lo que se veía, enmarcado por un portal arqueado de piedra, eran dos antiguas sóforas que proyectaban su sombra sobre un suave césped que se extendía hasta un muro gris en el fondo. Nos habían dicho que, durante las guerras campesinas, se habían construido túneles abovedados debajo de ese terreno que comunicaban la casa con una torre lejana y ahora derruida. A lo largo de los años, mi compañero cuidó el jardín, plantó rosales y un huerto y se ocupó de los árboles, muy maltratados por los dueños anteriores, que habían llenado uno de los troncos huecos con basura y habían dejado que las ramas altas se volvieran peligrosamente frágiles. Cada vez que paseábamos por el jardín decíamos que éramos los guardianes, nunca los dueños, porque (como ocurre con todos los jardines) parecía que ese sitio estaba poseído por un espíritu independiente que los antiguos llaman numen. Plinio, cuando explica lo numinoso de los jardines, dice que se debe a que en otros tiempos los árboles eran los templos de los dioses y que esos dioses no habían olvidado. Los frutales del fondo del jardín habían crecido sobre un cementerio abandonado que se remontaba al siglo IX; tal vez los antiguos dioses también sentían que aquel era su hogar.
Había una tranquilidad extraordinaria en ese jardín amurallado. Cada mañana, cerca de las seis, yo bajaba, todavía un poco dormido, me preparaba una jarra de té en la oscura cocina de vigas y me sentaba junto a nuestra perra en el banco de piedra del exterior a contemplar cómo la luz de la mañana se arrastraba por la pared del fondo. Luego iba con ella a mi torre, que estaba adosada al granero, y leía. Solo el canto de los pájaros (y, en verano, el zumbido de las abejas) interrumpía el silencio. Al crepúsculo, unos murciélagos diminutos volaban en círculo, y al amanecer las lechuzas del campanario de la iglesia (jamás entendimos por qué elegían construir sus nidos bajo el repicar de las campanas) bajaban en picado para cazar su cena. Eran lechuzas comunes, pero en nochevieja una gigantesca lechuza blanca, como el ángel que según Dante guía la embarcación de las almas hasta las orillas del Purgatorio, se deslizaba silenciosa en la oscuridad.
Ese antiguo granero, cuyas piedras llevaban la firma de sus constructores del siglo XV, albergó mis libros durante casi quince años. Bajo un techo de vigas desgastadas, reuní a los sobrevivientes de numerosas bibliotecas anteriores, desde mi infancia en adelante. Había solo unos pocos libros que tendrían valor para un bibliófilo serio: una Biblia ilustrada de un scriptorium alemán del siglo XIII (regalo del novelista Yehuda Elberg), un manual para inquisidores del siglo XVI, algunos libros de artistas contemporáneos, unas cuantas primeras ediciones difíciles de encontrar y muchos ejemplares firmados. Pero yo no disponía (como tampoco dispongo ahora) de los fondos ni del conocimiento necesarios para convertirme en un coleccionista profesional. En mi biblioteca, lustrosas y flamantes ediciones de bolsillo se encontraban democráticamente junto a patriarcas de aspecto severo encuadernados en cuero. Los libros más valiosos para mí eran ejemplares con los que guardaba una relación personal, como, por ejemplo, uno de los primeros que leí, una edición alemana de 1930 de los Cuentos de hadas de los hermanos Grimm, impresa en una sombría letra gótica. Muchos años después volvía a revivir recuerdos de mi infancia cada vez que pasaba las hojas amarillentas.
Instalé mi biblioteca de acuerdo con mis propias necesidades y prejuicios. A diferencia de una biblioteca pública, la mía no precisaba de códigos comunes que otros lectores pudieran entender y compartir. Una cierta lógica estrambótica gobernaba su geografía. Las secciones principales estaban determinadas por el idioma en que estaban escritos los libros; es decir que, sin distinción de género, todos los libros escritos originalmente en español o francés, inglés o árabe (siendo este último un lenguaje que no hablo ni en el que leo) estaban juntos en los mismos estantes. Determinados temas –la historia del libro, comentarios bíblicos, la leyenda de Fausto, literatura y filosofía del Renacimiento, estudios gais, bestiarios medievales– tenían todos sus secciones separadas. Algunos autores y géneros ocupaban un lugar privilegiado: yo coleccionaba miles de novelas de detectives pero muy pocos relatos de espías, más Platón que Aristóteles, las obras completas de Zola y prácticamente nada de Maupassant, todo John Hawkes y Cynthia Ozick pero casi nada de los autores de la lista de best sellers del New York Times. Guardaba en los estantes docenas de libros muy malos que no tiraba a la basura por si alguna vez necesitaba el ejemplo de un libro que me pareciera malo. En El primo Pons, Balzac ofrece una justificación de esta conducta obsesiva: «Una obsesión –escribió– es un placer que ha alcanzado el nivel de una idea».
Aunque sabía que solo éramos guardianes del jardín y de la casa, con respecto a los libros sentía que me pertenecían, que eran parte de mi ser. A veces se habla de personas a las que les cuesta prestar atención o prestar ayuda; yo pocas veces prestaba libros. Si quería que alguien leyera determinado título, compraba un ejemplar y se lo regalaba. Creo que prestar un libro es incitar al robo. En la biblioteca pública de una de mis escuelas había una advertencia tan excluyente como generosa: «ESTOS LIBROS NO SON TUYOS: SON DE TODOS». Un cartel como ese no podía ponerse en mi biblioteca. Para mí era un espacio completamente privado que al mismo tiempo me rodeaba y me reflejaba.
Cuando era un niño y vivía en Israel, donde mi padre era el embajador de Argentina, con frecuencia me llevaban a jugar a un parque que empezaba como un jardín cuidado y que iba convirtiéndose en dunas por las que unas enormes tortugas avanzaban pesadamente, dejando delicadas huellas en la arena. Una vez encontré una tortuga que había perdido la mitad del caparazón. Me dio la impresión de que me miraba con sus ojos ancianos mientras se arrastraba sobre las dunas hacia el mar, despojada de algo que la había protegido y definido.
Con frecuencia he sentido que mi biblioteca explicaba quién era yo, me otorgaba una personalidad cambiante que se transformaba constantemente con el correr del tiempo. Y, sin embargo, a pesar de esto, mi relación con las bibliotecas siempre ha sido extraña. Me encanta el espacio de una biblioteca. Me encantan los edificios públicos que se erigen como emblemas de la identidad que escoge una sociedad, imponente o discreta, intimidatoria o familiar. Me encantan las hileras interminables de libros cuyos títulos trato de descifrar en su escritura vertical, que tiene que leerse (jamás supe por qué) de arriba hacia abajo en inglés e italiano y de abajo hacia arriba en alemán y español. Me encantan los sonidos amortiguados, el silencio reflexivo, el amortiguado resplandor de las lámparas (especialmente si están hechas de cristal verde), los escritorios pulidos por codos de generaciones de lectores, el olor a polvo y a papel y a cuero, o los olores nuevos a mesas plastificadas y productos de limpieza con aroma a caramelo. Me encanta el ojo al que no se le escapa nada del mostrador de informaciones y la solicitud sibilina de las bibliotecarias. Me encantan los catálogos, especialmente los viejos, formados por cajones con fichas (donde sea que aún sobrevivan) con datos mecanografiados o escritos a mano. Cuando estoy en una biblioteca, en cualquier biblioteca, tengo la sensación de estar traducido a una dimensión exclusivamente verbal por medio de un truco de magia que jamás he entendido del todo. Sé que toda mi historia verdadera está allí, en algún estante, y que lo único que necesito es tiempo y una oportunidad para encontrarla. Nunca lo hago. Mi historia sigue siendo esquiva, porque nunca es la definitiva.
En parte esto se debe a que no puedo pensar en línea recta. Divago. Me siento incapaz de partir de datos objetivos iniciales, continuar por una ordenada red de puntos lógicos, para llegar a una resolución satisfactoria. Por más fuerte que sea mi intención original, me pierdo por el camino. Me detengo a admirar una cita o a escuchar una anécdota, me distraigo con preguntas que son ajenas a mi propósito y me dejo llevar por una asociación libre de ideas. Empiezo hablando de una cosa y termino hablando de otra. Me propongo, por ejemplo, considerar el tema de las bibliotecas, y la imagen de una biblioteca ordenada conjura en mi desordenada mente connotaciones inesperadas y caprichosas. Pienso «biblioteca» y de inmediato me asalta la paradoja de que una biblioteca socava cualquier orden que pueda poseer, con combinaciones azarosas y fraternidades ocasionales, y que si, en lugar de limitarme al camino convencional alfabético, numérico o temático que la biblioteca me ofrece para guiarme, me permito tentarme por afinidades no electivas, mi tema ya no es la biblioteca sino el gozoso caos del mundo al que la biblioteca intenta ordenar. Ariadna convirtió el laberinto en un sendero definido y sencillo para Teseo; mi mente transforma el sendero sencillo en un laberinto.
En uno de sus primeros ensayos, Borges observó que una traducción puede entenderse como equivalente a un borrador y que la única diferencia entre una traducción y una versión temprana de un texto es meramente cronológica, no jerárquica: el borrador precede al original, mientras que la traducción lo sigue. «Presuponer que toda recombinación de elementos es necesariamente inferior a un arreglo previo –escribió Borges– es presuponer que el borrador 9 es necesariamente inferior al borrador H ya que no puede haber sino borradores. El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la superstición o al cansancio.» Al igual que el texto de Borges, yo no tengo ninguna biografía definitiva. Mi historia cambia de biblioteca en biblioteca, o del borrador de una biblioteca al siguiente, nunca precisamente una, nunca la última.
Uno de mis recuerdos más antiguos (debía de tener un año o dos en aquella época) es de un estante lleno de libros en la pared que estaba sobre mi cuna, de donde mi niñera elegía un cuento para antes de dormir. Esa fue mi primera biblioteca propia; un año más tarde, cuando aprendí a leer por mi cuenta, ese estante, que había sido transferido al nivel más seguro del suelo, se convirtió en mi dominio privado. Recuerdo haber organizado y reorganizado los libros siguiendo reglas secretas que yo mismo inventaba: toda la serie de Golden Books tenía que estar junta, las gruesas compilaciones de cuentos de hadas no podían tocar los minúsculos títulos de Beatrix Potter, los animales de peluche tenían que estar en el mismo estante de los libros. Me decía a mí mismo que si estas reglas se violaban, ocurrirían cosas terribles. La superstición y el arte de las bibliotecas están profundamente entrelazados.
Aquella primera biblioteca se encontraba en una casa de Tel Aviv; la siguiente se formó en Buenos Aires, durante la década de mi adolescencia. Antes de volver a Argentina, mi padre le había pedido a su secretaria que comprara libros en cantidad suficiente como para llenar los estantes de la biblioteca de nuestra nueva residencia; en consecuencia, ella le encargó montones de volúmenes a un vendedor de libros usados de Buenos Aires, pero luego se dio cuenta de que, cuando trataba de ubicarlos en los estantes, muchos de ellos no cabían. Sin desanimarse, los mandó guillotinar al tamaño adecuado y luego los hizo encuadernar en cuero de un subido tono verde, un color que, combinado con el roble oscuro, le daba a aquel sitio la atmósfera del claro de un bosque. Yo robaba libros de aquella biblioteca para abastecer la mía, que cubría tres de las paredes de mi dormitorio. Para leer aquellos libros circuncisos había que hacer el esfuerzo adicional de reemplazar las partes que faltaban en cada página, un ejercicio que, sin duda, me preparó para poder leer más adelante las novelas cut-up de William Burroughs.
A continuación apareció la biblioteca de mi adolescencia, que, como fue construyéndose mientras cursaba la escuela secundaria, contenía casi cada uno de los libros que todavía tienen valor para mí en la actualidad. Profesores generosos, libreros apasionados, amigos para quienes dar un libro era un acto supremo de intimidad y confianza me ayudaron a crearla. Sus fantasmas rondaban amablemente mis estantes y sus voces todavía resuenan en los libros que me dieron, de modo que hoy en día, cuando abro Siete cuentos góticos de Isak Dinesen o los primeros poemas de Blas de Otero, la impresión que tengo no es la de estar leyendo yo el libro sino de que me lo están leyendo en voz alta. Esta es una de las razones por las que jamás me siento solo en mi biblioteca.
Abandoné la mayor parte de aquellos primeros libros cuando partí para Europa en 1969, poco antes de la dictadura militar. Supongo que, si me hubiera quedado en Buenos Aires, como les ocurrió a tantos de mis amigos, tendría que haber destruido mi biblioteca por miedo a la policía, ya que en aquellos días terribles a uno podían acusarlo de subversivo solo por haber sido visto con un libro que parecía sospechoso (a una persona a la que conocía la arrestaron por comunista por llevar encima Rojo y negro de Stendhal). En Argentina, en aquella época, la demanda de los servicios de los fontaneros experimentó un crecimiento sin precedentes, porque muchos lectores trataban de quemar los libros en las tazas de los inodoros, lo que hacía que la porcelana se resquebrajara.
En cada lugar en el que me instalaba, como por generación espontánea me surgía una biblioteca. En París, en Londres, en Milán, en el calor húmedo de Tahití, donde trabajé como editor durante cinco largos años (en mis ejemplares de las novelas de Melville todavía hay rastros de moho polinesio), en Toronto y en Calgary, coleccionaba libros y luego, cuando llegaba el momento de partir, los embalaba en cajas y los obligaba a esperar con la mayor paciencia posible dentro de trasteros que parecían tumbas, con la incierta esperanza de una resurrección. En cada una de esas ocasiones me preguntaba cómo había podido suceder eso, cómo esa exuberante jungla de papel y tinta había ingresado en un nuevo período de hibernación y si, alguna vez, volvería a cubrir mis paredes como una hiedra.
Mi biblioteca, tanto cuando está instalada como cuando está embalada en cajas, jamás ha sido un animal individual, sino un conjunto compuesto por muchos otros, una criatura fantástica formada por las diversas bibliotecas que construí y que luego abandoné, una y otra vez, a lo largo de mi vida. No recuerdo ningún momento en que no haya tenido alguna clase de biblioteca. Cada una de mis bibliotecas es una especie de autobiografía de muchas capas, y cada libro alberga el instante en que lo leí por primera vez. Los garabatos en los márgenes, la ocasional fecha en la guarda, el descolorido billete de autobús marcando una página por razones que hoy son misteriosas, todas esas cosas intentan recordarme quién era yo entonces. Mayormente, fracasan. Mi memoria está menos interesada en mí que en mis libros, y me resulta más fácil recordar la historia leída una vez hace mucho tiempo que al joven que la leyó.
Mi primera biblioteca pública fue la de la Saint Andrews Scots School, una de las numerosas escuelas primarias a las que asistí en Buenos Aires antes de los doce años. Había sido fundada como escuela bilingüe en 1838 y era el establecimiento educativo de origen británico más antiguo de Sudamérica. La biblioteca, aunque pequeña, era para mí un lugar rico y lleno de aventuras. Yo me sentía como un explorador de Rider Haggard en la oscura selva formada por estanterías que en verano tenían olor a tierra y en invierno apestaban a madera húmeda. Acudía a la biblioteca principalmente con el fin de poner mi nombre en la lista de espera para retirar en préstamo las nuevas entregas de Hardy Boys o una recopilación de cuentos de Sherlock Holmes. Por lo que yo sabía, aquella biblioteca escolar no poseía un orden riguroso: podía encontrar libros de dinosaurios junto a varios ejemplares de Azabache, así como aventuras bélicas emparejadas con biografías de poetas ingleses. Esa multitud de libros, reunida, al parecer, sin otro propósito que ofrecer a los estudiantes una generosa variedad, se combinaba bien con mi temperamento: yo no quería una visita guiada estricta, quería la libertad de la ciudad, como aquel honor (que aprendimos en la clase de historia) que en la Edad Media los alcaldes conferían a los visitantes extranjeros.
Siempre he adorado las bibliotecas públicas, pero debo confesar una paradoja: no me siento a mis anchas trabajando en una de ellas. Soy demasiado impaciente. No me gusta esperar los libros que quiero, algo inevitable a menos que la biblioteca esté bendecida con la generosidad de estanterías abiertas. No me gusta que me prohíban escribir en los márgenes de los libros que tomo prestados. No me gusta tener que devolver libros en los que descubro algo asombroso o precioso. Como un saqueador rapaz, quiero que los libros que leo sean míos.
Tal vez por eso no me siento cómodo en una biblioteca virtual: no se puede poseer verdaderamente a un fantasma (aunque el fantasma sí puede poseerlo a uno). Yo anhelo la materialidad de las cosas verbales, la presencia sólida del libro, su forma, su tamaño, su textura. Entiendo la conveniencia de los libros inmateriales y la importancia que tienen en una sociedad del siglo XXI, pero para mí poseen la cualidad de las relaciones platónicas. Tal vez por eso siento tan profundamente la pérdida de aquellos libros que mis manos conocían tan bien. Soy como Tomás, que quiere tocar para creer.
Primera digresión
Todos nuestros plurales son, en definitiva, singulares. ¿Qué es, entonces, aquello que nos impulsa a salir de nuestra fortaleza para buscar la compañía y la conversación de otros seres que nos reflejan incesantemente en el extraño mundo en que vivimos? El mito platónico según el cual los humanos originales poseían una naturaleza doble que posteriormente los dioses dividieron en dos explica, hasta cierto punto, nuestro afán: buscamos nostálgicamente nuestra mitad perdida. Pero, aun así, los apretones de mano, los abrazos, los debates académicos y los deportes de contacto nunca bastan para atravesar nuestra convicción de individualidad. Nuestros cuerpos son burkas que nos protegen del resto de la humanidad, y a Simón Estilita no le haría falta subirse a una columna en el desierto para sentirse aislado de sus congéneres. Estamos condenados a la singularidad.
Sin embargo, cada nueva tecnología nos ofrece otra esperanza de reunión. Nuestros antepasados se congregaban en torno a los murales de las cavernas para discutir memorias colectivas de cazas de mamuts, las tablas de barro y los rollos de los papiros les permitían conversar con los distantes y con los muertos. Gutenberg creó la ilusión de que no somos únicos y de que cada ejemplar del Quijote