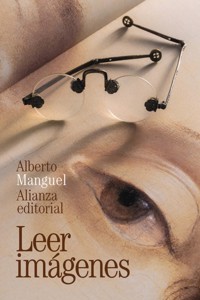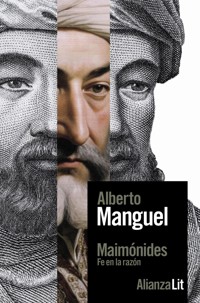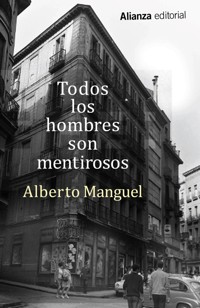Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Manguel
- Sprache: Spanisch
Con un espíritu lúdico que atrapará a todo aficionado al libro y a la lectura, Alberto Manguel traza en esta deliciosa mezcla de psicología, historia, anécdotas, memoria, fantasía, estudios clásicos, etc., un estimulante recorrido por el caprichoso y apasionante laberinto de 6.000 años de palabra escrita. Lectores y experiencias de todos tiempos y lugares nos guían con amenidad a través de Una historia de la lectura, precisamente la que Manguel ha sido capaz de articular a partir de su condición de lector ávido e inteligente: san Ambrosio, uno de los primeros en aprender a leer en silencio; Diderot, convencido de las propiedades terapéuticas de las novelas "picantes"; Borges, que pedía que leyeran para él su madre, sus amigos, quien estuviera a mano; Stevenson, que no quería aprender a leer para no privarse del placer que le producían las lecturas de su niñera...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 668
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alberto Manguel
Una historia de la lectura
Traducido del inglés por José Luis López Muñoz
Índice
Preámbulo a la nueva edición
Agradecimientos
Palabras preliminares
La última página
1. La última página
Lecturas
2. Leer sombras
3. Los lectores silenciosos
4. El libro de la memoria
5. Aprender a leer
6. La primera página ausente
7. Lectura de imágenes
8. Leer para otros
9. Las formas del libro
10. Lectura privada
11. Metáforas de la lectura
Los poderes del lector
12. Principios
13. Ordenadores del universo
14. Leer el futuro
15. El lector simbólico
16. Lectura en interiores
17. Robar libros
18. El autor como lector
19. El traductor como lector
20. Lecturas prohibidas
21. El loco de los libros
Las guardas del libro
22. Las guardas del libro
Procedencia de las ilustraciones
Créditos
A Craig Stephenson
Aquel día que juntó nuestras cabezas,
el destino forjó un sabio encuentro:
Yo absorto por el tiempo que hace fuera,
tú absorto por el tiempo que hace dentro.
Según Robert Frost
Preámbulo a la nueva edición
Chesterton decía que lo más extraño de los milagros es que ocurren. Cuando yo empecé a imaginar un corto ensayo (todavía no sospechaba que iba a ser un libro) sobre la historia de nuestro oficio de lector, pensé que éste sería una mera descripción de ese acto tan frecuente de tomar un libro y abrirlo, y recorrer la historia narrada como si fuese mía. Fue así el comienzo, pero muy pronto me di cuenta de que, por un lado, casi nada conocía de esa acción cotidiana y, por otra parte, que las preguntas sobre el tema se iban acumulando de manera inesperada y apabullante. Una vez abierto el libro: ¿qué ocurría en mi cerebro? ¿Qué misteriosos circuitos conducían de la palabra impresa a la narración vivida? ¿Por qué leía silenciosamente? ¿Qué mecanismo diferente permitía que yo leyera en voz alta? ¿De dónde venía mi obsesión por acumular libros? ¿Cómo nació la idea de biblioteca? ¿Qué significaba el impulso de encontrar narración en todo, palabras sí, pero también imágenes? ¿Cómo aprendemos a leer? La idea de escribir sobre la lectura surgió en un instante; la búsqueda de respuestas a mis preguntas me llevó unos siete años.
Cuando publiqué Una historia de la lectura hace ya un cuarto de siglo, el tema era, si no singular, al menos poco frecuente. El mismo año en que apareció la edición francesa, el docto Roger Chartier publicó una antología de ensayos universitarios sobre el tema en varios volúmenes, pero no existían otras obras que intentaran explorar el acto de la lectura en sí. Ahora la Historia de la Lectura es casi un género literario establecido, e innumerables son los testimonios de lectores más o menos conocidos que narran sus vidas a través de sus lecturas y los avatares correspondientes. Tal vez contribuyan a esta proliferación de crónicas lectores las alarmas frente a la industria electrónica, fenómeno al que deberíamos estar ya acostumbrados. Con la invención de la fotografía se habló de la muerte de la pintura, con el cine, de la muerte del teatro, con los videos, de la muerte del cine. Ninguna de estas muertes anunciadas se confirmó. Tampoco la muerte de la lectura, que sigue vigente y activa.
Una pregunta que no desarrollé en mi Historia de la lectura fue acerca del rol que juega la lectura en la formación de un ciudadano consciente de sus responsabilidades. Sabemos que, por desgracia, la experiencia de la Historia no basta para evitar las trampas del pasado. Pocas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, estamos volviendo a enfrentar las amenazas de los sistemas totalitarios, y con ellos los prejuicios racistas, antisemitas, islamófobos, misóginos y tantos otros. Los nietos de hombres y mujeres asesinados por los tiranos del pasado pujan por coronar a los tiranos del futuro. Frente a esa pasión suicida, la lectura parece no servir de defensa. Los individuos que establecieron el protocolo de la «solución al problema judío» en Wannsee eran en su mayor parte treintañeros educados en la Deutsche Kultur, todos con diplomas universitarios, devotos lectores. Si el acto de leer, de leer «buena» literatura, de adentrarse en los libros y hacerlos suyos, de frecuentar bibliotecas y tomar parte en discusiones literarias, no nos transforma en seres humanos cabales, empáticos y dispuestos a imaginar una sociedad mejor y más justa, ¿para qué sirve ser lector?
La respuesta que encuentro me parece insatisfactoria. La lectura –el acto que, en sus mejores condiciones, nos permite compartir experiencias que no tuvimos y vivir en épocas y mundos distintos de los nuestros– no es compulsiva. No es un instrumento que nos obliga a nada: la lectura, como todo acto humano, depende de nuestra voluntad. Lo que sí podemos decir de ella es que contiene ciertas inefables posibilidades de conducta ética. La lectura puede volvernos más inteligentes, más abiertos al sufrimiento ajeno, más conscientes de nuestras identidades y de las identidades de los otros, más preparados a aceptar la inherente ambigüedad de todo conocimiento y de nuestras emociones, más resignados a las flaquezas del lenguaje y de la lógica. Puede, pero esto no quiere decir que así suceda obligatoriamente.
Quiere la leyenda que en las sociedades del libro la palabra escrita sea juzgada nefasta o peligrosa. Hace ya veinticinco siglos, Platón (cuya fama dependió de los apuntes escritos que tomaban sus alumnos) inventó la fábula del dios Thot que ofrece el arte de la escritura al faraón y que éste rechaza, alegando que el mágico don haría que sus súbditos olvidasen la práctica de la memoria: hoy en día, los detractores de la tecnología electrónica retoman el argumento faraónico. Sin embargo, en verdad existe una razón oculta para tales rechazos. Tanto entonces como ahora, el temor a la palabra escrita, en cualquiera de sus formas, esconde un temor más profundo, el temor a la consciencia. Nuestras sociedades, compuestas de individuos dotados de razón, temen que esos mismos individuos las cuestionen y las cambien. Nuestras sociedades temen el arte de la lectura, porque la lectura puede llevar al cuestionamiento, y el cuestionamiento a la crítica, y la crítica al cambio. No es sorprendente que los esclavistas de siglos pasados prohibiesen con severas penas que se enseñase a leer a los esclavos. Tampoco es sorprendente que en nuestros días un tweet incoherente y temperamental tenga más peso que un ensayo bien razonado y bien escrito. El primero es sentido como auténtico, un exabrupto sincero que sale «de las tripas», justamente porque no fue sometido al escrutinio intelectual del segundo, considerado como frío y artificial. Como es bien sabido, en nuestras sociedades de consumo, la praxis es preferida al logos. Un lector razonable es un mal consumidor.
Obviamente, la lectura no lleva necesariamente al cambio, no mejora la calidad de vida, no nos hace mejores ciudadanos ni seres más inteligentes. Pero nos ofrece todas estas posibilidades, lo cual ya es mucho. Adquirir la consciencia de nuestras obligaciones leyendo las ficciones de hacedores de literatura, como un Cervantes o un García Márquez, descubrir a través de sus personajes el don la empatía, el poder taumatúrgico de la generosidad, el entendimiento de la justicia como una forma de la felicidad, es una eficaz preparación para el oficio de ciudadanos.
¿Pero cuáles son las relaciones entre los hacedores de literatura y sus lectores?
A finales de los años sesenta, Jorge Luis Borges publicó un cuento, «El informe de Brodie», en el que narra, en la voz de un misionero escocés, las costumbres de una tribu de gente primitiva llamada, en honor a los Viajes de Gulliver, los Yahoos. Dice su informe que «una costumbre de la tribu son los poetas. A un hombre se le ocurre ordenar seis o siete palabras, por lo general enigmáticas. No puede contenerse y las dice a gritos, de pie, en el centro de un círculo que forman, tendidos en la tierra, los hechiceros y la plebe. Si el poema no excita, no pasa nada; si las palabras del poeta los sobrecogen, todos se apartan de él, en silencio, bajo el mandato de un horror sagrado. Sienten que lo ha tocado el espíritu; nadie hablará con él ni lo mirará, ni siquiera su madre. Ya no es un hombre sino un dios y cualquiera puede matarlo».
Desde nuestras primeras sociedades, sentados alrededor de los fuegos cavernícolas, sentimos el impulso de «ordenar seis o siete palabras» para transmitir algo casi inefable que sentimos, pensamos, imaginamos, creemos. Como ocurre con los poetas Yahoo, la mayor parte de las veces «no pasa nada». Las palabras emitidas no excitan, no cobran vuelo y, en el caso de las sociedades de lo escrito que empezaron a florecer hace unos cinco milenios, pasan a formar parte de esas resignadas bibliotecas donde aguardan con fe muda a sus anhelados y futuros lectores. La literatura –el arte– es infinitamente paciente.
Pero en los contados casos en los que las palabras (obras de arte, composiciones musicales, movimientos de danza) conmueven a su público, suceden, o pueden suceder, varias cosas.
Primera consecuencia: la conversión del autor mismo, por medio de las reacciones de sus lectores, en un ser prodigioso, dotado de cualidades divinas y exceptuado de las obligaciones comunes de sus conciudadanos. Premios literarios, listas de bestsellers, ceremonias oficiales lo consagran. Pero también, como en el caso de los poetas Yahoo, el autor se convierte en víctima propiciatoria. Sartre definió al genio como aquel a quien el dedo de Dios aplasta contra el muro.
Segunda consecuencia: la creación recibida como obra de arte pasa a integrar una suerte de museo imaginario (para tergiversar el término de Malraux). Allí, en ese almacén del arte universal constantemente expurgado y revisado, conviven Margaret Atwood con la Monna Lisa, Bach con Banksy, Nietzsche con Shakira. Cada sociedad saca y agrega obras canónicas, y de ese fárrago surgen los vocabularios con los que las sociedades se definen y redefinen. Nuestras lenguas maternas son moldeadas en ese espacio numinoso que afecta tanto a quienes lo comparten conscientemente, como a quienes lo ignoran inconscientemente. Todos somos ciudadanos de Atenas, de Jerusalén, de Bagdad, de Pekín.
Tomo ejemplos literarios: ningún italiano es insensible al viaje de Dante aunque no haya leído nunca la Commedia; ningún argentino escapa a la dudosa moral del Martín Fierro aunque nunca haya recitado los versos de José Hernández; ningún alemán evita las paradojas lingüísticas del Fausto aunque nunca haya visto la obra de Goethe o abierto el libro. Venimos al mundo y somos recibidos en el imaginario colectivo de la tribu, que en estos días tiene, quizás más que nunca antes y a pesar de ciertos aturdidos muros, fronteras fluidas. De ese imaginario compartido surgen nuestras visiones del mundo y de nosotros mismos: nuestros proyectos de convivencia y nuestros prejuicios, nuestras ambiciones, empatías y delirios, nuestra doble identidad de observadores y observados.
Tercera consecuencia: sucede que a veces, quizás con mayor frecuencia de lo que suponemos, ese desafío hace que las creaciones artísticas afecten directamente el fluir de nuestras historias. Por ejemplo, ocurre que en ciertos momentos una obra provoca un cambio social. Sabemos que el Oliver Twist de Dickens contribuyó a modificar las leyes que regían el trabajo infantil en Inglaterra, y que Germinal de Émile Zola ayudó a mejorar un tanto la suerte de los mineros franceses. En las Américas, podemos citar otros ejemplos. Cuando en 1862 Abraham Lincoln se encontró con la célebre autora de La cabaña del tío Tom, Harriet Beecher Stowe, la leyenda cuenta que Lincoln le dijo: «¡Así que usted es la mujercita que escribió el libro que inició esta Gran Guerra!». En el siglo veinte, Huasipungo de Jorge Icaza, El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain, entre otros, contribuyeron a documentar, si no a modificar, la condición de los explotados.
El genial bibliotecario alemán Aby Warburg propuso, a principios del siglo veinte, el concepto de Nachleben o pervivencia de las imágenes, la continuidad y transformación iconográfica a través del tiempo, en contextos culturales muy diversos. Podemos quizás aplicar este concepto warburgiano a todas las producciones artísticas, no sólo a las imágenes –a las palabras, a los sonidos, a los movimientos– y ver cómo las palabras emitidas por los poetas Yahoo, cuando excitan a su público, son traducidas de generación en generación, significando cosas muy diversas y utilizadas con propósitos muy distintos. Hamlet fue para los contemporáneos de Shakespeare un primer esbozo de literatura policial y también un cuestionamiento de las mecánicas de la monarquía; para el siglo diecinueve, evidencia de la tensión entre logos y praxis, entre acción y reflexión; para el Tercer Reich, el retrato de un nuevo género de paladín ario; para los herederos de Freud, emblema de un conflicto psicológico clásico. Estas metamorfosis son lentas, graduales, a veces casi imperceptibles, pero siempre activas como corrientes culturales subterráneas en todas las sociedades del mundo.
Cuarta consecuencia: Hablé de tres posibles consecuencias del acto de lectura. Existe otra más: la más remota, la más importante, la más deseable, y la que raramente se manifiesta. Es la transformación del individuo afectado por la obra de arte en un ciudadano ético, empático, capaz de abrogar sus tendencias egoístas y mezquinas, ansioso de hacer de su sociedad un lugar suficientemente justo y adecuadamente feliz.
Tanto individual como colectivamente, ya no confiamos plenamente en nuestra relación con las obras de arte. Aceptamos el discurso mercantil que sólo busca consumidores y que quiere convencernos de que no somos lo suficientemente inteligentes para la llamada «alta cultura» que, según nos dicen, es demasiado ardua, lenta y difícil para nosotros. Y la industria sabe que no puede vender un producto «arduo, lento y difícil». Así, no aceptamos la obra abierta, el texto no dogmático. Educados para complacernos con respuestas concluyentes, rechazamos un libro que nos interroga, una obra de arte que no explica sus conclusiones. Sabemos, desde hace siglos, que la empatía y el conocimiento del otro se aprende con más profundidad y soltura a través de las obras de ficción que a través de cursos de psicología y antropología, y sin embargo desconfiamos de esas amistades imaginarias que se ofrecen a nosotros desde la Epopeya de Gilgamesh hasta ahora. Queremos saber para qué sirve una obra de arte en lugar de contentarnos y agradecer su mera existencia, y el efecto que produce en nosotros.
Este prístino efecto se produce en lo que es quizás el momento más importante en la vida de todo lector: cuando descubre que un libro, una página, un párrafo, fue escrito para él o para ella. En ese momento, su relación con la palabra se transforma. Ya no es uno más en la muchedumbre de Babel, tratando de hacerse entender en medio del vocerío por lo general falaz e incoherente. Desde ese momento es un hacedor, que es como (nos recuerda Borges) los antiguos anglosajones llamaban al poeta. Un lector, como secretamente sabemos, es un artífice de palabras, capaz de dar vida a través de la lectura al texto abandonado por su autor, y con ellas imaginar un mundo mejor, y tal vez construirlo.
Alberto Manguel
Agradecimientos
A lo largo de los siete años que ha durado la redacción de este libro he acumulado un buen número de deudas de gratitud. La idea de escribir una historia de la lectura comenzó con un intento de escribir un ensayo; Catherine Yolles sugirió que el tema bien merecía un libro: le agradezco su confianza. Gracias a quienes me han ayudado a dar forma al libro: Louise Dennys, la más amable de las lectoras, cuya amistad me ha sostenido desde los días ya lejanos de la Guía de lugares imaginarios; Nan Graham, que apoyó el libro desde el primer momento, y Courtney Hodell, cuyo entusiasmo lo ha acompañado hasta el final; Philip Gwyn Jones, cuyo aliento me ayudó a superar pasajes difíciles. Minuciosamente y con una habilidad digna de Sherlock Holmes, Gena Gorrell y Beverley Beetham Endersby corrigieron el manuscrito: a ellas mi agradecimiento, como de costumbre. Varios amigos hicieron amables sugerencias: Marina Warner, Giovanna Franci, Dee Fagin, Ana Becciú, Greg Gatenby, Carmen Criado, Stan Persky y Simone Vauthier. El profesor Amos Luzzatto, el profesor Roch Lecours, el señor Hubert Meyer y el padre F. A. Black aceptaron generosamente leer y revisar algunos capítulos concretos; los errores que subsistan son todos míos. Gracias de todo corazón al personal bibliotecario que encontró para mí libros extraños y respondió pacientemente a mis poco académicas preguntas en la Metro Toronto Reference Library, la Robarts Library, la Thomas Fisher Rare Book Library –todas de Toronto–, Bob Foley y el personal de la biblioteca del Banff Centre for the Arts, la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, la Bibliothèque Nationale de París, la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, la American Library de París, la Bibliothèque de l’Université de Strasbourg, la Bibliothèque Municipale de Colmar, la Huntington Library de Pasadena, California, la Biblioteca Ambrosiana de Milán, la London Library y la Biblioteca Nazionale Marciana de Venecia. También quiero dar las gracias al Maclean Hunter Arts Journalism Programme y al Banff Centre for the Arts, así como a la librería Pages de Calgary, donde se leyeron por vez primera partes de este libro.
Me habría sido imposible terminar este libro sin la ayuda económica del Ontario Arts Council (anterior a Mike Harris) y el Canada Council, así como de la George Woodcock Foundation.
In memoriam Jonathan Warner, cuyo apoyo y consejo echo mucho de menos.
Al lector
Leer tiene una historia.
Robert Darnton
The Kiss of Lamourette, 1990
Porque el deseo de leer, como todos los demás deseos que distraen nuestras almas infelices, puede ser analizado.
Virginia Woolf «Sir Thomas Browne», 1923
Pero, ¿quién será el amo? ¿El escritor
o el lector?
Denis Diderot 1796
Jacques le Fataliste et son maître, 1796
Figura 1. Un maestro de la ley islámica haciendo una lectura interpretativa del Corán, a principios del siglo XVIII.
Palabras preliminares
No sé si ha habido alguna vez una época propicia a la inteligencia. Los espléndidos ejemplos de creación intelectual que la historia nos ofrece se acompañan de ejemplares atrocidades: la esclavitud y la denigración de extranjeros y mujeres son el trasfondo del Siglo de Pericles; Confucio medita su filosofía en medio de las sangrientas guerras aristocráticas de la China durante la larga dinastía Zhou; Cervantes escribe su Quijote en medio de la limpieza étnica de España; Dostoyevski prepara su inmensa obra en las prisiones de Siberia; Kafka sueña sus lúcidas pesadillas en los albores del nazismo. En todo momento, desde las primeras tablillas sumerias hasta las tabletas electrónicas de hoy, ha habido lectores iluminados que han concedido a la literatura, a través de sus interpretaciones y relecturas, una suerte de inmortalidad. Y en todo momento ha habido quienes han intentado silenciar esa lectura e impedir esa nueva vida de las palabras.
Hoy, como siempre, nos amenaza aquella «antigua loba» de la que hablaba Dante, alegoría de la ambición material que, paso a paso, devora todo lo que encuentra por delante, desde las obras de arte y las creaciones intelectuales hasta el futuro de nuestros hijos y de nuestro planeta. Ha descubierto que los libros se compran y se venden y ha intentado convertir la industria editorial en un supermercado de baratijas. Para escatimar centavos, ha intentado eliminar de nuestras sociedades bibliotecas, museos, teatros, escuelas de libre pensamiento, universidades en las que se alienta la imaginación pura tanto en las artes como en las ciencias, y remplazar los valores estéticos, éticos y morales con valores puramente mercantiles. La lección de Cristo, echando a patadas a los mercaderes del templo, es necesaria hoy quizás más que nunca. Hay que volver a echarlos a patadas. Para hacerlo sin violencia física, podemos aprovechar un don que hemos adquirido penosamente en la infancia de nuestras sociedades, cuando aprendimos a nombrar nuestro sorprendente universo: la lectura. Leer puede conducir a razonar, a cuestionar, a imaginar mundos mejores. La lectura es, en este sentido, un acto subversivo y con ella podemos oponernos a la marea de codicia y estupidez que amenaza con ahogarnos. Ante la amenaza del diluvio, un libro es un arca.
¿En qué consiste ese acto misterioso de leer? ¿Qué cosa es ser un lector? Este libro intenta un examen de estas preguntas.
Han pasado más de quince años desde que terminé (o más bien, abandoné) Una historia de la lectura con un capítulo en el que confesaba la imposibilidad de la tarea que me había impuesto e imaginaba otro libro, el ambiciosamente soñado, el que yo nunca escribiría, en el que se contaba, en todo su caótico esplendor, la verdadera Historia de la lectura. Desde entonces, he ido agregando ineficaces capítulos a ese inacabado volumen bajo la forma de ensayos, crónicas, prefacios y reseñas que pretenden completar algo que obviamente no tiene fin. Si, como lo creo, nosotros, los seres humanos, somos esencialmente seres lectores cuya voluntad primera es descifrar los vocabularios que creemos reconocer en el universo que nos rodea, la ambición de historiar esas lecturas equivaldría a querer contar nuestra existencia diaria, nuestro diario intento de darle sentido al mundo y conocernos a nosotros mismos. Obviamente, las más de quinientas páginas de este libro (de cualquier libro) apenas bastarían para siquiera anunciar un tal proyecto; me contentaría plenamente si aquella inacabada Historia fuera leída tan sólo como la agradecida confesión de un lector exageradamente asiduo, deseoso de compartir con otros la laboriosa felicidad de la lectura.
El destino de todo libro es misterioso, sobre todo para su autor. Una de las inesperadas revelaciones que me deparó la publicación de Una historia de la lectura fue el descubrimiento de una comunidad mundial de lectores quienes, individualmente y en circunstancias muy distintas de las mías, tuvieron mis mismas experiencias y compartieron conmigo idénticos ritos iniciáticos, iguales epifanías y persecuciones. La verdad es que nuestro poder, como lectores, es universal, y es universalmente temido, porque se sabe que la lectura puede, en el mejor de los casos, convertir a dóciles ciudadanos en seres racionales, capaces de oponerse a la injusticia, a la miseria, al abuso de quienes nos gobiernan. Cuando estos seres se rebelan, nuestras sociedades los llaman locos o neuróticos (como a Don Quijote o a Madame Bovary), brujos o misántropos (Próspero o Peter Kien), subversivos o intelectuales (el capitán Nemo o el doctor Fausto), ya que el término «intelectual» ha adquirido hoy en día la calidad de un insulto.
Escasos siglos después de la invención de la escritura, hace al menos 6.000 años, en un olvidado lugar de Mesopotamia (como cuento en las páginas siguientes), los pocos conocedores del arte de descifrar palabras fueron conocidos como escribas, no como lectores, quizás para dar menos énfasis al mayor de sus poderes, el de acceder a los archivos de la memoria humana y rescatar del pasado la voz de nuestra experiencia. Desde siempre, el poder del lector ha suscitado toda clase de temores: temor al arte mágico de resucitar en la página un mensaje del pasado; temor al espacio secreto creado entre un lector y su libro, y de los pensamientos allí engendrados; temor al lector individual que puede, a partir de un texto, redefinir el universo y rebelarse contra sus injusticias. De estos milagros somos capaces, nosotros los lectores, y estos milagros podrán quizás rescatarnos de la abyección y tontería a las que parecemos condenados.
Sin embargo, la fácil banalidad nos tienta. Para disuadirnos de leer, inventamos estrategias de distracción: transformándonos en bulímicos consumidores para quienes sólo la novedad, nunca la memoria del pasado, cuenta; quitando prestigio al acto intelectual y recompensando la acción trivial y la ambición económica; proponiéndonos diversiones que contraponen a la placentera dificultad y amistosa lentitud de la lectura, la gratificación instantánea y la ilusión de la comunicación universal inalámbrica; oponiendo las nuevas tecnologías a la imprenta, y sustituyendo las bibliotecas de papel y tinta, arraigadas en el tiempo y en el espacio, con redes de información casi infinita cuya mayor cualidad es su inmediatez y su desmesura, y su declarado propósito (véase La sociedad sin papel de Bill Gates, publicado por supuesto en papel): la muerte del libro como texto impreso y su resurrección como texto virtual, como si el campo de la imaginación no fuese ilimitado y toda nueva tecnología tuviera necesariamente que acabar con la precedente.
Este último temor no es nuevo. A fines del siglo XV, en París, bajo los altos campanarios donde se oculta Quasimodo, en una celda monacal que sirve tanto de estudio como de laboratorio alquímico, el archidiácono Claude Frollo extiende una mano hacia el volumen abierto sobre la mesa, y con la otra apunta hacia el gótico perfil de Notre Dame que se vislumbra a través de la ventana. «Esto –le hace decir Victor Hugo a su desdichado sacerdote– matará a aquello.» Para Frollo, contemporáneo de Gutenberg, el libro impreso matará al libro-edificio, la imprenta dará fin a esa docta arquitectura medieval en la que cada columna, cada cúpula, cada pórtico es un texto que puede y debe ser leído.
Como la de hoy, esa antigua oposición es, por supuesto, falsa. Cinco siglos más tarde, y gracias al libro impreso, recordamos aún la obra de los arquitectos de la Edad Media, comentada por Viollet-le-Duc y Ruskin, y reinventada por Le Corbusier y Frank Gehry. Frollo teme que una nueva tecnología aniquile la anterior; olvida que nuestra capacidad creativa es infinita y que siempre puede dar cabida a otro instrumento más. Ambición no le falta.
Quienes hoy oponen la tecnología electrónica a la de la imprenta perpetúan la falacia de Frollo. Quieren hacernos creer que el libro –ese instrumento ideal para la lectura, tan perfecto como la rueda o el cuchillo, capaz de contener nuestra memoria y experiencia, y de ser en nuestras manos verdaderamente interactivo, permitiéndonos empezar y acabar en cualquier punto del texto, anotarlo en los márgenes, darle el ritmo que queramos– ha de ser remplazado por otro instrumento de lectura cuyas virtudes son opuestas a las que la lectura requiere.
La tecnología electrónica es superficial y, como dice la publicidad para un powerbook, «más veloz que el pensamiento», permitiéndonos el acceso a una infinitud de datos sin exigirnos ni memoria propia ni entendimiento; la lectura tradicional es lenta, profunda, individual, exige reflexión. La electrónica es altamente eficaz para cierta búsqueda de información (proceso que torpemente también llamamos lectura) y para ciertas formas de correspondencia y conversación; no así para recorrer una obra literaria, actividad que requiere su propio tiempo y espacio. Entre las dos lecturas no hay rivalidad porque sus campos de acción son diferentes. En un mundo ideal, computadora y libro comparten nuestras mesas de trabajo.
La amenaza es otra. Mientras seamos responsables, individualmente, del uso que hacemos de una tecnología, esta será nuestra herramienta, eficaz en nuestras manos según nuestras necesidades. Pero cuando esa tecnología nos es impuesta por razones comerciales, cuando intereses multinacionales quieren hacernos creer que la electrónica es indispensable para cada momento de nuestra vida, cuando nos dicen que, en lugar de libros, los niños necesitan computadoras para aprender y los adultos videojuegos para entretenerse, cuando nos sentimos obligados a utilizar la electrónica en cada una de nuestras actividades sin saber exactamente por qué ni para qué, corremos el riesgo de ser utilizados por ella y no al revés: el riesgo de convertirnos nosotros en su herramienta.
Esta trampa la señalaba ya Séneca en el siglo i de nuestra era. Acumular libros, decía Séneca (o información electrónica, diríamos ahora), no es sabiduría. Los libros, como también las redes electrónicas, no piensan por nosotros, no pueden remplazar nuestra memoria activa, puesto que son meros instrumentos para ayudarnos en nuestras tareas. Las grandes bibliotecas de la época de Séneca, como las bibliotecas virtuales de hoy, son objetos inertes, no se bastan a sí mismos: requieren nuestra voluntad para cobrar vida, y también nuestro pensamiento y nuestro juicio. Frente a la insistente propuesta de consumir necedades y de volvernos insensiblemente idiotas para escapar a la terca presencia del mundo, nosotros, los lectores, nos dejamos muchas veces tentar por objetos impresos que parecen verdaderos libros (creados por hábiles agentes literarios o mercaderes disfrazados de editores) y objetos electrónicos que simulan experiencias reales (imaginados por técnicos con ambiciones comerciales alentadas por industriales sin escrúpulos). Nos dejamos convencer de que los instrumentos que nos ofrecen se bastarán a sí mismos, como si ellos, y no nosotros, fueran los verdaderos herederos de nuestra historia.
No lo son. Somos nosotros los únicos posibles artífices de nuestro futuro. En un mundo en el que casi todas nuestras industrias (y no sólo las nuevas tecnologías) parecen amenazarnos con sobre-explotación, sobre-consumo, sobre-producción y crecimiento ilimitado que prometen un paraíso codicioso y glotón, la sosegada consideración que un libro (o una catedral) nos exige puede quizás obligarnos a detenernos, a reflexionar, a preguntarnos, más allá de falsas opciones y absurdas promesas de paraísos, qué peligros nos amenazan realmente y cuáles son nuestras verdaderas armas.
La primera versión española de Una historia de la lectura vio la luz gracias al entusiasmo y generosidad de mis tres primeras lectoras (ahora amigas), Carmen Criado, Felicidad Orquín y Ana Roda, y a la pluma del admirable traductor José Luis López Muñoz, quien tanto hizo para mejorar las torpezas de mi original en inglés. A estas almas generosas quiero agregar a Valeria Ciompi, quien desde hace diez años ha sido mi editora, lectora, amiga y compañera de batalla. Una nueva versión lujosa, con cientos de ilustraciones en color, fue publicada en las navidades de 2005 gracias a la editora Silvia Querini. La edición presente, que corrige algunos errores recalcitrantes de las versiones anteriores, fue pensada para una nueva generación de lectores y también para satisfacer la nostalgia de aquellos que ya lo conocían.
Ningún libro es obra sólo de su autor. Quiero destacar, por sobre todo, la amistosa colaboración de Guillermo Schavelzon, a quien, después de casi cuarenta años, puedo hoy por fin agradecer por haber confiado en un cierto lector entusiasmado y adolescente, allá lejos y hace tiempo.
Alberto Manguel
Mondion, 20 de junio, 2012
Figura 2. El prematuro fin anunciado del libro, según el dibujante Sempé.
La última página
Leer para vivir.
Gustave Flaubert
Carta a Mlle. de Chantepie, junio de 1857
Figura 3. Una comunidad universal de lectores. De izquierda a derecha y de arriba abajo: el joven Aristóteles, por Charles Degeorge; Virgilio, por Ludger Tom Ring el Viejo; santo Domingo, por Fra Angelico; Paolo y Francesca, por Anselm Feuerbach; dos estudiantes islámicos, por un ilustrador anónimo; Jesús Niño leyendo en el Templo, por discípulos de Martin Schongauer; la tumba de Valentina Balbiani, por Germain Pilon; san Jerónimo, por un seguidor de Giovanni Bellini; Erasmo en su estudio, por un grabador desconocido.
1. La última página
Con un brazo caído sobre el costado, y la otra mano apoyada en la frente, el joven Aristóteles, en una cómoda silla y con los pies cruzados, lee lánguidamente un manuscrito desplegado sobre el regazo. En un retrato pintado quince siglos después de la muerte del poeta, un Virgilio con turbante y barba frondosa, que sostiene unos quevedos sobre su huesuda nariz, pasa las páginas de un docto volumen. Descansando sobre un amplio escalón y sosteniéndose delicadamente la barbilla con la mano derecha, santo Domingo, olvidado del mundo, está absorto en el libro que mantiene abierto sobre las rodillas. Dos amantes, Paolo y Francesca, sentados muy juntos bajo un árbol, leen un verso que será su perdición: Paolo, como santo Domingo, se toca la barbilla con la mano; Francesca sostiene el libro abierto, señalando con dos dedos una página a la que nunca llegarán. De camino hacia la facultad de medicina, dos estudiantes islámicos del siglo XII se detienen para consultar un pasaje de uno de los libros que llevan consigo. El Niño Jesús, la mano en la página derecha del libro que tiene abierto sobre su regazo, interpreta en el templo, para los doctores, lo que allí está escrito; ellos, por su parte, asombrados pero escépticos, pasan en vano las páginas de sus respectivos volúmenes en busca de una refutación.
Tan hermosa como cuando vivía, y mientras un perrillo faldero la contempla interesado, la noble dama milanesa Valentina Balbiani hojea las páginas de un libro de mármol sobre la tumba que reproduce, en bajorrelieve, la imagen de su cuerpo demacrado. Lejos de la atareada ciudad, entre arena y rocas abrasadas, san Jerónimo, como un anciano viajero que todos los días espera el mismo tren para ir a trabajar, lee un manuscrito como si fuera un periódico de nuestros días mientras, en un rincón, un león le escucha tumbado. El gran erudito Erasmo de Rotterdam cuenta a su amigo Gilbert Cousin el chiste que ha encontrado en el libro que descansa sobre su atril. Arrodillado entre adelfas florecidas, un poeta indio del siglo XVII, que sostiene un libro bellamente encuadernado, se acaricia la barba mientras reflexiona, para captar todo su sabor, sobre los versos que acaba de leer en voz alta. De pie delante de una larga hilera de estanterías toscamente labradas, un monje coreano saca una, entre las ochenta mil tablillas del Tripataka Koreana, obra con siete siglos de antigüedad, y se dispone a leerla con silenciosa atención. Study to be quiet [‘Estudia para alcanzar el sosiego’] es el consejo de un desconocido autor de vidrieras que retrató a Izaak Walton, pescador y ensayista, leyendo un librito a orillas del río Itchen, cerca de la catedral de Winchester.
Figura 4. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Un poeta indio, por Muhammad Ali; la biblioteca del Templo Haeinsa de Corea; Izaak Walton, por un artista inglés anónimo del siglo XIX; María Magdalena, por Emmanuel Benner; Dickens durante una lectura pública; un joven en los muelles parisinos del Sena.
Completamente desnuda, una María Magdalena muy bien peinada y aparentemente nada arrepentida, lee, tumbada sobre una tela extendida sobre una roca en un lugar solitario, un gran libro ilustrado. Haciendo uso de su talento histriónico, Charles Dickens sostiene un ejemplar de una de sus novelas, del que se dispone a leer a un público entusiasta. Inclinado sobre un pretil a la orilla del Sena, un joven se pierde en el libro (¿cuál será?) que tiene abierto ante él. Impaciente o aburrida, una madre sujeta el libro en el que su hijo pelirrojo trata de seguir las palabras con la mano derecha sobre la página. Absorto, Jorge Luis Borges cierra con fuerza los ojos para oír mejor las palabras de un lector invisible. En un bosque, entre sombras y luces, sentado en un tronco musgoso, un muchachito sostiene un libro que está leyendo tranquilamente, dueño absoluto del tiempo y del espacio.
Todos son lectores y yo tengo en común con ellos sus gestos y su arte, así como la satisfacción, la responsabilidad y el poder que la lectura les proporciona.
No estoy solo.
Figura 5. De izquierda a derecha: Una madre enseñando a leer a su hijo, por Gerard ter Borch; Jorge Luis Borges, por Eduardo Comesaña; una escena en el bosque, por Hans Toma.
A los cuatro años descubrí que sabía leer. Había visto, innumerables veces, las letras que, según sabía (porque me lo habían explicado), eran los nombres de las ilustraciones bajo las que estaban colocadas. El niño (en inglés boy) dibujado con enérgicos trazos negros y vestido con unos pantalones cortos de color rojo y una camisa verde (la misma tela roja y verde de la que estaban cortadas todas las demás imágenes del libro, perros y gatos y árboles y madres altas y delgadas), era también de algún modo, me daba cuenta, las negras formas severas situadas debajo, como si el cuerpo del niño hubiera sido descuartizado para crear tres figuras muy nítidas: un brazo y el torso, «b»; la cabeza cortada, perfectamente redonda, «o»; y las piernas caídas, y. Dibujé ojos en la cara redonda, y una sonrisa, y también llené el círculo vacío del torso. Pero había más: yo sabía que aquellas formas no sólo reflejaban al niño, sino que también podían contarme con toda precisión lo que el niño estaba haciendo, brazos extendidos y piernas separadas. «El niño corre», decían las formas. No estaba saltando, como yo podría haber pensado, ni fingiendo haberse quedado congelado de pronto, ni jugando a un juego cuyas reglas y finalidad yo desconocía. «El niño corre».
Figura 6.
Pero aquellas percepciones eran simples actos de prestidigitación que perdían gran parte de su interés porque otra persona los había ejecutado para mí. Otro lector –mi niñera, probablemente– me había explicado el valor de aquellas formas y después, cada vez que el libro, al abrirse, me mostraba la imagen exuberante de aquel muchacho, sabía cuál era el significado de las formas que tenía debajo. Se trataba, sin duda, de una experiencia placentera, pero fue perdiendo intensidad con el paso del tiempo. Faltaba la sorpresa.
Un día, sin embargo, a un lado de la carretera, desde la ventanilla de un coche (no recuerdo ya el destino de aquel viaje), vi un cartel. La visión no pudo haber durado mucho tiempo; tal vez el automóvil se detuvo un instante, quizás sólo redujo la velocidad lo suficiente como para que yo viera, de gran tamaño y semejantes a una aparición, formas similares a las de mi libro, pero formas que no había visto nunca antes. Supe, sin embargo, de repente, lo que eran; las oí en mi cabeza; se metamorfosearon, dejaron de ser líneas negras y espacios blancos para convertirse en una realidad sólida, sonora, plena de significado. Todo aquello lo había hecho yo solo. Nadie había realizado por mí aquel acto de prestidigitación. Las formas y yo estábamos solos, revelándonos mutuamente en silencio, mediante un diálogo respetuoso. El haber podido transformar unas simples líneas en realidad viva me había hecho omnipotente. Sabía leer.
Figura 7. Llevamos la lectura en nuestra médula. Esto que parece una pila de libros viejos es una microfotografía del hueso compacto de un fémur humano.
Ignoro qué palabra fue la que leí en aquel cartel de hace tantos años (vagamente me parece recordar que tenía varias aes), pero la sensación repentina de entender lo que antes sólo era capaz de contemplar es aún tan intensa como debió de serlo entonces. Fue como adquirir un sentido nuevo, de manera que ciertas cosas ya no eran únicamente lo que mis ojos veían, mis oídos oían, mi lengua saboreaba, mi nariz olía y mis dedos tocaban, sino que eran, además, lo que mi cuerpo entero descifraba, traducía, expresaba, leía.
Los lectores de libros, una familia a la que me estaba incorporando sin advertirlo (siempre nos creemos solos en cada descubrimiento, y cada experiencia, desde que nacemos hasta que morimos, nos parece aterradoramente singular), amplían o concentran una función que nos es común a todos. Leer letras en una página es sólo una de sus muchas formas. El astrónomo que lee un mapa de estrellas que ya no existen; el arquitecto japonés que lee el terreno donde se va a edificar una casa con el fin de protegerla de fuerzas malignas; el zoólogo que lee las huellas de los animales en el bosque; la jugadora de cartas que lee los gestos de su compañero antes de arrojar sobre la mesa el naipe victorioso; el bailarín que lee las anotaciones del coreógrafo y el público que lee los movimientos del bailarín sobre el escenario; el tejedor que lee el intrincado diseño de una alfombra que está fabricando; el organista que lee simultáneamente en la página diferentes líneas de música orquestada; el padre que lee el rostro del bebé buscando señales de alegría, miedo o asombro; el adivino chino que lee las antiguas marcas en el caparazón de una tortuga; el amante que de noche, bajo las sábanas, lee a ciegas el cuerpo de la amada; el psiquiatra que ayuda a los pacientes a leer sus propios sueños desconcertantes; el pescador hawaiano que, hundiendo una mano en el agua, lee las corrientes marinas; el granjero que lee en el cielo el tiempo atmosférico; todos ellos comparten con los lectores de libros la habilidad de descifrar y traducir signos. Algunos de esos actos de lectura están matizados por el conocimiento de que otros seres humanos crearon con ese propósito la cosa leída –anotaciones musicales o señales de tráfico, por ejemplo– o que lo hicieron los dioses: el caparazón de la tortuga, el cielo nocturno. Otros dependen del azar.
Figura 8. Un ejemplo de Chia-ku-wen, o «escritura sobre hueso y concha» en el caparazón de una tortuga, c. 1300-1100 a.C.
Y, sin embargo, es el lector, en cada caso, quien interpreta el significado; es el lector quien atribuye a un objeto, lugar o acontecimiento (o reconoce en ellos) cierta posible legibilidad; es el lector quien ha de atribuir sentido a un sistema de signos para luego descifrarlo. Todos nos leemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea para poder vislumbrar qué somos y dónde estamos. Leemos para entender, o para empezar a entender. No tenemos otro remedio que leer. Leer, casi tanto como respirar, es nuestra función esencial.
No aprendí a escribir hasta mucho después, cumplidos los siete años. Quizá pudiese vivir sin escribir. No creo que pudiera vivir sin leer. La lectura –descubrí– precede a la escritura. Una sociedad puede existir –muchas existen de hecho– sin escribir1, pero no sin leer. Según el etnólogo Philippe Descola2, las sociedades sin escritura tienen un sentido lineal del tiempo, mientras que las sociedades en las que se lee y se escribe el sentido del tiempo es acumulativo; ambas sociedades se mueven dentro de esos tiempos distintos, pero de igual complejidad, leyendo la multitud de signos que el mundo ofrece. Incluso en sociedades que ponen por escrito su historia, la lectura precede a la escritura; el futuro escritor ha de saber reconocer y descifrar el sistema de signos sociales antes de utilizarlos en la página escrita. Para la mayoría de las sociedades que utilizan lectura y escritura –para las sociedades islámica, judía y cristiana como la mía, para los antiguos mayas, para las vastas culturas budistas–, leer se sitúa al principio del contrato social; aprender a leer fue mi rito de paso.
Figura 9. En las sociedades del libro, el acto de leer forma parte del contrato social, como en esta foto tomada en El Cairo a principios del siglo XX.
Una vez que aprendí a leer las letras, lo leía todo: libros, pero también carteles, anuncios, la letra pequeña en el revés de los billetes del tranvía, cartas tiradas a la basura, periódicos deteriorados por la intemperie que encontraba debajo de los bancos del parque, pintadas, contracubiertas de revistas que otros viajeros leían en el autobús. Cuando descubrí que Cervantes, por su afición a leer, leía «aunque sean los papeles rotos de las calles3», entendí perfectamente la necesidad que lo empujaba a esta pasión de basurero. El culto al libro (en pergamino, papel o pantalla) es uno de los dogmas de una sociedad que lee y escribe. El islam aún lleva más lejos esa idea: el Corán no es sólo una de las creaciones de Dios, sino uno de sus atributos, como su omnipresencia o su compasión.
Debo a los libros mis primeras experiencias. Cuando más tarde en la vida me tropecé con acontecimientos o circunstancias o personajes semejantes a algo que había leído, tenía normalmente la sensación ligeramente sorprendente, pero decepcionante, de lo déjà vu, al imaginar que lo que ahora estaba ocurriendo ya me había sucedido en palabras, ya tenía nombre. El texto hebreo más antiguo que todavía se conserva sobre pensamiento sistemático, especulativo –el Sefer Yezirah, escrito en el siglo III–, afirma que Dios creó el mundo mediante treinta y dos secretos caminos de sabiduría: diez números o Sefirot y veintidós letras4. A partir de los Sefirot se crearon todas las cosas abstractas; y a partir de las veintidós letras todos los seres reales en los tres estratos del cosmos: el mundo, el tiempo y el cuerpo humano. El universo, en la tradición judeocristiana, se concibe como un Libro hecho de números y letras; la clave para entender el universo se halla en nuestra habilidad para leer adecuadamente esos números y esas letras, y en saber cómo se combinan, para aprender, de esa manera, a dar vida a alguna parte de ese texto colosal, a imitación de nuestro Hacedor. (Según una leyenda medieval, los eruditos talmúdicos Hanani y Hoshaiah estudiaban una vez a la semana el Sefer Yezirah y, mediante la correcta combinación de letras, creaban una ternera de tres años con la que luego se les preparaba la comida.)
Figura 10. Una página de un texto cabalístico de 1604, de Jacob Hebron, que muestra los diez Sefirot.
Mis libros eran para mí transcripciones o glosas de aquel otro Libro colosal. Miguel de Unamuno habla, en un soneto5, del Tiempo, cuya fuente está en el futuro; mi vida de lector me producía esa misma sensación de fluir contracorriente, viviendo lo que ya había leído. Por la calle donde vivíamos pululaban hombres perversos, dedicados a sus turbios asuntos. El desierto, que no estaba lejos de nuestra casa de Tel Aviv, donde viví hasta los seis años, era prodigioso, porque yo sabía que, en sus arenas, junto a la carretera asfaltada, estaba enterrada una Ciudad de Bronce. La gelatina de frutas era una sustancia misteriosa que nunca había visto pero que conocía por los libros de Enid Blyton y que jamás alcanzó, cuando por fin la probé, la calidad de aquella ambrosía literaria. Escribí a mi lejanísima abuela, quejándome de alguna desgracia menor, confiando en que ella se convertiría en el manantial de la misma maravillosa libertad que alcanzaban mis huérfanos literarios al recobrar parientes perdidos; en lugar de remediar mis penas, la abuela mandó la carta a mis padres, que encontraron mis quejas poco divertidas. Yo creía en la brujería, y estaba seguro de que algún día se me concederían los tres deseos que incontables historias me habían enseñado a utilizar correctamente. Me preparé para encuentros con fantasmas, con la muerte, con animales parlantes, con la violencia; hice planes muy complicados para viajar hasta islas que serían escenarios de aventuras en las que Simbad se convertiría en mi amigo del alma. Tan sólo cuando, años más tarde, toqué por vez primera el cuerpo de mi amante, comprendí que, a veces, la literatura puede no llegar a la altura de la realidad.
Stan Persky, el ensayista canadiense, me dijo en una ocasión que «a cada lector le corresponden un millón de autobiografías», dado que, en un libro tras otro, creemos encontrar huellas de nuestra vida. «Escribir nuestras impresiones sobre Hamlet cuando volvemos a leerlo año tras año –escribió Virginia Woolf– sería prácticamente como redactar nuestra autobiografía, porque a medida que sabemos más sobre la vida descubrimos que Shakespeare también habla de lo que acabamos de aprender6». Mi impresión no era exactamente ésa. Si los libros eran autobiografías, lo eran antes de que sucedieran los hechos, y yo reconocía acontecimientos posteriores en cosas ya leídas de H. G. Wells, en Alicia en el País de las Maravillas, en el lacrimoso Corazón de Edmundo de Amicis, en las aventuras de Bomba, el niño de la selva. Sartre, en sus memorias, confesaba algo muy parecido. Al comparar la flora y la fauna encontradas en las páginas de la enciclopedia Larousse con la realidad del Jardín de Luxemburgo, descubrió que «los monos del zoológico eran menos monos, y las personas, menos personas. Al igual que Platón, pasé del conocimiento a su objeto. Hallé más realidad en la idea que en la cosa misma, porque la idea se me daba antes y se me daba como cosa. Era en los libros donde había encontrado el universo: digerido, clasificado, etiquetado, meditado, aunque todavía formidable7».
Figura 11. Dos libros de infancia del autor: las aventuras de Bomba, el niño de la selva, y el lacrimógeno Corazón, de Edmondo de Amicis.
Naturalmente, no todos los lectores experimentan tal desencanto al enfrentarse a la realidad después de la ficción. A principios del siglo XVII el cronista portugués Francisco Rodríguez Lobo cuenta que, durante el asedio de una ciudad de la India, los soldados llevaban consigo cierta novela de caballerías con la que solían entretenerse: «Uno de ellos, que sabía menos que los demás de aquella lectura, tenía todo lo que oía leer por verdadero (que hay algunos inocentes que les parece que no puede haber mentiras impresas). Los otros, ayudando a su simpleza, le decían que así era. Llegó la ocasión del asalto, en que el buen soldado, envidioso y animado de lo que oía leer, se incendió en deseo de mostrar su valor y hacer una caballería de que quedase memoria; y así, se metió entre los enemigos con tanta furia, y los comenzó a herir tan reciamente con la espada, que en poco espacio se empeñó de tal suerte, que con mucho trabajo y peligro de los compañeros, y de otros muchos soldados, le ampararon la vida, recogiéndolo con mucha honra y no pocas heridas. Y reprendiéndole los amigos aquella temeridad, respondió: “¡Ea, dejadme, que no hice la mitad de lo que cada noche leéis de cualquier caballero de vuestro libro!”. Y él de allí adelante fue muy valeroso8».
La lectura me proporcionaba una excusa para aislarme, o quizá daba sentido al aislamiento que se me había impuesto, ya que, durante toda mi temprana infancia, hasta que regresamos a Argentina en 1955, había vivido aparte del resto de mi familia, al cuidado de una niñera en una habitación separada de la casa. Por entonces mi sitio preferido para entregarme a la lectura era el suelo de mi habitación, boca abajo, los pies enganchados en los travesaños de una silla. Más adelante, la cama, entrada ya la noche, se convirtió en el sitio más seguro y más apartado, en la nebulosa región entre la vigilia y el sueño. No recuerdo que me sintiera nunca solo; de hecho, en las raras ocasiones en que me reunía con otros niños, sus juegos y sus conversaciones me parecían mucho menos interesantes que las aventuras y los diálogos de mis libros. El psicólogo James Hillman afirma que quienes han leído cuentos o a quienes les han leído cuentos en la infancia «están en mejores condiciones y tienen un pronóstico más favorable que aquellos pacientes que no disponen de ese caudal... Lo que se recibe a una edad temprana y está relacionado con la vida proporciona ya una perspectiva sobre la vida». Para Hillman, estas primeras lecturas se convierten «en algo vivido y vivido a fondo; una manera, para el alma, de zambullirse en la vida9». A esas lecturas, y por esa razón, he vuelto una y otra vez. Aún sigo haciéndolo.
Como mi padre era diplomático viajábamos mucho, y los libros me proporcionaban un hogar permanente, en el que podía habitar como quisiera y en cualquier momento, por muy extraña que fuese la habitación en la que tuviera que dormir o por muy ininteligibles que fueran las voces al otro lado de la puerta. Muchas noches encendía la luz de mi mesilla, mientras mi niñera trabajaba con su tejedora eléctrica o roncaba en la cama vecina, e intentaba, simultáneamente, acabar el libro que estaba leyendo, y retrasar el final lo más posible retrocediendo algunas páginas en busca de algún pasaje con el que hubiera disfrutado, o para comprobar detalles que quizá se me hubieran escapado.
Nunca hablaba con nadie de mis lecturas; la necesidad de compartirlas llegó después. Por aquel entonces yo era absolutamente egoísta y me identificaba por completo con los versos de Stevenson:
«Así era el mundo y yo era rey;
para mí zumbaban las abejas,
volaban para mí las golondrinas10».
Cada libro era un mundo, y en él me refugiaba. Aunque me sabía incapaz de inventar relatos como los que escribían mis autores preferidos, advertía que, con frecuencia, mis opiniones coincidían con las suyas y (recurriendo a la frase de Montaigne) «me acostumbré a seguirlos desde lejos, murmurando: ¡fijaos, fijaos!11». Más adelante logré disociarme de sus invenciones; pero en mi infancia y buena parte de mi adolescencia, lo que el libro me contaba, por fantástico que fuera, era verdad en el momento de leerlo, y tan tangible como el material con que estaba hecho el libro. Walter Benjamin describió la misma experiencia: «¿Qué fueron para mí mis primeros libros? Para recordarlo tendría que olvidar primero todo lo demás que sé sobre libros. Es verdad que todos mis conocimientos de hoy sobre ellos descansan sobre la disponibilidad con que me dejé penetrar por los libros; pero si bien contenido, tema y materia son ahora cosas distintas del libro, antiguamente estaban sola y exclusivamente en él, sin ser más externos o independientes que ahora su número de páginas o el tipo de papel con que están hechos. El mundo que se manifestaba en el libro y el libro mismo no debían separarse por ningún concepto. De manera que, con cada libro, también estaban plenamente allí, al alcance de la mano, su contenido y su mundo. Y, de manera similar, aquel contenido y aquel mundo transfiguraban cada una de las partes del libro. Ardían en su interior, lanzaban su resplandor desde él; al no estar simplemente situadas en su encuadernación o en sus ilustraciones, quedaban encerradas como algo precioso en el encabezamiento y en la letra de mayor tamaño con que comenzaba cada capítulo, en sus párrafos y en sus columnas. No leías los libros de un tirón, sino que te detenías; los habitabas, te quedabas prendido entre sus líneas y, al volver a abrirlos después de una pausa, te encontrabas por sorpresa en el punto en el que te habías detenido12».
Figura 12. La lectura como creación y comunión: dos rabinos celebran la Pascua, en un manuscrito medieval romano.
Más adelante, adolescente ya, hice, en Buenos Aires, otro descubrimiento en la gran biblioteca de mi padre (una biblioteca que casi nunca se utilizaba: para llenarla, mi padre había dado instrucciones a su secretaria de que la equipara y ella procedió a comprar libros por metros y a hacerlos encuadernar de acuerdo con la altura de las estanterías, de manera que la parte superior de las páginas en muchos casos había desaparecido y, a veces, hasta faltaban las primeras líneas). Yo había empezado a leer, en la vastísima enciclopedia de Espasa-Calpe, los artículos que, por una u otra razón, imaginaba relacionados con el sexo: «masturbación», «pene», «vagina», «sífilis», «prostitución». Siempre estaba solo en la biblioteca, dado que mi padre la usaba sólo en las escasas ocasiones en que tenía que entrevistarse con alguien en casa y no en su oficina. Yo tenía doce o trece años; estaba acurrucado en uno de los grandes sillones, absorto en un artículo sobre los efectos devastadores de la blenorragia, cuando entró mi padre y se instaló en su escritorio. Durante un momento me aterró la idea de que se fijara en lo que estaba leyendo, pero luego me di cuenta de que nadie –ni siquiera mi padre, sentado a muy pocos pasos– podía entrar en el espacio de mi lectura, de que nadie estaba en condiciones de descubrir lo que, lúbricamente, el libro que tenía entre las manos me estaba contando y que nada, excepto mi propia voluntad, permitiría que otros se enterasen. Aquel pequeño milagro era un milagro silencioso, que sólo yo conocía. Terminé el artículo sobre blenorragia más regocijado que escandalizado. Ulteriormente, en la misma biblioteca, leí, para completar mi educación sexual, El conformista, de Alberto Moravia; La impura, de Guy Des Cars; Peyton Place, de Grace Metalious; Calle Mayor, de Sinclair Lewis, y Lolita, de Vladimir Nabokov.
Disfruté de intimidad no sólo para leer, sino también para decidir lo que leía, a la hora de elegir mis lecturas en librerías, desaparecidas hace ya mucho tiempo, de Tel Aviv, de Chipre, de Garmish-Partenkirchen, de París, de Buenos Aires. Muchas veces elegía los libros por sus portadas. Hay momentos que todavía recuerdo: el ver, por ejemplo, la sobrecubierta mate de los «Rainbow Classics» (de la World Publishing Company de Cleveland, Ohio), el deleite que me produjeron las encuadernaciones estampadas que había debajo, y salir luego de la librería con ejemplares de Hans Brinker o los patines de plata (que nunca me gustó y que nunca terminé), de Mujercitas y de Huckleberry Finn. Todos iban precedidos por las introducciones de una tal May Lamberton Becker, llamadas «Cómo llegó a escribirse este libro», y su chismorreo todavía me parece una de las formas más estimulantes de hablar sobre libros. «Fue así como, en una fría mañana escocesa de septiembre de 1880, con la lluvia martilleando en las ventanas, Stevenson se acercó al fuego y empezó a escribir», se leía en la introducción de la señora Becker para La isla del tesoro. Aquella lluvia y aquel fuego me acompañaron a lo largo de todo el libro.
Recuerdo, en una librería de Chipre, donde nuestro buque se detuvo unos días, todo un escaparate de cuentos de Noddy, de Enid Blyton, con sus cubiertas de colores chillones, y el placer de imaginarme ayudando al mismo Noddy a construir su casa, utilizando para ello una caja de bloques de construcción representados en el libro. (Más adelante, sin avergonzarme en absoluto, disfruté con la serie «La silla de los deseos», también de Enid Blyton, de quien ignoraba por entonces que los bibliotecarios ingleses la tildaban de «sexista y esnob».) En Buenos Aires descubrí la serie Robin Hood, con el retrato de cada protagonista enmarcado en negro sobre fondo amarillo, y leí allí las aventuras de piratas de Emilio Salgari –Los tigres de Malasia–, las novelas de Julio Verne y El misterio de Edwin Drood, de Dickens. No recuerdo haber leído nunca las contracubiertas para saber de qué trataban los libros; ignoro incluso si por entonces se resumían los libros en las contracubiertas.
Me parece que leía al menos de dos maneras. La primera consistía en seguir, casi jadeante, acontecimientos y personajes sin detenerme en los detalles, con lo que el ritmo cada vez más veloz de la lectura proyectaba a veces el relato más allá de la última página, como cuando leía a Rider Haggard, la Odisea, Conan Doyle y Karl May, el autor alemán de historias del Lejano Oeste. La segunda manera consistía en una cuidadosa exploración, escudriñando el texto para entender su oscuro significado, encontrando placer en el sonido de las palabras o en las claves que las palabras se resistían a revelar, o en lo que yo sospechaba escondido en las profundidades de la historia misma, algo demasiado terrible o demasiado maravilloso para contemplarlo directamente. Esta segunda manera de leer –emparentada con la manera de leer relatos detectivescos– la descubrí gracias a Lewis Carroll, Dante, Kipling y Borges. También leía desde el punto de vista de lo que, según mi información, se suponía que era el libro (atendiendo a las indicaciones del autor, del editor o de otro lector). A los doce años leí Una partida de caza, de Chéjov, en una serie de novelas detectivescas y, convencido de que Chéjov era un escritor ruso de relatos policíacos, leí a continuación La dama del perrito como si la hubiera compuesto un competidor de Conan Doyle, y disfruté de su lectura, aunque el misterio me pareciese de poca entidad. Del mismo modo, Samuel Butler habla de un tal William Sefton Moorhouse quien «queriendo leer, por recomendación de un amigo, Analogía de la religión, de Joseph Butler, pese a confundirse de libro, imaginó que se estaba convirtiendo al cristianismo con la lectura de Anatomía de la melancolía, de Robert Burton. Quedó, sin embargo, muy desconcertado13». En el famoso relato «Pierre Menard», publicado en los años cuarenta, Borges sugería que leer La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, como si hubiera sido escrita por James Joyce sería «una suficiente renovación de esos tenues avisos espirituales14».
Spinoza, en su Tractatus Theologico-Politicus de 1650 (condenado por la Iglesia católica como libro «forjado en el infierno por el diablo y un judío renegado»), ya había señalado el método: «Leemos con frecuencia en libros diferentes historias similares, pero las juzgamos de manera muy distinta según la opinión que nos hayamos formado de sus autores. Recuerdo haber leído en cierta ocasión que un hombre llamado Orlando Furioso solía montar a lomos de una especie de monstruo alado, lo que le permitía volar sobre cualquier país según sus deseos y matar sin ayuda alguna una enorme cantidad de hombres y gigantes, así como otras invenciones semejantes que, desde el punto de vista de la razón, son evidentemente absurdas. También he leído una historia muy parecida en Ovidio, acerca de Perseo, e igualmente, en los libros de los Jueces y de los Reyes, las hazañas de Sansón, quien, solo y desarmado, acabó con millares de filisteos, así como lo sucedido a Elías, quien voló por los aires y llegó finalmente al paraíso en un carro de fuego tirado por fogosos caballos. Todas estas historias son, sin duda, muy parecidas, pero las juzgamos de manera muy distinta. La primera se proponía divertir, la segunda tenía una intención política y la tercera, religiosa15». También yo, durante muchísimo tiempo, atribuí intenciones a los libros que leía, esperando, por ejemplo, que El cantar de los cantares