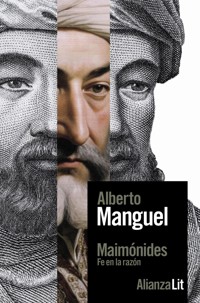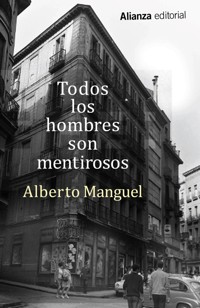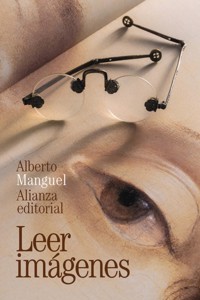
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Manguel
- Sprache: Spanisch
A través de Van Gogh, Caravaggio o la fotógrafa Tina Modotti, entre otros, Alberto Manguel nos despierta en este libro al mundo de las imágenes. En un texto salpicado de anécdotas, vivencias, referencias religiosas y literarias, traza vínculos y nexos entre obras maestras y trabajos de artistas menos conocidos y nos descubre ciertas tradiciones iconográficas. Llama la atención sobre determinados detalles, nos enseña a «leer» lo que se ve, a mantener una relación interactiva al margen de comentarios, críticas, errores o prejuicios adquiridos. Leer imágenes es una invitación a que cada uno tengamos nuestra propia visión de una obra, a proyectar en ella y recibir sentimientos y evocaciones, a tomar posesión del universo y a que cada uno haga su propia lectura del mismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alberto Manguel
Leer imágenes
Una historia privada del arte
Traducido del inglés por Carlos José Restrepo
Índice
Preámbulo a la nueva edición
Agradecimientos
La imagen como relatoEl espectador común
La imagen como ausenciaJoan Mitchell
La imagen como acertijoRobert Campin
La imagen como testigoTina Modotti
La imagen como comprensiónLavinia Fontana
La imagen como pesadillaMarianna Gartner
La imagen como reflejoFilóxeno
La imagen como violenciaPablo Picasso
La imagen como subversiónEl Aleijadinho
La imagen como filosofíaClaude-Nicolas Ledoux
La imagen como memoriaPeter Eisenman
La imagen como teatroCaravaggio
Conclusión
Reconocimientos
Créditos
A Craig Stephenson
Oh, ¿adónde iremos cuando llegue el gran día,con el clangor de las trompetas y el redoblar de los tambores?
Joel Chandler Harris,Uncle Remus
La pintura debe llamar al espectador... y el sorprendido espectador debe acudir a ella, como para trabar conversación.
Roger de Piles,Cours de peinture par principes, 1676
Pero de las obras de arte poco puede decirse.
Robert Louis Stevenson, Books Which Have Influenced Me, 1882
Al fin y al cabo, toda pintura es una historia de amor y de odio cuando se la lee desde el ángulo correcto.
Leopoldo Salas-Nicanor, Espejo de las artes, 1731
Preámbulo a la nueva edición
En la segunda mitad del siglo XVII, el padre jesuita Athanasius Kircher, infatigable viajero, matemático, lingüista, arqueólogo, naturalista, historiador de la religión, ingeniero, geólogo y filósofo, cuyos numerosos libros publicados incluían algunos de los descubrimientos más extraordinarios de su época y también muchos de los errores más absurdos, se dedicó a explicar, en su Mundus subterraneus, la curiosa aparición de letras y figuras que de vez en cuando se encuentran en formaciones naturales. Kircher tenía dos explicaciones que ofrecer. La primera era empírica. Observando que las letras están, al fin y al cabo, formadas por simples rasgos, Kircher sugirió a sus lectores que probaran un método de secado de cierto tipo de arcilla, mediante el cual cualquiera podría producir esos ejemplares de aparente «escritura». El segundo era metafísico. Según Kircher, aunque ciertos minerales podían producir grietas y líneas que parecían escritura, las piedras y los cristales que representaban misteriosamente paisajes jaspeados, escenas de acción, retratos de personas, plantas y animales, no podían hacerlo sin los efectos de lo que él llamaba las «virtudes, apetitos y espíritus» de la Naturaleza, poderes dados por Dios que obligaban a la materia inanimada a crear reflejos del mundo visible. Para ilustrar tanto sus teorías empíricas como las fantásticas, Kircher ilustró su Mundus con magníficos ejemplos de letras, formas geométricas, figuras humanas, formas zoológicas y botánicas y lo que hoy llamaríamos muestras fósiles. Y para explicar tal diversidad iconográfica, Kircher sugirió cuatro causas principales: el azar, la maleabilidad de la materia que le permite recibir impresiones, la petrificación accidental de los cuerpos representados, la intervención angélica. Para Kircher, el mundo estaba escrito en varias escrituras diferentes y legibles.
Porque imaginamos el mundo antes de sufrirlo, porque reconocemos en nuestro entorno historias que también inventamos, porque damos al universo indiferente sentido narrativo y coherencia, nuestra especie puede definirse como animales lectores. Los paisajes, las constelaciones y las mareas, los estratos de las piedras y las vetas de la madera (como las que llamaron la atención de Kircher), se nos aparecen como mapas o ilustraciones deliberadas, relatos iconográficos de algo que aún no hemos desentrañado. Así con las obras de arte, así con las pinturas, esculturas, fotografías, obras arquitectónicas, videos, instalaciones..., toda la panoplia de las artes visuales imaginadas y por imaginar.
Los psicólogos nos dicen que el cerebro humano busca una narrativa en el aparente caos del universo. Ante una mezcla de objetos, sensaciones y acontecimientos aleatorios –una silla, el calor de un hogar, la apertura de una puerta–, el cerebro intenta relacionarlos y darles sentido mediante conexiones gramaticales que deletrean una historia: «Alguien entra en la habitación y se sienta junto al fuego». Para el cerebro humano, nada debe quedar sin conexión. Toda imagen debe querer decirnos algo.
Esta afirmación me llevó, hace más de veinte años, a escribir Leer imágenes, libro en que intenté explorar los distintos campos de las artes visuales para ver si podía hallar una composición iconográfica que estuviese cabalmente fuera de todo impulso narrativo. No la hallé. Interpretar es dar orden, crear historias, inventar sentido. Las cuevas prehistóricas, con trozos de huesos y herramientas rotas, componen en nuestra mente una imagen de la vida social de nuestros antepasados; sus cementerios exhiben colecciones de objetos dispares –joyas, cerámica, juguetes– que deben haber pintado un retrato del difunto a los ojos de los antiguos dolientes. En algún momento de nuestra historia, estas cosas fueron recogidas con un propósito específico: ambición, curiosidad, un sentimiento estético, una búsqueda intelectual, y podrían haber proporcionado el punto de partida de la narrativa aún no imaginada. Objetos funerarios se convirtieron en obras de arte. El universo puede ser caótico, pero todo en él puede concebirse como ordenado.
Por lo que sabemos, somos la única especie para la que el mundo parece estar hecho de historias. Desarrollados biológicamente para ser conscientes de nuestra existencia, tratamos nuestras identidades percibidas y la del mundo que nos rodea como si requirieran un desciframiento alfabetizado, como si todo en el universo estuviera representado en un código que se supone debemos aprender y comprender. Las sociedades humanas se basan en este supuesto: que somos, hasta cierto punto, capaces de entender el mundo en el que vivimos.
Las artes visuales son la escritura del mundo. Y la escritura existe en dos formas básicas distintas: la escritura del pensamiento y la escritura del sonido. En la primera, las ideas se transmiten directamente; el dibujo de una cabra representa la palabra «cabra» o «rebaño». En la segunda, las ideas se representan mediante signos que representan sonidos; cada sistema de signos pertenece, por tanto, a una lengua concreta. La escritura del mundo pertenece (tal y como la imaginó Kircher) al primer sistema: las formaciones nubosas y las cordilleras, los arroyos y los espacios abiertos, los ríos y las zonas boscosas aparecen para transmitir relatos del mundo que (Kircher creía) un ojo experimentado podría leer. Unos sesenta años antes de que el estudioso jesuita publicara su Mundus, el príncipe Hamlet se burlaba del insensato Polonio con nubes que parecían comadrejas o ballenas; al hacerlo, estaba proponiendo al Lord Chambelán una lectura específica del cielo, ni más ni menos válida que cualquier otra posible. La escritura del mundo es una escritura generosa.
Si el mundo es un libro (como reza la antigua metáfora), todo en él es texto, y cada página de ese texto lleva un sistema de signos que hay que descifrar. Leemos piedras y cristales, pero también selvas y ciudades, océanos y llanuras heladas, un afiche rasgado en una tela de Tapies y unas manchas de pintura en una de Jackson Pollock. En el libro del mundo ninguna página está en blanco, ya que, como confesó Mallarmé, incluso la blancura de la página intacta es llenada por el presunto y aterrado lector, ya que la mente reconoce en el vacío no el vacío sino la ausencia, lo que no está ahí, el texto aún no escrito, la región donde todo es posible. De la misma manera que nos inclinamos a llenar los espacios deshabitados con nuestro desorden ideológico y material, con asentamientos y filosofías y monumentos, nos inclinamos a buscar formas para llenar las obras abstractas, no-figurativas y reales. Desde las primeras tablillas sumerias hasta las pantallas electrónicas de nuestro tiempo, el texto y la imagen abarrotan los espacios disponibles. No nos resignamos a la nada.
Quien se halla frente a una obra de arte sólo puede hacer esto: dejarse contagiar por la pasión, quedar encantado (en el sentido de cuento de hadas de la palabra) y conceder una narración a la imagen. Este hechizo no siempre funciona, y no con todos. Pero en ciertas ocasiones mágicas, se produce un proceso alquímico por el que el deseo secreto que impulsaba al artista ahora ausente se mezcla con la curiosidad abierta del observador y lo llena de algo parecido a la nostalgia.
En 1937, el gobierno francés pidió a Paul Valéry que compusiera unas líneas para grabarlas en la fachada del Museo del Hombre de París. Valéry escribió esto:
Depende de los que entren
Que me convierta en tumba o en tesoro
Que hable o calle.
Sólo tú debes decidir.
Amigo, no entres si no estás lleno de deseo.
Alberto Manguel
Agradecimientos
Existe un camino del noroeste que lleva al mundo intelectual.
Laurence Sterne, Tristram Shandy
Soy un viajero inquisitivo y caótico. Me gusta descubrir lugares al azar, mediante las imágenes que puedan ofrecer: paisajes y edificios, postales y monumentos, museos y galerías que albergan la memoria iconográfica de un lugar. Me apasiona la lectura de palabras, como me apasiona la lectura de imágenes, y me recreo descubriendo los relatos entretejidos de manera explícita o secreta en toda clase de obras de arte, sin por ello tener que apelar a vocabularios arcanos o esotéricos. Este libro surgió de la necesidad de recuperar, para espectadores comunes como yo, la responsabilidad y el derecho de leer esas imágenes y esos relatos.
Mi ignorancia de culturas más vastas ha limitado mis ejemplos al arte occidental, del que he seleccionado un número de imágenes —pintadas, fotografiadas, esculpidas y construidas— que me han parecido especialmente inquietantes o sugestivas. Pude haber escogido una decena de imágenes distintas: la casualidad, las atracciones personales y la sospecha de un relato interesante me llevaron a seleccionar las que ahora componen este libro. No he tratado de idear ni descubrir un método sistemático de lecturas de imágenes (como los sugeridos por grandes historiadores del arte, como Michael Baxandall1 o E. H. Gombrich2). Sólo puedo excusarme diciendo que no me guio ninguna teoría del arte, sino la simple curiosidad.
Mi vacilante habilidad para leer imágenes fuera de los círculos académicos y las teorías críticas se vio sometida a prueba en una serie de instituciones que amablemente abrieron sus puertas a un aficionado. Entre ellas, debo dar las gracias a Lynne Kurylo, de la Galería de Arte de Ontario; a Sherry-Anne Chapman, del Museo Glenbow de Calgary, provincia de Alberta; a Carol Phillips, del Centro Banff para las Artes, de Alberta; a Kay Rader, de la Biblioteca Americana de París; a Simone Suchet, del Centro Cultural de Canadá, en París; a Anthea Peppin, Rebecca McKie, Kathy Adler y Lorne Campbell, de la Galería Nacional de Londres, y a la profesora Moira Roth, del Mills College, de Oakland, California. Peter Timms aceptó un primer bosquejo de mi capítulo sobre Caravaggio para la revista Art Monthly, de Melbourne; Karen Mulhallen publicó en Descant, de Toronto, versiones tempranas de mis capítulos sobre Picasso y Marianna Gartner, y hace muchos años Barbara Moon publicó un recuento de mi primera visita a Arc-et-Senans en Saturday Night, de Toronto; agradezco a los tres la confianza depositada en mí. Un artículo algo diferente sobre el Monumento al Holocausto en Berlín apareció en la revista Sinn und Form, de Berlín, merced a los buenos oficios de Joachim Meinert, así como en Svenska Dagbladet, de Estocolmo, gracias a Anders Björnsson, y en la revista Nexus de la Universidad de Tilburg, en los Países Bajos, por solicitud de Rob Riemen y Kirsten Walgreen. El programa Markin-Flanagan de la Universidad de Calgary me brindó apoyo financiero durante un año, tiempo en el cual escribí parte de este libro. Estoy sinceramente agradecido por su generosa ayuda.
Varios amigos y colegas leyeron el manuscrito y me ofrecieron acertados consejos, por desgracia no siempre atendidos. Louise Dennys, resignada editora y querida amiga, me formuló todas las preguntas pertinentes y con paciencia me volvió a encaminar cuando tendí a alejarme demasiado del lector; mis editoras Liz Calder, Marie-Catherine Vacher y Lise Bergevin me hicieron comentarios tan interesantes como inteligentes; Alison Reid revisó el manuscrito; el índice es labor de Barney Gilmore; John Sweet corrigió las pruebas de la edición original; Simone Vauthier, cuyo iluminativo análisis de mi Una historia de la lectura resultó esencial, fue persuadida para prestar el mismo impecable servicio con este nuevo libro; Lilia Moritz Schwarcz me condujo con destreza por los recovecos del barroco brasileño; la profesora Stefania Biancani tuvo la amabilidad de leer el capítulo sobre Lavinia Fontana; Dieter Hein se encargó de encontrarme una copiosa información sobre el debate en torno del Monumento al Holocausto; Gottwalt y Lucie Pankow me brindaron tanto su amistosa hospitalidad como una recóndita bibliografía; Deirdre Molina, de la editorial Knopf de Canadá, resultó indispensable para el rastreo de derechos de propiedad artística. A todos ellos, mis más sentidas gracias. Y, como de costumbre, mi gratitud para Bruce Westwood y el equipo de Westwood Creative Artists, de Toronto, a Derek Johns de A. P. Watt, en Londres, y a Michelle Lapautre en París.
Comencé este libro pensando que iba a escribir sobre nuestras emociones y la manera como afectan (o se ven afectadas por) a la lectura que hacemos de las obras de arte. He terminado lejos, muy lejos, de ese objetivo imaginado. Pero, en fin, como dijo tan apropiadamente Laurence Sterne: «Creo que hay cierta fatalidad en esto: rara vez llego al lugar hacia el cual parto». Como escritor (y como lector) creo que, de algún modo, ése ha sido siempre mi lema.
1. Michael Baxandall, Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures, New Haven y Londres, Yale University Press, 1985. (Modelos de intención sobre la explicación hsitórica de los cuadros, Madrid, Herman Blume, 1989.)
2. E. H. Gombrich, Art and Illusion: Studies in the Psychology of Pictorial Representation, Ithaca, Nueva York, Cornell University Press, 1960 (Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica, Barcelona, Gustavo Gili, 1982); The Sense of Order: A Study in the Psychology of Decorative Art, Ithaca, Nueva York, Cornell University Press, 1979 (El sentido del orden: estudio sobre la psicología de las artes decorativas, Barcelona, Gustavo Gili, 1980); The Image and the Eye: Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation, Ithaca, Nueva York, Cornell University Press, 1982 (La imagen y el ojo: nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica, Madrid, Alianza Editorial, 1987).
La imagen como relato
El espectador común
Todo buen relato es, por supuesto, a la vez un caudro y una idea; y mientras más se funden ambas cosas, mejor se resuelve el problema.
Henry James, Guy de Maupassant
Vincent van Gogh, Barcas de pesca en la playa de Saintes-Maries.Ámsterdam, Van Gogh Museum (Vincent Van Gogh Foundation)
Una de las primeras imágenes que recuerdo haber visto con la clara conciencia de que una mano humana la había creado a partir de un lienzo y unas pinturas es la del cuadro de Vincent van Gogh de las barcas de pesca en la playa de Saintes-Maries. Yo tenía nueve o diez años, y una tía mía, Amalia Castro, que era pintora, me había invitado a conocer su estudio. Corría el verano en Buenos Aires, caliente y húmedo. La estrecha habitación estaba fresca y tenía un delicioso olor a óleo y trementina; los lienzos, apoyados unos contra otros, me parecían libros distorsionados en el sueño de alguien que tuviera una idea vaga de lo que son los libros y se los figurara enormes y compuestos de una sola hoja tiesa; los bocetos y recortes clavados con chinchetas por mi tía en la pared daban la idea de un lugar de meditaciones íntimas, fragmentadas y libres. En un estante bajo había grandes tomos de reproducciones en colores, la mayoría de ellos publicados por la editorial suiza Skira, nombre este que, para mi tía, era sinónimo de excelencia. Sacó ella el que estaba dedicado a Van Gogh, me sentó en un banquito y puso el libro en mis rodillas. Entonces me dejó a solas.
La mayoría de mis libros contenían ilustraciones que repetían o explicaban el relato. Algunas, me parecía, eran mejores que otras; yo prefería las reproducciones en color de mi edición alemana de los Cuentos de Grimm a los intrincados dibujos a pluma de la edición inglesa. Lo que sentía, supongo, era que aquéllas correspondían mejor a la forma en que me imaginaba un personaje o un lugar, o que dotaban mi visión con mejores detalles de lo que la página me narraba, resaltando o corrigiendo las palabras. Gustave Flaubert se oponía firmemente a la idea de emparejar palabras con imágenes. Toda su vida se negó a permitir que su obra fuera acompañada de ilustraciones, porque sentía que las imágenes pictóricas reducían lo universal a lo particular. «Nadie me ilustrará mientras yo viva –escribió–, ya que el más ínfimo dibujo devora la más hermosa descripción literaria. En cuanto el lápiz fija a un personaje, éste pierde su carácter general, esa concordancia con millares de otros seres conocidos, lo que hace que el lector diga: “Ajá, yo he visto a éste” o “Éste tiene que ser fulano”. Una mujer dibujada a lápiz se parece a una mujer y nada más. La idea aparece aquí cerrada, completa, y todas las palabras se vuelven inútiles, mientras que una mujer descrita evoca mil mujeres diferentes. Por consiguiente, siendo ésta una cuestión de estética, rechazo expresamente todo tipo de ilustración»3. Yo no he compartido nunca tan inflexibles extremismos.
Las imágenes que mi tía me mostró esa tarde no ilustraban ningún relato. Había un texto: la vida del pintor, selecciones de las cartas a su hermano, que no leí hasta mucho después, los nombres de las pinturas, su fecha y lugar. Pero, en un sentido muy categórico, esas imágenes campeaban por sí solas, desafiantes, tentándome a leerlas. Nada podía hacer yo, salvo clavar la vista en ellas: la playa cobriza, la barca roja, el mástil azul. Las miré larga y fijamente. Nunca las he olvidado.
La playa multicolor de Van Gogh brotaba con frecuencia en mi imaginación de niño. Hacia el siglo XVI, el ilustre ensayista Francis Bacon comentaba que para los antiguos todas las imágenes que el mundo nos ofrece estaban guardadas ya en nuestra memoria desde el día de nuestro nacimiento. «Y así como Platón –escribió Bacon– tenía la idea de que todo conocimiento era sólo recuerdo, Salomón emitió su concepto de que toda novedad es sólo olvido»4. Si esto es verdad, entonces todos nos reflejamos de algún modo en las numerosas y variadas imágenes que nos rodean, puesto que forman ya parte de quienes somos: las imágenes que creamos y las que enmarcamos; las imágenes que componemos materialmente, a mano, y las que se agrupan, sin que las invoquemos, ante los ojos de la mente; imágenes de rostros, de árboles, de edificios, de nubes, de paisajes, de instrumentos, del agua, del fuego, e imágenes de esas imágenes: pintadas, esculpidas, en acción, fotografiadas, impresas, filmadas. Sea que descubramos en esas imágenes circundantes los recuerdos desvaídos de una belleza que alguna vez fue nuestra (como sugería Platón), sea que nos exijan una interpretación fresca y novedosa por medio de las posibilidades que el lenguaje ofrece (como intuía Salomón), somos en lo esencial criaturas hechas de imágenes, de representaciones.
Las imágenes, como los relatos, nos brindan información. Aristóteles sugería que eran necesarias para cualquier proceso de pensamiento. «Ahora bien, para el alma pensante las imágenes ocupan el lugar de las percepciones directas; y cuando el alma afirma o niega que esas imágenes son buenas o malas, entonces las evita o va tras ellas. De ahí que el alma nunca piense sin una imagen mental»5. Sin duda alguna, para los ciegos hay otros modos de percepción, sobre todo mediante el sonido y el tacto, que proveen la imagen mental que ha de ser descifrada. Pero para quienes pueden ver, la existencia transcurre en un continuo despliegue de imágenes captadas por la vista y que los otros sentidos realzan o atenúan, imágenes cuyo significado (o presunto significado) varía constantemente, con lo que se construye un lenguaje hecho de imágenes traducidas a palabras y de palabras traducidas a imágenes, a través del cual tratamos de captar y comprender nuestra propia existencia. Las imágenes que componen nuestro mundo son símbolos, signos, mensajes y alegorías. O acaso son tan sólo presencias vacías que llenamos con nuestros deseos, experiencias, interrogantes y pesares. En cualquier caso, las imágenes, como las palabras, son la materia de que estamos hechos.
Pero ¿toda imagen permite una lectura? O, por lo menos, ¿podemos crear una lectura para cada imagen? Y de ser así, ¿cada imagen implica algo cifrado por la simple razón de que se nos aparece, a quienes la vemos, como un sistema cabal de signos y de reglas? ¿Son todas las imágenes susceptibles de ser traducidas a un lenguaje comprensible que revele a quien las vea lo que podríamos llamar su Relato, con erre mayúscula?
En la novela onírica Nadja de André Bretón, el poeta Paul Éluard hace ver que desde cierto ángulo el letrero Bois-Charbons se lee Police. (Eugène Atget, Quai aux Fleurs, 1902.)Atget/© CMN, París
Las sombras en la pared de la caverna de Platón; los signos de neón en un país extranjero cuya lengua no hablamos; la forma de una nube que Hamlet y Polonio vieron una tarde en el cielo; el letrero Bois-Charbons que, según André Breton, dice Police cuando se mira desde cierto ángulo; la escritura que los antiguos sumerios creían leer en las huellas dejadas por las aves en el cieno del Éufrates; las figuras mitológicas que los astrónomos griegos distinguían en los puntos concatenables de las estrellas remotas; el nombre de Alá que los creyentes han visto en un aguacate abierto y en un logotipo de la ropa deportiva Nike; la flamante escritura de Dios en el palacio de Nabucodonosor; los sermones y libros que Shakespeare descubría en guijarros y arroyuelos; las cartas del tarot que empleaba el viajero de Italo Calvino para leer historias universales en El castillo de los destinos cruzados; los paisajes y figuras que los viajeros del siglo XVIII distinguían en las vetas de las piedras jaspeadas; el anuncio rasgado sobre una cartelera recompuesta en una pintura de Tàpies; el río de Heráclito, que es también el fluir del tiempo; el poso del té en el fondo de la taza, en el que los sabios de la China dicen poder leer nuestros destinos; el jarrón hecho añicos de Lurgan Sahib, que casi se reconstruye ante los ojos incrédulos de Kim; la flor de Tennyson en el muro agrietado; los ojos del perro de Neruda, en los que el poeta ateo veía a Dios; el He kohau rongorongo o «madero parlante» de la isla de Pascua, que, sabemos, contiene un mensaje indescifrado hasta la fecha; la ciudad de Buenos Aires, que para el ciego Jorge Luis Borges era «un mapa de mis humillaciones y fracasos»; las puntadas en la tela donde el sastre Kisimi Kamala de Sierra Leona vio el futuro alfabeto de la escritura de los mendi; la ballena errante que San Brandán confundió con una isla; los tres picos de las montañas Rocosas que recortan el perfil de tres hermanas contra el cielo occidental de Canadá; la geografía filosófica de un jardín japonés; los cisnes salvajes de Coole, en los que Yeats desentrañó el sentido de nuestra transitoriedad, todo esto nos ofrece o sugiere, o simplemente nos permite, una lectura cuyo único límite son nuestras propias capacidades. «¿Cómo vas a saber que cada ave que hiende el espacio aéreo es un inmenso mundo de deleite, si estás confinado en tus cinco sentidos?», preguntaba William Blake6.
La marca de ropa deportiva Nike se vio obligada a retirar una línea de calzado cuando algunas organizaciones islámicas protestaron porque un logotipo estilizado de la compañía deletreaba la palabra «Alá» en árabe.Cary Wolinsky/Trillium Studios
El misterioso He kohau rongorongo o «madero parlante» de la isla de Pascua.© Copyright The British Museum
Si la naturaleza y los frutos del azar son susceptibles de ser interpretados, de ser traducidos en palabras ordinarias, en el vocabulario completamente artificial que hemos construido a partir de una variedad de sonidos y trazos, entonces es posible que esos sonidos y esos trazos a su vez nos permitan la construcción de un azar por reverberación y de una naturaleza por reflejo, un mundo paralelo de palabras e imágenes en el cual podamos reconocer la experiencia del mundo que llamamos real. «Nos puede sorprender oír hablar de la Divina comedia o de la Mona Lisa como “réplicas” –dice Elaine Scarry, autora de un exquisito libro sobre el significado de la belleza– porque son obras muy originales, pero esa palabra apunta al hecho de que algo o alguien dio pie a su creación y sigue estando silenciosamente presente en el objeto recién venido al mundo»7. A lo que podríamos añadir que el objeto recién venido al mundo puede, a su vez, dar a luz una miríada de objetos recién nacidos: las experiencias receptivas del espectador o del lector, que también, todas y cada una de ellas, lo contienen.
Tenía yo catorce o quince años cuando nuestro profesor de historia, que nos enseñaba unas diapositivas de arte prehistórico, nos invitó a imaginarnos lo siguiente: durante toda su vida, día tras día, un hombre ve la puesta del sol, que, como sabe, marca el fin cíclico de un dios cuyo nombre su tribu no osa pronunciar. Un día, por vez primera, el hombre alza la cabeza y de improviso, muy vívidamente, ve que el sol se sumerge en un lago de fuego. Como reacción (y por motivos que no intenta explicar) se embadurna las manos de barro rojo y presiona las palmas contra la pared de la caverna donde vive. Pasado un tiempo, otro hombre ve las huellas de aquellas palmas y se siente asustado, o conmovido, o simplemente atraído por la curiosidad, y en respuesta (y por motivos que no intenta explicar) comienza a relatar una historia. En alguna parte de esa narración, no mencionados pero ahí presentes, están la puesta del sol inicialmente percibida, el dios que muere todos los días al anochecer y la sangre de ese dios derramada en el cielo del poniente. La imagen da origen al relato, que a su vez da origen a la imagen. «El alivio del habla –decía el taciturno filósofo Søren Kierkegaard (y podría haber añadido: “y de crear imágenes”)– está en que me traduce a lo universal»8.
Huellas de manos prehistóricas en la caverna de Fuente del Salín, cerca de Santander, España.Colección del autor
Formalmente, los relatos existen en el tiempo y las imágenes en el espacio. Durante la Edad Media, en un solo retablo podía representarse toda una secuencia narrativa, incorporando el fluir del tiempo dentro de los límites de un marco espacial, como en nuestras modernas tiras cómicas, con un mismo personaje que aparece repetidas veces en un paisaje unificador a medida que él o ella avanzan en la trama narrativa de la pintura. Con el desarrollo de la perspectiva en el Renacimiento, los cuadros se inmovilizaron en un instante único: el del momento en que la imagen es percibida desde el punto de vista de un espectador determinado. El relato se transmitía entonces por otros medios: mediante «el simbolismo, las poses dramáticas, las alusiones a la literatura, los títulos»9, es decir, mediante otras fuentes que le hacían saber al espectador lo que ocurría.
Retablo de escenas que ilustran la leyenda medieval de Conrado II, el Sálico, en la Crónica de Brujas, siglo XIV.Bibliothèque de Besançon
A diferencia de las imágenes, las palabras escritas fluyen constantemente más allá del encuadramiento de la página; las cubiertas del libro no demarcan las fronteras del texto, el cual nunca llega a constituirse por completo como un todo material, sino sólo por trozos o en compendios. Podemos, en la instantaneidad de un pensamiento, traer a las mientes un verso de El viejo marinero o un resumen de veinte palabras de Crimen y castigo, pero no los libros en su totalidad; la existencia de éstos reside en la continua corriente de palabras que les da su unidad y que fluye de principio a fin, de pasta a pasta, durante el tiempo que concedemos a la lectura de esos libros.
Las imágenes, en cambio, se nos presentan a la conciencia de manera instantánea, contenidas por su encuadramiento –la pared de una caverna o de un museo– dentro de una superficie específica. Por ejemplo, las barcas de pesca de Van Gogh me parecieron, esa primera tarde, reales y definitivas de una vez. Andando el tiempo podemos ver algo más o algo menos en un cuadro, ahondar más y descubrir detalles adicionales, asociar y combinar imágenes, poner palabras que describan lo que vemos, pero en sí misma la imagen existe en el espacio que ocupa, independientemente del tiempo que dediquemos a su contemplación: sólo años después vine yo a darme cuenta de que uno de los botes tenía pintado el nombre Amitié en un costado. Más tarde aún supe que en junio de 1888 Van Gogh, que estaba en Arles, había caminado el largo trecho hasta Saintes-Maries-de-la-Mer, una aldea de pescadores a la que los gitanos de toda Europa todavía hoy viajan en romería anual. En Saintes-Maries hizo bocetos de las barcas de pesca y las casas, y más tarde transformó esos bocetos en pinturas. Era la primera vez que veía el Mediterráneo. Tenía treinta y cinco años. Seis meses después se cortaría la oreja izquierda y se la ofrecería a modo de regalo, envuelta en papel de periódico, a una prostituta de un hotel vecino. En mi caso, toda esa información me llegó después (las minucias, las precisiones geográficas, la cronología, ese incidente de la oreja cercenada, que, como el círculo hecho a pulso por Giotto o el pincel que Carlos v le recogió del suelo a Ticiano, formaban parte de la historia convencional del arte que con tanto encanto nos enseñaban en el colegio) y sirvió para dar apoyo o poner en tela de juicio la validez de mi primera lectura. Pero en el mismísimo comienzo no hubo nada excepto el propio cuadro. Ese punto fijo en el espacio es nuestro lugar de partida.
Historias y comentarios, rótulos y catálogos, museos temáticos y libros de arte, todos ellos intentan conducirnos por las distintas escuelas, épocas y países. Pero lo que vemos cuando recorremos las salas de una galería, cuando seguimos las imágenes en la pantalla u hojeamos un tomo de reproducciones, rebasa todos esos límites. Vemos un cuadro según lo define su contexto; tal vez sepamos algo del pintor y su mundo; podemos tener alguna idea de las influencias que moldearon su visión; si somos conscientes del anacronismo, quizás pondremos esmero en no interpretar esa visión mediante la nuestra. Pero en definitiva lo que vemos no es el cuadro en un estado inmutable, ni tampoco una obra de arte atrapada en las coordenadas que el museo le ha asignado para guiarnos.
Lo que vemos es el cuadro traducido a nuestra propia experiencia. Como sugería Bacon, por desgracia (o por suerte) sólo podemos ver aquello que bajo alguna forma o de algún modo ya hemos visto. Sólo podemos ver aquello para lo cual contamos ya con imágenes identificables, del mismo modo que sólo podemos leer en un idioma cuyas sintaxis, gramática y palabras ya sabemos. La primera vez que vi las coloridas barcas de pesca de Van Gogh algo en mí reconoció algo que a su vez se reflejaba en ellas. De modo misterioso, cada imagen asume la mirada con que la contemplo.
Cuando leemos imágenes –de hecho, imágenes de toda clase, sean pintadas, esculpidas, fotografiadas, construidas o en movimiento–, les agregamos la temporalidad propia de la narrativa. Extendemos a un antes y un después lo que está limitado por un marco, y mediante el arte de contar historias (de amor u odio) damos a la imagen inmutable una vida inagotable e infinita. André Malraux, que de manera tan activa tomó parte en la vida cultural y política del siglo XX (como soldado, como novelista y como el más eminente ministro de Cultura de Francia), sostenía lúcidamente que, al colocar una obra de arte entre otras obras de arte creadas antes o después, los espectadores modernos fuimos los primeros en oír lo que él llamaba «el canto del cambio», es decir, el diálogo que una pintura o una escultura dada establece con las pinturas y esculturas de otras culturas y otros tiempos. En el pasado, dice Malraux, quienes veían el pórtico de una iglesia gótica sólo podían establecer comparaciones con otros pórticos esculpidos dentro de una misma área cultural. Nosotros, en cambio, tenemos a nuestra disposición incontables imágenes de esculturas de todas partes del planeta (desde las estatuas de Sumeria hasta las de Elefantina, de los frisos de la Acrópolis a los tesoros de mármol de Florencia) que nos hablan en el idioma común de las figuras y las formas y permiten que nuestra respuesta al pórtico gótico se reproduzca en un millar de otras obras escultóricas. A este rico despliegue de imágenes reproducidas, abierto a nosotros en páginas y pantallas, Malraux lo llamaba «el museo imaginario»10.
Y sin embargo, nuestras posibilidades de respuesta y el vocabulario que empleamos para desarrollar el relato que surge de una imagen (sean las barcas de Van Gogh o el pórtico de la catedral de Chartres) no sólo están determinados por la iconografía mundial, sino también por una amplia gama de circunstancias, privadas y sociales, casuales y forzosas. Para construir nuestro relato nos valemos de ecos de otros relatos, de la ilusión de vernos reflejados, de conocimientos técnicos e históricos, de habladurías, ensueños y prejuicios, de iluminaciones y de escrúpulos, de la candidez, de la compasión, del ingenio. Ningún relato evocado por una imagen es definitivo o exclusivo, y el grado de corrección varía según las circunstancias que dieron ocasión al propio relato. Paseándose por un museo del siglo I d.C., Encolpio, amante acongojado, ve las múltiples imágenes de los dioses pintadas por los grandes artistas del pasado –Zeuxis, Protógenes, Apeles– y exclama en su desolación: «¡Así que el amor hiere hasta a los dioses de los cielos!»11. En las imágenes mitológicas que lo rodean y que representan las aventuras amorosas del Olimpo, Encolpio descubre reflejos de sus propias emociones. Las pinturas le afectan porque parecen tratar, de modo metafórico, acerca de él. Están enmarcadas por su capacidad de aprehensión y sus circunstancias; ahora existen en su tiempo y comparten su pasado, su presente y su futuro. Se han vuelto autobiográficas.
En la crónica de una visita a Florencia efectuada en 1817, Stendhal describía los efectos de su encuentro con el arte italiano en términos que más tarde serían sintomáticos de una enfermedad psicosomática reconocible. «Al salir de la iglesia de Santa Croce –escribió–, sentía un violento palpitar del corazón. La vida se me escapaba con cada paso y temía que fuera a desplomarme»12. El así llamado síndrome de Stendhal aqueja a los visitantes (especialmente estadounidenses y de otros países europeos diferentes de Italia) que contemplan por primera vez las obras maestras del Renacimiento13. Algo en esas colosales obras de arte los sobrecoge, y la vivencia estética, en vez de ser una experiencia de revelación y conocimiento, se vuelve caótica o simplemente desconcertante, tanto autobiografía como pesadilla.
La imagen de una obra de arte existe entre percepciones: entre lo que el pintor ha imaginado y lo que ha puesto en la tela; entre lo que nosotros podemos nombrar y lo que los coetáneos del pintor podían nombrar; entre lo que recordamos y lo que aprendemos; entre el vocabulario adquirido y común de un ámbito social y un vocabulario más profundo de símbolos ancestrales y privados. Cuando tratamos de leer una pintura, nos puede parecer que ésta se hunde en un abismo de equivocaciones o, si lo preferimos, en un vasto abismo impersonal de interpretaciones múltiples. El crítico puede rescatar y conseguir la consagración de una obra de arte; el artista puede desechar una obra de arte hasta la destrucción. Auguste Renoir cuenta cómo, de regreso de Italia con un amigo, pasó a visitar a Paul Cézanne, quien se encontraba trabajando en el Mediodía francés. El amigo de Renoir sufrió un apremiante acceso de diarrea y pidió hojas de plantas para limpiarse. En lugar de ellas, Cézanne le pasó una hoja de papel. «Era una de las mejores acuarelas de Cézanne. La había tirado después de haber estado esclavizado pintándola durante unas veinte sentadas»14.
Las lecturas críticas han acompañado a las imágenes desde el inicio de los tiempos, pero jamás las reproducen, sustituyen o asimilan realmente. «No explicamos las pinturas –comentaba sabiamente el historiador de arte Michael Baxandall–, sino que explicamos lo que de ellas se dice»15. Si el mundo que se revela en la obra de arte permanece siempre fuera de ella, la obra de arte siempre estará fuera de su apreciación crítica. «La forma –escribe Balzac–, en sus representaciones, es lo que es entre nosotros: un simple truco para comunicar ideas y sentimientos, una vasta extensión de poesía. Cada imagen es un mundo, un retrato cuyo modelo apareció una vez en una visión sublime, bañado en luz, dictado por una voz interior, desnudado por un dedo celestial que apunta, en el pasado de toda una vida, a las mismas fuentes de la expresión»16. Nuestras imágenes más antiguas son rayas escuetas y colores embadurnados. Antes de los dibujos de antílopes y mamuts, de hombres que corren y mujeres fecundas, raspamos garabatos o estampamos las palmas en las paredes de nuestras cavernas para señalar nuestra presencia, para llenar un espacio en blanco, para comunicar un recuerdo o una advertencia, para ser humanos por primera vez.
Ilustración del artista suizo del siglo XVIII Henry Fuseli para Julio César de Shakespeare, en la que el fantasma de César se aparece a Bruto antes de la batalla de Filipos.Colección del autor
Por «más antiguas» nos referimos, por supuesto, a lo más nuevo, a lo que fue visto por primera vez, en la alborada más lejana del recuerdo, cuando esas imágenes parecían frescas y temibles a nuestros antepasados, incontaminadas por la costumbre o la experiencia, libres de la vigilancia de la crítica. O tal vez no del todo libres, como sugería Rudyard Kipling:
Cuando la luz del sol recién creado alumbró en el Edén los verdes y los oros,
sentado bajo el Árbol, nuestro padre Adán tomó un palito y rasguñó en el moho;
y ese primer dibujo tosco que vio el mundo alborozó su corazón radiante,
hasta que el Diablo susurró, oculto en el follaje: «Bonito, sí, ¿pero si será Arte?»17.
Para bien o para mal, cada obra de arte va acompañada de su apreciación crítica, que a su vez da origen a ulteriores apreciaciones críticas. Algunas de ellas se convierten en obras de arte por derecho propio: la interpretación de Stephen Sondheim del cuadro La Grande Jatte, de Georges Seurat, las glosas de Samuel Beckett sobre la Divina comedia, los comentarios musicales de Mussorgsky sobre las pinturas de Viktor Gartman, las lecturas pictóricas de Henry Fuseli de las obras de Shakespeare, las traducciones de La Fontaine por Marianne Moore, la versión de la obra musical de Gustav Mahler que hizo Thomas Mann. El novelista argentino Adolfo Bioy Casares sugirió alguna vez una interminable cadena de obras de arte y sus respectivos comentarios, comenzando por un poema del poeta español del siglo XV Jorge Manrique. Bioy propuso erigir una estatua al compositor de una sinfonía basada en la pieza de teatro sugerida por las Coplas a la muerte de su padre, de Manrique. Cada obra de arte se desarrolla atravesando incontables capas de lecturas, y cada lector o lectora tiene que retirar esas capas para llegar a la obra bajo sus propias condiciones. En esa lectura última (y primera) estamos solos.
Es esencial poder (y querer) leer la obra de arte. En 1864, el crítico de arte inglés John Ruskin, reaccionando con ilustrada furia contra el conformismo de sus tiempos, dio una conferencia en el ayuntamiento de Rusholme, cerca de Manchester, en la que recriminaba al público por no interesarse lo suficiente por el arte e interesarse demasiado por el dinero. El propósito de la conferencia era convencer a los notables de Rusholme de la necesidad de contar con una buena biblioteca pública, que Ruskin consideraba un servicio primordial para cualquier ciudad importante del Reino Unido. Pero en el curso de su exposición, Ruskin se fue sulfurando cada vez más y fustigó a los notables por haber «despreciado la Ciencia», «despreciado el Arte», «despreciado la Naturaleza». «¡Digo que habéis despreciado el Arte! “¡Cómo!”, –replicaréis de nuevo–. ¿Acaso no tenemos exposiciones de arte de varias millas de largo? Y ¿acaso no pagamos miles de libras por un cuadro? Y ¿no tenemos escuelas e instituciones dedicadas al Arte, más que cualquier otra nación en el pasado?” Sí, es cierto, pero todo eso es por hacer vuestro negocio. De buena gana venderíais lienzos como vendéis carbones, y vajillas como vendéis hierro. Arrebataríais el pan de la boca a otras naciones si ello os fuese posible, pero como no podéis hacerlo, vuestro ideal de vida es apostaros en las avenidas del mundo, cual aprendices de Ludgate, voceando a cada transeúnte: “¿Qué le hace falta a usted?”»18 Y como no les importaban las obras de la humanidad y sí muchísimo las ganancias monetarias y el fomento de la codicia, Ruskin les dijo que se habían convertido en criaturas que «desprecian la compasión», seres estólidos, incapaces de interesarse por sus congéneres. Puesto que no podían leer las imágenes que el arte les ofrecía, acusaba a sus contemporáneos de ser también analfabetos morales. Ruskin abrigaba muchísimas esperanzas respecto a la utilidad del arte.
No sé si algo como un sistema coherente de lectura de imágenes, similar al que hemos inventado para leer escrituras (sistema implícito en el mismo código que estamos descifrando), sea siquiera posible. Puede ser que, a diferencia del texto escrito, en el que hay que establecer el significado de los signos antes de ordenarlos en la arcilla o el papel, o sobre una pantalla electrónica, el código que nos permita la lectura de la imagen, aunque impregnado de nuestros conocimientos anteriores, sea creado después de que la imagen cobre entidad, de modo muy parecido a la manera en que creamos los significados de las imágenes para el mundo que nos rodea, elaborando valientemente a partir de esos significados algo semejante a un sentido ético y moral según el cual vivamos. En las postrimerías del siglo XIX, el pintor James McNeill Whistler, adhiriéndose a esta idea de una creación inexplicable, resumió su oficio en dos palabras: Art happens, o sea, el arte ocurre19. Ignoro si dijo esto con ánimo de resignación o de alegría.
3. Gustave Flaubert, «Lettre à Ernest Duplan, 12 juin 1862», en Correspondance, París, Louis Conard, 1926-1933.
4. Francis Bacon, The Essays, ed. John Pitcher, Ensayo lviii, Harmondsworth, Penguin Books, 1986.
5. Aristóteles, De anima, Libro iii, cap. 7, 431 a 15-20.
6. William Blake, «The Marriage of Heaven and Hell», lámina 7, en The Poetry and Prose of William Blake, editado por David V. Erdman, 4.ª edición revisada, Garden City, Nueva York, Doubleday/Anchor, 1970. [How do you know but ev’ry Bird that cuts the airy way, / Is an immense world of delight, clos’d by your senses five?]
7. Elaine Scarry, On Beauty and Being Just, Princeton, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1999. En otras palabras, «La vida es el origen no representable de la representación» (Jacques Derrida, citado por John Stoke en «Higher Gateway», en The Times Literary Supplement, Londres, 12 de mayo de 2000).
8. Søren Kierkegaard, Fear and Trembling, Harmondsworth, Penguin Books, 1985. (Temor y temblor, Madrid, Alianza Editorial, 2001.)
9. Wendy Steiner, Pictures of Romance: Form against Context in Painting and Literature, Chicago y Londres, University of Chicago Press, 1988.
10. André Malraux, Le musée imaginaire, París, Gallimard, 1947.
11. Petronio, El Satiricón.
12. Stendhal, «Rome, Naples et Florence en 1817», en Voyages en Italie, ed. Vittorio Del Litto, París, Gallimard, 1973. (Roma, Nápoles y Florencia en 1817, Valencia, Pre-Textos, 1999.)
13. La ciudad de Florencia ha creado una clínica especial para tratar estos casos, de los que se presentan cerca de doscientos cada año.
14. Ambroise Vollard, Renoir, An Intimate Record, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1925.
15. Baxandall, op. cit.
16. «La Forme est, dans ses figures, ce qu’elle est chez nous, un truchement pour se communiquer des idées, des sensations, une vaste poésie. Toute figure est un monde, un portrait dont le modèle est apparu dans une vision sublime, teint de lumière, désigné par une voix intérieure, dépouillé par un doigt céleste qui a montré, dans le passé de toute une vie, les sources de l’expression.» Honoré de Balzac, Le chef-d’œuvre inconnu, ed. Roger Laporte, Castelnau-le-Lez, Éditions Climats, 1990.
17. Rudyard Kipling, «The Conundrum of the Workshops», en The Definitive Edition of Rudyard Kipling’s Verse, Londres, Hodder and Stoughton, 1940. [When the flush of a new-born sun fell first on Eden’s green and gold, /Our father Adam sat under the Tree and scratched with a stick in the mould; /And the first rude sketch that the world had seen was joy to his mighty heart, /Till the Devil whispered behind the leaves, «It’s pretty, but is it Art?»]
18. John Ruskin, «Of King’s Treasuries», en Sesame and Lilies, Londres, 1865. (Sésamo y azucenas: tres lecciones, Madrid, Ginés Carrión, 1907.)
19. E. R. y J. Pennell, Life of Whistler, Londres, Heinemann, 1911.
La imagen como ausencia
Joan Mitchell
Restaurar el silencio es la función de los objetos.
Samuel Beckett, Molloy
Joan Mitchell, Dos pianos.Colección del autor, reproducción cortesía de Robert Miller Gallery, Nueva York
La primera vez que vi la obra de Joan Mitchell fue en 1994, en una exposición de la galería Jeu de Paume en París. No soy muy devoto de las retrospectivas descomunales porque, como los gruesos tomos de las obras completas de un autor, parecen ignorar las cadencias paulatinas con que un artista ofrece su creación, y sugieren en vez de eso una producción única y colosal, instantánea, ininterrumpida y omnímoda. Pero la exposición de la Jeu de Paume era diferente. Tal vez porque no había visto antes ningún cuadro de la Mitchell, desfilé ante ellos descubriendo cada uno en sus propios términos, y mi maravilla ante la calidad gozosa de su obra no se vio menguada por la cantidad. Lienzo tras lienzo, me sorprendió el regocijo puro de tanto color, de tanta luz, de tanta libertad extática.
Dos pianos, terminado por Mitchell en 1980, es un gran díptico al óleo de casi tres metros de alto por tres y medio de ancho. Contra un fondo blanco, visible apenas en áreas aisladas, una tormenta de brochazos verticales cubre el lienzo de subidos colores amarillos y malvas, amarillos que se desvanecen en tonos de limón en ciertos puntos, mientras que en otros los malvas se oscurecen casi hasta hacerse negros. Estos trazos oscuros están más hacia el fondo, asomando detrás de amarillos y malvas, como si los hubieran tapado u ocultado adrede, como una escritura anulada o suprimida después por una mano frenética, mano que originó las pinceladas amarillas, en su máxima intensidad, para subyugar el lienzo y silenciar tanto el blanco como los tonos oscuros. Influido por el título que le puso Joan Mitchell, creo distinguir dos vagas formas de piano en los manchones malvas a derecha e izquierda, una pequeña y otra mucho más grande, pero esta distinción no es muy convincente. Lo único cierto es la luminosidad del amarillo, cuya calidez se ve acrecentada por su asociación con el malva casi rosa y la impresión de movimiento o marcha que crean la proximidad y la dirección de las pinceladas.
El marco del díptico no parece abarcar la pintura completa; lo que vemos es un instante detenido de su paso, la vista fija de una película en colores cuya amplitud total se nos escapa. El escritor Severo Sarduy describió alguna vez la llegada de un proyeccionista ambulante a un remoto pueblo cubano. El hombre instaló la pantalla portátil, invitó a los lugareños a tomar asiento en las hileras de bancos de madera y empezó a proyectar un documental sobre nuevas técnicas agrícolas. Los vecinos miraban las brillantes imágenes en movimiento pero no parecían ver nada en ellas, con la excepción de la figura de un pollo proyectada en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Ese pollo fue todo lo que consiguieron descifrar, ya que no tenían experiencia en ver películas ni sabían cómo seguir una secuencia de tomas a distancia, primeros planos y travellings, todo lo cual, para sus ojos, se convertía en un mero tumulto de luces y sombras20. ¿Será el cuadro de Mitchell algo más que esta multitud de brochazos de color? ¿Habrá un contexto que permita leer la confusión que lo caracteriza? ¿Habrá un lenguaje (como el del cine para el caso de los campesinos cubanos) con el que deba familiarizarse el espectador si quiere que el lienzo muestre su significado? O ¿el intento de ir más allá de la respuesta emocional inmediata será ajeno a la creación de Mitchell, la imposición de una lectura que, como la moraleja de una fábula victoriana, distorsiona el mismo objeto que se trata de comprender?
En 1948, a un año escaso de que añadieran una torre de televisión al edificio Empire State de Nueva York, Jackson Pollock, cumplidos ya treinta y seis años, exhibía su primera «pintura al goteo», un lienzo grande elaborado un año atrás sobre el que había dejado gotear y chorrear los colores de manera aleatoria. En un momento en que un inagotable caudal de imágenes predigeridas empezaba a afluir hacia cada hogar estadounidense, trasladando al público de la cultura de la radio, centrada en la palabra, a la cultura iconográfica de la televisión, Pollock presentaba una imagen que renunciaba a todo intento narrativo, tanto en palabras como en imagen, que rechazaba cualquier tipo de control por parte del artista o del espectador y que parecía existir en un presente eterno, como si la explosión de pintura en el lienzo estuviera siempre a punto de ocurrir. «Hubo un crítico –recordaría después Pollock– que escribió que mis cuadros no tenían ni principio ni fin. No lo dijo como un cumplido, pero lo era. Fue un bonito cumplido»21.
Jackson Pollock en su taller en Nueva York.Fotografía de Rudy Burckhardt © Estate of Rudy Burckhardt/VAGA (Nueva York)/SODART (Canadá) 2000
Los artistas de la generación de Pollock, y también los de la siguiente, habían comenzado sus carreras en medio del caos moral y social, durante los años de la Depresión en los Estados Unidos y bajo la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Muchos de ellos respondieron con una pintura de contenido social; esta obra, ya fuera acusatoria o ilusoria, ya se reflejara en los abigarrados murales de la tradición mexicana o en las cubiertas de Norman Rockwell para The Saturday Evening Post,