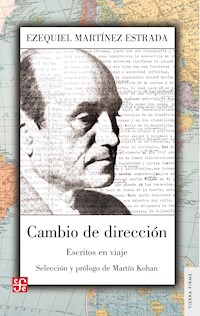Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
Diez días antes de quitarse la vida con cianuro en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Horacio Quiroga le escribía, el 9 de febrero de 1937, a su amigo Ezequiel Martínez Estrada: «Querido Estrada: (…) veo que su ánimo corre parejo con el mío. Ando con una depresión muy fuerte, motivada por el atraso en mi precaria salud…». Así comienza la última carta Correspondencia con Horacio Quiroga, enviada por este unos días antes de su suicidio a Ezequiel Martínez Estrada. Desde su retiro en plena naturaleza en la Cuenca del Plata, Quiroga encontró en Estrada un confidente ―un hermano― con quien compartir y desahogarse. Aquí aparecen cuestiones de índole práctico, cuitas sentimentales, agobio económico, reflexiones acerca de la música y la literatura… Todo ello va aflorando en unas misivas conmovedoras ―escritas entre el 19 de agosto de 1934 y el 9 de febrero de 1937. Palpita en ellas la soledad, la estrecha economía, y las frustraciones de Quiroga durante los postreros años de su intensa vida. Antecede a las cartas un ensayo basado en las mismas. Su título, «El hermano Quiroga», anuncia el retrato íntimo que hace Estrada de un ser humano esencial y «descivilizado». Con él sintió compartir «una hermandad de sangre, una afinidad espiritual y una identidad de ser y de destino como solo se conocen en mitos y leyendas». Martínez Estrada fue su corresponsal más frecuente durante la última etapa de su vida. Testimonio de ello es esta Correspondencia con Horacio Quiroga. «No creo que en la vida de Quiroga, como tampoco en la mía, haya habido un ser que llenara (mejor dicho: colmara) la necesidad indiscutiblemente instintiva de estar con otro ser sin dejar de estar con uno mismo y solo.» Ezequiel Martínez Estrada
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ezequiel Martínez Estrada
Correspondencia con Horacio Quiroga Edición de Oscar Rodríguez Ortiz
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Correspondencia con Horacio Quiroga.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9897-291-7.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-339-9.
ISBN ebook: 978-84-9007-580-7.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 11
La vida 11
Correspondencia 12
I. Esencia y forma de la simpatía 13
II. Vida en común 17
III. Amigos de acá y de allá 23
IV. El hombre y sus fantasmas 31
V. The Imp Of The Perverse 39
VI. Sinfonía pastoral 45
VII. Quiroga en pantuflas 49
VIII. Sinfonía patética 53
IX. Sociedad en comandita y desastre bancario 57
X. Economía 63
XI. Los trabajos y los días 67
XII. Literatura 77
XIII. Libertad 89
XIV. Soledad 93
XV. Olvido y paz 101
Cartas de Quiroga a Martínez Estrada 105
1. Agosto 19 de 1934 107
2. Abril 24 de 1935 109
3 Setiembre 7 de 1935 111
4 Setiembre 26 de 1935 113
5. Octubre 10 de 1935 117
6. Noviembre 26 de 1935 119
7. Diciembre 13 de 1935 121
8. Enero 12 de 1936 123
9. Enero 16 de 1936 125
10. Febrero 8 de 1936 127
11. Marzo 29 de 1936 129
12. Abril 11 de 1936 131
13. Abril 15 de 1936 135
14. Abril 29 de 1936 137
Mayo 13 de 1936 143
15. Mayo 21 de 1936 145
16. Junio, domingo (creo que 14) de 1936 147
17. Junio 19 de 1936 149
18. Junio 24 de 1936 151
19. Hay una anterior. Junio 2[5] de 1936 153
Viernes 154
20. Junio 30 de 1936 159
21. Julio 7 de 1936 163
22 Julio 11 de 1936 165
23. Julio 13 de 1936 169
24. Julio 19 de 1936 173
25. Julio 22 de 1936 175
26. Julio 25 de 1936 179
27. Julio 28 de 1936 183
28. Agosto 5 de 1936 189
29. Agosto 8 de 1936 191
30. Agosto 12 de 1936 193
31. Miércoles, 12 de agosto de 1936 195
32. Agosto 19 de 1936 199
33. Sábado, agosto 22 de 1936 203
34. Agosto 26 de 1936 207
35. Jueves 27, agosto de 1936 209
36. Setiembre 2 de 1936 215
37. Sábado 5, Setiembre de 1936 217
38. Setiembre 8 de 1936 219
39. Sábado, 12 de Setiembre de 1936 223
40. Febrero 9 de 1937 225
Libros a la carta 227
Brevísima presentación
La vida
Ezequiel Martínez Estrada nació en San José de la Esquina, provincia de Santa Fe, el 14 de septiembre de 1895, y murió en Bahía Blanca (Argentina) el 4 de noviembre de 1964.
Fue escritor, poeta, ensayista, crítico literario, biógrafo y docente universitario. Forjó su pensamiento a partir de la lectura de Sigmund Freud, George Simmel y Oswald Spengler, entre otros. Fue crucial en sus ideas la obra de Keyserling, especialmente en sus convicciones telúricas y deterministas, según la cual la geografía es un factor esencial en la formación de la personalidad humana.
Se inició en el campo literario como poeta, con la publicación de Oro y piedra (1918), Nefelibal (1922), Motivos del cielo (1924), Argentina (1927) y Humoresca (1929), de clara influencia modernista.
En 1946 comenzó a colaborar con la Revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo. En esa década, publicó obras de teatro, cuentos y novelas cortas.
En 1945 abandonó los cargos públicos por su rotunda oposición al gobierno de Juan Domingo Perón. Luego de una enfermedad que lo mantuvo postrado entre 1950 y 1955 retomó la escritura con Coplas del ciego (1959), un conjunto de aforismos; ese año viajó a México, donde se dedicó a la enseñanza, y en 1960 marchó a Cuba. Allí permaneció un año trabajando en una monumental obra sobre José Martí.
Otras obras narrativas de este autor son Tres cuentos sin amor y Sábado de gloria (ambas de 1956), Examen sin conciencia (1956), La tos y otros entretenimientos (1957). Entre sus ensayos figuran Sarmiento (1946), Invariantes históricos en el Facundo (1947), Muerte y transfiguración de Martín Fierro (1948), ¿Qué es esto? y Cuadrante del pampero (los dos de 1956), Las 40 y Exhortaciones (1957).
Correspondencia
Querido Estrada: (...) veo que su ánimo corre parejo con el mío. Ando con una depresión muy fuerte, motivada por el atraso en mi precaria salud...».
Así comienza la última carta que el maestro del cuento Horacio Quiroga envió unos días antes de su suicidio a Martínez Estrada. Desde su retiro en plena naturaleza en la Cuenca del Plata, Quiroga encontró en Estrada un confidente «un hermano, más que un amigo» con quien compartir y desahogarse. Cuestiones de índole práctico, cuitas sentimentales, agobio económico, reflexiones acerca de la música y la literatura... Todo ello va aflorando en unas misivas conmovedoras escritas entre el 19 de agosto de 1934 y el 9 de febrero de 1937. Palpita en ellas la soledad, la estrecha economía, y las frustraciones de Quiroga durante los postreros años de su intensa vida. Antecede a las cartas un ensayo basado en las mismas, cuyo título, «El hermano Quiroga», anuncia el retrato íntimo que hace Estrada de un ser humano esencial y «descivilizado». Con él sintió compartir «una hermandad de sangre, una afinidad espiritual y una identidad de ser y de destino como solo se conocen en mitos y leyendas».
I. Esencia y forma de la simpatía
He meditado sobre si la palabra «amistad» comprendía cabalmente el género de relaciones que nos ligó, a Horacio Quiroga y a mí, y encuentro que solo podríasela aplicar si diéramos al término una acepción arcaica que ha perdido. El grado de intensidad, la absoluta objetividad personal y el desinterés que la ha caracterizado, exigirían para la palabra amistad una explicación harto sutil y difícil, sin que viniera a convertirse por ello mismo en otra limitación del concepto. «Hermandad» es más precisa. Indica, además de cuanto pueda significar la amistad, un ligamen, por decirlo así, irracional y superior por naturaleza a la relación aleatoria, basado en una identidad de sangre tal como lo expresa el uso corriente del vocablo gentilicio, y en una identidad de destino o parentesco fatídico en que entran como factores de la unión espiritual inclusive aquellos que pueden obstar o desmerecer la amistad. Suele usarse la palabra «hermano» en un sentido aproximado al que pretendo fijarle aquí, cuando la usaron los paisanos para indicar, precisamente, no solo camaradería sino la suerte común en que dos seres, unidos por vínculos afectivos, vienen a encontrarse en los azares de la vida. Lo que Martín Fierro expresa diciéndole a Cruz: «Ya veo que somos los dos / astillas del mesmo palo».
Cuando nos conocimos (después de habernos tratado algún tiempo y muchas veces en forma asaz cordial) Quiroga y yo sentimos una hermandad de sangre, una afinidad espiritual y una identidad de ser y de destino como solo se conocen en mitos y leyendas. Más fino, él lo captó antes que yo.
Hay que ver lo que es esto de poder abrir el alma a un amigo —el AMIGO— supremo hallazgo de una eterna vida. ¡Cómo voy a estar solo, entonces!
...Se tiene una inmensidad cuando se tiene un amigo como Dios manda.
...Desde hace treinta años, no escribo a varón alguno cartas tan largas y confidenciales. Aprecie esto, querido Estrada, en lo que vale partiendo de mí.
Fue para mí, y estoy seguro de que también para él, un encuentro conmigo, consigo mismo; una potenciación o enriquecimiento de mi propio ser, mayor dimensión y mayor volumen en cada cual, al tiempo que un sostén en la vida que en momentos muy críticos me retemplaba para luchar con denuedo contra toda clase de adversidades e incomprensión. Hasta que pude. De mí recuperaba mucho bien perdido, como si lo hubiese yo recogido y se lo devolviera. Yo abrí los ojos para contemplar una nueva vía, una nueva verdad y una nueva vida. Tal el sentido que llamaría místico de esta amistad que alcanzó, en vísperas de su muerte, un grado de saturación o sublimación en que separarnos era el único posible coronamiento. Lo demás es exégesis profana.
Lo que pudo haber de desesperado en la actitud de Quiroga al tender hacia mí sus brazos, y para mí de revelación en mi camino de Damasco, confirma mi aseveración de que nuestra amistad era de una pureza religiosa aunque precisamente por no abrirse al infinito, y esto se colige del tenor de su correspondencia más que del texto. Si alguien sufrió una conversión con ella, fui yo. Júzguese por el cambio de mi orientación literaria desde 1929.
De modo que si yo insistiera en aclarar que éramos hermanos más que amigos, agregaría poco al inútil empeño de explicarlo. No creo que en la vida de Quiroga, como tampoco en la mía, haya habido un ser que llenara (mejor dicho: colmara) la necesidad indiscutiblemente instintiva de estar con otro ser sin dejar de estar con uno mismo y solo.
Esta verdad me permite llamar hermano a Quiroga, y tal fue el tratamiento que siempre nos dimos, y rara vez el de amigos. Hubiera sido poco, en efecto, porque nos identificaban mucho más que las concordancias de nuestros gustos literarios y los propósitos unánimes, los tácitos acuerdos sobre cuestiones fundamentales o sobre la conducta, el deber, el ideal, e inversamente, la renuncia de cuanto constituye para muchos la aleación de «intereses superiores» que atan a ser humano y ser humano. Ningún interés ni razón de esa clase nos ligaba. Nos ligaba que éramos «hermanos corsos», dos copias de un mismo tenor.
Es precisamente, como lo prueba el sutil análisis de Max Scheler, condición propia del amor fraterno (los griegos tenían una voz exacta: ágape) el que las personas que lo profesan conserven íntegra su individualidad, y que tales relaciones mantengan inalterablemente su carácter objetivo. También Simone Weil exigía que los amigos conservaran inviolable su propia soledad.
Hermano, además, porque me ofrendó en legado cordialísimo el bien inestimable de lo mejor que tuvo, y yo a él.
II. Vida en común
Inútilmente insistí en comprar una parcela de tierra propincua a la de Quiroga, donde levantar mi choza. Tenazmente se opuso repitiéndome que yo tenía ya la propiedad de una hectárea de monte, que él mismo y en época de no muy buena salud había rozado con su machete, talando árboles enormes en un trabajo de titán. Cuando él murió, el hijo y Lenoble me confirmaron que esa hectárea de tierra despejada de árboles y malezas, me pertenecía por su voluntad.
Sabe usted que hace unos veinte días quemé una buena porción de monte para despejar el sitio donde usted podría ubicarse, en caso de decidirse a vivir aquí. Trabajé algunas mañanas limpiando el terreno, hasta que me entraron tristes ideas sobre su venida. Le repito lo de la hectárea —más si quiere— regalada a usted. Siempre es suya. Allí justamente trabajaba en el desmonte.
...He aquí, pues; que dentro de tres o cuatro meses nos veremos la cara. Nuevo aliciente para vivir a buen paso hacia adelante. Y ahora resulta que arreglo mis cosas y coqueteo con mi linda casa para que usted la vea.
...Naturalmente, paré la oreja ante su decisión última, de que me va a escribir sobre compra de un terrenito cerca del mío, etc. Pero, es que no tiene necesidad de comprar nada por ahora. Fuera de que ya tiene su hectárea (¡y en qué posición!), ustedes vendrán a olfatear el país a mi lado, mirar todo, sopesar el resto, y después, recién después hará usted los cálculos sobre su capacidad para echarle la capa al toro. Y, sin embargo, ¡qué raros me parecen sus titubeos!, teniendo como tiene una mujer tal, tan, tan compañera. En fin, ya hablaremos, querido y solitario hermano.
Sus frecuentes exhortaciones a que me radicara en San Ignacio implicaban, además del deseo de una intensa vida natural en común, designios que abarcaban el propósito de una reorganización racional y libre de la vida. El mismo ideal de Lawrence, en su mínima ambición. Siempre he considerado que en la insistencia de Quiroga porque abandonara mi empleo, me aviniera a contar conmigo mismo y con nadie más, encubríase la intención benévola de sustraerme a las zarpas y garras de mis superiores burocráticos y de mis colegas pedagógicos. Constantemente había en sus cartas invitaciones a que fuera a Misiones:
Usted no se halla allí; pruebe por lo tanto otro ambiente. Venga por un tiempo, lo más largo posible, sin compromiso de comprar. Verá entonces si le conviene o no. Si puede usted salir en las próximas vacaciones, de cajón que se vienen ustedes. No crea que el calor es exagerado, le repito.
Quiroga conservaba frescas en su cuerpo las cicatrices de idénticas heridas. Queda liberarme del cepo:
Es, pues, necesario, que venga a acompañarme, amigo por excelencia. No pienso sino en la probabilidad de tenerlo por aquí. Haga un esfuerzo, si puede, en aras de un amigo como yo, de los que hay pocos. Aun cuando ustedes no se animaran a venirse del todo —ya veremos la impresión de ustedes— estoy casi seguro de que el país les parecerá de perlas, y podré contar, en el peor de los casos, con la visita anual de ustedes, en las vacaciones. El calor se soportará aquí mejor que allí mismo. Y yo iría en invierno a pasar una temporada allí. Si viera qué inmenso desahogo me provoca el hablar así, y con usted. ¡Estoy tan solo!
La casa la construiríamos los dos, pues éramos buenos obreros de albañilería y carpintería. El tenía la experiencia de repetidos ensayos. Creíamos ambos que la casa donde uno vive y ha de morir, debe ser construida por propias manos, si ello es posible. Esto lo conseguí después de su muerte, preparándome un retiro de paz para la vejez; y fui despojado por un cuatrerismo justicialista que ha consagrado en dimensión social el método individual del atraco. Me vi privado en aquel frustrado proyecto, y en éste malogrado, de tener la casa que construí con mis manos. Y he pensado con frecuencia qué relación hay de destino en un final tan semejante en ambos casos, pues la casa de Quiroga a su muerte fue literalmente saqueada. Penetraron en ella vecinos que hasta poco antes formaban parte de sus amigos regionales, después linyeras y maleantes, y se llevaron cuanto pudieron alzar. Pocos meses más tarde, la vivienda, el hogar recóndito que se preparó para morir, se convirtió en refugio de haraganes, en comisaría, en mingitorio. Nadie de los que le amaban pudo impedir esa profanación, cumplida sin el ritual de la justicia, y lo que debió ser museo nacional, lugar de peregrinación, se convirtió en madriguera de vagos. Cada hecho en su tiempo y su lugar.
La casa tendría las dependencias indispensables y estaría situada a distancia prudente de su cabaña. Un banderín anunciaría los días que debiéramos permanecer cada cual en su dominio. Solo aprovecharíamos en común los días fastos. Muchas labores manuales en esos días y noches podríamos realizar, sin interferencias, y nuestras afinidades profesionales y temperamentales eran suficientemente seguras y estaban bien asentadas y probadas para no dudar de que el trato asiduo las profundizaría y enraizaría aún más.
En una anterior usted emitía sus dudas sobre el entendimiento de dos amigos face a face. Creo que puede acaecer, siempre que los dos amigos sigan la misma derrota —no espiritual, que sería lo de menos—, sino material. Por ejemplo, si usted sintiera nacer en usted el amor a la tierra, a plantar, a hacer su casa, hacerla prosperar trabajando manualmente en ella, estoy seguro de que no se levantaría una nube entre nuestras personas amigas. Si no, hay peligro. Pues, ¿qué puede ofrecer el desierto a un hombre, si éste no se empeña en sacar de él un paraíso? Recuerdo ahora una observación suya sobre Munthe: supercivilizado. Tal es. Munthe trocó la música artificial por el canto de los pájaros, pero se quedó con sus monumentos históricos, más artificiales todavía. El poeta tuvo razón: los palacios de las nubes son los únicos verdaderos.
Compartiríamos el programa de trabajos más que los trabajos mismos, y el descanso, honradamente ganado al fin de la jornada, sería nuestro salario. Nos prometíamos festines de Sardanápalo y Heliogábalo en veladas de música y lecturas.
Piense ahora lo calmo, cariñoso y admirable de tener aquí un vecino como usted, con quien trabajaríamos sin hablar el largo día, para reclinarnos de noche en muelles sillones (los tengo muy cómodos) y hablar, entonces revivir el alma y los recuerdos que la constituyen en su casi totalidad, cuando se ha hecho ya su doloroso e inmortal deber.
Mi versación en música era más variada y mayor que la suya porque a decir verdad, me parece que sus gustos y versación musicales habían anclado en pocos arrecifes como la Muerte de lsolda y el Minuet de La Arlesiana. En compensación, su conocimiento de la literatura narrativa, desde Voltaire hasta nuestros días, superaba la cantidad y la calidad de mis lecturas. Otra de sus numerosas ventajas sobre mí, dimanaba de que había perdido menos tiempo que yo en el manejo didascálico de los grandes autores clásicos y medievales; es decir, que yo había devorado muchos años y millares de volúmenes para conocer obras y autores que nunca despenaron su atención. No le interesaban museos ni bibliotecas en que yo había vivido casi toda mi vida, y donde acaso habría llegado a dedicarme a embalsamar faisanes y quetzales de no haberlo hallado a él en la selva oscura.
Con el acopio hecho del patrimonio universal de la cultura, podríamos entretenernos en una especie de tertulia con fantasmas. Nuestros amigos serían los ídolos que amábamos en común, y mediante ellos nuestra amistad se consagraría con los óleos religiosos de la devoción compartida. Solo permitiríamos el ingreso en la logia, a personajes de ficción que sustituyeran a los de carne y hueso con los que habíamos tenido, él y yo, experiencias desalentadoras. Por otras causas podríamos hacer nuestro el exabrupto de Lawrence: «Detesto tanto a la humanidad, que solo en los muertos puedo pensar con amistad». La tumba de los vivos, o la casa de los muertos.
Mi casa sería la suya, mucho más que mía la de él, porque en su hogar se había producido ya una grieta en el más sólido de los muros, amagando el hundimiento definitivo. De tarde en tarde yo daría un concierto de violín para analfabetos, con asistencia de un auditorio alegórico, él y mi mujer. Conversaríamos de lo terrestre y de lo celestial con igual intrepidez, pues aunque a Quiroga no le interesaban los dilemas de la metafísica y era incapaz de lanzarse al vacío, complacido cabalgaba en el Pegaso conmigo. Quijote y Sancho, o Fausto y Mefistófeles: mucho había entreverado de esos personajes en él y en mí, y no sabría decir hasta qué punto lo era cada cual. Pues su sentido de la realidad, del mundo pedestre que habitábamos en calidad de mamíferos supérstites de un cataclismo universal, era perfectamente absurdo. Absurdo me parece también, mirado a veinte años de distancia, el proyecto de vivir aislados del mundo, y simplemente el de vivir. Lo hubiéramos podido hacer, y sin duda lo habríamos hecho correcta y satisfactoriamente, aunque sacrificando mucho de nosotros mismos, tanto por lo menos como él había sacrificado ya en la primera estancia en aquel paraíso infernal.
III. Amigos de acá y de allá
Si se acudiere a los amigos de Quiroga para averiguar esas particularidades del carácter que solo se revelan en el trato informal, ¿qué imagen obtendríamos de esos testimonios?
He advertido que, en general, amigos de elección y eventuales tienen de él la misma imagen convencional, no halagüeña e infiel. Muy poco, por lo pronto, de lo que constituye los rasgos específicos del escritor. No era de otro modo de cómo lo vieron, y a este respecto con la misma razón puede decirse que sus fotografías no son sus retratos fieles. ¿Tenemos, acaso, su imagen de escritor debidamente perfilada? ¿Quién era?
Conocemos arbitraria y superficialmente su persona y su obra; la obra puede ser recuperada, pero sin un retrato fiel del autor no alcanzará sus positivos relieves. El, de ninguna manera puede ser recuperado. Necesitamos complementar la obra con el autor, y esta tarea de escoliastas iconográficos la han cumplido para otros grandes escritores aquellos amigos que guardaron de ellos copioso anecdotario y la nítida impronta de su rostro espiritual. El testimonio de la vida de Tolstoi, Conrad, Wilde, France, Proust o Gide nos facilita la mejor comprensión de sus obras, pues hasta los rasgos caricaturescos o malévolos contribuyen a reproducirlos tal como fueron. Con Quiroga esto no es posible, porque no formó parte de ningún cenáculo ni entregó copias autenticadas de sí a nadie. Las «tomas» de sus amigos de juventud son muy parciales; casi todos los demás partícipes de sus trabajos y sus días han fallecido ya sin haber expresado su propia opinión, y los vecinos de San Ignacio no son testigos de fiar. En general, se temió que la revelación de episodios expresivos de su carácter lo disminuyeran o representaran muy inferior a cómo fue. Esto porque no han tenido cabal noción de quién era ni concepto de la verdadera grandeza humana. Tenemos de la historia y de la biografía cánones de programa escolar, y Quiroga no era una pieza de quincalla. Puedo suponer, entonces, que permanece inédito y anónimo y que su expurgo para una antología de las bellas letras y de las bellas figuras lo mutilaría de lo que constituyó su fuerza y su originalidad.
Los pocos amigos sobrevivientes a quienes lo ligaban vínculos de compañerismo literario guardan de él una efigie; los de su camaradería convencional y eventual, otra. Existen también imágenes deformadas arbitrariamente por la leyenda de sus extravagancias o el vértigo de su existencia abismal; y existe, ya sé, el busto para prólogo de sus obras completas, tallado en la misma marmolería de los monumentos funerarios. La celebridad de Quiroga llegará el Día del Juicio en que sean juzgados los pecadores y los justos de nuestras letras; cuando la resurrección de los desterrados y de los sepultados vivos.
La obra ofrece materiales para un retrato de cuerpo entero en que aparecería como un Tarzán de las letras, cómodo para los críticos y profesores de historia de la Literatura: el de un prosista tan desgarbado como en el vestir. ¡Desprolijo y negligente, tan luego! Mejor sería acudir a quienes no lo conocieron, a los que intimaron con él en el trueque de los frutos silvestres que unos y otros recogían en la selva.
En San Ignacio conocíasele como individuo exótico, mensú no asalariado, lunático y caprichoso, que arriesgaba la vida porque sí en los días de correntada, cuando ni los nadadores se aventuraban en el río, y que se pasaba horas y horas al Sol, talando y carpiendo, cultivando plantas raras y calafateando canoas de paseo. De otras particularidades no se sabía mucho más, y su aureola de salvaje sentimental no fulgía en la selva. Apenas se sabía allá que era escritor, sinónimo de chiflado, que se ponía de punta en blanco al caer la tarde y que «le daba por los libros». Todas estas actitudes de Quiroga, que tomadas aisladamente resultan incoherentes y estrambóticas, guardan íntimas concordancias entre sí como concepción plenaria y desprejuiciada de la vida. Vivienda, moblaje, vestuario, herramientas, ocupaciones y pasiones concuerdan en acorde de tónica. Pero hay que tener buen oído.
Era uno de los colonos del pago pululante de prófugos, que charlaba de cosas triviales, que se enfurecía con facilidad, que, como todo el mundo, decía malas palabras cuando se machucaba los dedos. Individuo ordinario y misántropo. A esos amigos les prodigaba, como a los otros, idéntica espontánea simpatía, y es seguro que sus conversaciones con la muchacha que lo atendía como madre llevaran tan de lo mejor de sí como las que mantenía con los del gremio. O más. Pues la misma llaneza despreocupada de retórica empleaba conmigo y con las figuras descollantes de las letras que con los jornaleros. Usaba un único lenguaje: el de todos los días laborables. Si tal era un síntoma de rusticidad, admitamos que era su condición ingénita y que la podemos hallar en sus escritos y en sus juicios críticos. Mas no olvidemos que hasta los veintidós años fue caballero de cenáculos y ateneos, de léxico esmerado y de smoking. De modo que si el jornalero y el crítico deducen de aquellos datos conclusiones impremeditadas, se equivocan. Por lo demás, el trato con gente indemne al contagio de las afecciones epidémicas propias de la cultura urbana, es común en los hombres de su estirpe, y a cierta altura de la vida se prefiere al analfabeto, si está efectivamente en el estado de gracia de la ignorancia, al histrión que gesticula un rol aprendido de memoria en los libros.
Hay que llegar, pues, a lo de Munthe, Kipling y yo en mi pequeña esfera: hablar con profunda paz con gentes de buen corazón e ignorantes.
El anhelo de soledad lleva implícito el apartarse por igual de la civilización fabril y de la cultura de fábrica. Sus padres: Thoreau, Tolstoi, Hamsun, Lawrence, practicaron también el rito de las abluciones en los manantiales.
En la amistad, Quiroga no hacía cuestión de méritos o cualidades técnicas del saber, sino de las condiciones morales que lo emparentaban inesperadamente con algún bracero de la selva o mecánico o plantador. No apreciaba a las personas por la talla sino por la altura. La nómina de sus amigos resultaría muy pintoresca, de poder hacerse con aproximada exactitud. Prefería el trato de mujeres, de las que constantemente obtenía enseñanzas de rompecabezas psicológicos. En las novelas atraíale la mujer más que el hombre, cuando entran en juego pasiones y estratagemas. Conocía a las hijas del general Epantchine como si las hubiera tratado mucho tiempo en la intimidad. Se consideraba experto en psicología femenina. Había cierta duplicidad en él en cuanto a la amistad, y exigiría una larga digresión tratar de explicarla. En sus residencias periódicas y espaciadas en Buenos Aires, gustaba, sin buscarlo, el trato de artistas, escritores, profesores y hasta de personas de figuración política y social; en San Ignacio prefería el trato de las gentes más humildes y sin relieve en la vida importante de la zona. En cada individuo encontraba material humano de primera calidad, escarbándolo un poco. ¿Qué conclusión podemos sacar? No puede decirse que las grandes amistades de Quiroga cuenten entre los escritores y artistas cuanto entre la gente del pueblo. Llevada la averiguación hasta los últimos términos es posible que tengamos que confesar que nadie, ni parientes ni amigos selectos ni aleatorios, penetraron jamás ni se hospedaron en lo íntimo de su afecto. Al amigo que se le separaba o al que daba la espalda una vez, jamás volvía a recuperarlo. En esto no solo era rencoroso sino despiadado. Durante treinta años conservaba fresco el encono de alguna deslealtad.
En sus recuerdos de los últimos tiempos acudían a él, como si lo frecuentaran, lejanos e insignificantes amigos que al desvanecerse otros venían a ocupar su lugar. Prácticamente, llegó a vivir entre muertos. En apasionadas anécdotas reaparecían como protagonistas, cediéndoles él su lugar, sin molestarse por las mofas de que pudo haber sido objeto. Sabía bien cuán expuesto estaba a tomar en la imaginación del prójimo tantos aspectos cuantos coincidían en considerarlo una rara avis.
Por supuesto, Quiroga tenía bien ganada su fama de excéntrico, y el capítulo de sus extravagancias más que ningún otro merecería delicado examen. Aplicándosele sin malevolencia, la palabra «extravagante» abarca toda la gama entre la excentricidad, la manía, el capricho y el genio. Sus amigos eran también extravagantes. Uno de los adventicios fue el mecánico italiano, cuyas prendas personales y las circunstancias con que el azar se lo presentó, me contó con jovial placer.
Anda por acá un mecánico italiano venido a menos, bueno, alegre e insensato, como es natural... Tiene cerca de aquí un mísero taller. Sabe trabajar, pero no gana. No cobra. Un patrón le dijo: «Usted necesita tutor, de otro modo va a morir siempre pobre». Es, como ve, un niño grande —siendo de los amigotes de Munthe—. Me hace preguntas sobre el destino de la vida, tal y tal, apoyando su cuestionario en los dedos, como a la murra. Charlo largos ratos con él. Y francamente, cuando en estas profundas calmas veo en El Hogar la reproducción de un banquete literario, con C., M. y Cía., me pregunto con asombro cómo se puede vivir esa vida.
Por lo regular, el álbum de sus amigos es de desterrados, a quienes la vida había arrojado lejos de la civilización. De descivilizados. Aquel mecánico purgaba un segundo confinamiento, y los problemas trascendentales a la murra que gustaba plantearle, daban la medida de su material humano en bruto. Esos mismos problemas en la mente del filósofo son otros. Que hubiese una chispa de espíritu le complacía más que una llamarada. ¿Otros? En los cuentos están.
Muy estimado era el amigo Escalera, a quien cierta vez, acaso inducido por la inconsciencia con que Quiroga hablaba por igual de toneles y violines, se le ocurrió fabricar un stradivarius con madera de timbó, que resultó ser el ejemplar más grotesco que pueda imaginarse de la lutiería. Chato de pecho y espaldas, como Quiroga, con las «efes» labradas a gubia, un mástil semejante a un trozo de macana y un clavijero de sistro prehistórico, emitía un sonido remoto, quejumbroso, de gato recién nacido, que resultaba por mitades hipnótico y horripilante. Me lo mandó, por si su amigo Escalera hubiera descubierto, por azar, un nuevo método de fabricar violines, según suponía que pudo haberle acontecido a, digamos, Amati o a Gasparo da Saló.