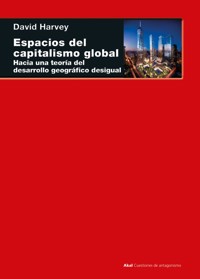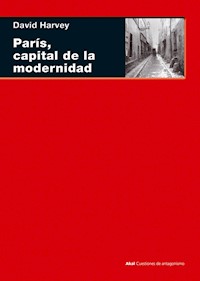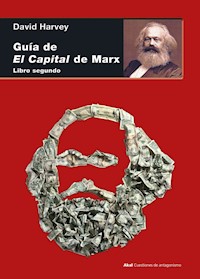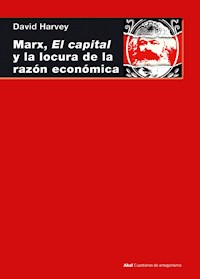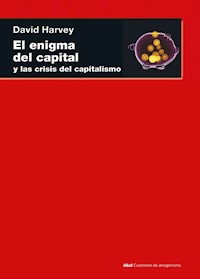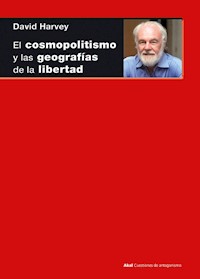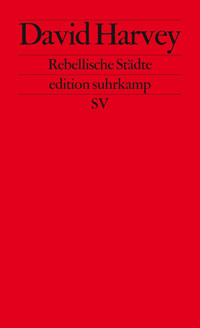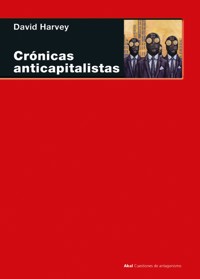
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Cuestiones de Antagonismo
- Sprache: Spanisch
En medio de oleadas de crisis económicas, crisis sanitarias, lucha de clases y reacción neofascista, pocos poseen la claridad y la perspicacia del teórico de renombre mundial David Harvey. Desde la publicación de su best seller Breve historia del neoliberalismo, Harvey ha seguido la evolución del sistema capitalista, así como las mareas de oposición radical que se levantan contra él. En Crónicas anticapitalistas, Harvey introduce nuevas formas de entender la crisis del capitalismo global y las luchas por un mundo mejor. Al tiempo que da cuenta de la violencia y el desastre, Harvey también hace una crónica de la esperanza y la posibilidad. Partiendo de accesibles e iluminadores estudios del neoliberalismo, el capitalismo, la globalización, el medio ambiente, la tecnología y su desarrollo, los movimientos sociales y las crisis como la de COVID-19, esboza, con la brillantez que le caracteriza, cómo se están imaginando alternativas socialistas en circunstancias cada vez más adversas. Su análisis de las dimensiones económicas, políticas y sociales de la crisis tendrá una importancia estratégica para cualquiera que desee comprender y cambiar el mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Cuestiones de antagonismo
DAVID HARVEY
CRÓNICAS ANTICAPITALISTAS
Traducción de Francisco López Martín
David Harvey es Distinguished Professor de Antropología y Geografía en el Graduate Center y director de investigación del Center for Place, Culture and Politics, ambos de la City University of New York (CUNY). En Ediciones Akal ha publicado Espacios del capitalismo global. Hacia una teoría del desarrollo geográfico desigual (2021), Marx, el capital y la locura de la razón económica (2019), Senderos del mundo (2018), El cosmopolitismo y las geografías de la libertad (2017), Guía de El Capital de Marx (2014 y 2016), Ciudades rebeldes (2013), El enigma del capital y las crisis del capitalismo (2012), París, capital de la modernidad (2008), Breve historia del neoliberalismo (2007), Espacios del capital. Hacia una geografía crítica (2007), El nuevo imperialismo (2004) y Espacios de esperanza (2003).
Diseño interior y cubierta: RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original: The Anti-Capitalist Chronicles
© David Harvey, 2020
© Ediciones Akal, S. A., 2023 para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 9788446053811
Prefacio
JORDAN T. CAMP
Con Crónicas anticapitalistas, mis coeditores, Christina Heatherton y Manu Karuka, y yo estamos inmensamente orgullosos de inaugurar nuestra colección de libros Red Letter. Red Letter presenta obras de intelectuales comprometidos con las luchas de los pobres, la clase trabajadora y los desposeídos en Norteamérica desde una perspectiva internacionalista. Inspirados en Antonio Gramsci, publicamos obras de intelectuales radicales emergentes, autores, académicos y permanentes impulsores de movimientos políticos y sociales. En medio de un creciente interés por el socialismo, nuestros libros están pensados como recursos para la educación popular en los movimientos obreros y socialistas, así como para su adopción en las aulas. Nuestro objetivo es situar el antiimperialismo y la lucha de clases en el centro de la agenda política e intelectual.
Estas Crónicas anticapitalistas fueron concebidas para intervenir en los debates sobre la crisis del capitalismo neoliberal y la renovación de la izquierda socialista. Se desarrolló a través de los intercambios en The People’s Forum, incubadora de movimientos y espacio educativo y cultural en la ciudad de Nueva York. En este esfuerzo hemos tenido la oportunidad de interactuar con movimientos políticos y sociales de Estados Unidos y del Sur Global, incluyendo el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil; Abahlali baseMjondolo de Sudáfrica, el movimiento de los habitantes de las chabolas y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metal de Sudáfrica (NUMSA, por sus siglas en inglés); y la Campaña de los Pobres, la Lucha por los 15 dólares, los movimientos contra la guerra en América del Norte, y muchos más. En estas luchas, vemos surgir nuevas visiones para un cambio social fundamental. Estamos inmensamente orgullosos de trabajar en colaboración con algunos de los más destacados académicos marxistas de Estados Unidos y del mundo, y por encima de todo con David Harvey.
Pocos autores poseen la claridad y la vision de futuro del teórico marxista David Harvey, conocido en todo el mundo. Desde la publicación de su éxito de ventas Breve historia del neoliberalismo (2005), Harvey ha seguido la evolución del capitalismo neoliberal, así como las mareas de la oposición radical que se levantan contra él. Ahora, en medio de las olas de crisis económica, la lucha de clases y la reacción neofascista, Harvey explica cómo plantear posibles alternativas socialistas al capitalismo y dilucida cómo pueden y deben organizarse los movimientos para dicha transición. Crónicas anticapitalistas ofrece las reflexiones de Harvey sobre la crisis y la posibilidad de cambio, y supone una actualización y una evaluación lúcida de los años transcurridos desde que se publicó por primera vez Breve historia del neoliberalismo.
Mientras que algunas obras declaran la muerte del neoliberalismo, Crónicas anticapitalistas sostiene que el proyecto neoliberal está muy vivo, pero que, significativamente, ha perdido su legitimidad. El neoliberalismo, incapaz de obtener el consenso que antes tenía, ha desarrollado alianzas con el neofascismo para sobrevivir. Por lo tanto, el surgimiento de fuerzas reaccionarias nacionalistas y violentas no es accesorio o accidental para la supervivencia del capitalismo; como sostiene Harvey, esa violencia ha estado presente desde su sangriento comienzo[1]. En Breve historia del neoliberalismo, Harvey argumentó que el golpe de Estado en Chile en 1973, respaldado por la CIA, supuso un paso decisivo en el giro hacia el neoliberalismo. En aquel momento, el presidente estadounidense Richard Nixon ordenó a la CIA «hacer gritar a la economía» en Chile para impedir que el socialista democráticamente elegido, Salvador Allende, «tomara las riendas del poder». Las fuerzas democráticas fueron reprimidas con violencia por la fuerza militar. En nuestro momento actual de golpes de Estado respaldados por Estados Unidos en América Latina, de apoyo a la extrema derecha y de represión de los movimientos políticos de izquierda en el hemisferio, las ideas de Harvey son fundamentales para entender la evolución del Estado neoliberal y, sin duda, la lucha que tenemos ante nosotros[2].
Entonces como ahora, el auge del Estado neoliberal es inconcebible al margen de las luchas de clase que se libran en Estados Unidos y en todo el mundo. En los años sesenta y setenta, las luchas de liberación nacional y socialistas circularon por África, Asia y América Latina. Estas luchas estaban vinculadas a una geografía en expansión de insurgencias urbanas en Norteamérica y Europa. Tal como vengo argumentando, las luchas antiimperialistas en lugares como Vietnam estaban específicamente vinculadas a los levantamientos en lugares como Watts en 1965 y Detroit en 1967. En conjunto, estas luchas condujeron a una crisis de hegemonía del capital y del Estado. La respuesta política de las fuerzas estatales y capitalistas a esta crisis produjo una nueva coyuntura histórica y geográfica. El ascenso del neoliberalismo no puede entenderse fuera de este contexto global de insurgencia[3].
En este periodo, como se explica en Breve historia del neoliberalismo, se demostró que los intereses de la clase dominante estaban desconectados de los intereses de las masas. El aumento de los gastos en guerra y militarismo, igual que el encarcelamiento masivo y la vigilancia policial a gran escala, contribuyeron a la crisis de legitimidad del neoliberalismo. Para resolver esta crisis, los Estados capitalistas promovieron políticas autoritarias y soluciones de libre mercado. En estos esfuerzos se percibe el giro neoliberal. Esta contrarrevolución neoliberal global, debemos recordarlo, fue el producto de luchas políticas y de clase; unas luchas que podrían haber tenido, y que aún podrían tener, diferentes resultados[4].
El desarrollo del Estado neoliberal ha ido acompañado de la producción de un sentido común históricamente específico. Harvey emplea el concepto de sentido común, como hizo el teórico marxista italiano Antonio Gramsci, para describir las «suposiciones y creencias generalmente asumidas» que aseguran el consentimiento a la coerción[5]. El sentido común oscurece las fuentes de los problemas políticos y económicos a través de relatos culturalistas y nacionalistas sobre la raza, el género, la sexualidad, la religión, la familia, la libertad, la corrupción y la ley y el orden. Estos relatos se han movilizado para asegurar el consentimiento a lo que Harvey describe como la «restauración del poder de clase». Harvey sostiene que las cuestiones políticas son difíciles de plantear cuando se ocultan como relatos culturales. El huracán Katrina que azotó Nueva Orleans en 2005, por ejemplo, representó una catástrofe ambiental que requirió planes de evacuación organizados por el Estado, el despliegue de medidas de salud pública de emergencia y la distribución de alimentos y medicinas. Esta catástrofe se reformuló como una crisis racista de orden público, resuelta por el Estado mediante la policía, la intervención militar y las armas. Esta redefinición permitió que los fondos federales se desviaran hacia la represión y las inversiones corporativas en lugar de destinarse a la supervivencia, un claro proyecto de restauración de clase[6].
El sentido común neoliberal ha circulado durante décadas por los medios de comunicación, las universidades y los laboratorios de ideas. En oposición a él, los movimientos anticapitalistas de África, Asia, América y Europa se han basado en el trabajo teórico de Harvey para contrarrestar su circulación.
Estos movimientos de masas de la izquierda, así como los ciclos de protestas contra la austeridad desde Chile hasta Líbano y Haití, revelan que el neoliberalismo ya no es capaz de asegurar el consentimiento de las masas. El estado actual de las cosas representa lo que Gramsci denominó «crisis de autoridad», un momento en el que la «clase dominante ha perdido su consenso», es decir, «ya no es “líder” sino solo “dominante”, ejerciendo solo la fuerza coercitiva», y por lo tanto «esto significa que las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, y ya no creen lo que antaño». Este momento es imprevisible, pero ofrece una oportunidad única para que los activistas y las fuerzas de oposición se organicen[7].
Mientras que la legitimidad del Estado neoliberal se ha erosionado, Crónicas anticapitalistas sostiene que su proyecto político está sano y activo. Con el fin de actualizar su análisis de Breve historia del neoliberalismo para que resulte aplicable al momento actual, Harvey propone que el neoliberalismo no puede sobrevivir en el presente sin una alianza con el neofascismo. Para sostener este argumento, explora cómo la administración del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro en Brasil ha utilizado la violencia y las apelaciones de sentido común racistas, sexistas y reaccionarias para imponer un modelo neoliberal. Destaca las similitudes con el régimen de Augusto Pinochet en Chile tras el golpe de Estado respaldado por la CIA que lo instaló en el poder en 1973. A lo largo de su carrera política, Bolsonaro ha elogiado la dictadura militar que gobernó Brasil en los años setenta y ochenta. Elogió públicamente al hombre que había torturado bajo la dictadura a la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff, ella misma destituida en un «golpe parlamentario» en 2016. Bolsonaro ha explotado la angustia que producen los problemas de las drogas, las bandas y el crimen en las favelas para ganar el consentimiento a un proyecto neofascista, que combina el compromiso de aplastar a la izquierda socialista con un ataque a la democracia. Como sugiere Harvey, Bolsonaro explota los relatos de sentido común para restaurar el poder de clase en el país y la región[8].
El ascenso de Bolsonaro es una expresión política de la crisis del capitalismo y del Estado neoliberal; una crisis en la que el sistema no es capaz de seguir como hasta ahora. La crisis, como sostiene João Pedro Stedile, economista y cofundador del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil, se «caracteriza por poner en cuestión la esencia del modo de producción capitalista, ahora hegemonizado por el capital financiero y las grandes corporaciones internacionales» que controlan la producción mundial. La crisis actual, según Stedile, deja dolorosamente al descubierto que el capitalismo es incapaz de resolver las contradicciones que le son inherentes. El capital, en otras palabras, no puede promover la acumulación ilimitada de riqueza y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de la mayoría empobrecida; no tiene un programa para el pueblo ni para el país. El gobierno de Bolsonaro representa una incómoda alianza entre los financieros de la Escuela de Chicago, los fundamentalistas cristianos evangélicos y los sectores más conservadores del ejército. Apoya las llamadas soluciones de libre mercado a los problemas, apoyándose en todo el peso de la represión estatal y la criminalización de la protesta. Según Stedile, en el Brasil de Bolsonaro los neoliberales promueven de manera activa las políticas inauguradas por la dictadura chilena, solo que en un nuevo contexto. Es significativo que el gobierno brasileño de extrema derecha cuente con el apoyo del gobierno de Trump, que persigue de forma activa una estrategia imperial abiertamente agresiva en América Latina[9].
En 2010, Harvey pronunció una conferencia titulada «Organizarse para la transición anticapitalista» en el Foro Social Mundial de Porto Alegre (Brasil). Argumentó que la crisis hegemónica que tomó forma tras la crisis financiera mundial de 2007-2008 representaba una oportunidad para construir un movimiento anticapitalista de verdad global. Sugirió que la pregunta de Lenin «¿qué hacer?» no podía responderse plenamente sin la formación de organizaciones políticas capaces de tomar el poder del Estado y articular soluciones alternativas a «las perpetuas crisis futuras del capitalismo con resultados cada vez más mortíferos». Concluyó que «la pregunta de Lenin exige una respuesta»[10].
Para responder a esa pregunta en la actualidad, Harvey aboga por construir movimientos anticapitalistas con el objetivo estratégico de controlar «tanto la producción como la distribución de las plusvalías». A medida que las luchas se radicalizan, y que entienden que el origen de sus problemas es sistémico y estructural, «más que particular y local», el germen de este movimiento se hace evidente. Es en este terreno, sostiene Harvey, donde «la figura del líder “intelectual orgánico”, de la que tanto habla la obra de Antonio Gramsci, el autodidacta que llega a comprender el mundo de primera mano a través de amargas experiencias, pero da forma a su comprensión del capitalismo en general, tiene mucho que decir». En este sentido, Harvey sugiere que es imperativo aprender a escuchar a los intelectuales orgánicos de los movimientos políticos y sociales de Brasil, India y todo el Sur Global. «En este caso», escribe Harvey, «la tarea […] es magnificar la voz subalterna para que se pueda prestar atención a las circunstancias de la explotación y la represión y a las respuestas que se pueden plasmar en un programa anticapitalista»[11].
Crónicas anticapitalistas forma parte de este esfuerzo más amplio por dar forma a un programa anticapitalista. Lo hace en medio de un momento ilustrativo de la depravación del neoliberalismo. En el instante de escribir estas líneas, la pandemia mundial de coronavirus está haciendo estragos en Estados Unidos y en todo el mundo. Mientras la gente en Estados Unidos necesita desesperadamente atención médica, equipos de protección para emergencias y fondos federales para pagar el alquiler, comprar comida y mantenerse con vida, el gobierno de Trump está redefiniendo la crisis mediante relatos racistas y nacionalistas. En lugar de invertir en la vida, su gobierno defiende que la gente vuelva a trabajar por el bien del país y que el dinero federal se desvíe no a las intervenciones médicas de urgencia, sino a los bancos y las empresas. Con Crónicas anticapitalistas, Harvey ayuda a los activistas a «extraer significados políticos» de estas construcciones culturales prejuiciosas[12]. Al poner de relieve las causas y consecuencias de la crisis actual, Harvey demuestra que «no existe un desastre verdaderamente natural». De hecho, tal como argumenta, las últimas cuatro décadas de políticas neoliberales han dejado a la población «totalmente expuesta y mal preparada para enfrentarse a una crisis de salud pública de este tipo». La supervivencia dependerá de la superación de estas condiciones[13].
En este momento, la irracionalidad de las soluciones neoliberales a la crisis se hace más patente que nunca. Los ideólogos de la extrema derecha abogan por que los pobres, los enfermos y los ancianos sacrifiquen sus vidas yendo a trabajar por el supuesto bien de «la nación». Está claro que el capital no puede buscar soluciones de libre mercado a la crisis y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de la mayoría empobrecida. Los pobres, la clase trabajadora y los desposeídos se han vuelto esencialmente desechables, aun cuando su trabajo se reconoce como esencial. «Los niveles de desempleo aumentarán casi con toda seguridad a niveles comparables a los de los años treinta», advierte Harvey, «en ausencia de intervenciones estatales masivas para oponerse al modelo neoliberal». Esta situación representa sin duda una crisis. Como muestra Harvey, también ofrece una oportunidad sin precedentes para ir a contracorriente. Este esfuerzo requerirá de la educación popular y la movilización política para ilustrar las posibilidades de una alternativa socialista. Este, como nos muestra Harvey, es el imperativo anticapitalista de nuestro tiempo. Esperamos que este libro ayude a cuantos están comprometidos en esta lucha[14].
1Jipson John y Jitheesh P. M., «“The Neoliberal Project is Alive but Has Lost its Legitimacy”: An Interview with David Harvey», The Wire, 16 de febrero de 2019 [https://thewire.in/economy/david-harvey-marxist-scholar-neo-liberalism] (consultado el 12 de mayo de 2020).
2Nixon citado en Peter Kornbluh, «Chile and the United States: Declassified Documents Relating to the Military Coup, September 11, 1973», National Security Archive Electronic Briefing Book n.o 8 [https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB8/nsaebb8i.htm] (consultado el 12 de mayo de 2020); David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford, Oxford University Press, 2005, pp. 7-9 [ed. cast.: Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal, 2015].
3David Harvey, The Limits to Capital, Nueva York, Verso, 2006, pp. x-xi [ed. cast.: Los límites del capitalismo y la teoría marxista, México, Fondo de Cultura Económica, 1992]; Vijay Prashad, The Poorer Nations: A Possible History of the Global South, Nueva York, Verso, 2012, p. 5 [ed. cast.: Las naciones pobres: una posible historia global del Sur, Barcelona, Península, 2016]; Jordan T. Camp, Incarcerating the Crisis: Freedom Struggles and the Rise of the Neoliberal State, Oakland, University of California Press, 2016; Neil Smith, Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space, Athens, University of Georgia Press, 2010, p. 240 [ed. cast.: Desarrollo desigual: naturaleza, capital y la producción del espacio, Madrid, Traficantes de Sueños, 2020].
4Giovanni Arrighi, Adam Smith in Beijing: Lineages of the 21st Century, Nueva York, Verso, 2007, pp. 154-155 [ed. cast.: Adam Smith en Pekín, Madrid, Akal, 2007]; Ruth Wilson Gilmore, Golden Gulag: Prisons, Surplus, and Opposition in Globalizing California, Berkeley, University of California Press, 2007; Jordan T. Camp, «The Bombs Explode at Home: Policing, Prisons, and Permanent War», Social Justice 44, n.o 2-3 (2017), p. 21; Gillian Hart, «D/ developments after the Meltdown», Antipode 41, n.o S1 (2009), pp. 117-141; Camp, Incarcerating the Crisis, cit.
5Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks [1971], Nueva York, International Publishers, 2003, pp. 323, 328 [ed. cast.: Cuadernos de la cárcel, Madrid, Akal, 2023].
6Harvey, A Brief History of Neoliberalism, cit., p. 39; Clyde Woods, Development Drowned and Reborn: The Blues and Bourbon Restorations in Post-Katrina New Orleans, ed. Jordan T. Camp y Laura Pulido, Athens, University of Georgia Press, 2017.
7A. Gramsci, op. cit., pp. 275-276; Jordan T. Camp y Jennifer Greenburg, «Counterinsurgency Reexamined: Racism, Capitalism, and U.S. Military Doctrine», Antipode 52, 2 (2020), pp. 430-451.
8Vincent Bevins, «The Dirty Problems with Operation Carwash», The Atlantic, 21 de agosto de 2019 despaved-way-bolsonaro/596449/] (consultado el 12 de mayo de 2020); The Intercept, Secret Brazil Archive [https://theintercept.com/series/secret-brazil-archive/] (consultado el 12 de mayo de 2020); Jordan T. Camp, «The Rise of the Right in Latin America: An Interview with Stephanie Weatherbee Brito», The New Intellectuals, 12 de marzo de 2020 [https://tpf.link/ tni] (consultado el 15 de junio de 2020).
9João Pedro Stedile, «Contemporary Challenges for the Working Class and Peasantry in Brazil», Monthly Review, 1 de julio de 2019 [https://monthlyreview.org/2019/07/01/contemporary-challenges-for-the-working-class-and-peasantry-in-brazil/] (consultado el 12 de mayo de 2020).
10David Harvey, «Organizing for the Anti-Capitalist Transition», charla en el Foro Social Mundial de 2010, Porto Alegre, Brasil, anti-capitalist-transition/] (consultado el 12 de mayo de 2020).
11Ibid.
12D. Harvey, A Brief History of Neoliberalism, cit., p. 39.
13D. Harvey, «La política anticapitalista en la época del COVID-19», capítulo 18 de este libro.
14Ibid.; Editorial, «Coronavirus and the Crisis of Capitalism», New Frame, 13 de marzo de 2020 (consultado el 12 de mayo de 2020).
Nota de los editores
JORDAN T. CAMP Y CHRIS CARUSO
En este libro, Crónicas anticapitalistas, David Harvey, destacado geógrafo marxista y teórico del capitalismo, propone intervenciones en la coyuntura actual. Brinda observaciones oportunas e intervenciones incisivas en los acontecimientos actuales y los debates contemporáneos. Asimismo, el libro ofrece un marco marxista para analizar los rasgos infravalorados de las luchas anticapitalistas y sus conexiones a nivel internacional.
Pocos están mejor situados para examinar la actual crisis del capitalismo y la encrucijada de la posibilidad política. David Harvey es un destacado teórico en el campo de los estudios urbanos, al que el Library Journal calificó como «uno de los geógrafos más influyentes de finales del siglo xx», además de ser Catedrático Distinguido de Antropología y Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente en el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, así como autor de más de veinte libros.
Harvey habla a nivel internacional no solo en campus e institutos, sino también en campamentos de indigentes, edificios tomados, escuelas de educación popular, prisiones y reuniones de activistas, entre otros lugares. Es un intelectual público que dialoga con decenas de movimientos sociales de todo el mundo. Se doctoró en la Universidad de Cambridge y fue Profesor y Catedrático de Geografía en la Johns Hopkins, Miliband Fellow en la London School of Economics y Catedrático Halford Mackinder de Geografía en Oxford.
Aunque destaca como uno de los autores más citados en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, desde la publicación de El nuevo imperialismo (2003) Harvey se ha centrado cada vez más en escribir para un público amplio, en libros como Breve historia del neoliberalismo (2005), El enigma del capital (2010), Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo (2014) y Marx, el capital y la locura de la razón económica (2017).
Junto con estas publicaciones, Harvey también ha sido un innovador en internet durante más de diez años. Tiene más de 120.000 seguidores en Twitter (@profdavidharvey), un sitio web muy activo (davidharvey.org) y presencia en las redes sociales. El demógrafo principal del Pew Research Center, Conrad Hackett, publicó una lista de los sociólogos más seguidos en Twitter en 2017, y David Harvey ocupó el cuarto lugar. Hackett también puso un enlace con una lista de los economistas más seguidos en Twitter y Harvey ocupó el puesto número 15. Aquí tenemos una prueba de la amplia influencia de Harvey, la única persona que apareció en ambas listas, pese a no ser sociólogo ni economista.
Este libro se inspira en las Anti-Capitalist Chronicles de Harvey, un podcast bimensual y una serie de vídeos en línea que analizan el capitalismo contemporáneo desde una perspectiva marxista. El podcast es posible gracias a Democracy at Work, una organización sin ánimo de lucro que financia medios de comunicación y retransmisiones en directo. Su trabajo analiza el capitalismo como un problema sistémico y aboga por soluciones sistémicas. Este no es el primer libro de David Harvey inspirado en sus proyectos digitales en línea. En 2008, David Harvey y el coeditor Chris Caruso produjeron «Reading Marx’s Capital with David Harvey» [Leer El Capital de Marx con David Harvey], un curso de vídeo en línea y gratuito y org/reading-capital/). Los cursos en línea de Harvey y el sitio web que los acompaña atrajeron a un gran público mundial: se vieron más de cuatro millones y medio de veces en más de doscientos países. Ese público actuó de diversas formas, como la autoorganización de cientos de círculos de estudio sobre El Capital en todo el mundo y la iniciativa espontánea de crowdsourcing que está traduciendo las conferencias del volumen I del profesor Harvey a 45 idiomas.
El éxito viral de las clases sobre El Capital se ha atribuido a la reactivación del interés por el estudio de Marx, que había mermado desde la caída del Muro de Berlín en 1989. El curso en línea «Reading Marx’s Capital» presagió el posterior desarrollo del Massively Open Online Course (MOOC) y representó una innovación en la tecnología educativa que ahora es ampliamente emulada. Esas clases en línea fueron la inspiración para Guía de El Capital de Marx. Libro primero (2010) y Guía de El Capital de Marx. Libro segundo (2013).
El análisis expuesto en Crónicas anticapitalistas es esencial para que los movimientos políticos y sociales y la gente de a pie preocupada por la injusticia puedan cartografiar el terreno actual de la lucha de clases. Escrito en un estilo conversacional, este volumen ofrece un nuevo y accesible punto de entrada a la obra del autor. Resultará de provecho tanto para quienes lean a David Harvey por primera vez como para quienes estén bien versados en sus textos. Al final del libro, hemos incluido recomendaciones de lecturas complementarias sobre el tema, así como preguntas de debate para cada capítulo. Basándonos en el fenómeno global de los círculos de estudio que han surgido espontáneamente en torno al curso «Reading Marx’s Capital with David Harvey», hemos estructurado este libro para que pueda utilizarse como una herramienta de educación popular por parte de organizadores, activistas y otros agentes, así como en entornos didácticos más formales.
A lo largo de sus diecinieueve capítulos, Harvey aborda temas contemporáneos como la concentración del poder financiero y monetario en la economía, la pandemia del COVID-19, el cierre de una planta de General Motors, la alianza emergente entre neoliberales y neofascistas en Brasil y en todo el mundo, la importancia de China en la economía mundial, las emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático. Retoma conceptos clave del marxismo y el socialismo, como los orígenes y el desarrollo del capital, la alienación, el socialismo y la «no libertad», y la geografía y la geopolítica de la acumulación del capital. Harvey considera los intentos y fracasos del gobierno de Trump para resolver la crisis del neoliberalismo y la necesidad de organizar una alternativa socialista.
Vivimos tiempos oscuros y peligrosos, marcados por la apremiante necesidad de emprender un análisis profundo y alcanzar una honda comprensión de las fuerzas que se han desplegado contra nosotros, así como de descubrir alternativas con visión de futuro para transformar la sociedad y satisfacer las necesidades de todos. La obra de Harvey ha contribuido a la renovación de la tradición marxista, que ha servido de faro para los revolucionarios durante más de un siglo. Este libro reaviva esa tradición con el fin de iluminar nuestro camino al enfrentarnos a las urgentes luchas por la vida y la muerte que se libran en la actualidad.
Nota del autor
DAVID HARVEY
La idea de los podcasts que llegaron a llamarse The Anti-Capitalist Chronicles surgió de las conversaciones con la iniciativa de medios Democracy at Work en noviembre de 2018. Agradezco a Rick Wolff por dar impulso a la idea, así como por proporcionar la infraestructura necesaria para poner en línea los podcasts. También doy las gracias a Maria Carnemolla Mania por gestionar la serie junto con Bryan Isom, quien mostró un incansable compromiso a la hora de grabar y hacer publicables los podcasts. Más adelante, me sorprendió un tanto la propuesta de Jordan Camp y Chris Caruso de crear una versión en libro a través de Pluto Press. No estaba completamente seguro de que fuera una buena idea, pero ahora estoy convencido de su utilidad, aunque solo sea con fines pedagógicos, dadas las difíciles circunstancias políticas actuales. En cualquier caso, me ha encantado apoyar las iniciativas del recién fundado The People’s Forum en Nueva York: con su ayuda he trasladado algunas de mis obligaciones docentes, así como mi biblioteca, a la esfera pública. Me complace contribuir al lanzamiento de Red Letter. Al abordar los podcasts, no tenía un plan general en mente. Para ordenar el flujo de ideas, atendí a los sucesos de actualidad y a la evolución de mis intereses, así como los de colegas y amigos cercanos. Aunque el resultado pueda parecer algo caótico, la sagaz labor de edición realizada por Jordan y Chris, junto con las sugerencias del grupo editorial, han ayudado a dar forma al proyecto. Por último, agradezco toda la ayuda que me ha brindado a lo largo de los años Chris Caruso para introducir la perspectiva marxista de la totalidad en la corriente principal de la estrategia anticapitalista. Vivimos tiempos peligrosos, pero también propicios a la exploración de nuevas posibilidades.
Agradecimientos
Agradecemos a The People’s Forum su apoyo a este proyecto, y en particular a Claudia de la Cruz, Manolo de los Santos, Layan Fuleihan, David Chung, Belén Marco Crespo, Bryant Diaz, Juan Peralta, Rita Henderson y muchos otros. Trabajar con el editor de adquisiciones, David Shulman, ha sido un placer. Queremos agradecerles a él y a sus colegas David Castle y Veruschka Selbach de Pluto Press el estímulo y el apoyo a Red Letter. Robert Webb nos ha guiado en el proceso de producción. Muchas gracias a Aya Ouais por su ayuda en la investigación y las transcripciones para este libro, a Elaine Ross por la edición de los textos y a Melanie Patrick por el diseño de la portada de la edición original de la obra. Nuestro más profundo agradecimiento a Christina Heatherton, Manu Karuka, Kanishka Goonewardena y al Grupo de Trabajo sobre Capitalismo Racial del Centro para el Estudio de las Diferencias Sociales de la Universidad de Columbia por los inestimables comentarios que condujeron a esta publicación.
Jordan T. Camp desea dar las gracias al Centro para el Lugar, la Cultura y la Política del Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York por ofrecer una comunidad intelectual vital y productiva para completar el libro como profesor visitante. Las conversaciones con Ruth Wilson Gilmore, David Harvey, Peter Hitchcock, Zifeng Liu, Maria Luisa Mendonca, Lou Cornom, Mary Taylor y muchos más han alimentado el proceso de edición.
Chris Caruso quiere agradecer a David Harvey su generosidad en la realización de este proyecto, su apoyo a las iniciativas de los movimientos sociales en todo el mundo, y su colaboración desde hace quince años en la educación política en línea. Gracias también a los compañeros y mentores Willie Baptist, Roy Singham, General Baker, Marian Kramer, Kathleen Sullivan y Ronald Casanova por su insistencia en la necesidad de una educación política rigurosa para el desarrollo de intelectuales orgánicos procedentes de las filas de los pobres y los desposeídos. Gracias a mi esposa Liz y a mis hijos Sophia y Luke por la esperanza y la inspiración que me brindan.
I. EL MALESTAR MUNDIAL
El enorme estallido de luchas políticas que en el otoño de 2019 se produjo en todo el planeta –desde Santiago de Chile hasta Beirut, Bagdad, Teherán, París, Quito, Hong Kong, India, Argelia, Sudán y muchos otros lugares– sugiere que el mundo está aquejado de algún mal endémico. En parte, los problemas pueden atribuirse a los fallos de la gobernanza democrática y a una alienación general de las prácticas políticas dominantes. La otra queja que nos resulta familiar es el fracaso del modelo económico imperante, que supuestamente debería mantenernos empleados con unos ingresos adecuados, poner comida asequible en nuestra mesa, camisas en nuestros torsos, zapatos en nuestros pies, teléfonos en nuestras manos y coches en nuestros garajes, y al mismo tiempo proporcionar una serie de servicios colectivos (sanidad, educación, vivienda y transporte) para garantizar una calidad de vida diaria razonablemente satisfactoria.
Los recientes acontecimientos que se han producido en Chile parecen ser paradigmáticos no solo en lo que respecta a la naturaleza de los problemas, sino también a los medios habituales con los que se abordan políticamente. Desde hace mucho tiempo he tenido los ojos puestos en Chile, porque fue uno de los iniciadores del giro neoliberal en 1973, cuando el general Pinochet desalojó del poder a Salvador Allende, el presidente socialista elegido democráticamente, con un golpe militar, e instaló a los «Chicago Boys» que impusieron el modelo económico neoliberal en el país. En una entrevista concedida al Financial Times a principios de octubre de 2019, el presidente Piñera, un hombre de negocios conservador, describió Chile como un «oasis» de crecimiento sólido, con una economía fuerte y excelentes indicadores económicos. Chile, afirmó, estaba en excelente forma, era un modelo para el resto de América Latina. Unas tres semanas después, las noticias informaban de una grave revuelta en el país. El problema inicial fue el aumento de las tarifas del metro. Los estudiantes de secundaria salieron a la calle (de forma muy parecida a como lo hicieron en 2006) para protestar. Piñera, desde la comodidad de un restaurante de lujo, prometió frenar a la chusma sin ley de los alborotadores. Fue una invitación tácita a la policía para que saliera a sofocar el descontento con violencia. La policía se mostró dispuesta a ello. Muchas más personas se unieron a las protestas contra la policía. Se quemaron algunas estaciones de metro y tres iglesias. Se atacaron supermercados. Se declaró el estado de emergencia. Se llamó a los militares y pronto millones de ciudadanos indignados protestaron pacíficamente por todo, incluida la presencia de los militares (que no se veían en las calles desde los años de la dictadura). Piñera reconoció de forma tardía que debía escuchar y hacer algo. Aumentó las pensiones y la seguridad social y subió el salario mínimo. Suspendió el estado de excepción y pidió a las fuerzas de seguridad que se retiraran. Surgió la demanda de una nueva constitución para Chile. La actual, de carácter neoliberal, se redactó durante la dictadura militar. En ella se ordenaba la privatización de las pensiones, la sanidad, la educación, etc. Se acordó en última instancia que la constitución necesitaba revisarse. Se propuso un plebiscito sobre cómo hacerlo para abril de 2020 (recientemente pospuesto a causa del coronavirus). El país cayó en una paz incómoda.
Los acontecimientos de Chile no fueron aislados. Algo similar había ocurrido antes en Ecuador. El Fondo Monetario Internacional (FMI) había ordenado un ajuste estructural, y eso significaba nuevos impuestos y la supresión de las subvenciones a los combustibles. Se produjeron protestas masivas. Las poblaciones indígenas ya se habían puesto en pie y marcharon en masa sobre Quito, la capital (acción esta que traía ecos de los años noventa y de las protestas que con anterioridad habían llevado al poder al socialista Rafael Correa). Las protestas amenazaron con ser tan grandes que el gobierno se retiró a Guayaquil, dejando Quito en manos de los manifestantes. Finalmente, el presidente Moreno –cuyo nombre de pila es Lenin– anuló el programa del FMI y regresó a Quito para negociar.
Chile y Ecuador estaban revueltos en el otoño de 2019. En una dirección muy diferente, Bolivia también se hallaba en problemas. El presidente, Evo Morales, fue acusado por poderosas fuerzas de la derecha, respaldadas por manifestaciones callejeras organizadas, de manipular los resultados electorales a su favor. Ante la «insistencia» de los militares, él y su gobierno huyeron del país para buscar asilo en otros lugares. Los movimientos de masas salieron a la calle y los grupos en conflicto se enfrentaron entre sí. En el momento de escribir estas líneas, Bolivia está sumida en la confusión, mientras espera nuevas elecciones en junio (ahora aplazadas), aunque Morales tiene prohibido presentarse (tal como le ocurrió a Lula en Brasil antes de la elección de Bolsonaro).
Al otro lado del mundo, el Líbano también se encuentra en estado de agitación. Los jóvenes frustrados han salido una y otra vez a las calles en un movimiento masivo de protesta contra el gobierno. Lo mismo ha sucedido en Bagdad (Iraq), pero en este caso han muerto doscientas o trescientas personas en manifestaciones masivas, surgidas sobre todo de las zonas de bajos ingresos y empobrecidas de la ciudad que habían sido abandonadas políticamente durante años. Algo análogo ha ocurrido también en Teherán. En Francia, las protestas de los Chalecos Amarillos llevan desarrollándose durante un año o más (aunque cada vez con intensidad menor), y recientemente se mezclaron con las protestas antigubernamentales contra las reformas de las pensiones, que colapsaron París y otras ciudades importantes durante unos días. Hay protestas cívicas por todas partes. Si, desde una nave espacial situada muy por encima del planeta Tierra, pudiéramos ver todos los lugares de las protestas parpadeando en rojo, concluiríamos casi con absoluta seguridad que el mundo está totalmente revuelto. También ha surgido una ola de protestas laborales. En Estados Unidos, por ejemplo, las huelgas de profesores (muchas no oficiales) han proliferado los últimos años en los lugares menos imaginables, culminando en Chicago en septiembre de 2019. Se han producido algunas huelgas importantes en Bangladés e India y también algunos movimientos laborales de calado (aunque difíciles de rastrear o de seguir) en China.
Entonces, ¿en qué consisten todas estas protestas? ¿Tienen algo en común? Cada una de ellas obedece a una serie de preocupaciones particulares. El hilo conductor parece ser la constatación de que la economía no está cumpliendo sus promesas para las masas, y que el proceso político está deformado a favor de los ultrarricos. Puede que funcione para el 1% más rico, o para el 10% más rico, pero no funciona para las masas, y las masas son conscientes de ello y salen a la calle a protestar diciendo que este modelo político-económico no responde a nuestras necesidades básicas.
En Chile, el 1% más rico controla aproximadamente un tercio de la riqueza. La misma cuestión se plantea en casi todas partes. El aumento de la desigualdad parece estar en la raíz de los problemas y, por lo tanto, no son solo las clases bajas, sino las clases medias las que están sufriendo mucho. ¿Qué es lo que no funciona en la economía? En dos o tres casos, de hecho, en Teherán, en Ecuador y en Chile, el desencadenante de la revuelta fue parecido: un aumento del precio del combustible y de los costes de transporte. La mayoría de la gente tiene que desplazarse por la ciudad, y el coste de lograrlo es de suma importancia. Si se vuelve prohibitivo, las poblaciones de bajos ingresos en particular se ven muy afectadas. De ahí la sensibilidad al aumento de los costes del transporte y del combustible.
Lo interesante es que el detonante evoluciona hasta convertirse en algo generalizado y sistémico. Las protestas pueden haber obedecido en un principio a los precios del transporte y de los alimentos, y en algunos casos también a la falta de acceso a los servicios urbanos y a una vivienda digna y asequible. Esta suele ser la base económica inicial. Pero las protestas rara vez se quedan en ese punto. Proliferan y se generalizan a gran velocidad. Hay dos maneras de entender este fenómeno. La primera es atribuir los problemas a la forma actual de acumulación de capital, a saber, el neoliberalismo. El problema no es el capitalismo, sino su forma neoliberal. Incluso hay quienes en los sectores empresariales pueden estar de acuerdo con esa idea y plantear la posibilida de introducir reformas. En los últimos tiempos, algunos grupos empresariales han reconocido que se han centrado demasiado en la eficiencia y la rentabilidad, y que ahora es importante abordar las consecuencias sociales y medioambientales de sus acciones. Con eso se quiere decir que el modelo neoliberal nos ha traído hasta aquí, pero que ya hemos tenido suficiente y que debemos evolucionar hacia una versión más amplia de lo que es la acumulación de capital. Se dice que necesitamos una forma de «capitalismo con conciencia», más responsable socialmente y más equitativa. Y se admite que uno de los temas generales de las protestas es el de la creciente desigualdad social, que también debe abordarse. El problema radica en la forma neoliberal del capital.
En Chile ese argumento es muy explícito, ya que, si las protestas y la violencia disminuyeron, fue porque el presidente y el Congreso decidieron colectivamente que harían un referéndum sobre la cuestión de cuál sería el mejor medio para diseñar una nueva constitución que sustituya a la neoliberal.
Aunque la forma neoliberal del capitalismo adolece de algunos problemas graves que piden a gritos una rectificación, no estoy de acuerdo en que el neoliberalismo sea el problema fundamental. Para empezar, hay algunas partes del mundo donde el capitalismo neoliberal no es dominante, y, sin embargo, tampoco en ellas el modelo económico funciona para la masa de la población. El problema, en definitiva, es el capitalismo y no su modelo neoliberal. Creo que ahora estamos tomando conciencia de que este puede ser el problema de fondo.
La actual oleada de protestas presenta muy pocas novedades. A lo largo de los últimos treinta años, hemos sido testigos de múltiples movimientos de protesta, muchos de los cuales se han centrado en el deterioro de la vida cotidiana, en particular, aunque no exclusivamente, en las zonas urbanas. Aunque también ha habido protestas obreras, está claro que la mayoría de los movimientos de verdad masivos han tenido una base urbana, y que han evolucionado según una lógica diferente y han sido animados por una composición social y de clase distinta en comparación con las luchas proletarias y de la clase trabajadora que tradicionalmente han anclado las luchas y la teorización anticapitalistas.
Por ejemplo, en 2013, en Turquía, hubo una protesta contra la propuesta de sustituir el Parque Gezi, en el centro de Estambul, por un centro comercial. Se produjo una secuencia de acontecimientos por desgracia demasiado frecuente. La policía, a instancias del presidente Erdoğan, atacó violentamente a los manifestantes. Más gente salió a protestar por la violencia policial. En un santiamén, hubo protestas masivas no solo en Estambul, sino en todas las demás ciudades importantes de Turquía. Siguió un prolongado periodo de grandes protestas en todo el país por la falta de consulta pública o de gobernanza democrática, cuyos efectos persisten hasta la actualidad.
Lo mismo ocurrió unas semanas después en Brasil. Una subida de las tarifas de los autobuses provocó protestas callejeras de los estudiantes en São Paulo. La policía, a instancias del gobernador de ese Estado (y no del alcalde de São Paulo), aplastó violentamente el movimiento de protesta estudiantil, lo que dio lugar de inmediato a una amplia defensa popular (parte de ella organizada por los anarquistas del Bloque Negro) de los estudiantes. Muy pronto, las protestas se extendieron como un reguero de pólvora por un centenar de ciudades de Brasil. En Río continuaron día y noche. Y fueron mucho más allá de los problemas de transporte. El enfado de la población por la enorme cantidad de dinero que se estaba gastando en la construcción de nuevos estadios e infraestructuras para la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, así como por la corrupción que conllevaba, hizo que acudiera un gran número de manifestantes. La gente aprecia el fútbol en Brasil, pero no le gustaban las enormes inversiones en estas infraestructuras, cuando no había dinero para hospitales, escuelas y todas las cosas necesarias para mejorar la vida diaria.
Ya hay una larga historia de movilizaciones masivas similares. No suelen durar mucho. La mayoría se producen sin previo aviso, luego se calman y la gente se olvida de ellas, y después vuelven a estallar. En los últimos treinta años ha aumentado el número de movilizaciones masivas que se producen una y otra vez. Quizá todo empezó con el movimiento antiglobalización, cuando se interrumpieron las reuniones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle. De forma repentina e inesperada para las autoridades, todo tipo de personas se dirigieron a Seattle y protestaron. Los delegados de la conferencia de la OMC no pudieron llegar a las reuniones. Después hubo todo un periodo en el que cada reunión del G20, del G8, del FMI o del Banco Mundial fue objeto de piquetes por parte de un gran número de manifestantes. Y luego surgió Occupy Wall Street y todo tipo de movimientos similares en todo el mundo en 2011. Hemos visto una y otra vez movimientos masivos de este tipo, y en la mayoría de los casos han provocado efectos de contagio. Las protestas en una parte del mundo animan las protestas en otra completamente diferente.
Pero ninguna de estas protestas ha persistido, aunque vuelvan de manera periódica. Además, a menudo han estado muy fragmentadas. En estas movilizaciones masivas participan diferentes grupos, pero rara vez se coordinan entre sí, aunque todos estén en el mismo barco. Pero puede que las cosas estén cambiando. En Líbano, por ejemplo, ha habido una larga y amarga historia de conflicto y guerra civil, protagonizada en gran medida por facciones y grupos religiosos enfrentados entre sí. Pero ahora (2019), por primera vez en muchos, muchos años, todas las facciones religiosas se han unido (especialmente los jóvenes que carecían de perspectivas económicas) y han empezado a protestar contra la forma de gobierno cleptócrata, autocrática y oligárquica que existía en el país y la total falta de oportunidades económicas, sobre todo para los jóvenes. En otras palabras, todo el mundo estaba de acuerdo, al margen de la facción religiosa a la que perteneciera, en que el modelo políticoeconómico no funcionaba, en que había que hacer algo radicalmente distinto y en que las distintas facciones religiosas tenían que relacionarse de otra forma entre sí. Por primera vez, las distintas facciones de la oposición se reunieron y entablaron un diálogo mutuo para protestar contra el modelo político-económico y exigir la creación de alguna alternativa (aunque no se sabe exactamente cuál).
Fui testigo de algo similar en Brasil, tras la elección de Bolsonaro. Está al frente de un gobierno muy derechista, autoritario y cristiano evangélico, aunque comprometido con la neoliberalización. En Brasil hay varios partidos de izquierda en la oposición. Está el Partido de los Trabajadores, que es el más grande y que antes tenía el poder. Pero hay varios partidos de izquierda fragmentados que tienen alguna representación política. Cada partido político cuenta con su propio laboratorio de ideas financiado por el Estado. Si tienes representación en el Parlamento, obtienes algo de dinero para crear un grupo de reflexión y dedicarte a la investigación política. Hay seis partidos políticos de izquierda, pero no se han entendido en el pasado. De hecho, a menudo se han opuesto violentamente entre sí. Sin embargo, cuando visité el país en la primavera de 2019, los seis partidos se habían reunido para organizar una reflexión de una semana sobre la situación política. Al final de la semana, hubo un mitin masivo conjunto en el que se reunieron todos los líderes políticos. Todos ellos dieron charlas juntos, se abrazaron en el escenario y, de repente, se vio a una izquierda que podría trabajar junta de una manera que no se había visto antes. Me parece que lo mismo ocurre en Chile. Diferentes facciones de la izquierda se han reunido y han empezado a hablar sobre la perspectiva de crear una nueva constitución.
De modo que, tal vez, el bandazo hacia la derecha que se ha producido en la política de todo el mundo esté inspirando un espíritu más colaborativo en la izquierda. Quizá en esta ocasión estemos ante algo diferente. Tal vez las recientes movilizaciones puedan institucionalizarse y organizarse para tener capacidad de resistencia. Hay una gran diferencia entre movilización y organización. En los últimos treinta años hemos sido testigos de una asombrosa capacidad de movilización casi instantánea, gracias en parte, por supuesto, a las redes sociales en línea. Incluso en Estados Unidos hemos asistido a marchas masivas de mujeres, protestas por los derechos de los inmigrantes, movimientos como Black Lives Matter o «MeToo», etc. La movilización ha sido espectacular. Pero la organización a largo plazo parece inexistente. Lo que vemos ahora es quizá el comienzo de la unión de todos cuantos sienten que algo no funciona en el modelo económico de base; que ese modelo necesita un cambio radical, para que proporcione salud, bienestar, buena educación, buenas pensiones, etc., a la masa de la población, en lugar de ofrecer un fuerte crecimiento económico y grandes beneficios económicos para el 1% o el 10% más privilegiado.
He estado tratando de pensar en lo que esto podría significar: ¿existe una contradicción de raíz en la forma en que el capital está funcionando en la actualidad, una contradicción que realmente necesita abordarse? Y, en ese caso, ¿cuál sería dicha contradicción? Un problema grave y evidente es el nivel de desigualdad social. Casi todos los países del mundo han experimentado un aumento de la desigualdad social en los últimos treinta años. Mucha gente cree que se ha llegado demasiado lejos y que, por lo tanto, tiene que haber algún tipo de movimiento para intentar recuperar un nivel de igualdad mucho mayor en la sociedad; que hay que ofrecer mejores bienes y servicios públicos a las masas de la población. Esa es la primera cuestión.