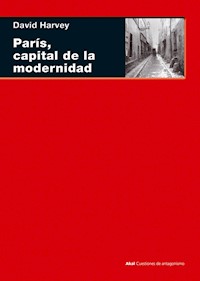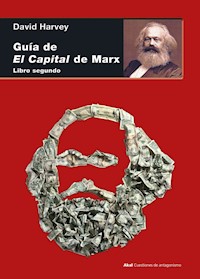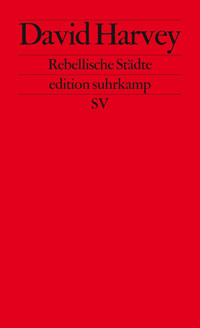Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Cuestiones de Antagonismo
- Sprache: Spanisch
Se suele invocar la idea de libertad para justificar la acción política. Presidentes estadounidenses tan dispares como Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, Ronald Reagan y George W. Bush han cimentado sus políticas en alguna variante del noble ideal de la libertad. Sin embargo, en la práctica, los proyectos suelen chocar con las circunstancias específicas que se dan sobre el terreno. Tal como prueban Abu Ghraib o Guantánamo, la búsqueda de la libertad puede conducir a la violencia y la represión más severas, y socavan nuestra fe en las teorías universales del liberalismo, el neoliberalismo y el cosmopolitismo. Aunando sus dos pasiones, la política y la geografía, David Harvey bosqueja un orden cosmopolita más acorde con una forma emancipatoria de entender la gobernanza global. Cuando los proyectos políticos ignoran la complejidad de la geografía, suelen fracasar. Incorporar el saber geográfico en la formulación de las estrategias políticas y sociales es una condición necesaria para alcanzar una democracia genuina. Harvey comienza con una aguda crítica de los usos políticos de la libertad, en especial durante el gobierno de George W. Bush. A continuación, mediante la investigación ontológica de las nociones fundacionales de la geografía –el espacio, el lugar y el medio–, reconstruye de una manera radical el conocimiento geográfico para reformular la teoría social y la acción política sobre nuevas bases. Como Harvey deja meridianamente claro, esa transformación alumbra un cosmopolitismo que está arraigado en la experiencia humana, no en ideales ilusorios, y nos pone en camino de alcanzar la liberación que necesitamos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Cuestiones de antagonismo / 96
David Harvey
El cosmopolitismo y las geografías de la libertad
Traducción: Francisco López Martín
La libertad es a menudo invocada para justificar la acción política. Presidentes estadounidenses tan dispares como Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, Ronald Reagan y George W. Bush, por ejemplo, formularon sus políticas a partir de alguna variante del noble ideal de la libertad. Sin embargo, las declaraciones universales y los elevados discursos se pervierten y convierten con demasiada facilidad en sucias políticas de explotación, desigualdad e injusticia en cuanto ponen los pies en el suelo, socavando así nuestra fe en teorías universalistas.
Aunando sus dos pasiones, la política y la geografía, David Harvey bosqueja un orden cosmopolita más acorde con una forma emancipatoria de entender la gobernanza global. Los proyectos políticos que ignoran la complejidad de la geografía están condenados al fracaso; incorporar el saber geográfico y antropológico en la formulación de las estrategias políticas y sociales es una condición necesaria para alcanzar una democracia genuina.
Harvey comienza con una perspicaz crítica de los usos políticos de la libertad. A continuación, mediante la investigación ontológica de las nociones fundacionales de la geografía –el espacio, el lugar y el entorno–, reconstruye de una manera radical el conocimiento geográfico para reformular la teoría social y la acción política sobre nuevas bases. Como Harvey deja meridianamente claro, esa transformación alumbra un cosmopolitismo que está arraigado en la experiencia humana, no en ideales ilusorios, y nos pone en camino de alcanzar la liberación que ansiamos.
David Harvey es Distinguished Professor of Anthropology and Geography en el Graduate Center de la City University of New York (CUNY) y director del Center of Place, Culture and Politics de la misma universidad.
En Ediciones Akal ha publicado Espacios de esperanza (2003), El nuevo imperialismo (2004), Espacios del capital (2007), Breve historia del neoliberalismo (2007), París, capital de la modernidad (2008), El enigma del capital y las crisis del capitalismo (2012), Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana (2013) y los dos volúmenes de su Guía de El Capital de Marx (2014 y 2016).
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom
© Columbia University Press, 2009
© Ediciones Akal, S. A., 2017
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4436-9
Prefacio
El origen de este libro se remonta a las Conferencias de Teoría Crítica de la Biblioteca Wellek que impartí en mayo de 2005 en la Universidad de California (Irvine). Fue un placer y un privilegio compartir mis ideas con todos los asistentes, y quiero dar las gracias a los organizadores y a los participantes por su generosidad, su calurosa recepción y su compromiso intelectual.
En un principio había pensado publicar las tres conferencias sin introducir grandes retoques, pero a medida que las iba revisando veía cada vez más claro que era preciso ampliarlas y expandirlas hasta que tuvieran una forma semejante a su estado actual. Cuando me pidieron que impartiera estas conferencias me sentí sorprendido y honrado, dada la formidable lista de ilustres intelectuales que me habían precedido en la tarea[1]. La sorpresa se debía en parte a mi condición de geógrafo, y a que estoy acostumbrado desde hace mucho a ocupar el estatus relativamente menor que mi disciplina confiere en el mundo académico. Cuando uno dice en los círculos académicos –o en cualquier otra parte, para no faltar a la verdad– que es geógrafo, se convierte en objeto de miradas perplejas o de comentarios ingeniosos sobre Indiana Jones explorando el Amazonas o de misiones realizadas en regiones gélidas. Sin embargo, precisamente esa clase de clichés cargaron sobre mis hombros la responsabilidad de exponer con la máxima claridad y exhaustividad de la que fuera capaz en qué consistiría una teoría crítica elaborada desde la geografía y de explicar el papel que dicha teoría crítica podría tener en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades en general. Para lograrlo debía enfrentarme a una serie de dificultades relacionadas con la materia y abordar la cuestión de forma más extensa de lo que había podido hacerlo en las tres conferencias originales. Nuestra misión intelectual, como dijo Einstein en cierta ocasión, es «explicar las cosas con sencillez, pero sin simplificarlas». Espero haber estado a la altura de ese imperativo. Con el paso de los años he tenido el enorme privilegio de trabajar con una serie de amables colegas que tenían muchas cosas que decir sobre la geografía crítica como disciplina intelectual. Las reuniones esporádicas del Grupo Internacional de Geógrafos Críticos siempre han resultado estimulantes, y a medida que otras disciplinas, como la antropología y los estudios críticos, han ido tomando conciencia de que las ideas sobre el espacio, el lugar y el entorno eran cruciales para desarrollar su trabajo, el terreno en el que puede operar una teoría crítica geográfica se ha ido ampliando considerablemente.
A lo largo de los años he tenido la enorme suerte de participar en un gran número de debates –en forma de conferencias, seminarios, presentaciones y mesas redondas– desarrollados en los ámbitos de las más variadas disciplinas. Esa misma diversidad hace que me resulte difícil dar las gracias a personas concretas por lo mucho que he aprendido en ellos. De ahí que quiera agradecer públicamente la importancia que ha tenido para mí ese diálogo continuado, y declarar sin ambages que este libro es en la misma medida el producto de ese compromiso colectivo que el resultado de mis esfuerzos personales. Pese a todo, cometería un grave error si no agradeciera en concreto el extraordinario estímulo que para mí supone impartir clases en el Graduate Center de la City University of New York (CUNY), donde colegas afines y estudiantes de antropología, geografía, sociología y otras disciplinas colaboran no sólo para dedicarse con un enorme grado de compromiso a la investigación crítica, sino también para crear un ambiente de aprendizaje verdaderamente solidario.
[1] Las Conferencias de Teoría Crítica de la Biblioteca Wellek se imparten todos los años en la Universidad de California (Irvine), bajo los auspicios del Critical Theory Institute. Se celebran desde 1981 y, amén de David Harvey, entre la nómina de conferenciantes invitados cabe citar los nombres de Donna Haraway, Talal Asad, Angela Davis, Homi Bhabha, Gayatri Ch. Spivak, Judith Butler, Jean-François Lyotard o Peter Sloterdijk [N. del E.].
Prólogo
El concepto de libertad ha tenido una importancia capital en la historia de lo que podríamos llamar La Ideología Estadounidense, y ha dado lugar a toda clase de consecuencias materiales. En el primer aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, por ejemplo, el New York Times publicó un artículo de opinión con la firma del presidente George W. Bush. El presidente confesaba su «determinación a defender los valores que alumbraron nuestra nación», dado que «un mundo en paz y cada vez más libre resulta conveniente para los intereses a largo plazo de los Estados Unidos, refleja los imperecederos ideales norteamericanos y une a los aliados de los Estados Unidos». El artículo concluía afirmando que la humanidad «tiene ahora la oportunidad de ampliar el triunfo de la libertad sobre sus enemigos ancestrales», no sin antes añadir, por si la idea no había quedado clara, que «los Estados Unidos no dudan a la hora de asumir la responsabilidad de encabezar esta gran misión»[1]. Tales sentimientos estaban en sintonía con la tendencia imperante en los Estados Unidos a interpretar los acontecimientos del 11 de Septiembre como un ataque contra un valor tan distintivamente estadounidense como el de la libertad, y no contra los principales símbolos del poder militar y financiero estadounidenses. En las semanas inmediatamente posteriores a los atentados, el gobierno de Bush señaló una y otra vez su intención de encabezar una campaña genuinamente norteamericana para «ampliar el triunfo de la libertad sobre sus enemigos ancestrales». Al cabo de dos años, cuando se demostró que las razones formales alegadas para la invasión de Irak, organizada como respuesta a los ataques del 11 de Septiembre, carecían de base real, Bush recurrió con frecuencia cada vez mayor al argumento de que la «libertad» de Irak era justificación moral suficiente para la guerra. Llevar la libertad y la democracia a un mundo recalcitrante en general y a Oriente Próximo en particular se convirtió en un tema recurrente en los discursos de Bush.
El primer ministro del Reino Unidos, Tony Blair, adoptó una postura más cosmopolita. Cuando habló ante el Congreso de los Estados Unidos en julio de 2003, poco después de que supuestamente la misión en Irak hubiera llegado a su fin, introdujo un matiz amistoso en el hincapié de Bush en los valores estadounidenses. «Circula el mito –afirmó Blair– de que nosotros amamos la libertad, mientras que otros la odian; que nuestro apego a la libertad es un producto de nuestra cultura; que la libertad, la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley son valores estadounidenses, o valores occidentales. Sin embargo, honorables congresistas, nuestros valores no son valores occidentales; nuestros valores son valores universales del espíritu humano»[2]. A partir de ese momento, Bush modificó sus estrategias retóricas. En un discurso pronunciado en noviembre de 2003 ante un selecto grupo de personalidades británicas reunidas en Whitehall (Londres), declaró: «Expandir la libertad es la tarea de nuestra época. Es la tarea de nuestro país. Desde los Catorce Puntos [Woodrow Wilson] hasta las Cuatro Libertades [F. D. Roosevelt] y el discurso de Westminster [Ronald Reagan], los Estados Unidos han puesto su poder al servicio de ese principio. Creemos que la libertad es el dictado de la naturaleza. Creemos que la libertad es el propósito de la Historia. Creemos que los logros y las conquistas de la humanidad se deben al ejercicio responsable de la libertad. Y creemos que la libertad, a la que tenemos en tan alta estima, lejos de ser únicamente para nosotros, es el derecho y la capacidad de todo ser humano»[3].
En el discurso de aceptación de su candidatura a la presidencia, que pronunció en septiembre de 2004 durante la Convención Nacional del Partido Republicano, Bush desarrolló un poco más el argumento. «Creo que los Estados Unidos están llamados a encabezar la causa de la libertad en el nuevo siglo. Creo que en Oriente Próximo millones de personas suplican por su libertad en silencio. Creo que, si se les diera la oportunidad, escogerían la forma de gobierno más honorable que ha concebido el ser humano. Creo todas estas cosas porque la libertad no es un regalo de los Estados Unidos al mundo: la libertad es el regalo que hace el Todopoderoso a los hombres y las mujeres de este mundo». Y en su primer discurso como presidente reelecto del país, pronunciado en enero de 2005, Bush abundó en el tema: «Avanzamos con la absoluta convicción de que la libertad acabará triunfando. La historia no avanza en un sentido inevitable; los acontecimientos no se producen sin más, lo que cuenta son nuestras elecciones. Tampoco nos consideramos una nación elegida; Dios actúa por voluntad propia y toma sus propias decisiones». Aunque «a lo largo de la Historia la justicia fluye como las mareas», tiene además «una dirección manifiesta, marcada por la libertad y el Creador de la libertad»[4].
La transición de los valores genuinamente estadounidenses a los valores humanos universales, los valores otorgados por la naturaleza y, finalmente, el diseño inteligente del Todopoderoso resulta interesante desde un punto de vista retórico y sustancial. En el último discurso, es evidente que Bush se veía a sí mismo conduciendo a los Estados Unidos en su gran misión para lograr que se materializaran los planes de Dios. A partir de ahí, las grandes decisiones podían proyectarse sobre un marco rígido e inflexible en el que se invocaban con frecuencia los absolutos del bien y del mal, y la necesidad de hacer justicia aplastaba cualquier otra consideración sobre la complejidad de lo real. El recurso excesivo al militarismo deriva en parte de esta circunstancia; como dijo el vicepresidente Cheney, «con el mal no se negocia: hay que vencerlo».
Sin embargo, otro elemento que resulta llamativo en estos discursos –y Bush pronunció muchos de ellos incluso antes de los acontecimientos del 11 de Septiembre– es el descarnado contraste entre la nobleza y la elevación moral de sus declaraciones universales y la cruda realidad de los hechos: la tortura y el asesinato de prisioneros por parte de los Estados Unidos en Bagram (Afganistán); las degradantes fotografías de Abu Ghraib; la negación de los derechos de la Convención de Ginebra a cualquier persona a la que el gobierno de Bush considerara combatiente ilegal o enemigo; las terribles imágenes de prisioneros con grilletes en los pies, encarcelados sin juicio durante años en Guantánamo; la negativa del ejército estadounidense a llevar registros de las «muertes colaterales», cuyo número se cree que superó las cien mil en el primer año de la ocupación de Irak; la «entrega» de sospechosos elegidos arbitrariamente (y, al parecer, muchas veces de manera errónea) a países donde se practica la tortura en los interrogatorios. Las pruebas demuestran que estas violaciones de los derechos humanos y de la decencia, lejos de ser el resultado de algunas «manzanas podridas» dentro del ejército, como afirmaba el gobierno, son sistemáticas. En 2005, Amnistía Internacional condenó al gobierno de Bush por sus «atroces violaciones» de los derechos humanos en Afganistán, Irak y Guantánamo. En los Estados Unidos, la Ley Patriota (Patriot Act) restringió las libertades civiles, mientras que en el extranjero el gobierno, pese a sus nobles pronunciamientos en sentido contrario, no dejó de apoyar a gobiernos represivos, autoritarios e incluso implacablemente dictatoriales (como los de Uzbekistán, Pakistán y Argelia, por nombrar únicamente a tres) cuando convenía a los intereses estadounidenses.
Desde luego, resulta tentador desechar los discursos de Bush considerándolos imposturas retóricas y rarezas suyas. Si lo hiciéramos, cometeríamos un grave error. David Brooks, un articulista conservador del New York Times, sostiene –y con razón– que hay que tomárselos completamente en serio. No debemos dar por supuesto, dice Brooks, que los Estados Unidos reales son «un país de descerebrados donde impera la avaricia, el derroche, la televisión y la falta de reflexión», y que ese lenguaje altisonante «es una mera cortina de humo bajo la que se ocultan los intereses petroleros, o el ansia de riquezas, o la sed de poder, o la pasión por la guerra»[5]. Aunque no cabe duda de que dicho discurso sirve en parte para disimular esos propósitos venales, Brooks tiene toda la razón al insistir en que no es una «mera» cortina de humo. Desde un punto de vista histórico, los ideales expuestos por Bush tienen amplias resonancias políticas tanto entre las elites como entre las masas estadounidenses.
Consideremos, por ejemplo, el historial de los presidentes con los que Bush se sentía más identificado: el Woodrow Wilson de los Catorce Puntos, el Franklin Delano Roosevelt de las Cuatro Libertades y Ronald Reagan. En el discurso que pronunció en Whitehall, Bush hizo mucho hincapié en que el último presidente de los Estados Unidos que se había alojado en el palacio de Buckingham había sido Woodrow Wilson, «un idealista, sin ninguna duda». Bush contó que en una cena ofrecida por el rey Jorge V en 1918 «Woodrow Wilson hizo una promesa. Con la moderación típica de los estadounidenses, prometió que la ley y la justicia serían las fuerzas que llegarían a imperar en todo el mundo». Sin embargo, estamos hablando del mismo Woodrow Wilson cuyo fiscal general puso en marchas las infames «redadas Palmer» contra inmigrantes y «anarquistas» que culminaron en las ejecuciones de Sacco y Vanzetti (hoy día rehabilitados). El gobierno de Wilson aplastó sin contemplaciones la huelga general declarada en Seattle en 1918 y expulsó del país a sus líderes, los «Rojos», enviándolos a la Unión Soviética. Encarceló a Eugene Debs por realizar una denuncia pública de la guerra y aumentó el grado de intervencionismo en Centroamérica haciendo que marines estadounidenses permanecieran en Nicaragua durante más de una década. La política de gran potencia que subyacía al idealismo de Wilson era cualquier cosa menos agradable. Lo que Wilson quería decir en realidad cuando prometía una y otra vez llevar la libertad al mundo entero era lo siguiente: «Como el comercio no sabe lo que son las fronteras nacionales y los empresarios insisten en ampliar el mercado al planeta entero, la bandera de su país debe seguirlos, y se deben derribar las puertas que las naciones les cierren en las narices. El poder político debe salvaguardar las concesiones obtenidas por el poder económico, aunque sea necesario atropellar la soberanía de los países reacios. Hay que obtener o implantar colonias, para que no quede sin rastrear ni explotar un solo rincón del mundo que pueda resultar de utilidad»[6].
La disposición de Bush a violar «la soberanía de los países reacios» y la enunciación de una estrategia militar de «ataques preventivos» (que transgrede la doctrina de las Naciones Unidas) allí donde los intereses estadounidenses (comerciales o militares) estén amenazados se asienta firmemente en la tradición wilsoniana, al igual que su frecuente asociación de la libertad individual y la democracia con el libre mercado y el libre comercio. La invocación realizada por Wilson de un principio jurídico enunciado en el siglo XVII, conocido como res nullius, en su comentario sobre la implantación de colonias es también elocuente. El principio, empleado por John Locke para justificar la colonización de los Estados Unidos, afirma que quien pueda volver más provechosas y productivas las tierras deshabitadas o «no utilizadas» se puede apropiar legítimamente de ellas. Lo importante es que las tierras resulten más productivas. Así fue como justificaron los ingleses la apropiación de tierras irlandesas en el siglo XVII (del mismo modo que en los Estados Unidos del presente se puede recurrir al mecanismo de la expropiación para sacar más rendimiento de las tierras, por ejemplo para levantar en ellas supermercados). «A veces se nos acusa de tener una fe ingenua en el poder de la libertad para cambiar el mundo», declaró Bush en su discurso de Whitehall; «si no estamos en lo cierto –añadía– será por haber leído demasiado a John Locke y Adam Smith». Aunque cuesta imaginarse a Bush leyendo a cualquiera de esos autores, su interés por situarse en sintonía con la tradición del pensamiento liberal de los siglos XVII y XVIII no puede ser más evidente.
Al «salvar al capitalismo de los capitalistas», como dijo él mismo, Roosevelt tampoco dudó en lanzar toda clase de ataques preventivos dentro y fuera de sus fronteras nacionales contra el poder sindical y contra gobiernos democráticos. Prescindió de todas las garantías constitucionales en nombre de la seguridad, al meter ilegalmente a 120.000 estadounidenses japoneses en campos de concentración. Su enunciación de las «Cuatro Libertades» como base para un nuevo orden mundial se apoyaba firmemente en concepciones liberales sobre el individualismo y el derecho a la propiedad privada, dos principios consagrados posteriormente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas e incorporada en las cartas de una serie de instituciones internacionales (las Naciones Unidas y lo que actualmente se conoce como las instituciones de Bretton Woods, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) concebidas desde un principio para consolidar la libertad de mercado y para funcionar como instrumentos al servicio del poder imperial estadounidense. Ese poder contaba con el respaldo de una coalición (de la que después surgiría la OTAN) formada por lo que actualmente se conoce como «Coalición de voluntarios», cuyo objetivo era preservar a cualquier precio, en mitad de una guerra fría contra la expansión del comunismo, la estabilidad económica y política de un capitalismo siempre propenso a las crisis. La Declaración Universal de los Derechos Humanos estaba concebida claramente para dejar en evidencia a la Unión Soviética. Las políticas que entonces se pusieron en marcha culminaron, después de la muerte de Roosevelt, en la peculiar combinación del generoso (pero interesado) Plan Marshall en el extranjero y del antidemocrático macartismo en casa. Los Estados Unidos insistieron en la necesidad de que las potencias europeas emprendieran un proceso de descolonización, pero sólo para reemplazar los regímenes imperiales europeos por formas distintivas de neocolonialismo estadounidense. El derrocamiento, apoyado por los Estados Unidos, de gobiernos elegidos democráticamente en Irán en 1953 y en Guatemala en 1954 (por mencionar sólo dos casos de una lista que cuenta con ejemplos abundantes), y su disposición a apoyar a cualquier dictador que adoptara una línea anticomunista confirmó el desprecio estadounidense por la soberanía de los países díscolos y por el ordenamiento jurídico internacional. Por su parte, la dedicación de Reagan a la causa de la libertad pasó, entre muchas otras cosas, por atacar el poder de los sindicatos, por desmantelar numerosas formas de protección social, por rebajar los impuestos a los ricos, por provocar escándalos desregulatorios y medioambientales dentro de sus fronteras, por el llamado «Irangate» (venta ilegal de armas a Irán para financiar a la Contra nicaragüense), por el apoyo activo a una serie de dictaduras militares y por la violación sistemática de los derechos humanos en casi toda Latinoamérica.
En su mordaz análisis de los tres momentos cruciales de la globalización estadounidense a lo largo del siglo XX, Neil Smith establece una conexión entre las diferentes manifestaciones de la versión norteamericana de la marcha hacia la libertad[7]. Smith subraya la continuidad entre los Catorce Puntos de Wilson, las Cuatro Libertades de Roosevelt y la fase actual de lo que llama «el desenlace» de la globalización. La repetición, a lo largo de un siglo como mínimo, de un esquema en el que la retórica más noble convive con las prácticas más sucias sobre el terreno es tan perturbadora como evidente. La invocación de la Ilustración y de esa versión tan particular llamada «el excepcionalismo estadounidense» (la idea de que los Estados Unidos es un país diferente a todos los demás, inherentemente bueno y, por lo tanto, ajeno a cualquier clase de limitación externa) nos coloca en terreno resbaladizo, pues en nuestros tiempos postmodernos es habitual atribuir muchos de nuestros males actuales a la arrogancia, los errores y las omisiones del pensamiento ilustrado. Sin embargo, como dice Foucault, no podemos hacer que la Ilustración desaparezca con sólo desearlo. «Debemos liberarnos –escribe– del chantaje intelectual que nos obliga a estar a favor o en contra de la Ilustración»[8]. Nuestra única opción es aceptar el hecho de que todos, en un sentido o en otro, somos los herederos de sus consecuencias. Una idea que, por lo demás, dista de ser propia de Occidente, puesto que Mao, Nehru, Nasser, Nyerere y Nkrumah (por nombrar sólo a alguno líderes políticos importantes del mundo postcolonial) participaban de esta tradición exactamente igual que figuras como Gandhi, Frantz Fanon o Edmund Burke, que se oponían a ella.
En los Estados Unidos, como señala Neil Smith, el liberalismo ilustrado que es inherente a «la economía política de Adam Smith, el cosmopolitismo de Kant, el voluntarismo de Rousseau, el empirismo práctico de Hume y, por supuesto, la política jurídica de la propiedad y los derechos de John Locke» no es «la antítesis política del conservadurismo contemporáneo, sino su columna vertebral». «Con las enigmáticas aspiraciones de Kant a la ciudadanía cosmopolita como telón de fondo, Locke y Smith fueron la doble base intelectual sobre la que se alumbraron una serie de creencias interconectadas» sobre la igualdad y la libertad que «sirvieron de anclaje al florecimiento político del capitalismo y al concepto que la sociedad burguesa tenía de sí misma y de su individualismo». Se trata de las creencias y de las leyes y prácticas político-económicas que Woodrow Wilson representaba y que el presidente Bush prometió imponer –por las buenas o por las malas, de manera violenta o de forma pacífica– al resto del mundo[9].
Por supuesto, la persistencia de esta corriente de pensamiento en la tradición política estadounidense ha encontrado oposición y nunca ha sido hegemónica. El nacionalismo populista ha dominado y ha actuado con frecuencia como poderoso contrapeso de los compromisos internacionales de corte liberal. El aislacionismo de la década de 1920, alimentado en aquel momento desde las filas del Partido Republicano, era un freno para el internacionalismo wilsoniano (el Senado rechazó el ingreso en la Liga de las Naciones), al igual que las políticas imperialistas de las potencias europeas. El republicanismo de George W. Bush, que al principio adoptó la forma de nacionalismo populista, se proponía evitar los compromisos internacionales, como la «construcción nacional» que el gobierno de Clinton había promovido en Kosovo y (desastrosamente) en Somalia. Bush se burlaba abiertamente de esa política exterior y de una forma de liberalismo que a finales de la década de 1960 era partidaria de gestionar los mercados (tanto en casa como en el extranjero) mediante una fuerte intervención estatal dentro de sus fronteras y mediante costosas aventuras (incluidas guerras declaradas en Corea y Vietnam) fuera de ellas. La posterior defensa adoptada por Bush del idealismo de corte liberal e internacional propugnado por Wilson, que incluía intentos de democratización y construcción nacional en Afganistán e Irak, teñida con la retórica de la libertad individual, supuso un giro político de la máxima importancia en lo tocante a la expresión de esta corriente de pensamiento en la política exterior estadounidense. Los atentados del 11 de Septiembre y la posterior declaración de una guerra global contra el terror permitieron movilizar el nacionalismo popular a favor del internacionalismo wilsoniano. Ese es el significado real de la extendida idea (aceptada únicamente en los Estados Unidos) de que el mundo experimentó un cambio radical tras el 11 de Septiembre. Tampoco debemos olvidar que ese es el punto en que los neoconservadores querían situarse. Sus ideas, durante tanto tiempo minoritarias, ahora podían ser las dominantes en el seno del gobierno, aunque no fueran hegemónicas en el conjunto del país. En cambio, importantes segmentos del Partido Demócrata, junto con la derecha tradicional republicana, se sienten a gusto con los conceptos de proteccionismo y aislacionismo, hasta el punto de plantearse la posibilidad de poner fin al experimento de Irak, abandonando el país a su negra suerte. Conservadores acérrimos como William Buckley, perfectamente conocedores de que la firme tradición de no intervencionismo en los asuntos ajenos se remonta al menos a Edmund Burke, criticaron de manera feroz la aventura de Irak.
Bush y los neoconservadores no son los únicos que apuestan por un nuevo orden mundial basado en la libertad. Los neoliberales y los neoconservadores coinciden en señalar que el edificio político-económico del orden mundial ha de levantarse sobre los cimientos del libre mercado, el libre comercio y la defensa a ultranza del derecho a la propiedad privada. El utopismo neoliberal que ha barrido el mundo desde mediados de la década de 1970 devorando un país tras otro, hasta el punto de que los partidos políticos de izquierda y numerosas instituciones internacionales de importancia capital (como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) han abrazado sus principios fundamentales, parte de la premisa de que la defensa a ultranza del derecho a la propiedad privada, el libre mercado y el libre comercio son los elementos que mejor garantizan la libertad personal e individual. Es una idea en la que Bush y Clinton podrían coincidir con tanta facilidad como Thatcher y Blair. Este telón de fondo permite comprender en parte las justificaciones ofrecidas por Bush de la guerra preventiva contra Irak y de la implantación de un programa para democratizar Oriente Próximo. Según Bush, debemos «aprovechar el incomparable alcance de nuestra fuerza y de nuestra influencia para crear un contexto internacional de orden y apertura en la que el progreso y la libertad pueden florecer a lo largo y ancho del planeta». Los Estados Unidos carecen de pretensiones imperiales, asegura. Su objetivo radica simplemente en «buscar una paz justa, para que la represión, el resentimiento y la pobreza den paso a la esperanza de la democracia, el desarrollo, el libre mercado y el libre comercio». Para lograrlo, los Estados Unidos deben «promover la moderación, la tolerancia y las demandas innegociables que plantea la dignidad humana: el imperio de la ley, la limitación del poder del Estado, el respeto a las mujeres, la propiedad privada, la libertad de opinión y la justicia equitativa»[10].
Una vez más, resulta tentador considerar que esta retórica no es más que la máscara amable del neofascismo autoritario en el interior de las fronteras del país y del imperialismo militarista fuera de ellas. Aunque es indudable que esas oscuras corrientes han circulado por la política estadounidense y entre algunos elementos del gobierno de Bush, creo que sería un profundo error considerar que todo se reduce a eso. Para empezar, esa no es la idea que tienen de sí mismos la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, cuya tradición libertaria se inflama con tanta facilidad al escuchar esa retórica. Tampoco puede explicar otros aspectos de la política norteamericana, marcados por su enorme generosidad, tanto pública como privada, hacia el resto del mundo. El amplio apoyo del que goza la idea de «hacer el bien en el mundo» y la costumbre de embarcarse en obras filantrópicas y caritativas (procedan estas de la Fundación Gates, de la Fundación Soros o de los programas de ayudas de emergencia del Estado) no siempre está bien orientada (ni las ayudas suelen concederse a cambio de nada), pero considerarla una simple máscara que oculta propósitos malvados sería forzar mucho las cosas.
Si minusvaloramos las ideas que proclama Bush, perdemos de vista algo que me parece muy importante: todos los proyectos universalizadores, sean de corte liberal, neoliberal, conservador, religioso, socialista, cosmopolita, humanitario o comunista, chocan con graves problemas cuando se encuentran con las condiciones específicas de su aplicación. Las frases más elevadas y los ideales más nobles se derrumban convertidos en excusas chapuceras, alegatos imprevistos, malentendidos y, con frecuencia, confrontaciones y recriminaciones violentas. Si el intento estadounidense de democratizar Irak se ha topado con problemas, lo mismo cabe decir del esfuerzo de la OTAN en estabilizar Afganistán y del empeño de las Naciones Unidas en implantar la democracia y el imperio de la ley en el nuevo Estado de Timor Oriental. En este sentido, Gran Bretaña tuvo problemas en Chipre, la India y Kenia; Francia, en Egipto; la Iglesia católica, en Latinoamérica; la Unión Soviética, en Europa central y Afganistán; China, en el Tíbet; y los sandinistas, con los indios misquitos en la costa atlántica. La lista de ejemplos podría ser muy extensa. Son historias desalentadoras que dejan mal sabor de boca. De ellas se deriva una comprensible renuencia a abrazar soluciones universales e ideales utópicos. Nos invitan a ser precavidos antes de apresurarnos a elaborar algún proyecto universalizador alternativo, como el de una nueva gobernanza cosmopolita o algún sistema internacional basado en la universalidad de los derechos humanos. Cunde el escepticismo, y no sólo entre los postmodernos y los seguidores de pensadores como Foucault, que rechazan explícitamente cualquier intento metateórico de solución universal por considerarlo una utopía negativa. Existe una reserva generalizada a este respecto en los movimientos sociales que se dan cita en el Foro Social Mundial. Por una parte, estos movimientos insisten en que «es posible otro mundo» y en que hay una alternativa al imperialismo y al capitalismo neoliberal; por otra, muchos de ellos se resisten con todas sus fuerzas a elaborar una alternativa global y a plantearse la posibilidad de articular una forma global de poder organizado. A su juicio, ese camino les conduciría a embarcarse en un proyecto que está condenado a fracasar, a empeorar los problemas en lugar de aliviarlos, e incluso a crear una forma de autoritarismo peor aún que la imperante. El nuevo orden mundial, nos dicen, surgirá de los millones de microproyectos que aparecen en todo el planeta cuando la gente trata de hacerse cargo de las circunstancias concretas de su vida diaria y busca formas prácticas y tangibles de mejorar su suerte.
Aunque más adelante pondré en cuestión esa idea, es de suma importancia entender las razones por las que los proyectos universales y los planes utópicos que en apariencia tienen las mejores intenciones suelen fracasar. La incapacidad clamorosa y evidente del gobierno de Bush de estar a la altura de su noble retórica nos invita a reflexionar sobre este problema general. El primer paso de este proceso consiste en calibrar hasta qué punto se debe esa incapacidad a la falta de comprensión de las circunstancias particulares con las que se encuentra la aplicación del proyecto democratizador. Los ejemplos en los que esas circunstancias parecen constituir lo esencial del problema son innumerables. Analizándolo en retrospectiva, la mayoría de los comentaristas coincide en que los artífices del proyecto de implantar una democracia remotamente parecida a la de los Estados Unidos en el Irak ocupado carecían, por desgracia, de los conocimientos necesarios sobre la historia, la geografía, la antropología o las tradiciones religiosas iraquíes que hubieran permitido tener alguna posibilidad de éxito. No es de extrañar que «sucedieran cosas» (por citar las memorables palabras de Donald Rumsfeld) y que la situación en Irak se volviera incontrolable al cabo de poco tiempo. Pero esta clase de explicación se vuelve igualmente incontrolable cuando llegamos a este punto. La premisa subyacente es que se podía haber tenido un conocimiento previo de las circunstancias que habría garantizado el éxito. Sin embargo, cabe preguntarse qué clase de conocimiento habría sido ese, dónde se lo podría haber encontrado y qué grado de seguridad habría tenido.
Se habla a menudo de la vital importancia de contar con un conocimiento adecuado de las condiciones circunstanciales y locales. Por ejemplo, Jeffrey Sachs, especialista en economía del desarrollo, ha tenido la amarga experiencia de entender que las teorías sistémicas de su disciplina (derivadas, por supuesto, de los principios económicos universalistas de Locke y Adam Smith) no se pueden aplicar sin «un firme compromiso con la historia, la etnografía, la política y la economía del lugar donde trabaje el consejero profesional»[11]. Sin un conocimiento adecuado de la geografía (que Sachs identifica ante todo con el conocimiento del medio físico y la localización relativa), de la historia, de la antropología, de la sociología y de la política, estamos condenados a idear soluciones clamorosamente erróneas para acabar con problemas tan extendidos como la pobreza mundial y el deterioro medioambiental. No obstante, Sachs mantiene intactos los principios universales. Las circunstancias afectan únicamente a su aplicación. En cambio, Seyla Benhabib aprecia una tensión –a saber, una serie de contradicciones internas– entre la universalidad de las teorías de los derechos humanos y su aplicación en diferentes contextos culturales. Estamos destinados a «vivir atrapados en un tira y afloja permanente entre la visión de lo universal y la adhesión a identidades culturales y nacionales particularistas». Benhabib señala además que las teorías universales tienen orígenes particularistas y siempre llevan la marca de sus orígenes. A fin de cuentas, fueron varones parisinos quienes proclamaron «los derechos del hombre». Cuando la Constitución de los Estados Unidos, tomada frecuentemente como modelo para cualquier punto del planeta, adoptó el famoso encabezamiento de «Nosotros, el pueblo», lo que hizo fue expresar las ideas de «una comunidad humana concreta, circunscrita en el espacio y en el tiempo, que compartía una cultura, una historia y un legado particulares; sin embargo, ese pueblo se convirtió en un cuerpo democrático al actuar en nombre de lo “universal”»[12]. Según Benhabib, entre lo universal y lo particular se da una relación tensa, dinámica y a menudo contradictoria. El concepto de libertad que Bush está proyectando sobre el resto del mundo lleva inevitablemente la huella de las circunstancias de su origen particular en la historia de los Estados Unidos. Por lo tanto, en cualquier intento de convertir esa formulación particular, extraída de un lugar y un momento concretos, en la base de una política universal siempre se da un momento de imperialización. Señalar este hecho no significa considerar que sea ilegítima la formulación de cualquier principio universal de esta clase, sino reconocer que la traslación de un hallazgo local al plano de norma universal es un proceso complejo que requiere de comprensión y capacidad para generar consenso, y que nunca puede instaurarse mediante una imposición violenta, como la defendida por la teoría del «humanismo militar» con la que se justificó la intervención militar de la OTAN y el bombardeo de Serbia[13].
El actual renacimiento del interés por el cosmopolitismo de Kant como visión unificadora para la democracia y la gobernanza globales puede ser objeto de un señalamiento similar. Martha Nussbaum, una de las grandes defensoras del retorno a la moralidad cosmopolita como una nueva forma de estar en el mundo, ofrece junto a esa defensa un argumento a favor de la creación de una estructura educativa (y una pedagogía) completamente nueva, que resulte apropiada para la deliberación política racional en un mundo globalizado. «Lamentablemente, en nuestro país abunda una tremenda ignorancia sobre el resto del mundo», ha dicho Nussbaum. Esa ignorancia es fundamental para entender por qué «los Estados Unidos no son capaces de verse con los ojos del otro y, por lo tanto, se ignoran igualmente a sí mismos». Nussbaum insiste sobre todo en la idea de que «para dirigir este diálogo global, tenemos que conocer no sólo la geografía y la ecología de otros países –un aspecto que entrañaría una revisión a fondo de nuestros planes de estudios–, sino también las tradiciones y las creencias de sus pueblos, ya que únicamente de esta forma seremos capaces de respetarlas cuando hablemos con ellos. Una educación cosmopolita ofrecería el trasfondo necesario para esta clase de deliberación» (las cursivas son mías)[14].
La apelación de Nussbaum a una comprensión apropiada de los aspectos geográficos, ecológicos y antropológicos recuerda las ideas de Kant. Según el pensador alemán, si los jóvenes quieren entender mejor el mundo, deben tener conocimientos de antropología y geografía. «La recuperación de la ciencia de la geografía –escribió– crearía esa unidad de conocimiento sin la que todo saber no deja de ser fragmentario»[15]. Según Kant, ese conocimiento, además de científico, debe ser popular (es decir, accesible a todos) y pragmático (es decir, útil). En su propia labor como docente, Kant combinaba la enseñanza de la lógica, la metafísica y la ética con la de la geografía y la antropología. Es evidente que Kant intentaba –aunque infructuosamente, como veremos luego– practicar lo que predicaba. Sin embargo, en el amplio debate que suscitó la apelación de Nussbaum a una recuperación de la moralidad cosmopolita, el papel crucial de la educación en la antropología, la geografía y las ciencias medioambientales no fue objeto de examen. En ningún momento intenta Nussbaum determinar en qué consistiría una «educación cosmopolita» en esos ámbitos. Tampoco se plantea la posibilidad, tan importante para Benhabib, de que los principios cosmopolitas deban someterse a una modificación ni a una reformulación radicales (como en el caso de la teoría de los derechos humanos) a la luz de las particularidades geográficas, ecológicas y antropológicas.
Si Nussbaum hubiera prestado más atención a esas formas de conocimiento, podría haber descubierto un aspecto inquietante del difícil proceso de constitución de la antropología y la geografía en disciplinas autónomas, a saber, el que sus raíces se encuentren en el colonialismo, el imperialismo, el militarismo y el racismo, y de que se hayan desarrollado en conexión íntima con todos esos elementos. Pese a los intentos de erradicar lo peor de la herencia de esos turbios orígenes, no se han borrado todas las huellas. Pero, además, tenemos que afrontar el hecho igualmente inquietante de que esos saberes no dejan de alimentar, por ejemplo, el aparato militar para monitorizar, teleobservar, apuntar a objetivos y guiar misiles, o para elaborar estrategias de contrainsurgencia. Los conocimientos geográficos y antropológicos están en gran medida moldeados por los marcos institucionales en los que se encuadran; el Banco Mundial, la CIA, el Vaticano y las grandes empresas, así como los medios de información, promueven formas específicas de conocimiento que a menudo difieren radicalmente entre sí (el conocimiento geográfico que proporciona la industria del turismo es muy diferente del que se genera en la Organización Mundial de la Salud). El conocimiento geográfico popular (o la carencia de él) se ha puesto a menudo al servicio de la política más cruda, e incluso ha llegado a alimentar la maquinaria propagandística oficial. Cuando Bush caracteriza el mundo hablando de un «Eje del Mal» que incluye a Irak, Irán y Corea del Norte, o cuando a algunos Estados se les asigna arbitrariamente la etiqueta de Estados «rebeldes» o «fallidos», se construye un mapa concreto del mundo que determina tácitamente el terreno legítimo de la acción militar preventiva, que nadie puede cuestionar sin un contraconocimiento adecuado. Las caricaturas en las que se muestran el mapa del mundo de Reagan o de Bush tienen gracia y son instructivas, pero en ocasiones tienen consecuencias fatales. Y precisamente el signo distintivo de la política exterior estadounidense en particular, como señala Neil Smith, ha sido el interés por ocultar la geografía real de lo que el magnate Henry Luce denominó en 1942 «el siglo estadounidense», porque la ambición geopolítica de los Estados Unidos no se ha centrado en un territorio concreto, sino que ha sido siempre global y universal. Para no poner de manifiesto los objetivos estadounidenses recurriendo a una «geografía sumamente diferente», Luce abogaba por el uso de palabras «majestuosas» como «Democracia, Libertad y Justicia», minimizando deliberadamente con ello toda forma de saber geográfico. Smith concluye afirmando lo siguiente: «Dominar el nuevo orden mundial significaba para Luce no tener que preocuparse por la geografía del planeta. La geografía lo abarcaba absolutamente todo –el siglo estadounidense fue un siglo global– y, por eso mismo, no abarcaba absolutamente nada»[16]. Cultivar la ignorancia geográfica de la que se lamenta Nussbaum ha sido durante muchos años un propósito esencial –aunque encubierto– de la política educativa estadounidense.
No obstante, cuando se demonizan territorios, culturas y pueblos enteros o se los infantiliza considerándolos atrasados e inmaduros, cuando a segmentos enteros de la población del globo terráqueo (África, por ejemplo) se los considera irrelevantes porque no son lo bastante productivos, cuando el estudiado y deliberado cultivo en las masas de la ignorancia geográfica, ecológica y antropológica permite a las pequeñas elites orquestar unas políticas globales que responden a sus intereses directos, la aparente banalidad e inocencia de los saberes geográficos resulta más insidiosa. No es sólo que el demonio esté en los detalles geográficos (aunque esto ocurra con frecuencia). Lo que es necesario comprender es la naturaleza política de los detalles. Los hallazgos científicos sobre el calentamiento global y los gases de efecto invernadero, por citar un ejemplo reciente y flagrante, se pervierten cuando científicos con dudosas credenciales intervienen en el debate gracias a los recursos económicos que les proporcionan sus suculentos contratos con grandes compañías energéticas. Pero así es como funcionan siempre las estrategias de oposición. Cuando los grupos ecologistas cuestionan el apoyo financiero del Banco Mundial a la construcción de embalses gigantescos, invariablemente sitúan esos proyectos sobre el trasfondo de una serie de condiciones geográficas, ecológicas y antropológicas específicas que les permite destacar las pérdidas y la destrucción que el proyecto entrañaría, lo que contrasta con el típico informe del Banco Mundial en el que el embalse en cuestión aparece como un magnífico símbolo de modernidad que permitirá hacer llegar la electricidad a la agradecida población rural como paso previo a que esta pueda disfrutar de un nivel de vida mucho más avanzado. El meollo del conflicto reside a menudo en decidir cuál de las dos descripciones geográficas, ecológicas y antropológicas es la correcta.
Volviendo a la sugerencia aparentemente inocente de Nussbaum, debemos preguntarnos cómo sería posible incorporar a los proyectos cosmopolitas unas modalidades de conocimiento geográfico que, además de ser invariablemente conflictivas y controvertidas, con frecuencia son también perversas e interesadas. El peligro de que las descripciones geográficas sirvan para alimentar involuntariamente la propaganda política es enorme. Las revisiones de los planes de estudios en materia de geografía, ecología y antropología que Nussbaum invoca en nombre del cultivo de una educación cosmopolita exigen una revisión crítica urgente. Sin embargo, pocas son las voces –y particularmente las que hablan desde posiciones de poder– a las que la cuestión les parece un problema público que debe abordarse con urgencia. Con este libro me propongo abordar explícitamente esa laguna. Me centraré principalmente en el caso de la geografía, dado que ese es el terreno que me resulta más familiar. Pero los solapamientos con la antropología, la ecología y las ciencias medioambientales son innumerables, y no veo razón alguna para respetar esas fronteras ficticias que algunos desearían imponer entre unas disciplinas que tienen tantos puntos de contacto entre sí. Mi objetivo es explorar las posibilidades y las dificultades de alcanzar una educación cosmopolita en geografía –además de en ecología y en antropología– que pueda contribuir –e incluso que tal vez sirva para reformularlo de modo radical– al impulso de construir un nuevo orden intelectual cosmopolita sobre el que se asiente una forma liberadora y emancipadora de gobernanza global.
El propio John Locke reconoció la importancia crucial que tenía para su proyecto universal la asimilación del saber geográfico. «Si desconocen la geografía –escribió– los caballeros ni siquiera entenderán los diarios»[17]. Por desgracia, el presidente George W. Bush ya nos dijo en su día que nunca se tomaba la molestia de leer el periódico.
[1] G. W. Bush, «Securing Freedom’s Triumph», New York Times, 11 de septiembre de 2002, p. A33.
[2] T. Blair, discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, 18 de julio de 2003, «History Will Forgive Us», disponible en internet: http://politics.guardian.co.uk/speeches/story/0,11126,1008150,00.html
[3] G. W. Bush, «Both Our Nations Serve the Cause of Freedom», New York Times, 20 de noviembre de 2003, p. A14.
[4] G. W. Bush, «Acceptance Speech to Convention Delegates in New York», New York Times, 3 de septiembre de 2004, p. P4; «The Inaugural Address: The Best Hope for Peace in Our World Is the Expansion of Freedom in All the World», New York Times, 21 de enero de 2005, pp. A12-13.
[5] D. Brooks, «Ideals and Reality», New York Times, 22 de enero de 2005, p. A15.
[6] Citado en N. Chomsky, On Power and Ideology, Boston, South End Press, 1990, p. 14 [ed. cast.: Sobre el poder y la ideología, trad. C. Alegría y D. J. Flakoll, Madrid, Antonio Machado Libros, 1989].
[7] N. Smith, The Endgame of Globalization, Nueva York, Routledge, 2005.
[8] M. Foucault, «What Is Enlightenment?», en The Foucault Reader, P. Rabinow (ed.), Harmondsworth, Penguin, 1984, p. 45 [ed. cast. en: Sobre la Ilustración, trad. J. de la Higuera, E. Bello y A. Campillo, Madrid, Tecnos, 2003].
[9] N. Smith, The Endgame of Globalization, cit., pp. 30-31.
[10] G. W. Bush, «Securing Freedom’s Triumph», cit.
[11] J. Sachs, The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time, Nueva York, Penguin, 2005, pp. 80-81 [ed. cast.: El fin de la pobreza: cómo conseguirlo en nuestro tiempo, trad. R. García y R. Martínez, Barcelona, Debolsillo, 2007].
[12] S. Benhabib, The Rights of Others: Aliens, Residents and Citizens, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 16, 44 [ed. cast.: Los derechos de los otros, trad. G. Zadunaisky, Barcelona, Gedisa, 2006].
[13] Se puede encontrar una perspectiva crítica en N. Chomsky, The New Military Humanism: Lessons from Kosovo, Monroe, Common Courage Press, 1999 [ed. cast.: El nuevo humanismo militar: las lecciones de Kosovo, trad. B. Ruiz de la Concha, México, Siglo XXI, 2002]. U. Beck, Cosmopolitan Vision, Cambridge, Polity Press, 2006, pp. 127-129 [ed. cast.: La mirada cosmopolita, o, la guerra es la paz (Der kosmopolitische Blick, oder, Krieg ist Frieden), trad. B. Moreno Carrillo, Barcelona, Paidós, 2005], adopta una visión mucho más pragmática al respecto, aunque mucho menos entusiasta que en los comentarios iniciales.
[14] M. Nussbaum et al., For Love of Country: Debating the Limits of Patriotism, Boston, Beacon Press, 1996, pp. 11-12 [ed. cast.: Los límites del patriotismo: identidad, pertenencia y ciudadanía mundial, trad. C. Castells, Barcelona, Paidós, 2012].
[15] I. Kant, citado en J. May, Kant’s Concept of Geography and Its Relation to Recent Geographical Thought, Toronto, University of Toronto Press, 1970, p. v.
[16] N. Smith, American Empire: Roosevelt’s Geographer and the Prelude to Globalization, Berkeley, University of California Press, 2003, p. 18.
[17] J. Locke, citado en May, Kant’s Concept of Geography and Its Relation to Recent Geographical Thought, cit., p. 135.
PRIMERA PARTE
Valores universales
I. La Antropología y la Geografía de Kant
Comienzo con Kant porque es imposible ignorar su influencia en el enfoque contemporáneo del cosmopolitismo. Citaré el fragmento posiblemente más famoso de su ensayo Sobre la paz perpetua: «Los pueblos de la tierra se han adentrado a distinta profundidad en una comunidad universal, y esta se ha desarrollado hasta el punto de que cuando se infringe la ley en un único lugar del mundo se siente en todas partes. La idea de una ley cosmopolita no es, por lo tanto, fantástica ni excesiva, sino un complemento necesario para el código no escrito de la ley política e internacional que la transforma en una ley universal de la humanidad»[1].
La concepción de Kant de la ley cosmopolita surge en el contexto de una determinada estructura geográfica. La naturaleza finita del planeta determina unos límites dentro de los cuales los seres humanos, en virtud de su propiedad común de la faz de la tierra, se ven obligados a adaptarse los unos a los otros, aunque a veces lo hagan con violencia. Los humanos tienen el derecho inherente, si desean ejercerlo, de moverse por la superficie terrestre y de asociarse entre sí (por medio del comercio, por ejemplo). Los medios de transporte (Kant menciona el barco y el camello) facilitan el aumento de los contactos a través del espacio. Sin embargo, en el esquema de Kant se da por supuesto que la superficie de la tierra está dividida en Estados soberanos que tenderían, a largo plazo, a la democracia y la república. Sus habitantes poseerían derechos claros de ciudadanía dentro de sus fronteras y las relaciones entre Estados estarían reguladas por la necesidad cada vez mayor de establecer una paz perpetua a causa de la creciente interdependencia creada por el comercio. La probabilidad de guerra entre Estados se reduciría por dos motivos. Primero, en un Estado democrático sería necesario obtener el consentimiento de la misma ciudadanía que tendría que cargar con el peso de las consecuencias. La costumbre de los soberanos, los emperadores y la nobleza de declarar guerras motivados por su prestigio o por su grandeza personal quedaría restringida. Segundo, los trastornos que la guerra ocasionaría al comercio serían mayores, y mayores también las pérdidas, a causa de la elevada dependencia mutua entre Estados. La ética cosmopolita dicta que los individuos (a los que se les presume la ciudadanía de un Estado) tendrían derecho a ser tratados con hospitalidad cuando cruzasen una frontera claramente delimitada (sobre todo cuando lo hiciesen con la intención de comerciar): «La hospitalidad es el derecho de los extranjeros a no ser tratados como enemigos cuando llegan a tierra ajena. Es legítimo negarse a recibirlos siempre que ello no les cause su destrucción; sin embargo, no se permite tratarlos con hostilidad cuando ocupen su espacio de forma pacífica. Lo que uno solicitaría no sería el derecho a permanecer indefinidamente como visitante. Se haría necesario un contrato de especial benevolencia para otorgar a un extranjero el derecho a considerarse habitante en igualdad de condiciones durante un tiempo determinado. El único derecho que tienen todos los hombres es a una estancia temporal y a asociarse. Y lo poseen en virtud de su propiedad común de la superficie de la tierra, un planeta por el que no pueden dispersarse infinitamente, razón por la cual, en última instancia, habrán de tolerar su presencia mutua»[2].
El derecho cosmopolita queda, por lo tanto, circunscrito. «El derecho a la hospitalidad –señala Benhabib– ocupa el espacio que queda entre los derechos humanos y los derechos civiles, entre el derecho a la humanidad en nuestra propia persona y los derechos que acumulamos en tanto que pertenecemos a una república determinada»[3]. Esta formulación da por supuesta la existencia de la autoridad de un Estado soberano (preferiblemente democrático y republicano) sobre un territorio que le es propio. En lo referente a la ciudadanía, la territorialidad del Estado se considera un espacio absoluto (es decir, fijo e inamovible y con fronteras claras). Sin embargo, el derecho universal (es decir, desarraigado) a la hospitalidad abre los espacios absolutos de todos los Estados, siempre en condiciones muy específicas.
Pese a que la formulación de Kant de la ética cosmopolita ha sido objeto de abundante análisis y debate, nadie se ha ocupado de explorar las implicaciones de sus presupuestos sobre la estructura geográfica de su cosmopolitismo. El único debate de consideración que he podido encontrar se centra en el papel que representa la propiedad común de un planeta finito en la justificación de Kant para el derecho cosmopolita. El consenso parece ser que «la superficie esférica de la tierra es la condición de la que parte la justicia, pero no cumple el papel de premisa justificativa moral en la que basar el derecho cosmopolita»[4]. Esta conclusión es comprensible porque, de llegar a otra distinta, se estaría cayendo en una falacia naturalista o, todavía peor, en un burdo determinismo ambiental (en la idea de que la estructura espacial –la forma esférica del planeta– tiene poderes causales directos). No obstante, el problema no se soluciona relegando las circunstancias geográficas al estado de mera «condición de la que parte la justicia». Es como si la naturaleza del espacio geográfico no tuviese influencia alguna en los principios que a él se aplican. Aunque las circunstancias materiales (históricas y geográficas) puedan ser contingentes, eso no significa necesariamente que la caracterización de dichas circunstancias en forma de conocimientos antropológicos y geográficos sea irrelevante para la formulación de la ética cosmopolita. Nussbaum y el propio Kant, como veremos más adelante, son de la clara opinión de que las circunstancias importan. Una opinión que comparten, al parecer, con Foucault. Así pues, ¿por qué importan y de qué manera?
Kant, cuyas enseñanzas filosóficas se concentraron en la lógica, la metafísica y la ética, también enseñaba habitualmente geografía y antropología. ¿Existe alguna clase de relación entre estas enseñanzas? Sus obras sobre antropología y, en especial, sobre geografía han permanecido, por regla general y al menos hasta épocas recientes, ignoradas o relegadas por insignificantes en comparación con sus tres principales críticas. Su Antropología, sin embargo, se ha traducido a varios idiomas y ha sido objeto de cierto estudio. Foucault, por ejemplo, tradujo la Antropología al francés en 1964, con la promesa de analizarla en una publicación posterior. Nunca llegó a cumplir su promesa, aunque sí dejó un amplio comentario que por fin se ha puesto a disposición del público. La Geografía de Kant es muy poco conocida (curiosamente, Foucault apenas la menciona). Cuando consulto a alguna autoridad kantiana al respecto, casi invariablemente obtengo la misma respuesta: «es irrelevante», «no se la puede tomar en serio», «carece de interés». Hasta el momento no existe ninguna edición en inglés (aunque sí se ha publicado una de la Parte I en forma de tesis doctoral, firmada por Bolin). Por fin, en 1999, apareció una versión en francés y está prevista una traducción al inglés[5]. Por el momento no se ha realizado ningún estudio serio de la Geografía de Kant en lengua inglesa, aparte del de May, acompañada de incursiones ocasionales de algún geógrafo para comprender el papel de Kant en la historia del pensamiento geográfico (aunque no se realiza en ellas ningún intento de vincularla con su metafísica ni su ética). La introducción de la edición en francés de su Geografía sí hace un intento de evaluación, y un reciente congreso, en el que se reunieron filósofos y geógrafos de lengua inglesa, parece prometer al fin un examen serio de los problemas que plantea la Geografía[6].
Este abandono histórico de la Geografía no se corresponde con la valoración del propio Kant. De hecho, se desvivió por conseguir que la universidad le permitiese enseñar geografía en lugar de cosmología. Impartió clase de geografía en cuarenta y nueve ocasiones, mientras que de lógica y metafísica lo hizo en cincuenta y cuatro, y de ética y antropología fueron cuarenta y seis y veintiocho, respectivamente. Sostenía explícitamente que la geografía y la antropología determinaban las «condiciones de posibilidad» de todo conocimiento. Consideraba estas dos áreas de conocimiento una preparación necesaria –una «propedéutica», como las denominaba– para todo lo demás[7]. Por lo tanto, aunque la antropología y la geografía se encontraban en un estado «precrítico» o «precientífico», era necesario prestarles especial atención a causa de su papel fundamental. ¿De qué otra forma podemos interpretar, si no, que Kant fuera tan insistente en compaginar la geografía y la antropología con la metafísica y la ética? Aunque fracasó estrepitosamente en su misión, es evidente que consideraba importante convertir la antropología y la geografía en disciplinas más críticas y científicas. La pregunta es: ¿por qué lo creía así?
En su introducción a la Antropología, F. Van de Pitte ofrece una respuesta a esta pregunta. Conforme Kant reconocía que «la metafísica no puede seguir el método de la matemática pura», advertía que «el auténtico método de la metafísica es en esencia el mismo introducido por Newton en las ciencias naturales». La metafísica debía basarse en un entendimiento científico de la experiencia humana. Sin embargo, si la metafísica debía partir de la experiencia, ¿dónde encontraría entonces los principios inmutables a partir de los cuales podría construir su edificio con seguridad? Como afirmó el propio Kant, las variaciones en las preferencias y otros aspectos del hombre confieren al flujo de la experiencia un cariz incierto y engañoso. «¿Dónde encontrar puntos fijos en la naturaleza que el hombre no pueda modificar y que puedan proporcionarle indicaciones de a qué orilla puede arribar a descansar?».
Kant, según Van de Pitte, recurrió a las obras de Rousseau para encontrar la respuesta. En ellas descubrió que «como el hombre puede considerar todo un abanico de posibilidades y elegir entre ellas la más deseable, es capaz por ello de esforzarse por hacer de su mundo y de sí mismo una materialización de sus ideales». Esto podría deberse a que los seres humanos poseen la capacidad de pensar racional (aunque la mera posesión no garantiza su uso adecuado). Pero esto, a su vez, también significaba que la metafísica podía dejar de ser puramente especulativa y operar «en términos de principios absolutos definidos con claridad y derivados del potencial del hombre»[8]. Sin embargo, ¿cómo podía establecerse el potencial del hombre si Dios y la cosmología tradicional no eran capaces de proporcionar la respuesta?