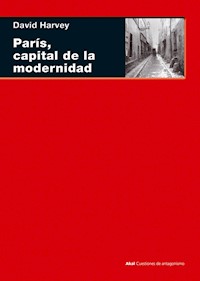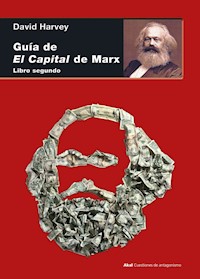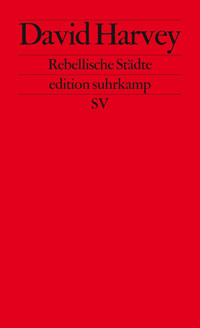Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento crítico
- Sprache: Spanisch
Mucho antes de que se creara el movimiento 15-M u Occupy Wall Street, las ciudades del mundo moderno se habían convertido en focos de la política revolucionaria, en los que emergían a la superficie las corrientes más profundas del cambio social y político. Las ciudades han sido, desde siempre, objeto de reflexión utópica y revolucionaria. Sin embargo, al mismo tiempo, la ciudad ha sido centros de la acumulación capitalista y línea del frente en las luchas por el control del acceso a los recursos urbanos así como de la calidad y organización de la vida cotidiana. ¿A quién corresponde ese control de la urbe, a los financieros y promotores inmobiliarios, o al pueblo? Ciudades rebeldes sitúa la ciudad en el centro de la lucha de clases y en torno al capital, desde Johannesburgo hasta Bombay y desde Nueva York hasta São Paulo. Dirigiendo su atención tanto a la Comuna de París como al movimiento Occupy Wall Street y los disturbios en Londres, Harvey se pregunta cómo se pueden reorganizar las ciudades de una forma socialmente más justa y ecológicamente más sana, y cómo se pueden convertir en el centro de la resistencia anticapitalista. ""¿De quién son las calles? ¡Nuestras!" En "Ciudades rebeldes" David Harvey nos muestra cómo podemos convertir en realidad ese dictamen. La tarea –y este libro– difícilmente podrían ser más importantes." Benjamin Kunkel, autor de Indecision y fundador de la web n+1 "David Harvey provocó una revolución en su especialidad y ha inspirado a una generación de intelectuales radicales." Naomi Klein "Análisis con escalpelo, despiadado." Owen Hatherley, The Guardian "Lo que proclama Harvey es que somos "nosotros", no los promotores inmobiliarios, los planificadores empresariales o las elites políticas, los que construimos verdaderamente la ciudad, y que sólo a nosotros nos corresponde el derecho a controlarla." Jonathan Moses, Open Democracy
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Pensamiento crítico / 22
David Harvey
Ciudades rebeldes
Del derecho de la ciudad a la revolución urbana
Traducción: Juanmari Madariaga
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution
© David Harvey, 2012
© Ediciones Akal, S. A., 2013
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3862-7
Para Delfina y todos los demás estudiantes de doctorado en todas partes.
PREFACIO
La Icaria de Henri Lefebvre
Hacia mediados de la década de los setenta me encontré en París con un cartel editado por los Écologistes, un movimiento radical de acción vecinal dedicado a promover un modo de vida urbano ecológicamente más sensible, que presentaba una visión alternativa para la ciudad. Era un precioso retrato lúdico del viejo París reanimado por la vida vecinal, con flores en los balcones, plazas llenas de gente y niños, pequeñas tiendas abiertas a todo el mundo, multitud de cafés, fuentes, gente solazándose a orillas del Sena, parques y jardines aquí y allá (quizá eso lo he inventado en mis recuerdos), con tiempo suficiente para disfrutar de la conversación o fumarse una pipa (un hábito que todavía no se había demonizado en aquella época, como constaté a mis expensas cuando acudí a una reunión vecinal de los ecologistas que se celebraba en una sala densamente cargada de humo). Me gustaba muchísimo aquel cartel, pero con los años se fue deteriorando tanto que tuve que deshacerme con pena de él. ¡Me gustaría tanto volver a tenerlo! Alguien debería reimprimirlo.
El contraste con el nuevo París que estaba surgiendo y amenazando tragarse al antiguo era dramático. Los gigantescos edificios en torno a la Place d’Italie amenazaban ocupar toda la zona hasta darse la mano con la espantosa Tour Montparnasse. La vía rápida propuesta en la Rive Gauche, los insulsos bloques de apartamentos (HLM) en el 13e arrondissement y en los suburbios, la mercantilización monopolizada de las calles, la pura desintegración de lo que en otro tiempo había sido una vibrante vida vecinal construida en torno al trabajo artesanal en pequeños talleres en el Marais, la reestructuración de Belleville arrasando sus callejuelas y patios, así como la fantástica arquitectura de la Place des Vosges. Encontré otro cartel (de Batellier) que mostraba una cosechadora aplastando y engullendo todos los viejos barrios de París y dejando en su lugar largas filas de altísimos HLM, y que utilicé como ilustración clave en The Condition of Postmodernity.
Desde principios de la década de 1960 París se hallaba claramente sumida en una crisis existencial. Lo antiguo no podía durar, pero lo nuevo parecía demasiado horrible, exánime y gélido. La película realizada por Jean-Luc Godard en 1967, Deux ou trois choses que je sais d’elle, captaba delicadamente aquellas sensaciones. Presentaba madres casadas que se prostituían a diario, tanto por aburrimiento como por necesidad de dinero, con el trasfondo de la invasión de París por el capital empresarial estadounidense, la guerra de Vietnam (que antes había sido asunto de los franceses pero que ahora habían asumido los estadounidenses), un boom de la construcción de autopistas y rascacielos y la llegada de un consumismo desatentado a las calles y las tiendas de la ciudad. Sin embargo, la actitud filosófica de Godard –una especie de precursor wittgensteiniano del posmodernismo, melancólico e irónico–, que no permitía mantener ningún paradigma como centro o meollo de la sociedad, no era de mi gusto.
Fue aquel mismo año, en 1967, cuando Henri Lefebvre escribió su influyente ensayoLe Droit à la ville,que se entendía al mismo tiempo como una queja y una reivindicación. La queja respondía al dolor existencial de una crisis agónica de la vida cotidiana en la ciudad. La reivindicación era en realidad una exigencia de mirar de frente aquella crisis y crear una vida urbana alternativa menos alienada, más significativa y gozosa aunque, como siempre en el pensamiento de Lefebvre, conflictiva y dialéctica, abierta al futuro y a los encuentros (tanto temibles como placenteros) y a la búsqueda perpetua de la novedad incognoscible[1].
Quienes nos movemos en la vida académica somos bastante expertos en reconstruir la genealogía de las ideas. Así, examinando los escritos de Lefebvre de esa época, podemos encontrar un poco de Heidegger por aquí, de Nietzsche por allá, de Fourier acullá, críticas tácitas de Althusser y Foucault, y por supuesto el insustituible marco aportado por Marx. Merece la pena mencionar el hecho de que aquel ensayo hubiera sido escrito para la conmemoración del centenario de la publicación del primer volumen de El Capital, porque como veremos tiene cierta importancia política. Pero los universitarios olvidamos a menudo el papel desempeñado por la sensibilidad que surge de las calles a nuestro alrededor, por el inevitable sentimiento de pérdida provocado por las demoliciones que nos embarga cuando barrios enteros (como Les Halles) resultan remodelados o surgen aparentemente de la nada grands ensembles, junto con la excitación o la irritación de manifestaciones callejeras por esto o aquello, la esperanza que se despierta cuando grupos de inmigrantes traen de nuevo la vida a un barrio (esos grandes restaurantes vietnamitas en el 13e arrondissement en medio de los HLM), o la desesperanza que brota de la abatida angustia de la marginación, la represión policial y la juventud perdida sin remedio en el puro aburrimiento del creciente desempleo y el abandono en suburbios mortecinos que acaban convirtiéndose en focos de disturbios y rebeldía.
Estoy convencido de que Lefebvre era muy sensible a todo eso, y no solo por su evidente fascinación anterior por los situacionistas y su adhesión teórica a la idea de una psicogeografía de la ciudad, la experiencia de la dérive urbana a través de París y la exposición al espectáculo. Seguramente le bastaba salir de su apartamento en la rue Rambuteau para sentir un cosquilleo en todos sus sentidos. Por eso creo muy significativo que escribiera Le Droit à la ville antes de L’Irruption de Nanterre (como la llamó poco después) en mayo de 1968. Su ensayo presenta una situación en la que tal irrupción era no solo posible sino casi inevitable (y Lefebvre desempeñó cierto papel en Nanterre para que así fuera). Pero las raíces urbanas de aquel movimiento del 68 siguen siendo un tema muy minusvalorado en los subsiguientes estudios de aquel acontecimiento. Sospecho que los movimientos sociales urbanos entonces existentes –el de los Écologistes, por ejemplo– se insertaron en aquella revuelta y contribuyeron a configurar compleja y difusamente sus reivindicaciones políticas y culturales. Y también sospecho, aunque no disponga de ninguna prueba, que la transformación cultural de la vida urbana que tuvo lugar a continuación, cuando el capital palmario se enmascaró bajo el fetichismo de la mercancía, nichos de mercado y consumismo cultural urbano, desempeñó un papel nada inocente en la pacificación posterior al 68 (el periódico Libération fundado por Jean-Paul Sartre y otros, por ejemplo, se fue desplazando gradualmente desde mediados de la década de los setenta para acabar convirtiéndose en un diario culturalmente radical e individualista pero políticamente tibio, por no decir opuesto a la izquierda seria y a la política colectivista).
Señalo estos puntos porque si bien la idea del derecho a la ciudad ha experimentado durante la última década cierto resurgimiento, no es al legado intelectual de Lefebvre (por importante que pueda ser) al que debemos recurrir en busca de explicación. Lo que ha venido sucediendo en las calles, entre los movimientos sociales urbanos, es mucho más importante. El propio Lefebvre, como gran dialéctico y crítico inmanente de la vida cotidiana urbana, seguramente estaría de acuerdo. El hecho, por ejemplo, de que la extraña confluencia entre neoliberalización y democratización en Brasil durante los años noventa diera lugar a cláusulas en la Constitución brasileña de 2001 que garantizan el derecho a la ciudad, debe atribuirse al poder e importancia de los movimientos sociales urbanos, en particular con respecto al derecho a la vivienda, en la promoción de la democratización. El hecho de que ese momento constitucional contribuyera a consolidar y promover un sentido activo de «ciudadanía insurgente» (como la llama James Holston) no tiene nada que ver con el legado de Lefebvre y sí en cambio con las luchas que siguen desarrollándose sobre quiénes deben configurar las cualidades de la vida urbana cotidiana[2]. Y el hecho de que hayan cobrado tanto arraigo los «presupuestos participativos», en los que los residentes ordinarios en la ciudad participan directamente en la asignación de parte de los presupuestos municipales mediante un proceso democrático de toma de decisiones, tiene mucho que ver con que mucha gente busque algún tipo de respuesta a un capitalismo internacional brutalmente neoliberalizador que ha venido intensificando su asalto a las cualidades de la vida cotidiana desde principios de la década de los noventa. No es pues ninguna sorpresa tampoco que ese modelo se desarrollara en Porto Alegre (Brasil), sede del Foro Social Mundial.
Por poner otro ejemplo, cuando en julio de 2007 se reunieron en el Foro Social estadounidense de Atlanta [US Social Forum], todo tipo de movimientos sociales y decidieron constituir una Alianza Nacional por el Derecho a la Ciudad (con secciones activas en ciudades como Nueva York y Los Ángeles) [Right to the City Alliance], inspirados en parte por lo que habían conseguido los movimientos sociales urbanos en Brasil, lo hicieron sin conocer siquiera el nombre de Lefebvre. Habían concluido cada uno por su cuenta, tras años de lucha por sus propias cuestiones particulares (gente sin techo, gentrificación y desplazamiento, criminalización de los pobres y los diferentes, etcétera), que la lucha por la ciudad como un todo enmarcaba sus propias batallas particulares, y pensaron que juntos podrían tener más eficacia. Y si en otros lugares se pueden encontrar movimientos análogos, tampoco es por algún tipo de lealtad a las ideas de Lefebvre, sino simplemente porque estas, como las suyas propias, han surgido principalmente de las calles y los barrios de las ciudades enfermas. Así, en una reciente compilación se informa sobre la actividad de movimientos por el derecho a la ciudad (aunque de orientación diversa) en docenas de ciudades de todo el mundo[3].
Así pues, podemos estar de acuerdo en que la idea del derecho a la ciudad no surge primordialmente de diversas fascinaciones y modas intelectuales (aunque también las haya, evidentemente), sino de las calles, de los barrios, como un grito de socorro de gente oprimida en tiempos desesperados. ¿Cómo responden entonces los académicos e intelectuales (orgánicos y tradicionales, como diría Gramsci) a esa petición de ayuda? Es ahí donde resulta útil un estudio de cómo respondió el propio Lefebvre, no porque sus respuestas puedan aplicarse sin más (nuestra situación es muy diferente de la década de 1960, y las calles de Bombay, Los Ángeles, São Paulo y Johannesburgo son muy diferentes de las de París), sino porque su método dialéctico de investigación crítica inmanente puede ofrecer un modelo inspirador sobre cómo podríamos responder a esa queja y ese requerimiento.
Lefebvre entendía muy bien, sobre todo después de su estudio sobre La Proclamation de la Commune, publicado en 1965 (una obra inspirada en alguna medida en las tesis de los situacionistas sobre ese tema), que los movimientos revolucionarios asumen con frecuencia, si no siempre, una dimensión urbana. Esto lo enfrentó inmediatamente con el Partido Comunista, que mantenía que la fuerza de vanguardia para el cambio revolucionario era el proletariado basado en las fábricas. Al conmemorar el centenario de la publicación de El Capital de Marx con un apéndice sobre el derecho a la ciudad, Lefebvre estaba evidentemente cuestionando el pensamiento marxista convencional, que nunca había concedido a lo urbano gran importancia en la estrategia revolucionaria, aunque mitologizara la Comuna de París como un acontecimiento decisivo en su historia.
Al invocar a la «clase obrera» como agente del cambio revolucionario a lo largo de su texto, Lefebvre sugería tácitamente que la clase obrera revolucionaria estaba constituida por trabajadores urbanos de muy diversos tipos y no solo de fábrica, que constituyen, como explicaba posteriormente, una formación de clase muy diferente: fragmentados y divididos, múltiples en sus deseos y necesidades, muy a menudo itinerantes, desorganizados y fluidos más que sólidamente implantados. Esa es una tesis con la que siempre he estado de acuerdo (incluso antes de leer a Lefebvre), y obras posteriores de sociología urbana (muy en particular las de un antiguo discípulo de Lefebvre, Manuel Castells) me afirmaron en ella. Pero a gran parte de la izquierda tradicional le resulta todavía difícil captar el potencial revolucionario de los movimientos sociales urbanos. A menudo estos son muy minusvalorados como simples intentos reformistas de resolver cuestiones específicas (más que sistémicas), y que por tanto no son movimientos verdaderamente revolucionarios ni de clase.
Existe por tanto cierta continuidad entre la polémica situacional de Lefebvre y la obra de quienes ahora pretendemos enfocar el derecho a la ciudad desde una perspectiva revolucionaria y no solo reformista. La lógica que subyace bajo la posición de Lefebvre se ha intensificado, como poco, en nuestra propia época. En gran parte del mundo capitalista avanzado las fábricas que no han desaparecido han disminuido considerablemente, diezmando la clase obrera industrial clásica. La tarea importante y siempre creciente de crear y mantener la vida urbana es realizada cada vez más por trabajadores eventuales, a menudo a tiempo parcial, desorganizados y mal pagados. El llamado «precariado» ha desplazado al «proletariado» tradicional. En caso de haber algún movimiento revolucionario en nuestra época, al menos en nuestra parte del mundo (a diferencia de China, en pleno proceso de industrialización), será el «precariado» problemático y desorganizado quien la realice. El gran problema político es cómo se pueden autoorganizar y convertirse en una fuerza revolucionaria grupos tan diversos, y parte de nuestra tarea consiste en entender los orígenes y naturaleza de sus quejas y reivindicaciones.
No estoy seguro de cómo habría respondido Lefebvre a la perspectiva propuesta en el cartel de los Écologistes. Como yo, probablemente habría sonreído ante su visión lúdica, pero sus tesis sobre la ciudad, desdeLe Droit à la villea su libroLa Révolution Urbaine(1970), sugieren que habría criticado su nostalgia de un urbanismo que nunca había existido, ya que una de las conclusiones centrales de Lefebvre era que la ciudad que habíamos conocido e imaginado en otro tiempo estaba desapareciendo rápidamente y que no podía ser reconstruida. Yo estaría de acuerdo en eso pero lo aseguraría aún más enfáticamente, porque Lefebvre dedicó muy poca atención a describir las terribles condiciones de vida de las masas en algunas de sus ciudades favoritas del pasado (las del renacimiento italiano en Toscana). Tampoco se ocupó del hecho de que en 1945 la mayoría de los parisienses vivían sin agua corriente, en condiciones de alojamiento execrables (congelándose en invierno y cociéndose en verano) en barrios atestados, y de que había que hacer algo –y algo se hizo, al menos durante la década de los sesenta– para remediarlo. El problema era su organización burocrática y su puesta en práctica por un estado francés dirigista absolutamente carente de impulso democrático y sin un gramo de imaginación gozosa, y que se limitaba a consolidar las relaciones de privilegio y dominación de clase en el propio paisaje físico de la ciudad.
Lefebvre también veía que la relación entre el mundo urbano y el rural –o como les gusta decir a los británicos, entre el campo y la ciudad– se estaba transformando radicalmente, que el campesinado tradicional estaba desapareciendo y el campo se estaba urbanizando, aunque ofreciendo un nuevo enfoque consumista a la relación con la naturaleza (desde los fines de semana y días de ocio en el campo a la proliferación de urbanizaciones periféricas) y un enfoque capitalista, productivista, del suministro de mercancías agrícolas a los mercados urbanos, frente a la agricultura campesina autosostenida. Además, vio previsoramente que ese proceso se estaba «globalizando» y que en tales condiciones la cuestión del derecho a la ciudad (interpretado como una cosa distintiva o un objeto definible) tenía que dar paso a la cuestión algo más vaga del derecho a la vida urbana, que más tarde se transformó en su pensamiento en el tema más general del derecho a La production de l’espace (1974).
La difuminación de la diferencia entre el mundo urbano y el rural lleva un ritmo diferente en distintas partes del mundo, pero no se puede dudar de que va en la dirección que predecía Lefebvre. La reciente urbanización acelerada de China es un caso a destacar: la población residente en áreas rurales ha decrecido del 74 por 100 en 1990 a un 50 por 100 en 2010, y la de Chongqing ha crecido en 30 millones de personas durante el último medio siglo. Aunque hay muchos espacios residuales en la economía global donde el proceso está lejos de haberse completado, la gran mayoría de la humanidad está siendo progresivamente absorbida en los fermentos y corrientes de la vida urbanizada.
Esto plantea un problema: reivindicar el derecho a la ciudad supone de hecho reclamar un derecho a algo que ya no existe (si es que alguna vez existió en realidad). Además, el derecho a la ciudad es un significante vacío. Todo depende de quién lo llene y con qué significado. Los financieros y promotores pueden reclamarlo y tienen todo el derecho a hacerlo; pero también pueden hacerlo los sin techo y sin papeles. Inevitablemente tenemos que afrontar la cuestión de qué derechos deben prevalecer, al tiempo que reconocemos, como decía Marx enEl Capitalque «entre derechos iguales lo que decide es la fuerza». La definición del derecho es en sí mismo objeto de una lucha que debe acompañar a la lucha por materializarlo.
La ciudad tradicional ha muerto, asesinada por el desarrollo capitalista desenfrenado, víctima de su necesidad insaciable de disponer de capital sobreacumulado ávido de inversión en un crecimiento urbano raudo e ilimitado sin importarle cuáles sean las posibles consecuencias sociales, medioambientales o políticas. Nuestra tarea política, sugería Lefebvre, consiste en imaginar y reconstituir un tipo totalmente diferente de ciudad, alejado del repugnante caos engendrado por el frenético capital urbanizador globalizado. Pero eso no puede suceder sin la creación de un vigoroso movimiento anticapitalista que tenga como objetivo central la transformación de la vida urbana cotidiana.
Como Lefebvre sabía muy bien por su estudio de la historia de la Comuna de París, el socialismo, el comunismo o el anarquismo, por mencionar diversas variantes, son proyectos imposibles de realizar en una sola ciudad. Para las fuerzas de la reacción burguesa resulta demasiado fácil rodearla, cortarle las líneas de abastecimiento y rendirla por hambre, cuando no invadirla y masacrar a los que se resistan (como sucedió en París en 1871). Pero eso no significa que tengamos que darle la espalda como incubadora de ideas, ideales y movimientos revolucionarios. Solo cuando la política se concentre en la producción y reproducción de la vida urbana como proceso de trabajo fundamental del que surgen impulsos revolucionarios, será posible emprender luchas anticapitalistas capaces de transformar radicalmente la vida cotidiana. Solo cuando se entienda que quienes construyen y mantienen la vida urbana tienen un derecho primordial a lo que ha producido, y que una de sus reivindicaciones es el derecho inalienable a adecuar la ciudad a sus deseos más íntimos, llegaremos a una política de lo urbano que tenga sentido. Lefebvre parecía decir: «Incluso si la vieja ciudad ha muerto, ¡larga vida a la ciudad!».
La aspiración a conquistar el derecho a la ciudad, ¿es entonces una quimera? En términos puramente físicos seguramente sí; pero las luchas políticas cobran aliento tanto de los deseos quiméricos como de las razones prácticas. Los grupos de la Alianza por el Derecho a la Ciudad constan principalmente de inquilinos de bajos ingresos pertenecientes a comunidades de color que luchan por un desarrollo que satisfaga sus deseos y necesidades; gente sin hogar que se organiza por su derecho a la vivienda y servicios básicos; y jóvenes LGBTQ de color que pugnan por su derecho a espacios públicos seguros. En la plataforma política colectiva que elaboraron en Nueva York, esa coalición no solo pretendía una definición más clara y más amplia de lo público que significara un auténtico acceso al llamado espacio público, sino también disponer del poder para crear nuevos espacios comunes de socialización y acción política. El término «ciudad» tiene una historia emblemática y simbólica profundamente inserta en la búsqueda de significados políticos. La Ciudad de Dios, la ciudad asentada sobre un monte que no puede ocultarse (Mateo 5:14), la relación entre ciudad y ciudadanía –la ciudad como objeto de deseo utópico, como un lugar específico de pertenencia dentro de un orden espacio-temporal en perpetuo movimiento– todas ellas cobran un significado político en el marco de un imaginario colectivo crucial. Pero lo que decía Lefebvre, y en esto estaba ciertamente de acuerdo si no en deuda con los situacionistas, es que hay ya múltiples prácticas dentro de lo urbano dispuestas a desbordarse con posibilidades alternativas.
El concepto lefebvriano de heterotopía (radicalmente diferente del de Foucault) delinea espacios sociales fronterizos de posibilidad donde «algo diferente» es no solo posible sino básico para la definición de trayectorias revolucionarias. Ese «algo diferente» no surge necesariamente de un plan consciente, sino simplemente de lo que la gente hace, siente, percibe y llega a articular en su búsqueda de significado para su vida cotidiana. Tales prácticas crean espacios heterotópicos en todas partes. No tenemos que esperar a que la gran revolución constituya esos espacios. La teoría de Lefebvre de un movimiento revolucionario es justamente la opuesta: lo espontáneo confluye en un momento de «irrupción» cuando diversos grupos heterotópicos ven de repente, aunque solo sea por un momento efímero, las posibilidades de la acción colectiva para crear algo radicalmente diferente.
Esa confluencia se evidencia en la búsqueda de centralidad de Lefebvre. La centralidad tradicional de la ciudad ha quedado destruida, pero existe un impulso hacia su restauración y una aspiración a ella que resurge una y otra vez produciendo efectos políticos de gran alcance, como hemos visto recientemente en las plazas centrales de El Cairo, Madrid, Atenas, Barcelona y hasta Madison (Wisconsin) y ahora el parque Zuccotti en Nueva York. ¿Cómo y en qué otros lugares podemos reunirnos para expresar y articular nuestras quejas y reivindicaciones colectivas?
Es en este punto, no obstante, donde el romanticismo revolucionario urbano que tantos atribuyen con fruición a Lefebvre se estrella contra el inexpugnable acantilado de su profunda comprensión de las realidades capitalistas y del poder del capital. Cualquier momento visionario alternativo es pasajero; si no se afianza tras desbocarse, se diluirá inevitablemente (como Lefebvre pudo constatar a su pesar en las calles de París en el 68). Lo mismo cabe decir de los espacios heterotópicos de diferencia que sirven de caldo de cultivo para los movimientos revolucionarios. En La Révolution urbaine (1970) mantuvo la idea de la heterotopía (prácticas urbanas) en tensión con (más que como alternativa a) la isotopía (el orden espacial cumplido y racionalizado del capitalismo y el estado), así como con la utopía como deseo expresivo. «La diferencia isotopía-heterotopía –argumentaba– solo se puede entender dinámicamente […] Los grupos anómicos construyen espacios heterotópicos, que acaban siendo reabsorbidos por la praxis dominante.»
Lefebvre era demasiado consciente de la fuerza y el poder de las prácticas dominantes como para no reconocer que la tarea última consiste en erradicar esas prácticas mediante un movimiento revolucionario mucho más amplio. Hay que derrocar y remplazar la totalidad del sistema capitalista de acumulación perpetua, junto con sus estructuras asociadas de clase explotadora y poder estatal. La reivindicación del derecho a la ciudad es una estación intermedia en la ruta hacia ese objetivo. Nunca puede ser un objetivo en sí misma, aunque cada vez más parezca una de las vías más propicias a seguir.
1 Henri Lefebvre, La Proclamation de la Commune, París, Gallimard, 1965 [ed. cast.: «La proclamación de la Comuna», en Obras de Henri Lefebvre, Buenos Aires, A. Peña Lillo Editor, 1967]; Le Droit à la Ville, París, Anthropos, 1968 [ed. cast.: El derecho a la ciudad, Barcelona, Península, 1973]; L’Irruption de Nanterre au Sommet, París, Anthropos, 1968; La Révolution Urbaine, París, Gallimard, 1970 [ed. cast.: La revolución urbana, Madrid, Alianza, 1972]; Espace et Politique (Le Droit à la Ville, II), París, Anthropos, 1973 [ed. cast.: Espacio y política, Barcelona, Península, 1972]; La Production de l’Espace, París, Anthropos, 1974.
2 James Holston, Insurgent Citizenship, Princeton, Princeton University Press, 2008.
3Ana Sugranyes y Charlotte Mathivet (eds.), Cities for All: Proposals and Experiences Towards the Right to the City, Santiago de Chile, Habitat International Coalition, 2010; Neil Brenner, Peter Marcuse y Margit Mayer (eds.), Cities for People, and Not for Profit: Critical Urban Theory and the Right to the City, Nueva York, Routledge, 2011.
Primera parte
El derecho a la ciudad
Capítulo Uno
El derecho a la ciudad
Vivimos en una época en la que los derechos humanos se han situado en primer plano como modelo político y ético. Se dedica mucha energía a su promoción, protección y articulación como pilares para la construcción de un mundo mejor, pero acostumbran a formularse en términos individualistas y basados en la propiedad, y como tales no cuestionan la lógica de mercado liberal y neoliberal hegemónica ni los tipos neoliberales de legalidad y de acción estatal. Después de todo, vivimos en un mundo en el que la propiedad privada y la tasa de ganancia prevalecen sobre todos los demás derechos en los que uno pueda pensar; pero hay ocasiones en las que el ideal de los derechos humanos adopta un aspecto colectivo, como sucede con respecto a los derechos de los trabajadores, mujeres, gays y otras minorías (un legado del añejo movimiento obrero al que en Estados Unidos, por ejemplo, se añade el del movimiento por los derechos civiles durante la década de 1960, sustancialmente colectivo y que alcanzó resonancia global). Tales luchas por los derechos colectivos han obtenido a veces notables resultados.
Aquí quiero explorar otro derecho colectivo, el derecho a la ciudad, aprovechando el resurgimiento del interés por las ideas de Henri Lefebvre sobre este tema y la proliferación en el mundo entero de todo tipo de movimientos sociales que reivindican ese derecho. Ahora bien, ¿cómo puede este definirse?
La ciudad, observó en una ocasión el famoso sociólogo urbano Robert Park, es «el intento más coherente y en general más logrado del hombre por rehacer el mundo en el que vive de acuerdo con sus deseos más profundos. Pero si la ciudad es el mundo creado por el hombre, también es el mundo en el que está desde entonces condenado a vivir. Así pues, indirectamente y sin ninguna conciencia clara de la naturaleza de su tarea, al crear la ciudad el hombre se ha recreado a sí mismo»[1]. Si Park estaba en lo cierto, la cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede separarse del tipo de personas que queremos ser, el tipo de relaciones sociales que pretendemos, las relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que deseamos y los valores estéticos que respetamos. El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es, como argumentaré, uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros derechos humanos. ¿Cómo podemos entonces ejercerlo mejor?
Dado que, como afirma Park, hasta ahora no hemos tenido una conciencia clara de la naturaleza de nuestra tarea, puede ser útil comenzar por reflexionar cómo nos ha hecho y rehecho a lo largo de la historia un proceso urbano impulsado por poderosas fuerzas sociales. La asombrosa velocidad y magnitud del proceso de urbanización durante los últimos cien años significa, por ejemplo, que hemos sido recompuestos varias veces sin saber cómo ni por qué. ¿Ha contribuido al bienestar humano esa espectacular urbanización? ¿Nos ha hecho mejores personas, o nos ha dejado en suspenso en un mundo de anomia, alienación, cólera y frustración? ¿Nos hemos convertido en meras mónadas zarandeadas de un lado a otro en un océano urbano? Ese tipo de cuestiones preocupaban durante el siglo xix a todo tipo de comentaristas, desde Friedrich Engels hasta Georg Simmel, quienes ofrecieron perspicaces críticas del carácter personal que se iba configurando entonces como consecuencia de la rápida urbanización[2]. En la actualidad no es difícil señalar todo tipo de descontentos y ansiedades urbanas en el contexto de transformaciones aún más rápidas, pero parece faltarnos de algún modo el coraje para una crítica sistemática. El vértigo del cambio nos abruma incluso ante interrogantes obvios. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, ante la inmensa concentración de riqueza, privilegios y consumismo en casi todas las ciudades del mundo frente a lo que hasta las Naciones Unidas describen como «un planeta de chabolas»?[3].
Reclamar el derecho a la ciudad en el sentido en que yo lo entiendo supone reivindicar algún tipo de poder configurador del proceso de urbanización, sobre la forma en que se hacen y rehacen nuestras ciudades, y hacerlo de un modo fundamental y radical. Desde siempre, las ciudades han brotado de la concentración geográfica y social de un excedente en la producción. La urbanización ha sido siempre, por tanto, un fenómeno relacionado con la división en clases, ya que ese excedente se extraía de algún sitio y de alguien, mientras que el control sobre su uso solía corresponder a unos pocos (ya fuera una oligarquía religiosa o un poeta guerrero con ambiciones imperiales). Esta situación general persiste bajo el capitalismo, evidentemente, pero en este caso se ve sometida a una dinámica bastante diferente. El capitalismo descansa, como nos explicaba Marx, sobre la búsqueda perpetua de plusvalor (beneficio), cuyo logro exige a los capitalistas producir un excedente, lo que significa que el capitalismo produce continuamente el excedente requerido por la urbanización. Pero también se cumple la relación inversa: el capitalismo necesita la urbanización para absorber el sobreproducto que genera continuamente. De ahí surge una conexión íntima entre el desarrollo del capitalismo y el proceso de urbanización. No puede sorprendernos, por tanto, que la curva logística del crecimiento con el tiempo del producto capitalista sea prácticamente idéntica a la de la urbanización de la población mundial.
Examinemos con más detalle lo que hacen los capitalistas y cómo lo hacen. Comienzan invirtiendo cierta cantidad de dinero que al cabo de un tiempo recuperan aumentada (con un beneficio) y a continuación tienen que decidir qué hacer con el dinero adicional ganado, lo que les supone un dilema fáustico: o bien reinvertirlo para obtener de nuevo más dinero, o consumirlo en placeres. Las leyes irrefragables de la competencia les obligan a reinvertir al menos una parte, para no ser derrotados y apartados por los que sí lo hagan; de forma que para que un capitalista siga siéndolo, debe invertir parte de su excedente en obtener un excedente aún mayor. Los capitalistas con éxito obtienen habitualmente más que suficiente para reinvertir una parte en expandirse y otra en satisfacer su deseo de placeres; pero el resultado de la perpetua reinversión es la expansión de la producción de excedente; y lo que es aún más importante, aunque la tasa media de expansión, digamos anual, fuera constante en términos relativos, al irse acumulando año tras año, el «retorno» (ganancia) sobre la inversión inicial va aumentando exponencialmente (con una tasa compuesta); de ahí todas las curvas logísticas de crecimiento (dinero, capital, producto y población) ligadas a la historia de la acumulación capitalista.
La política del capitalismo se ve afectada por la perpetua necesidad de encontrar campos rentables para la producción y absorción de un excedente de capital. El capitalista afronta así diversos obstáculos para mantener una expansión continua y libre de perturbaciones. Si escasea la mano de obra y los salarios son demasiado altos, entonces habrá que disciplinar a los trabajadores existentes (dos de los métodos principales más frecuentes son el desempleo inducido tecnológicamente y un asalto contra el poder organizado de la clase obrera –sus organizaciones–, como el emprendido por Margaret Thatcher y Ronald Reagan en la década de 1980), o bien hay que encontrar nuevas fuerzas de trabajo (mediante la inmigración, la exportación de capital o la proletarización de sectores de la población hasta entonces independientes). En particular, hay que encontrar nuevos medios de producción y nuevos recursos naturales, lo que ejerce una presión creciente sobre el entorno para extraer de él las materias primas necesarias y hacerle absorber los inevitables desechos. Las leyes irrefragables de la competencia también obligan a ensayar continuamente nuevas tecnologías y formas organizativas, ya que los capitalistas con mayor productividad pueden desalojar a los que utilizan métodos menos rentables. Las innovaciones definen nuevas carencias y necesidades y reducen el tiempo de rotación del capital y la fricción de la distancia. Se amplía así la extensión geográfica sobre la que el capitalista puede buscar nuevas ofertas de mano de obra, materias primas, etcétera. Si en determinado mercado no existe una capacidad de compra suficiente, hay que encontrar nuevos mercados ampliando el comercio exterior, promoviendo nuevos productos y estilos de vida, creando nuevos instrumentos de crédito y gastos públicos financiados mediante la deuda. Finalmente, si la tasa de beneficio es demasiado baja, se suele recurrir, en busca de una salida, a la regulación estatal de la «competencia ruinosa», la monopolización (fusiones y adquisiciones) y la exportación de capital a nuevos territorios.
Si alguna de las mencionadas barreras a la circulación y expansión continua del capital resulta imposible de eludir, la acumulación de capital queda bloqueada y los capitalistas se encuentran con una crisis. El capital no se puede reinvertir rentablemente, la acumulación se estanca o cesa y el capital resulta devaluado (perdido) y en algunos casos incluso físicamente destruido. La devaluación puede adoptar diversas formas: se pueden devaluar o destruir las mercancías excedentes, puede quedar sin empleo o desvalorizada parte de la capacidad productiva, y hasta el propio dinero puede perder valor debido a la inflación; en una crisis también se puede devaluar, por supuesto, el trabajo, mediante el desempleo masivo. ¿De qué forma se ha utilizado y se ha visto impulsada entonces la urbanización capitalista por la necesidad de eludir esas barreras y de ampliar el terreno de la actividad capitalista rentable? Argumentaré a este respecto que la urbanización desempeña un papel particularmente activo (junto con otros fenómenos como los gastos militares) en la absorción del producto excedente que los capitalistas producen continuamente en su búsqueda de plusvalor[4].
Consideremos, para empezar, el caso de París durante lo que se conoce como Segundo Imperio, que duró casi dos décadas, desde 1852 hasta 1870. La crisis de 1848 fue una de las primeras en mostrar claramente ligados a escala europea el desempleo de capital y de trabajo excedentes. Sus efectos fueron particularmente severos en París y dieron lugar a una revolución abortada protagonizada por los obreros desempleados y los utopistas burgueses que propugnaban una república social como antídoto frente a la codicia capitalista y la desigualdad. La burguesía republicana reprimió violentamente a los revolucionarios pero no consiguió resolver la crisis. El resultado fue el ascenso al poder de Luis Napoleón Bonaparte, quien dio un golpe de estado en 1851 y se proclamó emperador con el nombre de Napoleón III en 1852. Para sobrevivir políticamente, aquel emperador autoritario recurrió a una enérgica represión de los movimientos políticos de oposición, pero también sabía que tenía que resolver el problema de la absorción de capital excedente, para lo que impulsó un vasto programa de inversiones en infraestructuras, tanto en el propio país como en el extranjero. En el exterior esto se concretó en la construcción de vías férreas en toda Europa, llegando hasta Estambul, así como en la financiación de grandes obras públicas como el canal de Suez. En Francia supuso la consolidación de la red de ferrocarriles, la construcción de puertos, el drenaje de marismas y cosas parecidas, pero sobre todo la reconfiguración de la infraestructura urbana de París. En 1853 el emperador llamó a París a Georges-Eugène Haussmann para que se hiciera cargo de las obras públicas en la capital.
Haussmann entendía perfectamente que su misión consistía en resolver el problema del excedente de capital y mano de obra mediante la urbanización. La reconstrucción de París absorbió enormes cantidades de trabajo y de capital para los niveles de la época, lo que sumado a la supresión autoritaria de las aspiraciones de los obreros de París fue un instrumento esencial de estabilización social. Haussmann echó mano de los planes utópicos propuestos durante la década de 1840 por los fourieristas y saintsimonianos para la reconfiguración de París, pero con una gran diferencia: amplió la escala a la que se había imaginado aquel proceso. Cuando el arquitecto Jacques-Ignace Hittorf le mostró sus planos para un nuevo bulevar, Haussmann los rechazó inmediatamente diciéndole: «No es lo bastante ancho […] Usted me presenta un diseño de 40 m, y yo quiero 120». Haussmann proyectaba una ciudad a mucha mayor escala y para ello la acrecentó enormemente anexionando los suburbios y rediseñando barrios enteros (como el del mercado de Les Halles), sin limitarse a pequeñas remodelaciones del tejido urbano. Cambió de golpe toda la ciudad en lugar de hacerlo poco a poco. Para hacerlo necesitaba nuevas instituciones financieras e instrumentos de crédito al estilo saintsimoniano (el Crédit Mobilier y la Société Immobilière). De hecho contribuyó a resolver el problema del excedente de capital disponible mediante un plan de tipo keynesiano de mejoras infraestructurales urbanas financiadas mediante la deuda.
El sistema funcionó bastante bien durante unos quince años y supuso no solo una transformación de las infraestructuras urbanas sino la construcción de una forma de vida y un tipo de habitantes de la ciudad totalmente nuevos. París se convirtió en «la Ville-Lumière» y en el gran centro de consumo, turismo y placer: los cafés, los grandes almacenes, el novedoso sector de la moda, las grandes exposiciones, todo aquello cambió la forma de vida urbana abriendo la posibilidad de absorber grandes excedentes mediante un inmenso consumo (lo que ofendía a los tradicionalistas y al mismo tiempo excluía a los trabajadores). Pero el agigantado sistema financiero, cada vez más especulativo, y las estructuras de crédito en las que se basaba, se vinieron abajo en la crisis financiera de 1868. Haussmann fue destituido y en su desesperación Napoleón III recurrió a la guerra contra la Alemania de Bismarck, que perdió; en el vacío de poder que se produjo surgió la Comuna de París, uno de los mayores episodios revolucionarios de la historia capitalista urbana. La Comuna se debió en parte a la nostalgia del mundo urbano que Haussmann había destruido (sombras de la revolución de 1848) y al deseo de recuperar su ciudad por parte de los desposeídos por sus obras; pero también articuló visiones progresistas en conflicto de una modernidad socialista alternativa a la del capitalismo de los monopolios, enfrentando los ideales de un control jerárquico centralizado (la corriente jacobina) a las visiones descentralizadas anarquistas de control popular (propugnadas por los proudhonianos). En 1872, en medio de intensas recriminaciones sobre quiénes eran los principales responsables del fracaso de la Comuna, se produjo la drástica ruptura política entre los marxistas y los anarquistas que desgraciadamente sigue dividiendo a buena parte de la oposición de izquierda al capitalismo[5].
Avancemos ahora a Estados Unidos en 1942. El problema del capital excedente que parecía insoluble durante la década de 1930 (y el desempleo que le acompañaba) fueron temporalmente resueltos por la enorme movilización del esfuerzo de guerra, pero todos temían lo que pudiera suceder después. Políticamente la situación era peligrosa. El gobierno federal estaba dirigiendo de hecho una economía nacionalizada (y lo hacía con mucha eficiencia). Estados Unidos se había aliado con la Unión Soviética comunista en la guerra contra el fascismo. Como consecuencia de la Gran Depresión, durante la década de 1930 habían surgido fuertes movimientos sociales con inclinaciones de izquierda y sus simpatizantes se habían incorporado al esfuerzo de guerra. Todos conocemos la subsiguiente historia del macartismo y la Guerra Fría (de la que ya había abundantes presagios en 1942). Como en el caso de Luis Bonaparte, las clases dominantes de la época necesitaron evidentemente una generosa dosis de represión política para reafirmar su poder. ¿Pero qué pasó con el problema del capital excedente sin posibilidad de inversión rentable?
En 1942 apareció en la revista Architectural Forum una detallada evaluación de los esfuerzos de Haussmann, documentando en detalle lo que este había hecho en París y ofreciendo incluso un análisis de sus errores. El artículo iba firmado nada menos que por Robert Moses, quien después de la Segunda Guerra Mundial hizo en la región metropolitana de Nueva York lo que Haussmann había hecho antes en París[6], al cambiar la escala de pensamiento sobre la urbanización e incluir en sus planes toda la región metropolitana y no solo la ciudad en sentido estricto. Mediante un sistema de autopistas y transformaciones infraestructurales financiado mediante la emisión de deuda, el desplazamiento de las capas acomodadas a urbanizaciones periféricas y la remodelación de toda la región metropolitana, ofreció una vía para absorber rentablemente los excedentes de capital y de mano de obra. Cuando ese proceso se reprodujo a escala nacional en los principales centros metropolitanos de Estados Unidos (otra ampliación de escala), desempeñó un papel crucial en la estabilización del capitalismo global después de la guerra (un periodo en el que Estados Unidos podía permitirse propulsar toda la economía no comunista incurriendo en déficits comerciales).
Esa suburbanización o «dispersión hacia las afueras» no fue solo cuestión de nuevas infraestructuras. Tal como había sucedido en París durante el Segundo Imperio, suponía una trasformación radical del modo de vida, basada en la producción y comercialización de nuevos productos, desde las hileras de casas individuales idénticas de uno o dos pisos con dos coches a la puerta hasta los frigoríficos y acondicionadores de aire, que junto a la enorme expansión del consumo de petróleo favoreció la absorción del excedente. La suburbanización (junto con la militarización) desempeñó así un papel decisivo en la absorción de los excedentes de capital y trabajo en los años de posguerra, pero a costa de vaciar el centro de las ciudades y dejarlas desprovistas de una base económica sostenible, lo que dio lugar a la llamada «crisis urbana» de la década de 1960, caracterizada por las revueltas de las minorías afectadas (principalmente la de los afroamericanos), a las que se negaba el acceso a la reciente prosperidad.
Pero la rebelión no se limitaba al centro de las ciudades. Los urbanistas más apegados a la tradición hicieron piña en torno a Jane Jacobs, tratando de contraponer al brutal modernismo de los proyectos a gran escala de Moses un tipo distinto de estética urbana centrada en el desarrollo de los antiguos barrios, su preservación histórica y en último término su gentrificación. Pero para entonces ya se habían construido muchísimas urbanizaciones periféricas y la trasformación radical del modo de vida que esto conllevaba tenía todo tipo de consecuencias sociales; muchas feministas, por ejemplo, situaban entre sus principales causas de descontento la periferización y su estilo de vida. Tal como le sucedió a Haussmann, a finales de la década de 1960 se generó una crisis financiera que socavó el prestigio de aquel proceso (y del propio Moses) y le hizo perder el favor popular; y de la misma forma que la haussmannización de París potenció de algún modo la erupción de la Comuna, la insipidez de la vida en las urbanizaciones periféricas desempeñó cierto papel en los espectaculares movimientos de protesta de 1968 en Estados Unidos, cuando los descontentos estudiantes blancos de clase media se sumaron a la rebelión buscando alianzas con otros grupos marginados y uniéndose contra el imperialismo estadounidense para crear un movimiento que pretendía construir otro tipo de mundo, incluido un tipo distinto de experiencia urbana (aunque, una vez más, las corrientes anarquistas y libertarias divergían de las propuestas alternativas jerárquicas y centralizadas)[7].
Junto con la rebelión de 1968 eclosionó una crisis financiera. Era en buena medida global (con el colapso de los acuerdos de Bretton Woods), pero también propiciada por el comportamiento de las instituciones de crédito que habían impulsado el boom