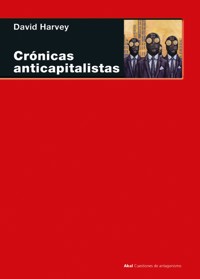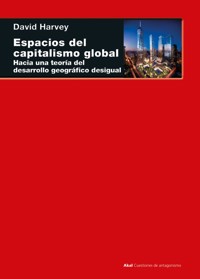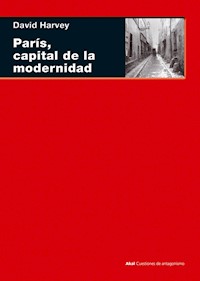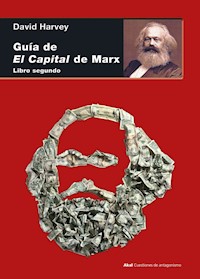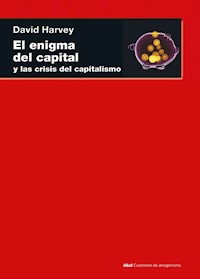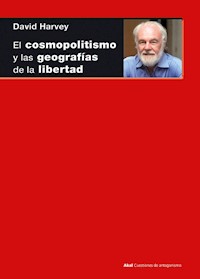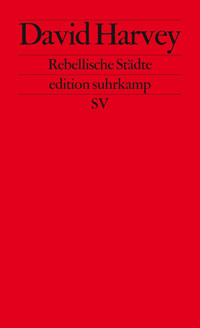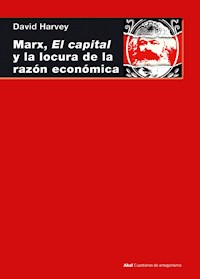
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Cuestiones de Antagonismo
- Sprache: Spanisch
El capital de Marx es uno de los textos más importantes de la era moderna. Los tres volúmenes, publicados entre 1867 y 1883, cambiaron el destino de países, políticas y personas en todo el mundo, y aun hoy siguen teniendo resonancia. En este libro, David Harvey analiza y expone los argumentos clave de esta trilogía colosal. En un lenguaje claro y conciso, Harvey describe la arquitectura del capital de acuerdo con el análisis de Marx, colocando sus observaciones en el contexto del capitalismo en la segunda mitad del siglo diecinueve. En este sentido, el autor considera que los significativos cambios tecnológicos, económicos e industriales durante los últimos 150 años podrían obligar a una adaptación y modificación del análisis de Marx y de su aplicación práctica. La trilogía de Marx se refiere a la circulación del capital; el volumen I, sobre cómo el trabajo aumenta el valor del capital, lo que él llamó valorización; el volumen II, sobre la realización de este valor, vendiéndolo y convirtiéndolo en dinero o crédito; por último, el volumen III, sobre lo que sucede con el valor siguiente en los procesos de distribución. Los tres volúmenes contienen el núcleo del pensamiento de Marx sobre el funcionamiento y la historia del capital y el capitalismo. David Harvey estudia y detalla los profundos conocimientos y el enorme poder analítico que, sin comprometer su profundidad y complejidad, siguen ofreciendo a cualquier lector, incluso a aquellos que accedan al pensamiento de Marx por primera vez.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Cuestiones de antagonismo / 109
David Harvey
Marx,El capitaly la locura de la razón económica
Traducción: Juanmari Madariaga
El capital de Marx es uno de los más importantes y cruciales textos de la era moderna. Sus tres volúmenes, publicados entre 1867 y 1883, contienen el núcleo del pensamiento de Marx sobre el funcionamiento y la historia del capital y el capitalismo. Su lectura cambió el destino de países, políticas y personas en todo el mundo, y aún hoy sigue teniendo una indiscutible resonancia.
En este libro, David Harvey analiza y expone los argumentos clave de esta trilogía colosal. Con un lenguaje claro y conciso, describe la arquitectura del capital de acuerdo con el análisis de Marx, y detalla los profundos conocimientos y el enorme poder analítico que sigue ofreciendo a cualquier lector, incluso a aquellos que accedan a su pensamiento por vez primera. El resultado no es solo una indispensable guía de uno de los más determinantes trabajos de economía jamás escritos sino también una reconstrucción del pensamiento de Karl Marx escrita por el más imprescindible de sus estudiosos.
David Harvey es Distinguished Professor of Anthropology and Geography en el Graduate Center de la City University of New York (CUNY) y director del Center of Place, Culture and Politics de la misma universidad. En Ediciones Akal ha publicado Espacios de esperanza (2003), El nuevo imperialismo (2004), Espacios del capital (2007), Breve historia del neoliberalismo (2007), París, capital de la modernidad (2008), El enigma del capital y las crisis del capitalismo (2012), Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana (2013), El cosmopolitismo y las geografías de la libertad (2017), Senderos del mundo (2018) y los dos volúmenes de su Guía de El capital de Marx (2014 y 2016).
«David Harvey es una inspiración para mí, así como para todas las personas que, de manera imperiosa, aspiran a un orden mundial justo; uno de los pensadores más sagaces e inteligentes con que podemos contar.» Owen Jones
«Harvey es radical académicamente; su escritura, libre de los clichés periodísticos al uso, ofrece información abundante y está preñada de ideas profundamente meditadas.» Richard Sennett
«David Harvey revolucionó su campo de estudio y ha inspirado a una generación de intelectuales radicales.» Naomi Klein
«Una voz siempre inteligente en el campo de la izquierda.» Financial Times
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Marx, Capital and the Madness of Economic Reason
© David Harvey, 2017
© Ediciones Akal, S. A., 2019
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4741-4
¡Loco mundo, locos reyes, loca alianza! […]
Ese caballero de facciones suaves que se llama interés
¡El interés, el gran desvío del mundo!
El mundo, de por sí bien equilibrado,
Hecho para rodar suavemente sobre suelo plano,
Hasta que esa vil e irresistible pendiente,
Ese dueño tiránico de nuestros movimientos, el interés,
Le hace apartarse de toda indiferencia,
Dirección, propósito, rumbo, intención…
Y ese mismo desvío, ese interés,
Ese alcahuete, ese fullero, ese vocablo que lo cambia todo,
Robándole los ojos a este rey francés
Lo ha llevado de su propio y decidido apoyo
A una guerra meditada y honorable,
A una paz innoble y vilmente concertada.
¿Por qué debería yo renunciar a ese interés?
Solo porque aún no me ha cortejado.
No porque me falte fuerza para cerrar la mano
Cuando sus ángeles justos saludaran mi palma,
Sino porque mi mano, todavía no tentada,
como un pobre mendigo reniega de los ricos.
Bueno, mientras sea mendigo, renegaré
Diciendo que no hay peor pecado que ser rico
Y, cuando sea rico, mi virtud será decir
Que no hay peor pecado que ser pobre.
Si por el interés los reyes rompen sus promesas,
Sé tú mi señor, que yo he de adorarte.
William Shakespeare, Vida y muerte del Rey Juan (fin del acto II)
Agradecimientos
Deseo manifestar mi agradecimiento por haberme beneficiado de una educación gratuita y de las becas que me condujeron también gratuitamente a lo largo de mi educación universitaria hasta la finalización de mi doctorado en Cambridge en 1961. Asimismo, deseo reconocer el privilegio de formar parte de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que, a pesar de sus muchas dificultades, todavía mantiene su misión como universidad pública para servir al interés común en la educación superior universal.
Y no querría dejar de expresar mi aprecio por John Davey, mi amigo y editor durante tantos años, quien me sugirió que escribiera este libro. Por desgracia, no vivió lo bastante para ver su publicación final. Mi buen amigo y colega Miguel Robles Duran me ayudó con el diseño de las figuras 2 y 3 y elaboró las versiones finales.
Prólogo
Durante toda su vida Marx se esforzó por comprender cómo funciona el capital. Pretendía descubrir cómo afectan a la vida cotidiana de la gente común lo que él llamaba «las leyes dinámicas del capital». Y expuso implacablemente las condiciones de desigualdad y explotación enterradas bajo la ciénaga de teorías embellecedoras propuestas por las clases dominantes. Le interesaba particularmente la manifiesta propensión del capitalismo a las crisis. ¿Se debían esas crisis, como las que él mismo conoció de cerca, en 1848 y 1857, a razones externas como las guerras, las escaseces naturales y las malas cosechas, o había algo en el propio funcionamiento del capitalismo que las hacía inevitables, con sus terribles consecuencias? Esta pregunta todavía atormenta la investigación económica. Dado el triste estado y la confusa trayectoria del capitalismo global desde el colapso de 2007-2008 –y sus impactos nocivos sobre la vida cotidiana de millones de personas–, este parece un buen momento para revisar lo que Marx logró descifrar. Tal vez haya en sus textos algunas ideas útiles que nos ayuden a aclarar la naturaleza de los problemas que afrontamos en la actualidad.
Por desgracia, no es nada fácil resumir los hallazgos de Marx y seguir sus intrincados argumentos y sus detalladas reconstrucciones. Esto se debe, en parte, al hecho de que la mayor parte de su tarea quedó incompleta; solo una pequeña parte de ella vio la luz de una forma que Marx considerara apta para su publicación. El resto nos ha llegado como una intrigante y voluminosa masa de notas y borradores, comentarios autoclarificadores, experimentos mentales del tipo «¿y si las cosas funcionaran así?» y un cúmulo de refutaciones de objeciones y críticas reales e imaginarias. En la medida en que el propio Marx se basaba en un examen crítico de las respuestas a ese tipo de cuestiones de la economía política clásica (y de sus figuras señeras, como Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, James Steuart, John Stuart Mill, Jeremy Bentham y muchos otros pensadores e investigadores), nuestra lectura de sus hallazgos a menudo exige un conocimiento práctico de las teorías de aquellos a quienes critica. Lo mismo se puede decir con respecto al método crítico con que Marx aplica la herencia de los clásicos de la filosofía alemana, y en particular de la imponente figura de Hegel, respaldada por Spinoza, Kant y muchos otros pensadores, que se remontan a los griegos (la propia tesis de doctorado de Marx tenía como objeto los filosofemas de los griegos Demócrito y Epicuro). Si añadimos a la mezcla las ideas de pensadores socialistas franceses como Saint Simon, Fourier, Proudhon y Cabet, tenemos ante nosotros la impresionante amplitud del lienzo sobre el que Marx trató de construir su obra.
Marx era, además, un analista inquieto, más que un pensador estático. Cuanto más aprendía de sus incesantes lecturas (no solo de los economistas, antropólogos y filósofos políticos, sino de la prensa financiera y de negocios, así como de los debates parlamentarios e informes oficiales), más evolucionaban sus puntos de vista (o, como algunos dirían, más complejas se volvían sus opiniones sobre diversos temas). Era un lector voraz de la literatura clásica: Shakespeare, Cervantes, Goethe, Balzac, Dante, Shelley, etc. Y no solo condimentó sus escritos (especialmente el Primer Volumen de El capital, que es una auténtica obra maestra) con muchas referencias literarias, sino que realmente valoraba el pensamiento de esos autores sobre el funcionamiento del mundo y se inspiró abundantemente en su método de presentación. Y, si eso no fuera suficiente, mantuvo una voluminosa correspondencia con otros pensadores en varios idiomas y preparó abundantes conferencias y conversaciones con sindicalistas británicos o comunicados de la Asociación Internacional de Trabajadores, formada en 1864 con las aspiraciones paneuropeas de la clase trabajadora. Marx fue un activista y un polemista, además de un teórico, estudioso y pensador de primera fila. Lo más cerca que estuvo de obtener unos ingresos regulares fue como corresponsal habitual del New York Tribune, que era uno de los periódicos de mayor circulación en Estados Unidos en aquel momento. Sus columnas, al tiempo que exponían sus puntos de vista particulares, también proporcionaban un análisis actualizado de los acontecimientos del momento.
En los últimos tiempos ha habido una oleada de estudios exhaustivos sobre Marx en relación con los medios personales, políticos, intelectuales y económicos de los que se nutría. Las obras al respecto de Jonathan Sperber y Gareth Stedman Jones son inestimables, al menos en ciertos aspectos[1]. Lamentablemente, también parecen tener como objetivo enterrar el pensamiento y la colosal obra de Marx, junto con él mismo, en el cementerio de Highgate, como un producto anticuado y defectuoso del pensamiento del siglo XIX. Para ellos Marx era una figura histórica interesante, pero su aparato conceptual tiene poca importancia hoy en día, si es que alguna vez la tuvo. Ambos olvidan que el objeto del estudio de Marx era el capital y no la vida del siglo XIX (sobre la cual tenía, ciertamente, muchas interesantes opiniones). Y el capital sigue todavía con nosotros, vivo y vigoroso en algunos aspectos, aunque en otros muestre en verdad sus dolencias, cuando no su espiralización desbordada, fuera de control, ebrio de sus propios éxitos y excesos. Marx consideraba que el concepto de capital era fundamental para la economía moderna, así como para la comprensión crítica de la sociedad burguesa. Sin embargo, uno puede leer hasta el final los volúmenes de Stedman Jones y Sperber, sin obtener la menor pista sobre cuál era el concepto de capital de Marx, y menos todavía sobre cómo podría aprovecharse hoy día. Los análisis de Marx, aunque obviamente anticuados en algunos aspectos, son, a mi parecer, aún más relevantes actualmente que en el momento en que se escribieron. Lo que en la época de Marx era un sistema económico dominante en un pequeño rincón del mundo ahora cubre toda la tierra, con asombrosas implicaciones y resultados. En la época de Marx, la economía política era un terreno de debate mucho más abierto de lo que es ahora. Desde entonces, un campo de estudio supuestamente científico, altamente matematizado y repleto de datos, llamado economía, ha logrado el estatus de una ortodoxia, un cuerpo cerrado de conocimiento supuestamente racional –una ciencia verdadera–, en cuyo seno a nadie más se admite si no es bajo la cobertura estatal o de las grandes corporaciones. Campo que tiene como complemento una creencia creciente en los poderes de las capacidades informáticas (duplicadas cada dos años) para construir, diseccionar y analizar enormes conjuntos de datos de todos los campos. Para algunos analistas influyentes, patrocinados por las grandes corporaciones, esto abre, supuestamente, el camino a una tecnoutopía de gestión racional (por ejemplo, de ciudades inteligentes) donde rige la inteligencia artificial. Esta fantasía se basa en la suposición de que si algo no se puede medir y condensar en bases de datos entonces es irrelevante o no existe. Mas no nos equivoquemos: los grandes conjuntos de datos pueden ser extremadamente útiles, pero no agotan el terreno de lo que se necesita saber. No ayudan a resolver problemas como los de la alienación o deterioro de las relaciones sociales.
Los comentarios premonitorios de Marx sobre las leyes dinámicas del capital y sus contradicciones internas, sus irracionalidades fundamentales y subyacentes, resultan mucho más incisivos y penetrantes que las teorías macroeconómicas unidimensionales de la economía contemporánea, que resultaron tan deficientes a la hora de explicar el crac de 2007-2008 y sus largas postrimerías. Los análisis de Marx, junto con su método característico de investigación y su modo de teorizar, no tienen precio para nuestros esfuerzos intelectuales por comprender el capitalismo de nuestro tiempo. Sus ideas merecen ser recogidas y estudiadas críticamente con toda seriedad.
¿Qué debemos hacer, pues, con el concepto de capital de Marx y sus supuestas leyes dinámicas? ¿Cómo podrían ayudarnos a comprender nuestros problemas actuales? Esas son las preguntas que exploraré aquí.
[1] J. Sperber, Karl Marx: A Nineteenth Century Life, Nueva York, Liveright Publishing, 2013 [ed. cast.: Karl Marx, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013]; G. Stedman Jones, Karl Marx: Greatness and Illusion, Cambridge, MA, Belknap Press, 2016 [ed. cast.: Karl Marx: Ilusión y grandeza, Barcelona, Taurus, 2018].
I
La visualización del capital como valor en movimiento
Die Verwandlung einer Geldsumme in Produktionsmittel und Arbeitskraft ist die erste Bewegung, die das Wertquantum durchmacht, das als Kapital fungieren soll. Sie geht vor auf dem Markt, in der Sphäre der Zirkulation. Die zweite Phase der Bewegung, der Produktionsprozeß, ist abgeschlossen, sobald die Produktionsmittel verwandelt sind in Ware, deren Wert den Wert ihrer Bestandteile übertrifft, also das ursprünglich vorgeschossene Kapital plus eines Mehrwerts enthält. Diese Waren müssen alsdann wiederum in die Sphäre der Zirkulation geworfen werden. Es gilt, sie zu verkaufen, ihren Wert in Geld zu realisieren, dies Geld aufs neue in Kapital zu verwandeln, und so stets von neuem. Dieser immer dieselben sukzessiven Phasen durchmachende Kreislauf bildet die Zirkulation des Kapitals.
Karl Marx, Das Kapital,MEW 23, Siebenter Abschnitt, p. 589
La transformación de una suma de dinero en medios de producción y fuerza de trabajo es el primer movimiento que efectúa la cantidad de valor cuyo cometido es funcionar como capital. Este movimiento se ejecuta en el mercado, en la esfera de la circulación. La segunda fase del movimiento, el proceso de producción, queda concluida no bien los medios de producción se han transformado en mercancía cuyo valor supera el valor de sus partes constitutivas, conteniendo, por ende, el capital adelantado originariamente, más un plusvalor. Acto seguido, es necesario lanzar, a su vez, estas mercancías a la esfera de la circulación. Hay que venderlas, realizar en dinero su valor, transformar de nuevo ese dinero en capital, y así sucesivamente, una y otra vez. Este ciclo, que ha de recorrer siempre las mismas fases consecutivas, constituye la circulación del capital.
Karl Marx, El capital, vol. 1, 3.a y 4.a ed., Sección séptima, pp. 653-54
Debo encontrar algún modo de sistematizar los voluminosos escritos de Marx sobre economía política, como son los tres volúmenes de El capital, otros tres volúmenes de Teorías del plusvalor, trabajos anteriores efectivamente publicados, como Una contribución a la crítica de la economía política, y los cuadernos de notas recientemente editados y publicados como los Grundrisse, así como los que Engels empleó como punto de partida para reconstruir minuciosamente (no sin suscitar críticas o controversias) las versiones póstumamente publicadas de los volúmenes segundo y tercero de El capital. Para ello necesito encontrar una forma comprensible de representar los hallazgos básicos de Marx.
Figura 1. El ciclo hidrológico, representado por el servicio geológico de Estados Unidos
En las ciencias naturales encontramos muchas representaciones simplificadas de procesos complejos, que ayudan a visualizar lo que sucede en determinado campo de investigación. Una de esas representaciones, que me parece particularmente interesante y que utilizaré como plantilla para representar el funcionamiento del capital, es la del ciclo hidrológico (figura 1). Lo que encuentro particularmente interesante es que el movimiento cíclico del H2O implica cambios de forma. El líquido de los océanos se evapora bajo el calor del sol y asciende como vapor hasta que se condensa en las gotas de agua que forman las nubes. Si las gotitas se forman a una altitud suficiente, cristalizan como partículas de hielo, que forman los altos cirros que nos ofrecen hermosas puestas de sol. En determinado momento las gotitas o partículas de hielo se unen y a medida que se hacen más pesadas caen de las nubes bajo la fuerza de la gravedad como precipitación, que puede darse bajo toda una variedad de formas (lluvia, niebla, rocío, nieve, hielo, granizo, lluvia helada). Una vez que regresa a la superficie de la tierra, parte del agua cae directamente en los océanos; otra parte queda fija en las tierras más altas o regiones frías como hielo, que se mueve como mucho de forma extremadamente lenta; mientras que el resto fluye sobre la tierra como arroyos y ríos (volviendo a evaporarse una parte que se incorpora a la atmósfera) o bajo tierra como corrientes subterráneas que discurren hacia los océanos. Durante ese trayecto el agua es utilizada por plantas y animales, que respiran y transpiran una parte, devolviéndola a la atmósfera, y combinan otra parte en sus tejidos. También hay grandes cantidades de agua almacenada en campos de hielo o acuíferos subterráneos. No todo está en movimiento al mismo ritmo. Los glaciares se mueven a un ritmo proverbialmente lento, los torrentes se apresuran cuesta abajo, al agua subterránea a veces le cuesta muchos años desplazarse unos kilómetros.
Lo que más me gusta de ese modelo es que presenta el paso del H2O por diferentes formas y estados, a distinta velocidad, antes de regresar a los océanos para comenzar todo de nuevo, algo muy similar al movimiento del capital: comienza como capital-dinero antes de asumir la forma de mercancía pasando por los sistemas de producción, de los que emerge como nuevos productos para ser vendidos (monetizados) en el mercado y distribuidos en diversas formas a diferentes grupos de titulares de derechos de propiedad (como salarios, intereses, alquileres, impuestos, ganancias), antes de regresar finalmente al papel de capital-dinero. Sin embargo, hay una diferencia muy significativa entre el ciclo hidrológico y la circulación del capital. La fuerza impulsora en el ciclo hidrológico es la energía irradiada por el sol, que es bastante constante (aunque varíe un poco). Su conversión en calor ha cambiado mucho en el pasado (haciendo pasar a la Tierra por eras glaciales o por fases de calor tropical). En los últimos tiempos el calor retenido ha aumentado significativamente debido a su retención por los gases de efecto invernadero (derivados del uso de combustibles fósiles). El volumen total de la circulación equivalente de agua permanece bastante constante o cambia lentamente (medido en tiempos históricos, más que geológicos) a medida que se derriten los casquetes polares y los acuíferos subterráneos se secan como consecuencia de su drenaje para el uso humano. En el caso del capital, las fuentes de energía, como veremos, son más variadas y el volumen de capital en movimiento se expande constantemente, con una tasa acumulativa debida a las exigencias de crecimiento. El ciclo hidrológico está más cerca de un ciclo genuino (aunque hay signos de aceleración debida al calentamiento global), mientras que la circulación de capital, por razones que pronto explicaremos, es una espiral en constante expansión.
Valor en movimiento
Entonces, ¿qué aspecto tendría un modelo de flujo del capital en movimiento, y cómo puede ayudarnos a visualizar las transformaciones de las que nos habla Marx?
Empezaré con la definición preferida de Marx del capital como «valor en movimiento». Pretendo usar aquí los propios términos de Marx, ofreciendo definiciones a medida que avanzamos. Algunos de sus términos son inusuales y a primera vista pueden parecer confusos, e incluso misteriosamente tecnocráticos. De hecho, no son demasiado difíciles de entender cuando se explican, y la única forma de ser fiel a mi misión es contar la historia del capital en el propio lenguaje de Marx.
Entonces, ¿qué significa que un «valor» esté en movimiento? Para Marx se trata de una idea muy especial, y es, pues, el primero de sus términos que requiere alguna elaboración[1]. Trataré de ir desplegando todo su significado a medida que avanzamos, pero su definición inicial es el trabajo social que hacemos para otros, organizado mediante intercambios de mercancías en mercados competitivos en los que se fijan los precios. Parece un poco complicado, pero en realidad no es demasiado difícil de digerir. Yo tengo zapatos, pero hago zapatos para vender a otros y utilizo el dinero que obtengo en esa venta para comprar a otros las camisas que necesito. En tal intercambio, lo que trueco, de hecho, es el tiempo que empleo haciendo zapatos, por el tiempo que emplea otra persona haciendo camisas. En una economía competitiva, con muchas personas haciendo camisas y zapatos, sería lógico pensar que si en promedio se emplea más tiempo de trabajo en la fabricación de calzado que en la fabricación de camisas, los zapatos deben acabar costando más que las camisas. El precio de los zapatos convergería en torno a un promedio y el de las camisas también debería converger hacia algún promedio. El valor subraya la diferencia entre esos promedios. Podría mostrar, por ejemplo, que un par de zapatos es equivalente a dos camisas. Pero obsérvese que lo que cuenta es el tiempo medio de trabajo. Si gasto una cantidad excesiva de tiempo de trabajo en los zapatos que fabrico, no obtendré su equivalente en el intercambio, lo que recompensaría mi ineficiencia. Solo recibiré el equivalente al tiempo de trabajo medio.
Marx define el valor como tiempo de trabajo socialmente necesario. El tiempo de trabajo que dedico a confeccionar bienes para que otros los compren y los usen es una relación social. Como tal es, al igual que la gravedad, una fuerza inmaterial, pero objetiva. No puedo diseccionar una camisa y encontrar átomos de valor en ella, del mismo modo que no puedo diseccionar una piedra y encontrar en ella átomos de gravedad. Ambas son relaciones inmateriales que tienen consecuencias materiales objetivas. No puedo exagerar la importancia de esta concepción. El materialismo físico, particularmente en su atuendo empirista, tiende a no reconocer cosas o procesos que no puedan ser físicamente documentados y directamente medidos; pero usamos conceptos como «valor» todo el tiempo. Si digo que «el poder político está muy descentralizado en China», la mayoría de las personas entenderán lo que quiero decir, aunque no podamos salir a la calle y medirlo directamente. El materialismo histórico reconoce la importancia de los poderes inmateriales, pero objetivos, de este tipo. Por lo general recurrimos a ellos para dar cuenta del colapso del Muro de Berlín, la elección de Donald Trump, los sentimientos de identidad nacional o el deseo de las poblaciones indígenas de vivir de acuerdo con sus propias normas culturales.
Describimos características como el poder, la influencia, las creencias, el Estado, la lealtad y la solidaridad social en términos inmateriales. El valor, para Marx, es exactamente un concepto de ese tipo. «No son, empero, los elementos materiales los que convierten el capital en capital», escribe Marx. En cambio, «recuerdan que el capital también es, en otro sentido, un valor, es decir, algo inmaterial, algo indiferente a su consistencia material»[2].
Dada esa condición, surge una necesidad urgente de algún tipo de representación material –algo que podamos tocar, sostener y medir– del valor. Esa necesidad se satisface con la existencia del dinero como expresión o representación del valor. El valor es una relación social y todas las relaciones sociales escapan a la investigación material directa. El dinero es la representación material y la expresión de esa relación social[3].
Si el capital es el valor en movimiento, ¿cómo, dónde y por qué se mueve y adopta tan diversas formas? Para responder a esto, he construido un diagrama del flujo general del capital tal como lo describe Marx (figura 2). El diagrama es un poco intrincado a primera vista, pero no es más difícil de entender que la visualización estándar del ciclo hidrológico.
Figura 2. Los caminos del valor en movimiento, derivados del estudio de los escritos de Marx sobre economía política
Capital en forma de dinero
El capitalista se apropia de cierta cantidad de dinero para utilizarlo como capital. Esto supone que ya existe un sistema monetario bien desarrollado. El dinero que circula por la sociedad puede ser usado, y lo es, de muchas maneras. De ese vasto océano de dinero que ya está en uso se extrae una parte para convertirla en capital-dinero. No todo el dinero es capital; el capital es una parte del dinero total, utilizada de cierta manera. Esta distinción es fundamental para Marx. No admite (aunque a veces la cite como idea de uso corriente) la definición más familiar de capital como dinero que se usa para ganar más dinero. Marx prefiere su definición de «valor en movimiento», por razones que luego se harán evidentes. Esta le permite, por ejemplo, desarrollar una perspectiva crítica sobre la idiosincrasia del dinero.
Provisto de dinero como capital, el capitalista acude al mercado y compra en él dos tipos de mercancías: fuerza de trabajo y medios de producción. Esto supone que el trabajo asalariado ya existe y que la fuerza de trabajo está esperando allí a ser comprada. También supone que la clase de los trabajadores asalariados ha sido privada del acceso a los medios de producción y que, por lo tanto, debe vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. El valor de esa fuerza de trabajo se establece por sus costes de reproducción en un nivel de vida determinado. Equivale al valor de la cesta de la compra que el trabajador debe reunir para sobrevivir y reproducirse. Pero nótese que el capitalista no compra al obrero (como sucedería en la esclavitud), sino el uso de su fuerza de trabajo por un periodo de tiempo fijo (por ejemplo, durante una jornada de ocho horas).
Los medios de producción son mercancías que adoptan toda una variedad de formas: materias primas tomadas directamente como dones de la naturaleza, productos parcialmente terminados, como piezas mecánicas o chips de silicio, máquinas y la energía para alimentarlas, fábricas y el uso de las infraestructuras físicas circundantes (carreteras, alcantarillas, suministros de agua, etc., que pueden ser suministrados gratuitamente por el Estado o pagados colectivamente por muchos capitalistas y otros usuarios). Si bien algunas de ellas se pueden usar en común, la mayoría de esas mercancías deben comprarse en el mercado a precios que representan sus valores. Por lo tanto, no solo deben existir ya un sistema monetario y un mercado de trabajo, sino también un sofisticado sistema de intercambio de mercancías e infraestructuras físicas adecuadas para que el capital pueda utilizarlas. Por esta razón Marx insiste en que el capital solo puede originarse en un sistema ya establecido de circulación de dinero, mercancías y mano de obra asalariada[4].
El valor experimenta en ese punto del proceso de circulación una metamorfosis (del mismo modo que el agua líquida se convierte en vapor en el ciclo hidrológico). El capital tenía inicialmente la forma de dinero. Ahora el dinero ha desaparecido y el valor aparece bajo la forma de mercancías: fuerza de trabajo a la espera de ser utilizada y medios de producción listos para su uso en la producción. Mantener como centro el concepto de valor le permite a Marx investigar la naturaleza de la metamorfosis que hace transformarse el valor de la forma dinero a la forma mercancía. ¿Podría ser problemático ese momento de metamorfosis? Marx nos invita a pensar en esta cuestión. Ve en ella la posibilidad, pero solo la posibilidad, de una crisis.
Producción de mercancías y producción de plusvalor
Una vez que la fuerza de trabajo y los medios de producción se reúnen con éxito bajo la supervisión del capitalista, se ensamblan en un proceso de trabajo para producir una mercancía que luego debe venderse. Es ahí donde el trabajo produce valor bajo la forma de una nueva mercancía. El valor es producido y sostenido por un movimiento que fluye de las cosas (mercancías) a los procesos (los procesos de trabajo que transmiten valor a las mercancías) y de estos de nuevo a las cosas (nuevas mercancías).
El proceso de trabajo implica la adopción de una determinada tecnología, cuyo carácter determina las cantidades y proporciones de fuerza de trabajo, materias primas, energía y maquinaria que el capitalista compró anteriormente en el mercado. Claramente, al cambiar la tecnología cambian también las proporciones de esos insumos en el proceso de producción; también es evidente que la productividad de la fuerza de trabajo aplicada en la producción depende de la sofisticación de la tecnología. Unos pocos trabajadores que trabajan con tecnología sofisticada pueden producir muchos más artilugios que cientos de trabajadores que trabajan con herramientas primitivas. El valor por artilugio es mucho más bajo en el primer caso, en comparación con el segundo.
Para Marx, la cuestión de la tecnología ocupa un lugar preponderante, como en todos los tipos de análisis económicos. La definición de Marx es amplia y lo abarca todo. La tecnología no solo se refiere a las máquinas, herramientas y sistemas de energía puestos en movimiento (el hardware, por decirlo así). También incluye formas de organización (divisiones del trabajo, estructuras de cooperación, formas empresariales, etc.) y el software de los sistemas de control, estudios de tiempo y movimiento, sistemas de producción «justo a tiempo», inteligencia artificial y similares. En una economía competitivamente organizada, la lucha entre las empresas por una ventaja tecnológica produce una pauta de saltos en las innovaciones en las formas tecnológicas y organizativas. Por esta razón (y otras que luego estudiaremos con más detalle) el capital se convierte en una fuerza revolucionaria permanente en la historia mundial. La base tecnológica de la actividad productiva cambia constantemente.
Sin embargo, aquí hay una contradicción importante, a la que Marx presta mucha atención. Cuanto más sofisticada es la tecnología, menos trabajo queda coagulado en la mercancía individual producida. Aún más perturbador es el hecho de que se puede crear un valor total menor si la producción total de mercancías no aumenta lo suficiente como para compensar el valor decreciente de los artículos individuales. Si la productividad se duplica, entonces habrá que producir y vender el doble de mercancías para mantener constante el valor total disponible.
Pero durante el proceso de producción de mercancías materiales sucede algo más. Para entenderlo tenemos que regresar a la teoría del valor - trabajo. El valor de la fuerza de trabajo, dijimos, equivalía a los costes de las mercancías necesarias para reproducir al trabajador con un cierto nivel de vida. Ese valor puede variar de un lugar a otro y de un momento a otro, pero es constante para un periodo contractual determinado. En cierto momento del proceso de producción, el trabajador ha creado el valor equivalente al valor de la fuerza de trabajo empleada. Al mismo tiempo, el obrero también ha transferido con éxito a la nueva mercancía los valores de los medios de producción empleados. En la notación de Marx, llega un momento en la jornada de trabajo en que el trabajador ha producido el equivalente de V (el valor de la fuerza de trabajo que Marx llama «capital variable») y ha transferido a la forma de la nueva mercancía el valor de C (los medios de producción que Marx llama «capital constante»).
El trabajador no deja de trabajar en ese momento. Su contrato dice que debe trabajar para el capitalista durante diez horas. Si el valor de la fuerza de trabajo se ha cubierto en las seis primeras horas, entonces el trabajador termina trabajando gratuitamente para el capital durante cuatro horas. Esas cuatro horas de producto gratuito dan lugar a lo que Marx llama plusvalor (que designa como P). El plusvalor se encuentra en la raíz del beneficio monetario. El misterio que había desconcertado a la economía política clásica –¿de dónde procede la ganancia?– se resuelve instantáneamente: El valor total de la mercancía es C + V + P. El gasto del capitalista es C + V.
Obsérvese, a este respecto, algo muy importante. Lo que se ha producido es una mercancía material. El valor y el plusvalor se encuentran coagulados en la forma mercancía. Cuando buscamos el valor que supuestamente está en movimiento, entonces simplemente existe como una pila de artefactos en el piso de la fábrica. Y, por muy enérgicamente que los movamos, no podemos ver que ahí se desplace ninguna cantidad de valor. El único movimiento que contará en ese momento es el del capitalista que se apresura a llevar los artefactos al mercado para reconvertir en dinero su valor oculto.
Pero antes de acompañar al mercado al Sr. Monedero, como le gustaba llamarlo a Marx, debemos reconocer algo que sucede en la morada oculta de la producción. Lo que se produce allí no es solo una nueva mercancía material, sino una relación social de explotación de la fuerza de trabajo. La producción capitalista tiene un doble carácter. Implica no solo la producción de bienes materiales para su uso, sino también la producción de plusvalor en beneficio del capitalista. Al fin y a la postre, lo único que les preocupa a los capitalistas es el plusvalor, que se realizará como ganancia dineraria. Les da igual cuáles son las mercancías que producen; si hay un mercado para el gas venenoso, lo producirán sin pensarlo dos veces. Este momento de la circulación del capital no solo abarca la producción de mercancías, sino también la producción y reproducción de la relación de clase entre el capital y el trabajo en forma de plusvalor. Mientras en el mercado (donde todo es transparente y el trabajador recibe el valor preciso de su fuerza de trabajo) se mantiene la ficción del intercambio individualista de equivalentes, allá, más abajo, se ha producido un incremento del plusvalor para la clase capitalista, en un proceso laboral que no es transparente y que el capitalista se esfuerza por mantener oculto. Desde fuera parece como si el valor tuviera la capacidad mágica de autoincrementarse. La producción es el momento mágico en el que ocurre lo que Marx llama «la valorización» del capital. Al capital muerto (capital constante, C) se le da una nueva vida mientras la fuerza de trabajo (capital variable, V), el único medio por el que se puede expandir el valor, se pone a trabajar para producir lo que Marx llama «plusvalor absoluto». La técnica es simple: ampliar la jornada laboral más allá del momento en que el valor de la fuerza de trabajo se ha recuperado. Cuanto más larga es la jornada de trabajo, más plusvalor se produce para el capital.
Esta es una característica clave en la historia del capital, que queda abundantemente ilustrada por la lucha durante más de doscientos años sobre la duración de la jornada laboral, de la semana laboral y del año, e incluso la de toda una vida laboral. Esa lucha ha sido interminable, avanzando y retrocediendo según la correlación o el equilibrio de las fuerzas de clase. Durante los últimos treinta años, como el poder del trabajo organizado se ha derrumbado en muchos lugares, cada vez más gente trabaja ochenta horas semanales (el equivalente a dos trabajos) para sobrevivir.
Cada vez que el capital pasa por el proceso de producción genera un excedente, un incremento en valor. Por esta razón la producción capitalista implica un crecimiento perpetuo. Esto es lo que produce la forma espiral del movimiento del capital. Ninguna persona sensata pasaría por todas las pruebas y problemas de organizar la producción de artilugios de esa forma, si al cabo del día se fuera a encontrar con la misma cantidad de dinero que tenía en el bolsillo al principio. El incentivo es el incremento que se representará como ganancia o beneficio dinerario. El medio es la creación de plusvalor en la producción.
La realización del valor en forma de dinero
Las mercancías se llevan al mercado para ser vendidas allí. En el transcurso de una transacción de mercado realizada con éxito, el valor vuelve a su forma de dinero. Para que esto suceda, debe haber una carencia, necesidad o deseo del valor de uso de la mercancía, respaldado por la capacidad de pago (una demanda efectiva). Esas condiciones no ocurren naturalmente. Bajo el capitalismo hay una larga e intrincada historia de creación de antojos, necesidades y deseos. Además, la demanda efectiva no es independiente de los hechos de distribución dineraria que abordaremos dentro de poco. Marx llama a esta transición clave en la forma del valor «la realización del valor». Pero la metamorfosis que ocurre cuando el valor se transforma de mercancía en dinero puede tropezar con problemas. Si, por ejemplo, nadie quiere, necesita o desea un producto en particular, entonces no tiene valor, por mucho tiempo de trabajo que se haya empleado en su producción. Marx se refiere, así, a la «unidad contradictoria» que debe prevalecer entre la producción y la realización para que se mantenga el flujo de valor. Conviene fijar bien esta idea, porque es muy importante en la presentación de Marx. Más adelante volveremos para ver más de cerca las posibilidades de crisis en ese momento de la realización.
Marx distingue entre dos formas de consumo involucradas en este momento de la realización. La primera es la que llama «consumo productivo», que se refiere a la producción y venta de los valores de uso que el capital necesita como medios de producción. Todos los productos parcialmente terminados que los capitalistas necesitan para su producción tienen que ser producidos por otros capitalistas y esos bienes vuelven de nuevo directamente al proceso de producción, de modo que parte de la demanda efectiva total en la sociedad está constituida por capital-dinero que compra medios de producción. Los antojos, necesidades y deseos de los capitalistas en relación con esos productos cambian constantemente en respuesta a los avances tecnológicos y organizativos. Los insumos básicos necesarios para hacer un arado son muy diferentes de los que se necesitan para hacer un tractor, y estos son, a su vez, muy diferentes a los requeridos para hacer un avión de pasajeros.
La segunda se refiere al consumo final, que incluye los bienes salariales requeridos por los trabajadores para reproducirse, bienes de lujo, consumidos principalmente, si no por entero, por parte de la clase burguesa, y bienes necesarios para mantener el funcionamiento del aparato estatal. Con el consumo final, las mercancías desaparecen totalmente de la circulación, lo que no sucede en el caso del «consumo productivo» de medios de producción. Los últimos capítulos del Segundo Volumen de El capital están dedicados a un estudio detallado de las proporciones que deben lograrse en la producción de bienes salariales, artículos de lujo y medios de producción para que se mantenga indemne el flujo de valor. Si esas proporciones no se respetan, se hace necesario destruir algún valor para mantener la economía en una senda de crecimiento equilibrado. Es en el contexto de la realización y la transformación en la forma dinero donde Marx construye su teoría del papel de la demanda efectiva en el mantenimiento, y en algunos casos incluso el impulso, de la circulación general del valor como capital.
La distribución del valor en forma de dinero
Una vez que los valores se transforman de mercancía a dinero mediante una venta en el mercado, ese dinero se distribuye entre toda una serie de participantes que, por una razón u otra, tienen derecho a reclamar una parte de esa suma.
Trabajo asalariado
El trabajo reclamará su valor en forma de dinero en efectivo. El estado de la lucha de clases es uno de los factores que determinan el valor de la fuerza de trabajo. Los trabajadores pueden mejorar sus salarios y condiciones de vida mediante la lucha de clases y, recíprocamente, contraataques organizados por la clase capitalista pueden reducir el valor de la fuerza de trabajo. Pero si los bienes salariales (esto es, los bienes que los trabajadores requieren para sobrevivir y reproducirse) resultan más baratos (por ejemplo, gracias a importaciones baratas y cambios tecnológicos), una participación menor en el valor puede ser compatible con un nivel de vida material más elevado. Esta ha sido una característica clave de la historia capitalista reciente. Los trabajadores en general obtienen una parte menor de la renta nacional total, pero ahora tienen teléfonos móviles y tabletas. Mientras tanto, el 1 por 100 más privilegiado de la sociedad se queda con un porcentaje mayor del valor total producido. Esto no es, como Marx se esfuerza en señalar, una ley natural, pero, si no hay quien lo evite, eso es lo que tiende a hacer el capital. Mientras que el valor producido se divide genéricamente entre capital y trabajo dependiendo del poder organizado (o desorganizado) de cada uno de ellos en relación con el otro, grupos particulares de trabajadores son recompensados de modo diferente en función de sus habilidades, estatus y posición, y también hay diferencias basadas en el género, la raza, la etnia, la religión y la preferencia sexual. Hay que decir, no obstante, que el capital se apropia de las habilidades, capacidades y poderes de los seres humanos como dones gratuitos donde y cuando puede. El conocimiento, el aprendizaje, la experiencia y las habilidades almacenados en la clase trabajadora son atributos importantes de la fuerza de trabajo, a los que el capital suele recurrir.
El dinero que fluye a los trabajadores en forma de salarios vuelve a la circulación general del capital en forma de demanda efectiva de las mercancías producidas en forma de bienes salariales. La intensidad de esa demanda efectiva depende del nivel salarial y del tamaño de la fuerza de trabajo asalariada. Sin embargo, en su regreso a la circulación, el obrero asume el papel de comprador y no el de trabajador, mientras que el capitalista se convierte en vendedor. Existe, por tanto, un cierto grado de libertad de elección de los consumidores en el modo en que se expresa la demanda efectiva que emana de los trabajadores. Si los trabajadores tienen el hábito de fumar tabaco, dice Marx, ¡entonces el tabaco es un bien salarial! Aquí hay un considerable margen para la expresión cultural y el ejercicio de preferencias socialmente cultivadas dentro de la población, para las que el capital encontrará una respuesta ventajosa y rentable.
Los bienes salariales mantienen la reproducción social. El auge del capitalismo dio lugar a una separación entre la producción de valor y plusvalor en forma de mercancías, por un lado, y las actividades de reproducción social, por otro. De hecho, el capital confía en que los trabajadores y sus familias se encarguen de sus propios procesos de reproducción (quizás con alguna ayuda del Estado). Marx sigue al capital y trata parecidamente la reproducción social como una esfera de actividad separada y autónoma, que proporciona, de hecho, un don gratuito al capital en la persona del obrero que regresa al lugar de trabajo tan preparado y dispuesto para el trabajo como sea posible. Las relaciones sociales dentro de esa esfera de la reproducción social y las formas de lucha social que acontecen dentro de ella son bastante diferentes de las que tienen lugar en el proceso de valorización (donde domina la relación de clase), o en el de realización (donde se enfrentan compradores y vendedores). Las cuestiones de género, patriarcado, parentesco y familia, sexualidad y similares se vuelven más importantes. Las relaciones sociales en la reproducción también se extienden a la política de la vida cotidiana orquestada a través de una gran cantidad de dispositivos institucionales, como son la Iglesia, la política, la educación y diversas formas de organización colectiva en barrios y comunidades. Aunque se emplea trabajo asalariado para fines domésticos y de cuidado, parte del trabajo desempeñado ahí es voluntario y no remunerado[5].
Tributos y diezmos
Una determinada porción del valor y el plusvalor es recaudada por el Estado en forma de impuestos y por otras instituciones de la sociedad civil (por ejemplo, la Iglesia) en forma de diezmos o contribuciones caritativas para mantener instituciones clave (como hospitales, escuelas y similares). Marx no ofrece ningún análisis detallado de esas contribuciones, lo que en el caso de los impuestos es bastante sorprendente, ya que uno de los focos principales de su crítica de la economía política eran los Principles of Political Economy and Taxation de David Ricardo. Sospecho que la razón es que Marx pretendía (según los planes expuestos en los Grundrisse) escribir un libro aparte sobre el Estado capitalista y la sociedad civil. Sería muy propio de su método retrasar cualquier consideración sistemática de un tema como los impuestos hasta haber realizado la investigación. Dado que Marx nunca la llevó a cabo, sigue constituyendo un vacío en su teoría. En varios puntos de sus escritos, sin embargo, menciona al Estado como un agente y elemento activo para asegurar la circulación del capital. Garantiza, por ejemplo, la base legal y jurídica de las instituciones y la gobernanza del mercado capitalista y asume funciones reguladoras con respecto a las políticas laborales (la duración de la jornada laboral y las leyes fabriles), el dinero (moneda acuñada y monedas fiduciarias) y el marco institucional del sistema financiero. Este último problema preocupaba persistentemente a Marx, según las notas que Engels fue dejando a lo largo del Tercer Volumen de El capital. El Estado ejerce una influencia considerable, por la demanda efectiva que crea al encargar equipamiento militar, todo tipo de medios de vigilancia y la gestión y administración burocrática. También se involucra en actividades productivas, particularmente con respecto a las inversiones en bienes públicos e infraestructuras físicas colectivas como carreteras, puertos y depósitos, suministro de agua y alcantarillado. En las sociedades capitalistas avanzadas los Estados asumen todo tipo de funciones, como la financiación de la investigación y el desarrollo (en primera instancia, principalmente con fines militares) y también operan como agentes redistributivos, subsidiando el salario social mediante la dotación a los trabajadores de educación, atención médica, vivienda y similares. Las actividades estatales pueden ser tan extensas, especialmente si se pretende una política de nacionalización de los altos mandos de la economía, que algunos analistas se muestran partidarios de distinguir una teoría particular del capitalismo monopolista de Estado, que funcionaría de acuerdo con distintas reglas que las derivadas de la competencia perfecta, las cuales Marx, siguiendo a Adam Smith, presumió en sus exploraciones de las leyes dinámicas del capital. El grado de participación del Estado y sus niveles asociados de tributación dependen en gran medida de la correlación de fuerzas de clase. También se ve afectado por la contienda ideológica sobre los beneficios o desventajas de las intervenciones estatales en la circulación del capital y su poder y posición geopolítica dentro del sistema interestatal. A raíz de crisis masivas (como la de la Gran Depresión, en la década de 1930), tiende a aumentar el clamor por una intervención estatal más efectiva. En condiciones de amenaza geopolítica (ya sea real o imaginaria), también tiende a aumentar la demanda de una mayor presencia militar y un incremento de los gastos que conlleva. El poder del complejo militar-industrial no es insignificante y la circulación del capital se ve claramente afectada por el ejercicio de ese poder.
Todo lo que se saca de la distribución mediante impuestos respalda los gastos estatales que afectan la demanda de productos básicos. Esto contribuye a la realización de valores en el mercado. Las estrategias de intervención estatal para apuntalar la demanda efectiva (tal como se prevé en la teoría keynesiana) se convierten luego en una posibilidad real, particularmente cuando la circulación de capital parece estar encontrando dificultades, o perdiendo vigor. Una respuesta típica a una situación en la que las tasas de ganancia son demasiado bajas como para alentar la inversión privada en la valorización es construir un «paquete de estímulos» inyectando una demanda efectiva más fuerte en la economía mediante una variedad de medidas generalmente orquestadas por el Estado. Para hacer esto, el Estado normalmente toma prestado de los banqueros y financieros (y, a través de ellos, del público en general).
En otros casos, sin embargo, esos fondos fluyen hacia la reinversión directamente en formas de producción capitalistas, aunque bajo propiedad estatal. En Gran Bretaña, Francia, Japón, etcétera, en la década de 1960, los principales sectores estaban en manos estatales, como sigue sucediendo hoy en día en China. Aunque esas entidades son nominalmente independientes y autónomas en relación con la política del poder estatal, su orientación como entidades públicas organizadas para promover el bien común, más que el de las corporaciones que buscan ganancias, cambia la forma en que se relacionan con la circulación del capital. Una parte significativa de la circulación de capital pasa por el aparato estatal y ningún examen del capital en movimiento estaría completo sin incorporar alguna consideración de ese hecho. Por desgracia, Marx no intentó integrar esto en su teoría general, ateniéndose más bien a un modelo de competencia perfecta en lo referente al funcionamiento del capital, y en general dejó a un lado las intervenciones estatales.
Distribución entre las diversas facciones del capital
La porción del valor y el plusvalor que queda después de que los trabajadores y el Estado hayan tomado lo que pueda corresponderles se divide entre varias facciones del capital. Los capitalistas individuales reciben, por razones que consideraremos más adelante, una parte del valor y del plusvalor total según el capital que hayan adelantado, más que según el plusvalor que hayan generado. Parte del plusvalor es absorbida por los propietarios de tierras e inmuebles en forma de rentas, o como licencias y regalías debidas a los derechos de propiedad intelectual. De ahí la importancia de la búsqueda de rentas en el capitalismo contemporáneo. Los capitalistas mercantiles también toman su parte, al igual que los banqueros y financieros, que forman el núcleo de una clase de capitalistas dinerarios que desempeñan un papel crítico en la facilitación y promoción de la conversión del dinero en capital productivo. El capital completa, así, el círculo y vuelve a los procesos de valorización. Cada uno de los agentes nombrados reclama una parte del plusvalor en forma de ganancias del capital industrial, beneficios del capital mercantil, rentas sobre la tierra y otros derechos de propiedad e intereses del capital dinerario.
Cada una de esas formas de distribución tiene raíces antiguas que preceden a la difusión de la forma de circulación del capital que aquí describimos. En sus capítulos históricos, Marx reconoce claramente la importancia pasada de las que denomina formas «antediluvianas» del capital. Su enfoque para entender esas categorías y derechos es bastante especial. Pregunta, en efecto, cómo es que los «capitalistas industriales», los productores de valor y plusvalor en forma de mercancía, están dispuestos a compartir con estos otros reclamantes parte del valor y plusvalor que generan, una vez que se monetizan. ¿Cuál es, en resumen, la función indispensable de los comerciantes, los terratenientes y los banqueros dentro de un capitalismo maduro? Esto acaba dando paso a otra pregunta. ¿De qué manera se organizan política y económicamente esos otros reclamantes para arrebatar desvergonzadamente tanto plusvalor como puedan a los capitalistas industriales, más allá de lo que justificaría el desempeño de su indispensable función? Las luchas intestinas dentro de la clase capitalista son evidentes en todas partes y Marx comienza a reconocerlo en sus presentaciones preliminares sobre la banca y las finanzas. Pero su contribución más sólida radica en la forma en que responde la primera pregunta, dejándonos la investigación de las condiciones coyunturales y los equilibrios de poder típicamente asociados a cualquier respuesta a la segunda pregunta.
En cualquier caso, hay una tendencia a considerar la distribución como el resultado final pasivo de la producción de plusvalor. Pero la presentación de Marx muestra que no es así. Las finanzas y la banca no son meros receptores pasivos de su parte alícuota en forma de dinero del plusvalor producido. Son intermediarios activos y agentes del regreso del dinero hacia la producción de plusvalor a través de la circulación del capital que devenga intereses. El sistema bancario, con el banco central en la cumbre, es un crisol para la creación de dinero sin tener en cuenta la creación de valor en la producción. Por esta razón los financieros y los banqueros son tanto impulsores de la nueva circulación de valores, como beneficiarios de la producción de plusvalor en el pasado. La circulación del capital, que devenga intereses y que exige un rendimiento basado en el derecho de propiedad, introduce una dualidad en lo que hasta ahora se ha conceptualizado como una sola corriente de valor en movimiento. Los capitalistas industriales interiorizan ese doble papel: como organizadores de la producción de plusvalor participan en un conjunto de prácticas, mientras que, como propietarios de capital en forma de dinero, se recompensan a sí mismos mediante el pago de intereses sobre el dinero que ellos mismos adelantan, o bien toman prestado el dinero para comenzar su negocio y pagan luego el interés a otra persona o institución.
Esto introduce en la circulación del capital una distinción cada vez más importante entre la propiedad y la gestión. Los accionistas demandan un rendimiento de su inversión de capital-dinero, mientras que los administradores encargados de la gestión exigen su parte a través de la organización activa de la producción de plusvalor en forma de mercancías. Una vez que la circulación del capital dinerario que devenga intereses adquiere un estatus autónomo dentro del concepto de capital, la dinámica del capital como valor en movimiento se desagrega. Surge toda una capa de accionistas e inversores (capitalistas dinerarios) que pretenden obtener ganancias invirtiendo el capital dinerario a su disposición. Esa capa acelera e intensifica la conversión del puro dinero en capital dinerario. Sin ese movimiento no podría haber valorización del capital en la producción, ni crecimiento ni rendimientos para el capital dinerario. Al mismo tiempo, también implica una orientación puramente dineraria para un poderoso e influyente sector del capital que podría igualmente buscar un rendimiento de su dinero por medios distintos a la valorización en la producción. Si se obtiene la misma tasa de ganancia dineraria, o mayor, de la especulación en los mercados del suelo, la propiedad inmobiliaria y los recursos naturales, o de las transacciones mercantiles, entonces invertirán ahí. Si la compra de deuda pública rinde más que la inversión en la producción, entonces el capital dinerario tenderá a afluir a esos otros sectores, a expensas del flujo hacia la valorización.
Marx reconoce tales posibilidades, pero tiende a desestimarlas, porque si todos invirtieran en la tierra o en actividades mercantiles, y nadie invirtiera en la producción de valor, la tasa de rendimiento de esta última se dispararía hasta que el capital regresara a lo que Marx considera sus funciones vitales legítimas. En el peor de los casos, Marx tiende a conceder (al menos en los casos del capital mercantil y el interés) que la tasa de ganancia tenderá con el tiempo a igualarse entre el capital industrial y las otras formas distributivas. Incluso si es así, sucede que el capital como valor en movimiento pierde su estructura singular simple y se fragmenta en corrientes que a menudo mantienen una relación antagónica entre sí. Esto es más o menos lo que ocurre en el ciclo hidrológico cuando las precipitaciones se dan en muchas formas diferentes. En los últimos tiempos, por ejemplo, el flujo de capital ha disminuido con respecto a la producción de valor, mientras que el capital dinerario busca tasas más altas de rendimiento dinerario en otros lugares, como la especulación inmobiliaria. El efecto es exacerbar el estancamiento prolongado en la producción de valor que ha caracterizado a gran parte de la economía mundial desde la gran perturbación de 2007-2008.
El elemento más contradictorio es que la creación de endeudamiento dentro del sistema financiero se convierte en un impulsor persistente de la acumulación. La frenética búsqueda de ganancias se complementa con la frenética necesidad de amortizar deudas; y parte de esa búsqueda frenética tiene que encontrar formas de aumentar la valorización del capital en la producción. El valor no regresa a las prácticas de valorización que comenzamos analizando de la misma forma que cuando comenzó su viaje. Evoluciona a medida que avanza y se expande; pero ahora la expansión abarca no solo la búsqueda de plusvalor, sino la necesidad añadida de redimir las deudas que se acumulan en la red distributiva que se requiere para la circulación eficaz del capital.
Las fuerzas impulsoras del valor en movimiento
La visualización del flujo de capital propuesta aquí es, por supuesto, una simplificación; pero no es una simplificación injustificada. Representa cuatro procesos fundamentales dentro del proceso global de circulación del capital: el de la valorización, donde el capital se produce en forma de plusvalor en la producción; el de la realización, cuando el valor recupera de nuevo la forma dinero a través del intercambio de mercancías; el de la distribución del valor y el plusvalor entre varios aspirantes; y, finalmente, el de la captación de parte del dinero que circula entre estos últimos para convertirlo de nuevo en capital-dinero, desde donde continúa su camino a través de la valorización. Cada proceso particular es en algunos aspectos independiente y autónomo; pero todos ellos están integralmente relacionados dentro de la circulación del valor. Estas distinciones dentro de la unidad del valor en movimiento, como veremos en breve, desempeñan un papel clave en la estructuración de El capital como texto. El Primer Volumen se centra en la valorización, el Segundo en la realización y el Tercero discute las diversas formas de distribución.
Queda por ofrecer un breve comentario sobre la fuerza o fuerzas motrices en funcionamiento, que mantienen en movimiento ese flujo de capital. La fuerza motriz más importante radica en el hecho de que ningún capitalista racional asumiría todo el esfuerzo y sufriría todas las penalidades asociadas a la organización de la producción de mercancías y el plusvalor, tal como lo hacen, a menos que al final del proceso de valorización terminen con más dinero del que tenían al principio. En resumen, lo que los impulsa es el motivo de la ganancia individual. Podemos, por supuesto, atribuir esto a la codicia humana, pero Marx, en general, no considera que esta sea un defecto moral. Es socialmente necesaria si queremos producir los valores de uso necesarios para vivir. Como el origen del beneficio reside en la producción de plusvalor, el proceso de valorización tiene un incentivo incorporado para continuar indefinidamente sobre la base de la explotación perpetua del trabajo vivo en la producción. La consecuencia, sin embargo, es una expansión perpetua de la producción de plusvalor. El círculo de reproducción del capital se convierte en una espiral de crecimiento y expansión perpetuos.