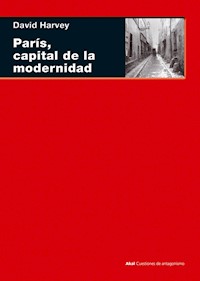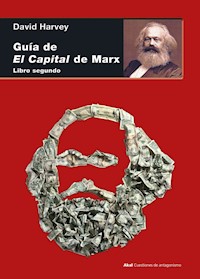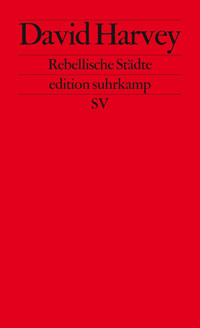Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Cuestiones de Antagonismo
- Sprache: Spanisch
Durante más de tres siglos el sistema capitalista ha dominado y configurado la sociedad occidental, sufriendo implosiones periódicas en las que pueblos y personas quedaban expuestos a perderlo todo. En este lúcido ensayo el profesor David Harvey recurre a su conocimiento sin rival del capitalismo para preguntarse cómo y por qué puede ser así, y si debe seguir siendo así para siempre. Con una argumentación sólida y documentada, el autor muestra que los episodios esporádicos de crisis en el sistema capitalista no sólo son inevitables, sino también esenciales para su supervivencia; las políticas fiscales y monetarias que no tengan eso en cuenta causarán más daño que beneficio. La esencia del capitalismo es el interés egoísta, y hablar de imponerle regulaciones y moralidad es irracional. El Enigma del Capital presenta una amplia panorámica de la crisis económica actual desde los acontecimientos que llevaron al colapso económico de 2008 hasta hoy y explica la dinámica político-económica del capitalismo. Harvey pronostica el probable desarrollo de la situación actual, describiendo cómo ha evolucionado el capitalismo y cómo se pueden controlar las crisis. Este oportuno y brillante libro abre con soltura y claridad nuevas vías que podrían conducirnos a un orden social sostenible realmente justo, responsable y humano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Cuestiones de antagonismo / 68
David Harvey
El enigma del capital
y las crisis del capitalismo
Traducción: Juanmari Madariaga
Durante más de tres siglos el sistema capitalista ha dominado y configurado la sociedad occidental, sufriendo implosiones periódicas en las que pueblos y personas quedaban expuestos a perderlo todo.
En este lúcido ensayo el profesor David Harvey recurre a su conocimiento sin rival del capitalismo para preguntarse cómo y por qué puede ser así, y si debe seguir siendo así para siempre. Con una argumentación sólida y documentada, el autor muestra que los episodios esporádicos de crisis en el sistema capitalista no sólo son inevitables, sino también esenciales para su supervivencia; las políticas fiscales y monetarias que no tengan eso en cuenta causarán más daño que beneficio. La esencia del capitalismo es el interés egoísta, y hablar de imponerle regulaciones y moralidad es irracional.
El enigma del capital presenta una amplia panorámica de la crisis económica actual desde los acontecimientos que llevaron al colapso económico de 2008 hasta hoy y explica la dinámica político-económica del capitalismo. Harvey pronostica el probable desarrollo de la situación actual, describiendo cómo ha evolucionado el capitalismo y cómo se pueden controlar las crisis.
Este oportuno y brillante libro abre con soltura y claridad nuevas vías que podrían conducirnos a un orden social sostenible realmente justo, responsable y humano.
«El análisis marxista más cabal para situar la crisis global en el contexto de las irresolubles tensiones de un sistema basado en la expansión monetaria autosuficiente.»
Paul Mason, The Guardian
«Un lúcido y penetrante estudio sobre cómo el poder del Capital condiciona nuestro mundo.»
Andrew Gamble, The Independent - Book of the Week
«Una oportuna llamada al derrocamiento del capitalismo […] elegante […] entretenimiento de capa y espada.»
John Gapper, Financial Times
Huffington Post’s Best Social and Political Awareness Books of 2010
Winner of the Isaac and Tamara Deutscher Memorial Prize for 2010
David Harvey es Distinguished Professor of Anthropology and Geography en el Graduate Center de la City University of New York (CUNY) y director del Center for Place, Culture and Politics de la misma universidad.
En Ediciones Akal ha publicado Espacios de esperanza (2003), El nuevo imperialismo (2004), Espacios del capital (2007), Breve historia del neoliberalismo (2007), París, capital de la modernidad (2008) y Ciudades rebeldes (2013).
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism
© David Harvey, 2010
© Ediciones Akal, S. A., 2012
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4960-9
Preámbulo
Este libro trata de los flujos de capital.
El capital es el flujo vital que nutre el cuerpo político de todas las sociedades que llamamos capitalistas, llegando a veces como un goteo y otras como una inundación, hasta el último rincón del mundo habitado. Gracias a ese flujo adquirimos quienes vivimos bajo el capitalismo nuestro pan cotidiano, así como nuestras viviendas, automóviles, teléfonos móviles, camisas, zapatos y todos los demás artículos necesarios para mantener nuestra vida diaria cotidiana. Mediante ese flujo se crea la riqueza que proporciona los muchos servicios que nos sustentan, entretienen, educan, reaniman o restablecen y, gracias a los impuestos sobre él, aumentan su poder los Estados; no sólo su poderío militar, sino también su capacidad para mantener un nivel de vida adecuado para sus ciudadanos. Si se ve frenado o, peor aún, si se interrumpe o bloquea, nos encontraremos con una crisis del capitalismo en la que la vida cotidiana no puede proseguir de la forma acostumbrada.
Entender los flujos de capital, sus trayectorias cambiantes y la extraña lógica de su comportamiento es por tanto crucial para nuestra comprensión de las condiciones en que vivimos. En los primeros tiempos del capitalismo economistas políticos de todo tipo se esforzaron por entender esos flujos y comenzó a surgir una apreciación crítica de cómo funcionaba el sistema, pero últimamente nos hemos apartado de la búsqueda de tal comprensión crítica, y en su lugar hemos elaborado modelos matemáticos muy sofisticados, hemos analizado incansablemente los datos, hemos examinado las hojas de cálculo hasta el último detalle, enterrando bajo una montaña de papeles, informes y predicciones cualquier concepción sistémica de los flujos de capital.
Cuando su majestad la reina Isabel II preguntó a los investigadores de la London School of Economics en noviembre de 2008 cómo podía ser que no hubieran previsto la llegada de la actual crisis (una pregunta que estaba seguramente en el ánimo de todos pero que sólo una monarca feudal podía plantear con tanta sencillez, esperando una respuesta inteligible), los economistas guardaron silencio. Unidos bajo la égida de la academia británica, sólo pudieron confesar en una carta colectiva a su majestad –tras seis meses de estudio, reflexiones y largas consultas con los principales dirigentes políticos– que de alguna forma habían perdido de vista lo que llamaban «los riesgos sistémicos» y que, como todos los demás, se habían extraviado en una «política de denegación». Pero ¿qué es lo que estaban denegando?
Se suele presentar a mi tocayo del siglo XVII William Harvey (quien, como yo, era un «hombre de Kent») como la primera persona que mostró correcta y sistemáticamente cómo circula la sangre por el cuerpo humano. En aquellos estudios se basó la ciencia médica para explicar cómo los infartos de miocardio y otras dolencias podían perjudicar seriamente, cuando no bloquear, la fuerza vital del cuerpo humano. Cuando la sangre deja de fluir, el cuerpo muere. Nuestros conocimientos médicos actuales son, por supuesto, mucho más precisos y completos de lo que Harvey pudiera haber imaginado, pero todavía se basan en los sólidos descubrimientos que realizó.
Cuando se trata de examinar las serias arritmias del corazón del cuerpo político, nuestros economistas, hombres de negocios y gobernantes, a falta de una concepción sistémica de la naturaleza del flujo de capital, han resucitado antiguas prácticas o han aplicado concepciones posmodernas. Por un lado las instituciones internacionales y los trujamanes del crédito siguen chupando como sanguijuelas tanto fluido vital como pueden de todos los pueblos del mundo –por empobrecidos que éstos se vean–, mediante los llamados «programas de ajuste estructural» y todo tipo de estratagemas (como duplicar de repente las tasas que pagamos por nuestras tarjetas de crédito). Por otro lado, los bancos centrales están inundando sus economías e inflando el cuerpo político global con un exceso de liquidez, con la esperanza de que tales transfusiones de emergencia sean capaces de curar una enfermedad que exige diagnósticos e intervenciones mucho más radicales.
En este libro intento restablecer algunos conocimientos que ya se tenían sobre qué son y cómo funcionan los flujos de capital. Si conseguimos una mejor comprensión de los trastornos y desastres a que nos vemos expuestos, podríamos comenzar a saber qué hacer para evitarlos o remediarlos.
David Harvey
Nueva York, octubre de 2009
I
El terremoto
En 2006 comenzó a propagarse por Estados Unidos un fenómeno ominoso: la tasa de desahucios hipotecarios en áreas de bajos ingresos de viejas ciudades como Cleveland o Detroit se incrementó notablemente. Pero los portavoces del gobierno y los medios no se hicieron eco de aquel suceso porque las familias afectadas eran humildes, principalmente afroamericanas, inmigrantes (latinoamericanas) o mujeres separadas con hijos. Los afroamericanos en particular venían experimentando dificultades en la financiación de sus viviendas desde finales de la década de los noventa. Entre 1998 y 2006, antes de que los desahucios se generalizaran y estallara la crisis, se estima que perdieron entre 71 y 93 millardos de dólares en activos por contraer los llamados créditos hipotecarios subprime (hipotecas-basura) sobre sus viviendas. Pero no se hizo nada. Una vez más, como sucedió ante la irrupción de la pandemia del sida durante la administración Reagan, el coste humano y financiero para la sociedad de no prestar suficiente atención al fenómeno desde el principio, en buena parte por los propios prejuicios contra los que se hallaban en la primera línea de fuego, fue incalculable.
A mediados de 2007, cuando la oleada de desahucios golpeó a la clase media blanca en áreas urbanas y periféricas –hasta entonces en expansión y significativamente republicanas– en el sur (en particular en Florida) y el oeste (California, Arizona y Nevada) de Estados Unidos y el asunto se comentó en los medios de mayor tirada o audiencia, las autoridades comenzaron a preocuparse. Se desaceleró la construcción de nuevos edificios (a menudo en «ciudades dormitorio» o en zonas urbanas periféricas). A finales de 2007 casi dos millones de personas habían perdido sus hogares y se pensaba que otros cuatro millones estaban en peligro de desahucio. El precio de la vivienda cayó en picado en casi todo Estados Unidos y muchas familias se encontraron debiendo por sus casas más de lo que valían, lo que puso en marcha una espiral creciente de desahucios que disminuyó aún más el valor de las viviendas.
En Cleveland parecía como si un «Katrina financiero» hubiera golpeado la ciudad. En los barrios pobres, principalmente negros, las casas abandonadas y tapiadas dominaban el paisaje. En California las calles de ciudades enteras como Stockton se veían parecidamente plagadas de casas vacías y abandonadas, tal como sucedía en Florida y Las Vegas con muchos edificios de apartamentos. Los desahuciados tenían que encontrar alojamiento en otra parte: comenzaron a formarse aglomeraciones de tiendas en California y en Florida. En otros lugares las familias se alojaban en los domicilios de parientes y amigos o convertían las habitaciones atestadas de los moteles en viviendas provisionales.
Los responsables financieros de esa catástrofe hipotecaria parecían al principio extrañamente indemnes. En enero de 2008 las bonificaciones en Wall Street totalizaron 32 millardos de dólares, un poco menos que en 2007. Fue una notable recompensa por hundir el sistema financiero mundial. Las pérdidas de los que se hallaban en el último escalón de la pirámide social igualaban aproximadamente las ganancias extraordinarias de los financieros situados en la cumbre.
Pero en otoño de 2008 la llamada «crisis de las hipotecas subprime» provocó la desaparición de los principales bancos de inversión de Wall Street, bien fuera por cambio de estatus, fusiones forzadas o quiebra. El 15 de septiembre de 2008, fecha que quedará para la historia, se derrumbó el banco de inversiones Lehman Brothers. Los mercados globales del crédito se congelaron y lo mismo sucedió con la mayoría de los préstamos bancarios en todo el mundo. Como observaba el venerable expresidente de la Reserva Federal Paul Volcker (quien cinco años antes había predicho, junto con otros varios respetables expertos, una calamidad financiera si el gobierno estadounidense no imponía una reforma al sistema bancario), nunca antes habían caído las cifras «tan rápida y uniformemente en todo el mundo». El resto del mundo, hasta entonces relativamente inmune (a excepción del Reino Unido, donde ya antes habían aparecido problemas análogos en el mercado inmobiliario que obligaron en aquel momento al gobierno a nacionalizar una de las principales instituciones de crédito, la Northern Rock), se precipitó a la ciénaga generada (principalmente) por el colapso financiero estadounidense. El núcleo del problema era la montaña de títulos «tóxicos» respaldados por hipotecas en posesión de los bancos o vendidos a inversores ingenuos del mundo entero. Todo había sucedido como si los precios inmobiliarios fueran a subir eternamente.
En otoño de 2008 las conmociones casi fatales ya se habían extendido fuera del sistema bancario a los principales tenedores de deuda hipotecaria. Las instituciones hipotecarias estadounidenses Fannie Mae y Freddie Mac tuvieron que ser nacionalizadas por el gobierno federal en perjuicio de sus accionistas, si bien los propietarios de bonos, incluido el Banco Central Chino, fueron respetados. Inversores ingenuos de todo el mundo, fondos de pensiones, pequeños bancos europeos regionales y gobiernos municipales desde Noruega hasta Florida, que habían caído en la tentación de invertir en depósitos de hipotecas titularizadas «altamente valorados», se vieron en posesión de papeles sin valor e incapaces de satisfacer sus obligaciones o de pagar a sus empleados. Para empeorar aún más las cosas, gigantes de los seguros como AIG, que habían respaldado las arriesgadas apuestas de los bancos estadounidenses y de otros países, tuvieron que ser rescatados debido a las enormes reclamaciones que se les exigían. Las bolsas se vinieron abajo cuando las acciones de los bancos y otras sociedades perdieron casi todo su valor; los fondos de pensiones se hundieron bajo la presión; los presupuestos municipales se contrajeron y el pánico se extendió a todo el sistema financiero.
Iba quedando cada vez más claro que sólo un rescate masivo por parte del gobierno podía restaurar la confianza en el sistema financiero. La Reserva Federal redujo los tipos de interés casi a cero. Poco después de la bancarrota de Lehman, unos cuantos banqueros y funcionarios del Tesoro, incluido el secretario del Tesoro Henry Paulson, anteriormente presidente y director ejecutivo de Goldman Sachs, así como quien lo había sucedido en ese puesto, Lloyd Blankfein, salieron de una sala de conferencias con un documento en tres páginas en el que exigían un rescate del sistema bancario por 700 millardos de dólares, amenazando en otro caso con el Armagedón en los mercados. Parecía como si Wall Street hubiera decidido dar un golpe financiero contra el gobierno y el pueblo de Estados Unidos. Pocas semanas después, con salvedades aquí y allá y mucha retórica, el Congreso y el entonces presidente George Bush aceptaron el ultimátum y se repartió el dinero a espuertas, sin ningún tipo de control, a todas las instituciones financieras consideradas «demasiado grandes para dejarlas caer».
Pero el mercado del crédito seguía congelado. Un mundo que poco antes parecía «inundado de liquidez excesiva» (como informaba repetidamente el FMI) se encontró de repente falto de dinero en efectivo e inundado de casas, oficinas y tiendas a la venta, con una capacidad productiva excedentaria y más mano de obra sobrante que antes.
A finales de 2008 todos los sectores de la economía estadounidense se veían con grandes problemas. La confianza de los consumidores se desplomaba, se detenía la construcción de nuevas viviendas, se debilitaba la demanda efectiva, disminuían las ventas al por menor, crecía el desempleo y cerraban almacenes y fábricas. Muchas de las figuras emblemáticas tradicionales de la industria estadounidense, como General Motors, estuvieron cerca de la bancarrota, y hubo que organizar un rescate temporal de las compañías automovilísticas de Detroit. La economía británica se encontraba también en serias dificultades, y el impacto llegaba a la Unión Europea, aunque de forma desigual, viéndose seriamente afectados España, Irlanda y varios de los países del este de Europa que se habían incorporado recientemente a la Unión. En Islandia los tres principales bancos, que habían especulado desaforadamente en los mercados financieros, tuvieron que ser nacionalizados.
A principios de 2009 el modelo de industrialización basado en las exportaciones que había generado un crecimiento tan espectacular en el este y sudeste de Asia se contraía a una velocidad alarmante (muchos países, como Taiwán, China, Corea del Sur y Japón, vieron caer sus exportaciones un 20 por 100 o más en sólo dos meses). El comercio internacional global cayó una tercera parte en pocos meses, creando tensiones en economías exportadoras como las de Alemania y Brasil. Los productores de materias primas, con buenas expectativas y resultados hasta el verano de 2008, vieron de repente hundirse los precios, por ejemplo del petróleo, lo que creó serias dificultades para los países productores como Rusia, Venezuela y los países del Golfo. El desempleo comenzó a crecer a una velocidad alarmante. En China 20 millones de personas perdieron su empleo y aparecían señales perturbadoras de agitación laboral. En Estados Unidos el número de desempleados aumentó en más de cinco millones en pocos meses (concentrándose una vez más en las comunidades afroamericana e hispana). En España la tasa de desempleo subió encima del 17 por 100.
En la primavera de 2009 el Fondo Monetario Internacional estimaba que se habían destruido activos con un valor superior a 50 billones de dólares en todo el mundo (aproximadamente el valor de la producción mundial total de bienes y servicios en un año). La Reserva Federal estadounidense estimaba en 11 billones de dólares las pérdidas de las familias estadounidenses, tan sólo en 2008. Para entonces el Banco Mundial predecía el primer año de crecimiento negativo en la economía mundial desde 1945.
Se trataba, sin duda, de la madre de todas las crisis; pero también se podía ver como culminación de una serie de crisis financieras que se habían ido haciendo más frecuentes y profundas con el paso de los años desde la última gran crisis del capitalismo durante la década de los setenta. La crisis financiera que estalló en el este y sudeste de Asia en 1997-1998 ya fue considerable, y sus derivaciones en Rusia (que suspendió el pago de su deuda en 1998) y luego en Argentina en 2001 (precipitando un colapso total que suscitó una gran inestabilidad política, ocupaciones y tomas de fábricas, bloqueos espontáneos de autopistas y la formación de comités vecinales) fueron catástrofes a escala local. En Estados Unidos la caída en 2001 de compañías de primera fila como WorldCom y Enron, que operaban básicamente en instrumentos financieros llamados «derivados», seguía la estela de la bancarrota en 1998 del fondo de inversiones de alto riesgo Long Term Capital Management (en cuya Junta de Directores figuraban dos premios Nobel de Economía). Había muchos presagios de que no todo iba bien en lo que se conocía como «sistema bancario en la sombra», dedicado a insólitas operaciones de ingeniería financiera que proliferaban como hongos desde 1990 aprovechando la desregulación de los mercados.
Mientras que entre 1945 y 1973 hubo muy pocas crisis financieras, desde 1973 ha habido cientos por todo el mundo, muchas de ellas en el mercado de la propiedad inmobiliaria o el desarrollo urbano. La primera crisis a escala global del capitalismo desde la Segunda Guerra Mundial comenzó la primavera de 1973, seis meses antes de que el embargo árabe del petróleo hiciera subir meteóricamente su precio. Se originó en el mercado inmobiliario, hizo zozobrar a varios bancos y afectó seriamente a las finanzas, no sólo de gobiernos municipales (como el de la ciudad de Nueva York, que entró técnicamente en bancarrota en 1975 y hubo de ser rescatado por el gobierno federal) sino también de algunos Estados de la Unión. El boom japonés de la década de los ochenta acabó con un colapso bursátil y una caída vertiginosa de los precios del suelo (que todavía no se han recuperado). El sistema bancario sueco tuvo que ser nacionalizado en 1992 a raíz de una crisis nórdica que también afectó a Noruega y Finlandia, causada por los excesos en el mercado inmobiliario. Uno de los desencadenantes del colapso en el este y sudeste de Asia en 1997-1998 fue el excesivo desarrollo urbano, alentado por el aflujo de capital especulativo extranjero a Tailandia, Hong Kong, Indonesia, Corea del Sur y Filipinas. Y la prolongada crisis de 1984-1992 en Estados Unidos vio cómo desaparecían más de 1.400 empresas de crédito y ahorro y 1.860 bancos, con un coste de unos 200 millardos de dólares para los contribuyentes estadounidenses (una situación que irritó tanto a William Isaac, entonces presidente de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos [Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC], que en 1987 amenazó a la Asociación de Banqueros Americanos con la nacionalización si no enmendaban su comportamiento). Las crisis derivadas de problemas en el mercado inmobiliario suelen prolongarse más que las que afectan directamente al mercado bursátil y bancario, porque, como veremos, las inversiones en el entorno construido, apoyadas en créditos y con mayor riesgo, tardan en dar fruto; si se hace patente un exceso de inversión (como sucedió recientemente en Dubái), el embrollo financiero que se había ido enredando durante años tarda también muchos años en desenredarse.
Así pues, no hay nada de nuevo en el colapso actual, aparte de su envergadura y profundidad; tampoco hay nada inusitado en cuanto a su génesis en el desarrollo urbano y el mercado de la propiedad inmobiliaria. Tendremos pues que concluir que existe cierta conexión interna, que requiere un cuidadoso estudio.
¿Cómo tenemos entonces que interpretar el caos actual? ¿Señala esta crisis, por ejemplo, el final del neoliberalismo de libre mercado como modelo económico prevalente para el desarrollo capitalista? La respuesta depende de lo que se entienda por «neoliberalismo». En mi opinión el término alude a un proyecto de clase que cobró vida durante la crisis de los años setenta; enmascarado bajo una espesa capa retórica sobre la libertad individual, la responsabilidad personal, las virtudes de la privatización, el libre mercado y el libre comercio, en la práctica legitimó políticas draconianas destinadas a restaurar y consolidar el poder de la clase capitalista. Este proyecto ha tenido éxito, a juzgar por la increíble centralización de riqueza y poder observable en todos los países que emprendieron la vía neoliberal, y no hay ninguna prueba de que se haya debilitado.
Uno de los principios pragmáticos básicos que surgieron en la década de los ochenta, por ejemplo, fue que el poder estatal debía proteger las instituciones financieras a cualquier precio. Ese principio, contradictorio con el no intervencionismo que prescribía la teoría neoliberal, surgió de la crisis presupuestaria de la ciudad de Nueva York a mediados de la década de los setenta, y luego se extendió internacionalmente a México en la crisis de la deuda que sacudió a aquel país hasta sus cimientos en 1982. Dicho crudamente, consistía en privatizar los beneficios y socializar los riesgos: salvar los bancos a expensas del pueblo (en México, por ejemplo, el nivel de vida de la población cayó aproximadamente una cuarta parte en cuatro años tras el rescate financiero de 1982). El resultado fue lo que se conoce como «riesgo moral» sistémico. Los bancos actúan perversamente porque no tienen que asumir ninguna responsabilidad por las consecuencias negativas de su comportamiento de alto riesgo. El actual rescate de los bancos es esa misma vieja historia, sólo que mayor y esta vez concentrada en Estados Unidos.
Del mismo modo que el neoliberalismo surgió como respuesta a la crisis de la década de los setenta, la vía elegida hoy definirá el carácter de la futura evolución del capitalismo. La política actual propone salir de la crisis con una mayor consolidación y centralización del poder de la clase capitalista. En Estados Unidos sólo quedan cuatro o cinco instituciones bancarias importantes, pero Wall Street sigue prosperando. Lazard, por ejemplo, especializada en fusiones y adquisiciones, está haciendo dinero a manos llenas y al «grupo de inversión» Goldman Sachs (al que muchos se refieren irónicamente como «gobierno Sachs» aludiendo a su influencia sobre las decisiones del Tesoro) le va muy bien, gracias. Algunas grandes fortunas se están quedando fuera, cierto, pero como observó en una ocasión Andrew Mellon (banquero estadounidense, secretario del Tesoro entre 1921 y 1932), «en una crisis, los activos vuelven a sus verdaderos propietarios» (en particular, a él mismo). Y así volverá a ser ahora a menos que surja un movimiento político alternativo capaz de impedirlo.
Las crisis financieras sirven para racionalizar las irracionalidades del capitalismo. Propician generalmente nuevas configuraciones, nuevos modelos de desarrollo, nuevas esferas de inversión y nuevas formas de poder de clase. Esto podría salir mal políticamente, pero la clase política estadounidense ha cedido hasta ahora frente al pragmatismo financiero y ha preferido no tocar las raíces del problema. Los asesores económicos del presidente Obama son de la vieja escuela: Larry Summers, director de su Consejo Económico Nacional, era secretario del Tesoro en la administración Clinton cuando el fervor por la desregulación de las finanzas alcanzó su punto culminante; Tim Geithner, actual secretario del Tesoro [desde 2009], antes presidente del Banco de la Reserva Federal en Nueva York, tiene relaciones muy íntimas con Wall Street. Lo que se podría llamar «el partido de Wall Street» tiene tanta influencia en el Partido Demócrata como en el Republicano (Charles Schumer, el poderoso senador demócrata por Nueva York, ha recabado millones de dólares en Wall Street durante años, no sólo para sus propias campañas políticas, sino para todo el Partido Demócrata).
Están ahora de nuevo al timón los que apostaron por el capital financiero durante la presidencia de Clinton. Eso no significa que no vayan a rediseñar la arquitectura financiera, porque tienen que hacerlo. Pero ¿en beneficio de quién lo van a hacer? ¿Nacionalizarán los bancos y los convertirán en instrumentos al servicio del pueblo? ¿Se convertirán los bancos, como proponen influyentes voces incluso en el Financial Times, en instituciones públicas reguladas? Lo dudo. ¿Trataran simplemente los poderes que prevalecen ahora de depurar el problema a expensas del pueblo para devolver luego los bancos a quienes nos metieron en este lío? Parece que ése es el camino que llevamos, a menos que una oleada de oposición política dicte otra cosa. En los márgenes de Wall Street se están formando ya rápidamente lo que se llaman «bancos de inversión boutique»[1], dispuestos a calzarse los zapatos de Lehman y Merrill Lynch. Entretanto, los grandes bancos que quedan en pie atesoran fondos con los que reanudar en su día el pago de las colosales primas de bonificación con que se lucraban sus directivos antes del crac.
* * * * *
Que podamos salir de esa crisis de un modo diferente depende mucho de la relación de fuerzas entre las clases, de que la gran mayoría de la población se alce y diga: «¡Ya basta! ¡Cambiemos este sistema!». Cualquier currela (aun en el caso de que sea fontanero o fontanera) tendría buenas razones para decirlo. En Estados Unidos, por ejemplo, los ingresos de las familias se han estancado en general desde la década de los setenta, mientras se acumulaba una inmensa riqueza en manos de los capitalistas. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, los trabajadores han quedado al margen de las ganancias derivadas del aumento de productividad; llevamos treinta años de contención salarial. ¿Cómo y por qué se produjo esto?
Una de las principales barreras para la acumulación continua de capital y la consolidación del poder de la clase capitalista durante la década de los sesenta fue el movimiento obrero organizado: había escasez de mano de obra tanto en Europa como en Estados Unidos; los trabajadores estaban bien organizados, razonablemente bien pagados y tenían influencia política. Sin embargo, el capital pretendía disponer de una oferta de mano de obra más dócil y más barata, para lo que existían varios medios. Uno de ellos era alentar la inmigración; la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que abolió las cuotas según el origen nacional, permitió al capital estadounidense acceder a la población excedente global (hasta entonces tenían ventaja los inmigrantes europeos y blancos en general). A finales de la década de los sesenta el gobierno francés subvencionaba la importación de mano de obra del norte de África, los alemanes recurrían a los turcos, Suecia importaba a yugoslavos y Gran Bretaña importaba a habitantes de su pasado imperio.
Otro método consistía en la invención de tecnologías capaces de ahorrar trabajo, como la robotización en la fabricación de automóviles, que provocaba desempleo. Aunque se aplicaron en cierta medida, suscitaban mucha resistencia por parte de los trabajadores, que insistían en acuerdos sobre la productividad. La consolidación del poder de los monopolios también debilitó la tentación de desplegar nuevas tecnologías, porque los mayores costes laborales podrían cargarse al consumidor con precios más altos (lo que daba lugar a una continua inflación). Las «tres grandes» compañías automovilísticas de Detroit optaron casi siempre por esta solución, hasta que su poder monopolístico quedó finalmente roto por la irrupción de las empresas japonesas y alemanas en el mercado estadounidense del automóvil en la década de los ochenta. La intensificación de la competencia durante toda la década de los setenta obligó a recurrir a las tecnologías de ahorro de trabajo, pero hasta entonces no fue una tendencia tan marcada.
En cualquier caso, aquello no parecía bastante y entre bambalinas acechaba gente como Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el general Augusto Pinochet, armados con la doctrina neoliberal y dispuestos a emplear el poder del Estado para aplastar el movimiento obrero organizado. Mientras que Pinochet y los generales brasileños y argentinos lo hicieron mediante la fuerza militar, Reagan y Thatcher emprendieron una batalla menos dramática pero igualmente eficaz contra los grandes sindicatos, bien directamente –en el caso de Reagan contra los controladores del tráfico aéreo y en el de Thatcher contra los mineros e impresores–, o indirectamente permitiendo el aumento del desempleo. Alan Budd, el principal asesor económico de Thatcher, admitió más tarde que «la política de los años ochenta de combatir la inflación estrangulando la economía y el gasto público fueron una cobertura para derrotar a los trabajadores» y crear así un «ejército de reserva industrial» que socavaría el poder de los sindicatos y permitiría a los capitalistas obtener después grandes beneficios. En Estados Unidos el desempleo creció vertiginosamente como consecuencia de las medidas antiinflacionistas, hasta alcanzar el 10 por 100 en 1982, lo que provocó el estancamiento de los salarios; esto se vio acompañado por una política de criminalización y encarcelamiento de los más pobres con una la población reclusa de más de dos millones de personas en 2000.
El capital también tenía la posibilidad de trasladarse allí donde existía un excedente de mano de obra. En el Tercer Mundo las mujeres del campo se incorporaron a la mano de obra asalariada en todas partes, desde las Barbados a Bangladesh y desde Ciudad Juárez a Dongguan. El resultado fue una creciente feminización del proletariado, la destrucción de los modos de producción campesinos autosuficientes «tradicionales» y la feminización de la pobreza en todo el mundo. El tráfico internacional de mujeres para la esclavitud doméstica y la prostitución se multiplicó al tiempo que más de 2.000 millones de personas, atestadas en infraviviendas, chabolas, favelas y guetos de ciudades insalubres, trataban de sobrevivir con menos de dos dólares al día.
Las corporaciones basadas en Estados Unidos, inundadas de capital excedente, comenzaron de hecho a deslocalizar y trasladar la producción desde mediados de la década de los sesenta, pero ese movimiento no cobró fuerza hasta una década después. A partir de entonces las piezas fabricadas en casi cualquier parte del mundo –preferiblemente allí donde la mano de obra y las materias primas eran más baratas– podían transportarse a Estados Unidos donde se ensamblaban para su venta final cerca del mercado. El «automóvil global» y el «televisor global» se convirtieron en artículos estándar en la década de los ochenta. El capital tenía ahora acceso a la oferta de mano de obra barata en todo el mundo. Añadiéndose a todo ello, el colapso del comunismo, espectacularmente en el exbloque soviético y gradualmente en China, agregó alrededor de 2.000 millones de personas a la fuerza de trabajo asalariada global.
La «globalización» se vio facilitada por una reorganización radical de los sistemas de transporte que reducía los costes del movimiento. La containerización –una innovación clave– permitía que las piezas de automóvil fabricadas en Brasil se ensamblaran en Detroit. Los nuevos sistemas de comunicación permitían la organización precisa de la producción en cadena de mercancías en todo el planeta (novedades de la moda presentadas en París podían ser enviadas casi inmediatamente a Manhattan desde los talleres de trabajo esclavo de Hong Kong). Las barreras artificiales al comercio como las tarifas aduaneras y las cuotas se redujeron drásticamente. Por encima de todo, se creó una nueva arquitectura financiera global para facilitar el flujo internacional de capital líquido allí donde se pudiera emplear con mayor rentabilidad. La desregulación de las finanzas iniciada a finales de la década de los setenta se aceleró a partir de 1986 y se hizo imparable en la década de los noventa.
La disponibilidad de fuerza de trabajo ya no es un problema para el capital, desde hace al menos veinticinco años. Pero una fuerza de trabajo sin poder político significa bajos salarios, y los trabajadores empobrecidos no constituyen un mercado vibrante. La persistente contención salarial plantea por tanto el problema de la falta de demanda para la creciente producción de las corporaciones capitalistas. Se ha superado una barrera para la acumulación de capital –la resistencia obrera– a expensas de crear otra, la insuficiencia del mercado. ¿Cómo se podía entonces superar o eludir esta segunda barrera?
* * * * *
La brecha entre lo que los trabajadores ganaban y lo que podían gastar se cubrió con la aparición de las tarjetas de crédito y las facilidades para el endeudamiento. En 1980 la familia media estadounidense debía alrededor de 40.000 dólares (constantes), pero ahora la deuda es de 130.000 dólares para cada familia, incluyendo las hipotecas. La deuda de las familias ha aumentado vertiginosamente, pero esto requería que las instituciones financieras apoyaran y promovieran las deudas de los trabajadores cuyos salarios no crecían en la misma medida. Al principio lo hacían únicamente con aquellos que contaban con un empleo fijo, pero a finales de la década de los noventa tuvieron que ir más allá porque ese mercado se había agotado, extendiéndolo a los que tenían ingresos más bajos. Se ejerció una considerable presión política sobre instituciones financieras como Fannie Mae y Freddie Mac para que relajaran las condiciones de crédito para todos, y se comenzó a financiar las compras de gente que no tenía ingresos fijos. De no haber sido así, ¿quién habría comprado todas las nuevas casas y pisos que los promotores inmobiliarios estaban construyendo? El problema de la demanda se resolvió temporalmente financiando las deudas de los promotores y de los propios compradores. Las instituciones financieras ¡controlaban así conjuntamente tanto la oferta como la demanda de vivienda!
Lo mismo ocurrió con todo tipo de créditos al consumo, desde la compra de automóviles y cortadoras de césped hasta los regalos de Navidad en Toys “R” Us y Wal-Mart. Todo ese endeudamiento era obviamente arriesgado, pero se podía asumir gracias a la maravillosa innovación financiera de la titulización, que supuestamente disminuía el riesgo al dispersarlo y hasta creaba la ilusión de que había desaparecido. El capital financiero ficticio se hizo con el control y nadie quería ponerle freno porque quienes podían hacerlo parecían estar ganando montones de dinero. En Estados Unidos las contribuciones a los partidos desde Wall Street subieron como la espuma. ¿Recuerdan ustedes la famosa pregunta retórica de Bill Clinton cuando se hizo cargo de la presidencia? «¿Pretenden decirme que el éxito del programa económico y de mi reelección depende de la Reserva Federal y de un puñado de mercaderes de bonos?» Clinton no era sino un rápido aprendiz.
Pero había otra forma de resolver el problema de la demanda: la exportación de capital y el cultivo de nuevos mercados en todo el mundo. Esta solución, tan vieja como el propio capitalismo, fue emprendida con vigor redoblado desde la década de los sesenta en adelante. Los bancos de inversión de Nueva York, entonces inundados de petrodólares excedentes de los países del Golfo y desesperados por hallar nuevas oportunidades de inversión en una época en la que el potencial de inversión rentable en Estados Unidos estaba exhausto, se dedicaron a prestar masivamente a países en desarrollo como México, Brasil, Chile y hasta Polonia, porque, como decía Walter Wriston, presidente y director ejecutivo del Citibank, los países no pueden desaparecer; uno siempre sabe dónde encontrarlos en caso de dificultades.
Las dificultades surgieron pronto, con el estallido de la crisis de la deuda soberana en la década de los ochenta. Más de 40 países, principalmente latinoamericanos y africanos, se vieron en problemas para pagar sus deudas cuando los tipos de interés aumentaron repentinamente a partir de 1979. México amenazó con la suspensión de pagos en 1982. Estados Unidos revigorizó apresuradamente el Fondo Monetario Internacional (que el gobierno de Reagan había tratado de desmantelar en 1981 ateniéndose a la ortodoxia neoliberal más estricta) como comité disciplinario global encargado de asegurar que se devolviera el dinero a los bancos mediante los «programas de ajuste estructural» que proliferaron a partir de entonces por todo el mundo. El resultado fue una marea creciente de «riesgo moral» en las prácticas crediticias de los bancos internacionales. Durante un tiempo esas prácticas tuvieron mucho éxito. En el vigésimo aniversario del rescate de México los principales directivos de Morgan Stanley lo alabaron como «un factor que apuntaló una creciente confianza de los inversores en todo el mundo y que contribuyó a impulsar el crecimiento del mercado de finales de la década de los noventa, así como la sobresaliente expansión económica en Estados Unidos». La estrategia de salvar los bancos a costa del pueblo daba maravillosos resultados… para los banqueros.
Para que todo esto fuera verdaderamente eficaz, había que construir un sistema globalmente entrelazado de mercados financieros. En Estados Unidos las restricciones geográficas sobre la banca se fueron desmantelando paso a paso desde finales de la década de los setenta. Hasta entonces todos los bancos, excepto los de inversión –que estaban legalmente separados de las instituciones de depósito–, se veían limitados a operar dentro de un solo Estado, y la financiación de las hipotecas quedaba a cargo de las compañías de crédito y ahorro, que se mantenían separadas de los bancos de depósito. Pero la integración financiera de los mercados nacionales y globales parecía vital, y esto llevó en 1986 a la vinculación de los mercados globales financieros y de valores. El Big Bang, como se le llamó entonces, unió a Londres y Nueva York e inmediatamente después a todos los mercados financieros importantes del mundo en un único sistema comercial. A partir de entonces, los bancos podían operar libremente por encima de las fronteras (en 2000 la mayoría de los bancos mexicanos eran de propiedad extranjera y HSBC [Hongkong and Shanghai Banking Corporation] estaba en todas partes, proclamándose orgullosamente como «el banco local del mundo [sic]»). Esto no significa que no hubiera barreras a los flujos internacionales de capital, pero las técnicas y logísticas se habían relajado mucho. El dinero líquido podría recorrer más fácilmente el mundo en búsqueda de lugares donde la tasa de ganancia fuera mayor. La suspensión en 1999 de la distinción entre bancos de inversión y bancos de depósito que estaba en vigor en Estados Unidos desde la Ley Glass-Steagall de 1933 integró aún más todo el sistema bancario en una única red gigantesca de poder financiero.
Pero, a medida que el sistema financiero se globalizaba, la competencia entre centros financieros –principalmente en Londres y Nueva York– se cobraba su peaje coercitivo. Las ramas de bancos internacionales como Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, RBS y HSBC internalizaron la competencia. Si el régimen regulador británico era menos estricto que el estadounidense, las ramas establecidas en la City de Londres realizaban negocios con más facilidad que Wall Street. Como los negocios lucrativos se desplazaban naturalmente allí donde el régimen regulador era más laxo, crecía la presión política sobre los reguladores para que aflojaran la manija. Michael Bloomberg, el billonario alcalde de Nueva York, encargó en 2005 un informe que concluía que la excesiva regulación estadounidense amenazaba el futuro del sector financiero de su ciudad. Todos los círculos de Wall Street y el «partido de Wall Street» en el Congreso pregonaron a los cuatro vientos aquellas conclusiones.
* * * * *
El éxito de la política de contención salarial a partir de 1980 permitió a los ricos enriquecerse mucho más aún. Se nos dice que eso es bueno porque los ricos invertirán en nuevas actividades (evidentemente, después de satisfacer su necesidad competitiva de consumo de lujo). Bueno, sí, invierten pero no necesariamente en la producción. La mayoría de ellos prefiere invertir en títulos, por ejemplo en la bolsa, con lo que las acciones suben y vuelven a invertir en ellas, sin tener en cuenta cómo les va a las empresas en las que invierten (¿recuerda alguien aquellas predicciones de finales de la década de los noventa de que el índice Dow Jones llegaría a 35.000 puntos?). La bolsa funciona como una pirámide de Ponzi, haya o no un Bernie Madoff que lo pretenda deliberadamente. Los ricos compran todo tipo de activos, incluidas acciones, propiedades inmobiliarias, recursos, petróleo, contratos de futuros y objetos de arte. También invierten en capital cultural mediante el patrocinio de museos y todo tipo de actividades culturales (convirtiendo así el llamado «sector cultural» en un terreno privilegiado para el desarrollo económico urbano). Cuando Lehman Brothers se fue a pique, el Museo de Arte Moderno de Nueva York perdió un tercio de sus ingresos por patrocinio.
Surgieron nuevos mercados insólitos impulsados por lo que se conoció como «sistema bancario en la sombra», que permitían invertir en «permutas de incumplimiento crediticio» (credit default swaps o CDS), derivados sobre el tipo de cambio de las monedas y cosas parecidas. El mercado de futuros lo abarcaba todo, desde las transacciones comerciales sobre «derechos de emisión» de gases contaminantes hasta las apuestas sobre el tiempo; de hecho creció prácticamente desde la nada en 1990 a unos 250 billones de dólares en 2005 (el producto total del planeta sólo alcanzaba entonces 45 billones de dólares) y quizá hasta 600 billones de dólares en 2008. Los inversores podían ahora invertir en derivados de valores y en último término hasta en derivados de los contratos de seguros sobre los derivados de valores. En ese ambiente prosperaron los fondos de inversión de alto riesgo [hedge funds], con enormes beneficios para quienes invertían en ellos. Sus gestores amasaron enormes fortunas (más de 1.000 millones de dólares como remuneración personal anual para varios de ellos en 2007 y 2008, y hasta tres millardos de dólares para los principales ganadores).
Se generalizó así la tendencia a invertir en bolsa. Desde la década de los ochenta han venido apareciendo periódicamente informes que sugerían que muchas grandes corporaciones no financieras estaban haciendo más dinero en sus operaciones financieras que en la fabricación de objetos reales, por ejemplo, en la industria del automóvil. Al frente de esas empresas había ahora más contables que ingenieros y sus divisiones financieras, encargadas de los créditos a los consumidores, eran altamente rentables. La corporación financiera creada por General Motors[2], que hasta entonces se ocupaba principalmente del lucrativo negocio de financiar la compra de automóviles, se convirtió pronto en uno de los mayores propietarios privados de hipotecas inmobiliarias. Pero lo que es aún más importante: el intercambio interno en el seno de una corporación que producía piezas de automóvil en el mundo entero permitía manipular en distintas monedas los precios y las declaraciones de beneficios, realizando estas últimas en los países donde los tipos impositivos eran más bajos y aprovechando las fluctuaciones de las monedas para obtener colosales ganancias, aunque también debían protegerse frente a eventuales movimientos inesperados en los tipos de cambio.
El colapso en 1973 del sistema de tipos de cambio fijos de la década de los sesenta dio lugar a una mayor volatilidad de los tipos de cambio entre las monedas. Durante la década de los setenta se constituyó en Chicago un nuevo mercado de futuros sobre las monedas, aunque había reglas estrictas para el juego. Luego, hacia finales de la década de los ochenta, para contrarrestar la volatilidad, se extendió la práctica de la cobertura [hedging] (adquisición o venta de acciones, índices, opciones, futuros, etc., relacionados con aquel cuyo riesgo se pretende cubrir; en el caso de los tipos de cambio, se apuesta en los dos sentidos, al alza y a la baja). Surgió un mercado over the counter al margen de los marcos reguladores y de sus reglas, en el que las dos partes debían ponerse de acuerdo sobre las modalidades de liquidación del instrumento financiero negociado. A partir de ahí se desencadenó durante la década de los noventa una avalancha de nuevos productos financieros –permutas de incumplimiento crediticio, derivados sobre el tipo de cambio de las monedas, permutas de los tipos de interés y muchos otros– que acabaron constituyendo todo un sistema bancario en la sombra, totalmente desregulado, en el que se volcaron muchas empresas. Si ese sistema podía funcionar en Nueva York, ¿por qué no también en Londres, Fráncfort, Zúrich o Singapur? ¿Y por qué limitar su actividad a los bancos? Se suponía que Enron se dedicaba a la generación y distribución de energía, pero pronto se enfrascó en el comercio de futuros de la energía, hasta el punto de que, cuando fue a la quiebra en 2002, se demostró que no era más que una compañía comercial de derivados entrampada en mercados de alto riesgo.
Dado que lo sucedido parece increíblemente opaco, permítaseme contar una anécdota para ilustrarlo. Un joven de veintinueve años, Andy Krieger, quien había tenido cierto éxito comercial operando con futuros monetarios en el banco de inversiones Salomon Brothers, se incorporó a la firma Bankers Trust en 1986 justo a tiempo para participar en el Big Bang. Encontró una fórmula matemática clara para prever los movimientos en los tipos de cambio y obtener grandes beneficios en el mercado de divisas, que manipulaba mediante opciones de compra de un gran volumen de determinada moneda en cierta fecha futura, lo que atraía a otros operadores a comprar esa moneda tan rápidamente como podían. Krieger les vendía entonces la cantidad que había comprado antes de que subiera su precio y a continuación cancelaba su opción; aunque perdía el depósito sobre ésta, hacía un gran negocio con la diferencia entre lo que había pagado y el precio de venta; pero, si podía hacerlo, es porque se trataba de intercambios over the counter, esto es, contratos privados fuera del marco del mercado de futuros monetarios (IMM) de Chicago. Realizaba grandes operaciones –apostando en una ocasión el valor total de la producción de kiwis en Nueva Zelanda, lo que llevó al pánico al gobierno neozelandés– y consiguió alrededor de 250 millones de dólares de beneficios en 1987, un año de crisis financiera en el que el resto de Bankers Trust tuvo pérdidas, de forma que consiguió al parecer mantener la firma por sí solo. Le habían prometido una bonificación del 5 por 100, lo que en aquella época habría sido una suma enorme y, cuando sólo recibió tres millones de dólares, dimitió «por principio». Entretanto Bankers Trust, sin comprobar sus cifras, realizó declaraciones tranquilizadoras sobre su rentabilidad para impulsar al alza su cotización en bolsa. Las cifras de Krieger resultaron erradas en 80 millones de dólares, pero, en lugar de admitir que su rentabilidad se había volatilizado, el banco intentó todo tipo de prácticas contables «creativas» para encubrir la diferencia antes de tener que admitir al final la pifia cometida.
Repasemos ciertos elementos del cuento. En primer lugar, el comercio desregulado over the counter permite todo tipo de innovaciones financieras y prácticas oscuras con las que sin embargo se puede ganar mucho dinero. En segundo lugar, los bancos apoyan tales prácticas, aunque no las entiendan (en particular, las matemáticas), porque a menudo son mucho más rentables que los negocios ordinarios y con ellas mejoran la cotización de sus acciones. En tercer lugar entra en el cuadro la contabilidad creativa y, en cuarto lugar, la valoración de los activos mediante las prácticas contables habituales es extremadamente incierta en mercados volátiles. Por último, toda la operación fue diseñada y llevada a la práctica por un joven operador cuyas habilidades parecían situarlo en una categoría especial. Frank Partnoy, en su relato de los hechos Infectious Greed[Codicia Infecta] (publicado, obsérvese, en 2003), escribe:
En unos pocos años los reguladores habían perdido el limitado control que podían tener sobre los intermediarios de mercado; éstos habían perdido el limitado control que pudieran haber tenido sobre los directivos de las empresas, y éstos habían perdido el limitado control que tenían sobre sus empleados. La cadena de pérdida de control llevó a una asunción de riesgos exponencial en muchas empresas, en gran medida a espaldas del gran público. Dicho simplemente, la apariencia de control en los mercados financieros era una ficción.
Al elevarse la cotización de las acciones y otros títulos, el impulso se transmitía a toda la economía. Las acciones eran una cosa, pero la propiedad inmobiliaria era otra. Comprar una vivienda en Manhattan o incluso alquilarla se hizo imposible a menos que uno se endeudara increíblemente. Todos quedaron atrapados en esa inflación de activos, incluidos los trabajadores cuyos ingresos no aumentaban. Si los millonarios podían hacerlo, ¿por qué no un trabajador que podía comprarse una casa con créditos fáciles y hacer uso de ella como si se tratara de un cajero automático para cubrir las emergencias sanitarias, enviar a los niños al instituto o realizar un crucero por el Caribe?
Pero la inflación de activos no podía durar eternamente. Ahora le toca a Estados Unidos experimentar el dolor de la caída de valores, si bien los políticos estadounidenses hacen cuanto pueden por exportar su perversa versión del capitalismo al resto del mundo.
* * * * *
En el capitalismo, la relación entre representación y realidad siempre ha sido problemática. La deuda está relacionada con el valor futuro de bienes y servicios y siempre incluye una apuesta que se expresa en el tipo de interés, una tasa de descuento hacia el futuro. El aumento de la deuda desde la década de los setenta está relacionado con un problema subyacente clave que yo llamo «el problema de la absorción del capital excedente». Los capitalistas siempre producen excedente en forma de beneficio, una parte del cual están obligados a recapitalizar y reinvertir para seguir compitiendo. Pero esto requiere que encuentren nuevas oportunidades de inversión rentables.
El eminente economista británico Angus Maddison ha pasado toda su vida reuniendo datos históricos de la acumulación de capital. En 1820 –calcula– la producción total de bienes y servicios en la economía capitalista mundial ascendía a 694 millardos de dólares (en dólares constantes de 1990). En 1913 esa cantidad había aumentado hasta 2,7 billones de dólares; hacia 1950 era de 5,3 billones de dólares; en 1973 alcanzó los 16 billones de dólares, y en 2003 casi 41 billones. El Informe sobre el Desarrollo más reciente del Banco Mundial, el de 2009, sitúa la cifra (en dólares corrientes) en 56,2 billones de dólares, de los que Estados Unidos aporta 13,9 billones de dólares. Eso supone en promedio, durante toda la historia del capitalismo, una tasa de crecimiento compuesto en torno al 2,25 por 100 anual (negativa durante la década de los treinta, y mucho más alta –aproximadamente del 5 por 100– en el periodo 1945-1973). Entre los economistas y en la prensa financiera existe cierto consenso en que una economía capitalista «saludable», en la que la mayoría de los capitalistas puedan obtener un beneficio razonable, se expande con una tasa (acumulativa) del 3 por 100 anual. Con un crecimiento por debajo de esa cifra se considera que la economía está estancada y, si baja del 1 por 100 se habla de recesión y crisis (muchos capitalistas no obtienen beneficios).
El primer ministro británico Gordon Brown, en un brote de optimismo injustificado, argumentó a finales del otoño de 2009 que podíamos esperar que la economía mundial volviera a duplicarse en los próximos veinte años, y Obama también espera que volvamos al 3 por 100 de crecimiento «normal» en 2011. Si fuera así, la producción mundial estaría por encima de los 100 billones de dólares en 2030. Eso significa que habría que encontrar oportunidades de inversión rentable para tres billones de dólares más, lo que constituye una exigencia muy considerable.
Pensémoslo ahora de esta forma. Cuando el capitalismo consistía principalmente en la actividad fabril en un radio de unas 50 millas en torno a Manchester y Birmingham en Inglaterra y un puñado de lugares más en 1750, la acumulación aparentemente sin fin del capital con una tasa acumulativa del 3 por 100 anual no suponía un gran problema. Pero, si pensamos en un crecimiento acumulativo sin fin en relación, no sólo con todo lo que se hace en Norteamérica, Oceanía y Europa, sino también en el este y sudeste de Asia, así como en gran parte de la India y Oriente Medio, Latinoamérica y áreas significativas de África, la tarea de mantener el capitalismo creciendo a esa tasa acumulativa parece sobrecogedora. Pero ¿por qué el 3 por 100 de crecimiento presupone un 3 por 100 de reinversión? Éste es un enigma que merece cierto estudio. (¡Mantengánse atentos!)
Desde la crisis de 1973-1982, en particular, se ha venido generando un grave problema sobre cómo absorber cantidades cada vez mayores de excedente de capital en la producción de bienes y servicios. Durante los últimos años autoridades monetarias como el FMI han comentado repetidamente que «el mundo está inundado de liquidez excedente», esto es, que hay una creciente masa de dinero a la espera o en busca de oportunidades de inversión rentable. Volviendo a la crisis de la década de los setenta, en los países del Golfo se amontonaron grandes excedentes de dólares como resultado de la subida del precio del petróleo. Éstos se reintrodujeron entonces en la economía global a través de los bancos de inversión de Nueva York, que los prestaron durante un tiempo a los países en desarrollo hasta que estalló la crisis de la deuda del mundo subdesarrollado en la década de los ochenta.
El capital absorbido en la producción ha sido cada vez menor (a pesar de lo que viene sucediendo en China) porque los márgenes de beneficio en ella comenzaron a caer tras una breve recuperación en la década de los ochenta. En un intento desesperado de hallar nuevos nichos donde invertir el capital excedente, por todo el mundo se extendió una vasta oleada de privatizaciones amparada en el dogma de que las empresas públicas son por definición ineficientes y abúlicas y que la única forma de mejorar su rendimiento es transferirlas al sector privado. Ese dogma no resiste un examen detallado; algunas empresas públicas son efectivamente ineficientes, pero otras no lo son. Compárese por ejemplo la red ferroviaria francesa con la británica o la estadounidense, patéticamente privatizadas. Posiblemente no hay ningún sistema sanitario más ineficiente y manirroto que el estadounidense basado en los seguros privados (Medicare, el segmento público, tiene costes mucho más bajos). No importa. Los sectores a cargo del Estado, según reza el mantra, debían abrirse al capital privado que no tenía otro lugar donde ir, y servicios públicos como el suministro de agua, electricidad, telecomunicaciones y transportes –por no hablar de la vivienda, la educación y la sanidad públicas– tenían que recibir alborozadamente las bendiciones de la empresa privada y la economía de mercado. En algunos casos se han obtenido efectivamente mejoras en la eficiencia pero en otros no, y lo que quedó patente, en cualquier caso, fue que los empresarios que se apoderaban de esos activos públicos, normalmente a un precio rebajado, se hacían rápidamente milmillonarios. El mexicano Carlos Slim Helú, considerado por la revista Forbes el hombre más rico del mundo en 2010 y 2011, dio su gran golpe con la privatización del sistema de telecomunicaciones en México a principios de la década de los noventa. La oleada de privatizaciones en ese país, cuyo nivel de pobreza relativa es el más alto de la OCDE, catapultó en poco tiempo a otros varios mexicanos a la lista de los más ricos de Forbes. Del mismo modo, la terapia de choque impuesta por el FMI en Rusia entregó en pocos años el control de casi la mitad de la economía a siete oligarcas (con los que Putin viene lidiando desde entonces).
A medida que iba entrando más capital excedente en la producción durante la década de los ochenta, particularmente en China, la intensificada competencia entre los productores comenzó a ejercer una presión a la baja sobre los precios (como se ve en el fenómeno Wal-Mart, donde los precios para los consumidores estadounidenses son cada vez más bajos). Los beneficios comenzaron a caer desde 1990, poco más o menos, a pesar de la abundancia de mano de obra con bajos salarios (esa combinación de bajos salarios con bajos beneficios resulta peculiar). Como consecuencia, el dinero se volcaba cada vez más en la especulación financiera, porque era allí donde se obtenían mayores beneficios. ¿Por qué invertir en la producción para obtener escasos beneficios, cuando uno puede pedir un crédito en Japón con un 0 por 100 de interés e invertirlo en Londres al 7 por 100, protegiendo además su inversión frente a una eventual modificación nociva en el tipo de cambio entre el yen y la libra esterlina? En cualquier caso, fue entonces cuando se afianzó la inflación de la deuda y el nuevo mercado de derivados que, junto con la infausta burbuja de las firmas punto.com de internet, absorbían grandes cantidades de capital excedente. ¿Por qué preocuparse por invertir en la producción cuando aquello funcionaba tan bien? Fue entonces cuando comenzó a manifestarse verdaderamente la tendencia a la financiarización presente en las crisis más profundas del capitalismo.
La tasa de crecimiento compuesto del 3 por 100 se está encontrando con serias restricciones. Las hay medioambientales, de mercado, de rentabilidad, espaciales (sólo quedan por colonizar plenamente para la acumulación de capital zonas sustanciales de África, que ya se han visto devastadas por la explotación de sus recursos naturales, junto con algunas regiones remotas del interior de Asia y Latinoamérica).
El giro hacia la financiarización desde 1973 nació de la necesidad. Ofrecía una vía para superar, aunque fuera provisionalmente, el problema de la absorción de excedente. Pero ¿de dónde venía ese excedente de capital líquido? Durante la década de los noventa la respuesta estaba clara: del aumento de apalancamiento. Los bancos solían prestar, digamos, el triple del valor de sus depósitos, basándose en la suposición admisible de que los depositantes nunca reclamarían su dinero todos al mismo tiempo; si eso sucediera, el banco tendría que echar el cierre casi con seguridad, porque nunca tendrá dinero suficiente a mano para cubrir todas sus obligaciones. Desde la década de los noventa, los bancos elevaron la proporción deuda/depósitos, a menudo prestándose entre sí; el sector bancario se endeudó más que ningún otro sector de la economía. En 2005 la proporción de apalancamiento llegó a un asombroso 30 a 1. No es de extrañar pues que el mundo pareciera estar inundado de liquidez excedente. El capital ficticio excedente creado por el sistema bancario ¡estaba absorbiendo el excedente real! Parecía como si la comunidad bancaria se hubiera retirado al ático del capitalismo, donde fabricaba montañas de dinero comerciando y apalancándose entre sí sin preocuparse en absoluto por lo que estuviera haciendo el pueblo trabajador que vivía en los sótanos.
Pero, cuando un par de bancos se vieron con problemas, la confianza entre ellos se erosionó y la liquidez apalancada ficticia se evaporó. Comenzó el desapalancamiento, generando enormes pérdidas y devaluaciones del capital bancario. A los que vivían en los sótanos les quedó claro entonces lo que los habitantes del ático habían estado haciendo durante los últimos veinte años.
Las decisiones gubernamentales han exacerbado el problema en lugar de mitigarlo. El término «rescate nacional» es muy inadecuado. Con el dinero de los contribuyentes se rescata a los bancos, a la clase capitalista, perdonándoles sus deudas y sus transgresiones pero sólo a ellos; en Estados Unidos, hasta el momento al menos, no se rescata a los propietarios de casas que se han visto desahuciados ni a la población en general. Y los bancos están utilizando el dinero, no para prestarlo a nadie, sino para reducir su apalancamiento y comprar otros bancos; están demasiado ocupados consolidando su poder. Ese trato desigual ha suscitado un estallido de indignación populista de quienes viven en los sótanos contra las instituciones financieras, aunque la derecha y la mayoría de los medios fustiguen la irresponsabilidad de los hipotecados que pretendían vivir por encima de sus posibilidades. Se han propuesto algunas medidas, tibias y tardías, para ayudar a alguna gente y aplacar lo que podría ser una seria crisis de legitimación para la clase capitalista en el poder. Pero ¿podremos volver a la economía impulsada por el crédito una vez que los bancos comiencen a prestar de nuevo? Y, si no, ¿por qué no?
* * * * *
Durante los últimos treinta años se ha producido una espectacular reconfiguración de la geografía de la producción y el emplazamiento del poder político-económico. Al final de la Segunda Guerra Mundial todos entendían que la competencia intercapitalista y el proteccionismo del Estado habían desempeñado un importante papel en las rivalidades que habían llevado a la guerra. Para restablecer y mantener la paz y la prosperidad, había que crear un marco más abierto y seguro para las negociaciones políticas internacionales y el comercio, un marco del que todos pudieran en principio beneficiarse. La principal potencia capitalista de la época, Estados Unidos, aprovechó su posición dominante para crear, junto con sus principales aliados, un nuevo marco para el orden global. Forzó la descolonización y el desmantelamiento de los antiguos imperios (británico, francés, neerlandés, etc.) y apadrinó el nacimiento de las Naciones Unidas y los acuerdos de Bretton Woods en 1944 que definían las reglas del comercio internacional. Cuando estalló la Guerra Fría, Estados Unidos utilizó su poderío militar para ofrecer («vender») protección a los Estados que elegían alinearse en el mundo «libre».
En resumen, Estados Unidos asumió el papel de potencia hegemónica del mundo no comunista, al frente de una alianza global para mantener la mayor parte posible del mundo abierta para la absorción de capital excedente. Promovía así su propia agenda al tiempo que parecía actuar en pro del bien universal. El apoyo que ofreció para estimular la recuperación capitalista en Europa y Japón inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial fue un claro ejemplo de esa estrategia. Prevalecía mediante una combinación de coerción y consentimiento.