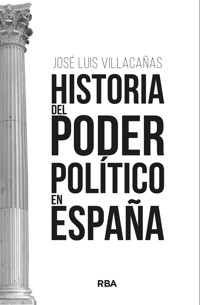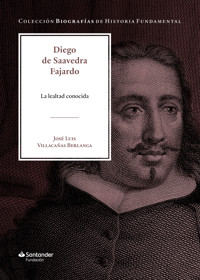
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fundación Banco Santander
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Colección Biografías de Historia Fundamental
- Sprache: Spanisch
El profesor José Luis Villacañas Berlanga indaga en este libro en la vida y obra del escritor y diplomático Diego de Saavedra Fajardo, testigo excepcional de un momento decisivo en la historia de España caracterizado por los conflictos bélicos en Europa y el declive de la casa de Austria. Y, aunque ignoramos algunos de sus datos biográficos, perdidos quizá irremediablemente en el transcurso del tiempo, y su obra completa, escrita de forma apresurada en caminos y pensiones, sí sabemos lo suficiente como para reconocer su plural talento, su afilado ingenio y su profunda inteligencia. Pero, ante todo, Saavedra fue un hombre leal a su nación y a su rey en las circunstancias más adversas, y eso es lo que el autor ha querido destacar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 656
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diego
de Saavedra
Fajardo
La lealtad conocida
José Luis Villacañas Berlanga
Colección Biografías de Historia Fundamental
Colección Biografías de Historia Fundamental
Responsable de la colección: Francisco Javier Expósito Lorenzo
Cuidado de la edición: Tatiana Blanco Parrilla
Diseño: Estudio Pep Carrió
Conversión a libro electrónico: CYAN, Proyectos Editoriales, S.A.
© De esta edición: Fundación Banco Santander, 2025
© Del texto: José Luis Villacañas Berlanga, 2025
Imagen de cubierta: Detalle de Retrato de Diego de Saavedra Fajardo, de Francisco Ramos y Fernando Selma. Biblioteca Nacional de España
Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros medios, sin el consentimiento previo y por escrito de Fundación Banco Santander. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de un delito contra la propiedad intelectual.
ISBN: 978-84-17264-64-2
Accede al contenido audiovisualsobre Diego de Saavedra Fajardo
Índice
Prólogo: Saavedra como vínculo de amistad
Capítulo I: El hidalgo de Aljezares
Capítulo II: Saavedra se ríe del mundo literario
Capítulo III: Amor y melancolía
Capítulo IV: Diplomático en tono menor
Capítulo V: Saavedra presenta sus credenciales
Capítulo VI: Entre dos grandes de España
Capítulo VII: Comienza la aventura alemana
Capítulo VIII: El imperio sin Wallenstein
Capítulo IX: Saavedra se camufla de francés
Capítulo X: El imperio se ordena
Capítulo XI: Saavedra, teórico de la neutralidad
Capítulo XII: De dieta en dieta hasta las «Empresas»
Capítulo XIII: De nuevo, Ratisbona
Capítulo XIV: La rota de Rocroi
Capítulo XV: La última misión
Capítulo XVI: Despedida de Münster
Capítulo XVII: «Locuras de Europa»
Capítulo XVIII. Conclusión: Saavedra y la idea de una monarquía nacional hispana
Bibliografía
Honrando al rey, honran a sí mismos,
e a la tierra donde son,
e fazen lealtad conoscida.
Las Siete Partidas, L.17, tit.13.
Diego de Saavedra Fajardo, Empresas políticas, Empresa 58
Prólogo: Saavedra como vínculo de amistad
Como personalidad central de la inteligencia hispana, Saavedra fue identificado por todas las generaciones de intelectuales españoles como un testigo privilegiado del destino de la casa de Austria, que de manera tan profunda determinó la historia de España. Más joven que Lope de Vega y que Góngora, casi coetáneo de Quevedo y mayor que Calderón y Gracián, Saavedra se sitúa en el corazón mismo del Siglo de Oro. Y, en realidad, ocupa un lugar central en su despliegue si hemos de recordar sus logros estilísticos, equilibrados, clasicistas, lejanos de las exageraciones expresivas de conceptistas y de culteranistas, pero capaz de conceptos precisos y de elaboraciones complejas de la tradición. El suyo es el Barroco de la empresa como destilado del saber clásico intuido de forma fulgurante en una figura, cuya teoría se expone nítida tras el examen escéptico de la tradición. En su misma generación, Solórzano Pereira lo imitaría en sus Emblemata.
Este elemento clasicista, que muestra su voluntad de atenerse a la naturaleza de las cosas y a la razón natural, es decisivo para comprender que gustara a los ilustrados tempranos, como Gregorio Mayans, y a los tardíos, como Juan Sempere y Guarinos, que habría de incluirlo como punto de partida en su Biblioteca española económico-política. Incluso antes que los ilustrados, aunque ya en su espíritu, Saavedra llamó la atención de Baruch Spinoza, que tenía a mano la Corona gótica en su biblioteca junto con las obras de Góngora y Quevedo y de aquel Antonio Pérez tan discutido. Desde los ilustrados y liberales valencianos y alicantinos —tan cercanos a Murcia— del primer tercio del siglo XIX, era inevitable que Saavedra mereciera la atención del continuador de ese espíritu y conocedor profundo de las tradiciones literarias hispanas como fue Azorín, que nos dejó su exquisita semblanza. Por supuesto, la centralidad de Saavedra para todos los que siguieron anclados en el ideal austracista de monarquía siempre estuvo viva y sus huellas se pueden ver en el pensamiento de Ramiro de Maeztu. Y cuando los exiliados más centrados de la Segunda República comenzaron su aproximación a las realidades españolas posteriores a la Guerra Civil, como Francisco Ayala, lo hicieron mostrando su admiración por Saavedra y su defensa de la virtud cívica y de la prudencia política. Luego, como todas las cosas de aquel tiempo de Dictadura, Saavedra pasó a ser leído por los hombres del régimen, con interpretaciones sesgadas, y así fue mencionado con frecuencia por Diego Sevilla Andrés, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia durante la posguerra. Por supuesto, el Manuel Fraga que aspiraba a la carrera diplomática le dedicó a su acción internacional un amplio estudio, más generoso que cuidado, más erudito que ordenado. Entre todos los que profesaron durante aquellos años de la Dictadura el derecho político, la filosofía política o la historia intelectual, desde Tierno Galván a José Antonio Maravall, las referencias a Saavedra fueron frecuentes. De todas ellas destaca la aproximación de Francisco Morillo Ferrol, sistemática y ordenada. En Murcia también sigue vigente la interpretación conservadora de Saavedra, donde Jerónimo Molina fundó la revista Empresas políticas, de inocultable vínculo con Saavedra. Pero, en general, en la época democrática, Saavedra pasó a ser objeto de estudio de los filólogos y de los historiadores de la literatura. Aquí se debe citar la obra de Jorge García López, de la Universidad de Gerona, y de su discípula, Sònia Boadas, con ediciones decisivas de su obra.
De esta historia, el lector podrá encontrar referencias en la bibliografía que cierra este volumen. Sin embargo, este libro no es un estudio sobre la historia de la recepción de Saavedra y por eso no nos podemos ocupar de todas estas noticias. No es lo que merece urgentemente Saavedra Fajardo. Lo que me parece necesario es una reivindicación integral de su figura intelectual, de su estilo humano, de su personalidad. Saavedra debe dar el salto desde el lugar de la referencia culta, la cita oportuna, la ocasión de lucimiento, a una posición central en la historia de la inteligencia hispana. Saavedra es de la estirpe de Vives y de Mayans, de los imprescindibles. No basta con citas fragmentarias, con estudios parciales de su vida y de su obra, con ediciones precisas de sus obras. Necesitamos un estudio de su personalidad y trayectoria, un relato de su testimonio en el momento más delicado de la historia hispana y una exposición fundamental de su idea central. Necesitamos presentar el caso Saavedra Fajardo como significativo de nuestra intelectualidad justo en el momento de la cristalización de la época moderna, esa que se acabó constituyendo tras el largo tiempo de la Reforma en la estabilización que siguió a la paz de Westfalia.
Saavedra conoció bien esta época de la monarquía Austria y se esforzó lealmente, con una fidelidad férrea al interés público y a la razón de Estado, en preparar el futuro de lo único que era viable en aquel siglo, una monarquía nacional dirigida por el infante Baltasar Carlos, el heredero anhelado de Felipe IV. Esa aspiración y esa esperanza le permitieron no caer en el desengaño final de un Gracián. Para preparar esa idea política nos entregó ese libro central de nuestro Barroco que es Empresas políticas. Como fruto de la experiencia de Saavedra en asuntos de Estado, expondremos sus ideas centrales en la conclusión de este libro.
El caso de Saavedra Fajardo, inolvidable por lo ejemplar y meritorio, es el que presenta este libro. Algo más que una mera biografía y algo menos que una exposición de todo su pensamiento, el lector encontrará aquí la semblanza de una personalidad y de un psiquismo, el propio de una mentalidad hidalga de aquella España de la primera mitad del siglo XVII, que, sin embargo, entró en intenso contacto con las realidades europeas y logró una forma de ser fiel a sus tradiciones al tiempo que se abría sin dogmatismos a los avances que observó a su paso. Un escepticismo propedéutico y metódico, una forma de examen —«quien no duda no puede conocer la verdad», dice la Empresa 51—, permite a Saavedra escrutar todas las realidades de su tiempo y extraer el núcleo de sentido compatible con su sentido común, forjado en la naturaleza de las cosas y en su propia tradición. Aunque pertenece al Barroco, y sabe comprender que la sombra da luz a la pintura logrando un «arte tan maravillosa», Saavedra huye de los mundos alucinados y construye con su escepticismo metódico el sólido buen sentido. Que su mirada no forme parte de la historia de nuestro sentido común como pueblo es perjudicial. Eso es lo que ofrece este libro, elevar a Saavedra como episodio relevante de la inteligencia hispana moderna. Si no se hubiera interrumpido aquella tradición de Fernán Pérez de Guzmán o de Hernando del Pulgar, diría que este libro desea ofrecer la generación y semblanza de un hombre claro, fiel y leal, de un español tan íntegro como crítico y de un europeo amante de la paz.
Me permitirá el amable lector que acabe con una referencia biográfica. Cuando en el año 1999 fundamos en la Universidad de Murcia la Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico, no tomábamos una decisión precipitada. Era la consecuencia de una meditación madura sobre esa centralidad que Saavedra merece. La decisión de aquel pequeño grupo de universitarios partía de un estudio pormenorizado de su obra. Esa fue la razón, y no solo la vinculación de nuestro grupo con aquella tierra ni la centralidad de don Diego en la historia de Murcia. Desde 1999 a 2009 ese grupo de investigadores hicimos un esfuerzo notable, y en poco tiempo la cantidad de materiales y de textos disponibles en la biblioteca fue importante. No puedo evitar la emoción cuando me acuerdo de aquellos momentos en que Antonio Rivera y yo mismo estábamos al frente de un equipo que crecía con becarios y doctorandos. Nuestro mundo intelectual circulaba alrededor de esta figura. La revista Res Publica, que fundamos en aquellos días, tenía la impronta clásica y romana de don Diego. Luego vino la colección de pensamiento político en la editorial Biblioteca Nueva, del entrañable Antonio Roche, él también vinculado a Murcia, que nos acogió con un cariñoso interés que sembró una fuerte amistad. Con nuestro viejo amigo Enrique Ujaldón preparamos para la editora regional Tres Fronteras la edición de los opúsculos de Saavedra con el título de Rariora et minora, y una reedición de Corona gótica. Finalmente, le dedicamos un congreso memorable, que vio la luz con un número doble de Res Publica. Nuestra asociación con el entrañable historiador Juan José Ibáñez nos permitió seguir de cerca sus investigaciones en los contextos de las luchas entre Francia y España. Al final, nuestra querida amiga Belén Rosa de Gea hizo una tesis relevante sobre su pensamiento político que constituye todavía el mejor estudio sobre su filosofía, y eso sin olvidar la referencia a Saavedra que permanece firme en la obra de Juan Sempere y Guarinos, que nuestro grupo encomendó a Rafael Herrera.
Saavedra nos ha sido cercano durante el último cuarto de siglo, ya fuera en Murcia, ya fuera en Madrid, y éramos conscientes de que nuestra percepción de las cosas de España estaba marcada por él, por su influencia y por su figura. Nos apasionaba su inteligencia, su ecuanimidad, su buen juicio, su escepticismo bien fundado, su espíritu crítico; pero también sus virtudes morales, su capacidad de resistencia, su entrega y, sobre todo, su lealtad a una idea, la construcción de una monarquía nacional que supiera atender los intereses públicos del Estado antes que los intereses particulares de la casa de Austria. Por supuesto, él no quería separar ambas cosas, sino poner sus intereses divergentes en concordancia. Toda la obra de Saavedra parte de la evidencia de que en sus tiempos no lo estaban. Eso otorgó a su pensamiento una dimensión crítica inevitable que nunca destruyó su espíritu de lealtad.
Saavedra es posiblemente el más agudo y refinado testigo de la situación de España en el momento de su decadencia. Pero incluso en esos patéticos momentos, él rechazó las actitudes derrotistas y siempre pensó en la posibilidad de que todo podría reformarse si un rey resultaba educado por el destilado de la experiencia de los hombres de buen consejo. Esta voluntad es la que luego conectará con los grandes ilustrados del siglo XVIII, como Mayans y Sempere y Guarinos, que lo admiraron; el primero como el más equilibrado de los escritores del siglo XVII, y el segundo como el iniciador de una biblioteca económico-política capaz de mejorar la sociedad española.
Con la distancia de ese cuarto de siglo de estudio de Saavedra ofrezco hoy esta biografía intelectual para presentar al gran público la imagen de uno de nuestros intelectuales más luminosos, que supo vivir en la época más angustiosa de la historia española entregado a la defensa del interés público, en medio de incomprensiones y de envidias, de humillaciones y desprecios. Se mantuvo firme en su sentido de las cosas y procuró ofrecerlas a las instancias de poder con sincera franqueza e inocultable pasión. Saavedra, arquetipo de hombre leal, supo ser fiel a sí mismo y a los intereses superiores de su pueblo y de su Estado. En cierto modo, me gustaría pensar que mi dedicación a Saavedra es también, y en su línea y ejemplo, una historia de fidelidad y de amistad.
Ahora, cuando escribo estas breves páginas no puedo dejar de recordar aquellos tiempos de la Universidad de Murcia, donde me sentí libre y apoyado para llevar adelante los trabajos que han fundamentado la presente obra. Quisiera recordar a quienes me acompañaron en aquella tarea, personas muy queridas a las que tengo un aprecio que no ha decrecido con los años. Ante todo a Antonio Rivera García, hoy colega como catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y director de nuestro Departamento de Filosofía y Sociedad, compañero de décadas, con quien la idea de las afinidades electivas me ha ofrecido sus mayores evidencias; a Rafael Herrera Guillén, profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tanto hizo en las etapas iniciales de la Biblioteca; a Miguel Andúgar, doctor por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de instituto, que continuó durante años la tarea de Rafael con una impecable dedicación y competencia; también a Enrique Ujaldón, cuya inteligencia práctica y teórica le hizo dudar entre la vida universitaria, para la que está poderosamente dotado, o la vida de servicio público, donde ha rendido obras meritorias a la Región de Murcia; a Alfonso Galindo Hervás, un estudioso de la historia de los conceptos políticos, catedrático de Filosofía Política en la Universidad de Murcia. Aunque no aspiró a quedarse en la universidad, Belén Rosa de Gea, nuestra querida amiga por su estilo inigualable de afecto y de sencillez, escribió una tesis sobre Saavedra que nos admiró a todos. De forma intensa colaboró Javier López Alós; su tesis sobre las Cortes de Cádiz fue premiada y es un ensayista prestigioso. José Antonio Fernández, en la actualidad profesor de Historia de la Filosofía Medieval en la Universidad de Murcia, nos ayudó con los manuscritos de las primeras traducciones castellanas de Maimónides. A estos doctorandos se unieron los indistinguibles hermanos Egío, Víctor y José Luis, con tesis sobre Vázquez Menchaca y sobre Gentilet. En fin, el premiado Ángel Octavio Álvarez Solís, mexicano y hoy en Chile, uno de los más deslumbrantes filósofos americanos, hizo su tesis sobre la melancolía barroca con nosotros. Quiero recordar también a Antonio de Murcia Conesa, que trabajó con nosotros los temas de la retórica, tan centrales en el tiempo y la obra de Saavedra, y al más querido de mis viejos colegas de Murcia, Patricio Peñalver Gómez, amante de los temas hispánicos por vocación y tradición familiar.
Todos ellos contribuyeron al círculo de estudios que creció bajo la sombra y protección de Saavedra. No puedo esconder la satisfacción que me produce recordar a estos amigos y aquellos tiempos, sin duda marcados unos y otros por una productividad intelectual y por unas relaciones de afecto que los hace inolvidables. Pero sería injusto si no mencionara a la persona que captó el sentido de la empresa y que puso todo su interés en promoverla. Se trata de Antonio González, por aquel entonces gerente de la Fundación Séneca, que nos brindó toda su ayuda para este proyecto científico, y sin el que nuestra actividad no tendría la riqueza que he mostrado aquí. A todos ellos deseo expresarles mi sincera gratitud.
Finalmente, y con no menor emoción, quiero agradecer a la Fundación Banco Santander y a mi buen amigo Javier Expósito por haberme permitido, casi veinte años después, concluir de una manera tan entrañable mi relación con Saavedra Fajardo y todo lo que ella encierra, y haber decidido con oportuno criterio mostrar al público el extraordinario valor y actualidad de uno de los grandes pensadores de lo que llamamos inteligencia hispana.
Capítulo I: El hidalgo de Aljezares
La Alberca es un lugar ameno a los pies de la sierra murciana que llaman Cresta del Gallo. Cercana a varios monasterios, entre ellos el de la patrona de la tierra, la Virgen de la Fuensanta, pareció un paisaje ideal para la vida monástica y retirada desde antiguo, y allí se instalaron diversas órdenes religiosas como franciscanos y teatinos. Por sus acequias, por sus nombres, por el aspecto de sus casas, con pequeños huertos de limoneros delanteros a sus puertas, el lugar refleja con claridad su pasado de poblamiento musulmán, tan intenso en estas tierras. En una de esas casas, que por aquel entonces debían de ser pocas, por lo general dotadas de una elegante y humilde nobleza, con portales amplios, frescos patios traseros y poderoso arbolado, con sus fértiles acequias como la de Alhoraiba, nació en los primeros días de mayo de 1584 el personaje de este libro, don Diego de Saavedra y Fajardo.
Quien ha visto su partida de bautismo, como Lisón Hernández, pudo leer que fue bautizado el 6 de ese mes de mayo, pero también nos informa de que no consta la localidad que acogió esa ceremonia. Durante tiempo se supuso que debió de celebrarse en Aljezares, el lugar de la casa de su padre, don Pedro de Saavedra Avellaneda, de una antigua familia procedente de Galicia que llegaría a Murcia en tiempos de Alfonso X; y su madre, doña Fabiana, que procedía de la familia Fajardo, de mucho más abolengo en Murcia, como se aprecia por la capilla familiar de la catedral, construida sobre el ábside al modo de las espectaculares capillas privadas norteñas, como la del Condestable en Burgos. Esa capilla, muy dominante en la catedral, fue acabada en un espléndido gótico, ya un tanto recargado, por Pedro Fajardo y Chacón, primer marqués de los Vélez, señores de Molina, a principios del siglo XVI. Los Fajardo aparecen en las fuentes relacionados con la defensa del reino de Murcia frente al de Granada y posicionados en la línea fortificada de Lorca, en la que algunos de sus miembros fueron adelantados. En las guerras de las Germanías valencianas, el marqués de los Vélez tuvo una notable participación defendiendo la causa del emperador Carlos V frente a los valencianos.
Aquellos tiempos violentos hacía mucho que habían concluido, pero en los usos patrimoniales de la época los cargos ruedan de generación en generación y el padre de don Diego era regidor perpetuo de la ciudad de Murcia. No debía ocuparle mucho tiempo este oficio, pues don Pedro se pasaba sus buenos ocho meses al año en su finca de El Raiguero de Santa Catalina del Monte, a mitad de camino entre La Alberca y Aljezares, el lugar originario del mayorazgo familiar. Lo más seguro es que don Diego naciera en esa finca, en la que los padres atendían el cultivo de las moreras y la crianza de los gusanos de seda, actividad económica que dio prosperidad a la Murcia barroca. Allí, en las cámaras ventiladas, se mantenían las orugas en los capullos y se dejaba que las polillas pusieran sus huevos sobre tablones inclinados para ver nacer a los diminutos gusanos en la primavera. Durante mucho tiempo el hilo de aquellos capullos ofreció la materia prima para los lujosos vestidos de seda tradicionales de la huerta.
A la hora de bautizar al infante, la familia bien pudo elegir entre la capilla de su padrino, Gabriel Dávalos, señor de La Alberca, que tenía una casa en el lugar de La Torre, muy próximo al solar de los Saavedra, o llevarlo al cercano convento de Santa Catalina del Monte. Sin embargo, el registro del nacimiento y la cristianización de Saavedra se realizó en el libro de Aljezares, aunque la parroquia real era la de Santa María la Mayor de Murcia, de la que los habitantes de esa pequeña localidad eran feligreses. El clérigo que celebró ese día fue Diego de Vinuesa. En todo caso, hasta el final de su vida, don Diego sintió que le debía «el ser» a la ciudad de Murcia, como dijo en la última carta que le dirigió, llena de gratitud y afecto, el 2 de marzo de 1647, al poco de tomar su asiento en la Cámara del Consejo de Indias.
El infante al que se bautizaba aquel día de primeros de mayo era el último de cinco hijos que, de mayor a menor, portaban los nombres de Pedro, Juan, Constanza y Sebastián. Dada la regla de la institución del mayorazgo, el destino forzaba al recién nacido a dedicarse a la Iglesia o a la guerra, en la que los Fajardo tanto se habían empleado. El hijo menor no recibiría la hacienda familiar ni el cargo de regidor perpetuo de su padre, que pasaría a su hermano mayor, Pedro, y luego al segundo, Juan, a la muerte sin descendencia del primogénito. Como aquellos tiempos en los que todavía reinaba Felipe II ya estaban más pacificados, el joven Diego fue destinado a las letras y a la Iglesia y siempre fue considerado un clérigo. Por supuesto, nunca llegó a ser sacerdote ni a tomar órdenes mayores. Ser clérigo significaba que no podía casarse, pues no tenía derecho a exigir reclamaciones de herencia ni pagos de dote. Sabemos que don Diego fue célibe de por vida y que, en ocasiones, recordó su estatuto de eclesiástico, lo que permitía evadir algunas responsabilidades en el mundo de la diplomacia en el que al final entraría. Que fue obligado al celibato no solo se puede colegir de su capacidad de sentir con fuerza la experiencia del amor. También se puede percibir en un pasaje de su Introducciones a la política en el que celebra el contrato matrimonial como el más «sacrosanto de la república». En esa ocasión recuerda que en el matrimonio, «de igual a igual, en beneficio y utilidad de ambos» cónyuges, reside el fundamento del orden social y político.
Mal debió conllevar Saavedra su estatuto de célibe, pues condenó esta condición, como hicieron todos los arbitristas clásicos. Saavedra recuerda que las mujeres de Atenas azotaban a los varones que no se casaban y que los censores de Roma difamaban a los hombres que no tenían hijos. Entonces aplicó el razonamiento a España y dijo que aquí esa censura era todavía más urgente en atención a «las expulsiones que [se] ha hecho de gente», a la población que marcha a las Indias y a la que se pierde en las guerras. Para ello propone una serie de medidas, como reducir el número de sacerdotes y religiosos, pero sobre todo lo que debía afectarle más, eliminar los mayorazgos. La hacienda, dice con profundo sentimiento, debería ser «repartida entre los hermanos» para que «puedan casarse todos»[1]. Se trata de algo más que un comentario sobre los preceptos de los clásicos, puesto que Saavedra padeció ese destino adverso que aquí denuncia. No es difícil percibir un deseo de que toda esa preceptiva se cumpliera en su patria. A pesar de todo, no se aprecia resentimiento alguno y sabemos que siguió muy vinculado a su familia, mostrando gran afecto a sus sobrinos Gregorio y Sebastián. A este último dejó por heredero de sus escasos bienes.
Cómo pasó la infancia y la pubertad nos es completamente desconocido, a pesar de que Ángel González Palencia, a principios de los años cuarenta del siglo pasado, buceó por todos los archivos que pudo para darnos detalles de sus primeros años de vida. Desde luego, su infancia debió ser agradable, dado el bienestar económico de su familia que, según su primer biógrafo, su paisano el conde de Roche, disponía de «gran número de esclavos y criados»[2] y poseía tierras de viñas y de cultivo en Beniaján, así como varias casas en la parroquia de San Pedro, con una amplia casa solariega en el número 15 de la plaza del Hospicio. Que los Saavedra tenían querencia por esa parroquia se ve en que en el año de 1620 don Diego compró por mil ducados el derecho a enterrarse en la capilla de Santa Elena de esa iglesia. Ese derecho incluía fijar su escudo de armas en el retablo. Y allí está, con sus aspas rodeando el campo y sus barras con cuarterones rojos y amarillos.
Lo que podemos sospechar es que guardó el gusto por el campo y la aldea, pues cuando en República literaria valore la poesía de Garcilaso de la Vega dirá de sus Églogas que «con mucho decoro usa de dicciones sencillas y elegantes, y de palabras cándidas que saben al campo y a la rusticidad de la aldea, pero no sin gracia, […] porque templa su rusticidad con la pureza de voces propias al estilo»[3]. Parece que aquí Saavedra habla de una experiencia, pues reconoce que Garcilaso no refleja ignorancia de ese mundo. De la misma forma, podemos decir que mostró firme afecto por su tierra y que ese fue un sentimiento básico de su carácter. Allí, en Murcia, pasó la primera adolescencia. Lo más probable es que ingresara en algún centro religioso desde muy joven. En 1592, el obispo Sancho Dávila Toledo, el antiguo confesor de Teresa de Jesús, fundó el Seminario Conciliar de San Fulgencio, la institución educativa más importante del reino de Murcia hasta bien entrado el siglo XVIII, donde estudiarían importantes ilustrados como Sempere y Guarinos.
Es muy probable que la élite de la ciudad enviara a sus hijos a esta institución, que se fundamentaba en la necesidad de mejorar la preparación de los hombres de la Iglesia, tal y como lo había exigido el Concilio de Trento. No sabemos cuándo ingresó, si es que lo hizo. Lo que nos cuenta en las Empresas políticas no refleja una gran inclinación y gusto por la educación. «Las letras tienen amargas raíces. […] Nuestra naturaleza las aborrece». El pequeño Diego debió sentir las congojas y los sudores de la continua asistencia al estudio, por mucho que reconociera la dulzura de sus frutos. Todo parece indicar que confiaba más en el propio ingenio que en la disciplina[4]. Sabemos, en todo caso, dos cosas. Que el obispo Dávila marchó como obispo de Jaén en el año 1600, siendo muy activo en la Universidad de Baeza, la que todavía acogía a los estudiantes de las estirpes moriscas del Santo Reino. Sabemos también que por ese inicio de siglo nuestro joven Diego marchó a Salamanca. Ambas cosas pueden estar relacionadas, pues el obispo Dávila había estudiado en la ciudad del Tormes y había sido rector de su universidad. No es difícil suponer que animara al joven Diego, de apenas dieciséis años, a marchar a la célebre sede educativa castellana. Saavedra Fajardo debió de ser un zagal espabilado y, según las prácticas clientelares propias de la época y procediendo de una familia hidalga, no cabe pensar que el obispo dejara escapar un talento que debió de ser prometedor.
Si resultó un buen estudiante en Salamanca, no lo sabemos. Sospechamos que no lo fue. Todavía de 1604 a 1605 estaba en el cuarto año de sus estudios de canonista, como González Palencia nos informa[5]. En abril de 1606 se examinaba de Decretales y de las lecciones de Cánones. Así que el 21 de abril de ese año pudo graduarse de bachiller ante testigos como su paisano Bernardino de Porras, con quien mantendrá una amistad de por vida, ya que será su testamentario. No sabemos si se quedó en sencillo bachiller, pero dado que no tuvo cargos importantes en la carrera eclesiástica se puede dudar que llegara a doctor, e incluso a licenciado, por mucho que lo diga algún documento notarial posterior de la madre, ya viuda, firmado el 21 de octubre de 1609. Que lo afirme el cronista de las glorias de Murcia, Francisco Cascales, que escribió la biografía de la ciudad, nos hace más bien dudarlo, dada la amistad que unía a los dos hombres. Cuando se le nombre consejero de Indias se le dará el título de licenciado.
Si ya desde este tiempo juvenil presentó rasgos tan personales y creativos como los que refleja su obra posterior, de la que no estará ausente cierta inclinación hacia el desdén y la superioridad, no debió de tener fácil hacer carrera en una institución donde la humildad y la circunspección constituían las virtudes principales y donde ejercerlas era la elemental norma de prudencia. Nunca habló bien de los estudios de jurisprudencia. En la Empresa 21 sugirió limitar la importancia y venta de los libros de derecho «porque ya más son para sacar dinero que para enseñar»[6]. Por eso propuso dejarse llevar por la razón natural, algo en lo que solo confían los que creen tenerla. Imaginamos que no debió adaptarse a los esquemas de la época. Unos dicen que llegaría a la poco gloriosa condición de recibir la tonsura, rapándose de forma visible la coronilla. Los grabados que nos muestran la espléndida cabellera de don Diego nos sugieren que ese ritual no debió dejarle huella. Si la carrera eclesiástica que abría esta sencilla ceremonia debe medirse por las prebendas entregadas al clérigo, Saavedra no la tuvo ni larga ni fértil. Esas prebendas fueron mínimas, lejanas, y casi siempre impugnadas o no disfrutadas. La primera fue un puesto de canónigo en Santiago, que obtuvo en 1617, pero lo disfrutó solo un par de años, porque estaba en Roma y no se le dio licencia por más tiempo para estar ausente. Aunque en diciembre de 1619 solicitó ser tenido por presente, porque era «secretario de cifra de su Majestad»[7], su solicitud no se tuvo en cuenta. A pesar de todo, don Diego no quedó mal con la sede de Santiago porque en 1621, siendo agente de preces en Roma, luchó por obtener un breve papal para que se rezara en todas las grandes conmemoraciones de las iglesias al patrón de España, y se venciera con ello las pretensiones de los carmelitas, lo que se logró por ese mismo tiempo. Como es natural, todavía tuvo que luchar por cobrar los dos años y ocho meses que le debían. Como dice la terminante orden del cabildo, se le debía pagar «por ese tiempo y no más». Esa pudo ser su más importante prebenda eclesiástica. A pesar de todo, su testamento nos informa de que tenía un pontifical. González Palencia dice que sería un ornamento episcopal, pero lo mismo era un libro de ceremonias.
Saavedra tuvo algunos otros beneficios menores en la diócesis de León, pero en total fueron poca cosa. En realidad, ser clérigo a finales del siglo XVI y principios del XVII en España significaba que se era letrado o estudiante. Lo único relevante de este estado es que no se podía casar ni fundar una familia legítima, por lo que no podía ser padre reconocido. Todo lo demás era bastante difuso. Por supuesto, la condición estaba ahí y podía ser usada a discreción, sobre todo en las ocasiones de pedir favores y prebendas y alcanzar algunos puestos de la administración pública o privada. Escribir al conde-duque, como luego hará Saavedra en 1631, y presentarse como capellán, era la forma más elemental y sincera de solicitar algún beneficio, de mostrarse disponible a cualquier cargo. Lo que sabemos es que no vestía como eclesiástico, aunque tampoco lo hacía como la nobleza con título. Eran las suyas ropas modestas, aunque lucidas, como él mismo nos dice. Saavedra las llama «a la alemana», y se refiere a la vestimenta de los secretarios y de los empleados medios de las cortes y consejos[8].
La otra vez en la que se presenta como eclesiástico lo hace para evadir la responsabilidad de comprometerse en un asunto de sangre. La carta la cita la investigadora Sònia Boadas, está en la Biblioteca Universitaria de Módena y refleja el uso en cierto modo oportunista del estatuto de clérigo. En efecto, enterado por un espía de que Josep Fontanella, el representante de Cataluña en el congreso de Münster en 1644, tenía previsto regresar a la península ibérica, Saavedra escribe a su superior que es preciso impedir que lo haga. Sin embargo, él no puede escribir la solicitud oficial de realizar un acto violento porque «soy eclesiástico y no puedo ensangrentar mi pluma». Esto parece más bien una excusa, no la señal de una condición eclesiástica bien asentada en su vida. Sería bueno hacer desaparecer a un enemigo, comenta Saavedra, pero él no puede hablar de crímenes ni de violencia. En este sentido, un clérigo es un hombre de paz y por eso su figura resultará electivamente afín a la vida de la diplomacia[9].
La existencia de Saavedra como clérigo letrado tras su salida de Salamanca no la conocemos. Como bachiller o licenciado en leyes debió de estar un tiempo como pasante y debemos suponer que vivió en Madrid porque tuvo casa propia. Sabemos también que en algún momento, entre 1608 y 1612, debió marchar a Italia, llevando una vida bastante viajera en aquel país. En realidad, solo a partir de sus años maduros de plenipotenciario en la corte de Maximiliano de Baviera, desde 1633, podemos hacernos una idea precisa de su vida y de su actividad casi día a día por la nutrida correspondencia que producirá. Antes de esto su aventura vital, que tuvo lugar en Italia, es confusa. En realidad, tendremos que ir asentando su peripecia vital a través de los detalles de su propia obra y según la documentación que producía. Sin embargo, los autores que han estudiado su figura acostumbran a tomar a pie juntillas sus pocas noticias biográficas insertadas en informes presentados a las instancias del gobierno de Madrid. Esta actitud no nos parece razonable.
Las noticias más amplias referidas a sus días en Italia proceden de tres momentos importantes de su vida: el año 1623, el 1631 y el 1644. Sin embargo, sus informes no están exentos de confusiones e inconsistencias. Urge identificar bien su actividad en Italia porque nos ofrece el testimonio de los años de formación de Saavedra como diplomático y nos entregan el contexto necesario para comprender los rasgos de su personalidad madura, cuando tenga que atender momentos cruciales de la historia de España. Esos años italianos posicionarán a Saavedra en los círculos nobiliarios que le ayudarán en su carrera y para los que él trabajó con plena satisfacción, al menos durante un tiempo. Esos círculos tienen su centro en el conde-duque de Olivares. En efecto, esos tres momentos de sus informes coinciden con movimientos en la reestructuración de los Consejos centrales, en los que sus protectores tendrán aspiraciones de ocupar cargos importantes. Saavedra juega como un auxiliar en esos momentos, evidenciando que resulta útil a la alta nobleza que se disputa la presidencia de los Consejos, las embajadas oficiales y la administración virreinal. En estos contextos, Saavedra hará memoria de su currículo, buscando posicionarse en esos movimientos de forma coordinada con la suerte de sus patrones. Este punto de vista será significativo en 1644, cuando Olivares ya no esté en el gobierno de la monarquía. No es de extrañar que Saavedra, en todos los casos, magnifique sus servicios y adopte la actitud normal de impresionar a los que iban a decidir sus destinos y sus cargos. No pueden ser tomados al pie de la letra como informes objetivos.
Justo porque abarca todo el arco de su trayectoria, debemos tener en cuenta la carta de 1644 al rey Felipe IV en un momento especialmente delicado de su vida. Cuando el ya otoñal Saavedra haga memoria recordará, al parecer con cierto orden, que estudió cinco años en Salamanca. Como la carta iba dirigida al rey, se suele suponer que debió esmerarse en decir lo correcto. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta el contexto de esta carta, comprendemos que el estado de ánimo de Saavedra era cualquier cosa menos objetivo y ecuánime. Sigamos su relato por un momento. Con esos cinco años en Salamanca, quizá debió de bastarle para licenciarse. Sabemos que durante los años de Salamanca fue compañero del futuro valido de Felipe IV, Olivares, un hombre de su misma generación y con el que compartió destino de una forma más intensa de lo que suele suponerse. En todo caso, desde el principio de su carrera de estudiante vemos a Saavedra en contacto con la alta nobleza, en medio de ese continuo de hidalguía y grandeza aristocrática que se proyectaba en el mundo de los cargos según un rígido escalafón. Durante ese periodo como pasante, Saavedra debió aprender el oficio de redactar documentos e informes que tanto ejercitaría en el resto de su vida diplomática.
No debemos pensar que el recién egresado de Salamanca hubiera abandonado la vida de aspiraciones letradas que resultaban frecuentes en los primeros años del nuevo siglo. Lo más seguro es que Saavedra fuera fiel al arquetipo de aprendiz de oficial jurídico o secretario y, al mismo tiempo, canalizara sus inevitables aspiraciones literarias. Estas dos direcciones no eran en modo alguno contradictorias, sino exigidas ambas por la figura de un buen secretario. En todo caso, no tenemos claro cuándo marchó a Italia. Me inclino a pensar, como ya he dicho, que en algún momento después de 1608 y antes de 1612. Sabemos a ciencia cierta que en Roma fue secretario particular del cardenal Gaspar de Borja y Velasco (1580-1645), y aquí las fechas son claras. El de Borja fue nombrado cardenal el 17 de agosto de 1611 y solo recibió el capelo el 10 de diciembre de 1612 de manos de Pablo IV. Por tanto, entraría en Roma hacia finales de 1612. Solo en esta fecha, y no antes, unió Saavedra su destino con el noble eclesiástico. Entre 1608 y 1612, Borja figuraba como arcediano en la catedral de Toledo, y es poco probable que estuviese en Roma. Si Saavedra marchó a Roma en 1608 —como él mismo parece sugerir al rey Felipe IV— no fue como secretario del cardenal, sino de cualquier otra forma y a sus expensas. Lo más seguro es que durante ese tiempo se entregara a conocer la vida literaria en la Ciudad Eterna, y que lo hiciera antes de ser secretario del cardenal. Con este momento coincidiría la primera redacción de su República literaria que concluirá en 1612. Esa versión, sobre todo su segunda parte, solo pudo escribirse en el ambiente italiano. Por lo demás, es bastante persuasiva la idea de que Saavedra le diera el carpetazo a la obra justo al entrar al servicio del cardenal Borja.
En todo caso, y esto es lo importante, el destino italiano de los dos hombres, cardenal y secretario, fue firme y vinculante durante tiempo. Pero con seguridad Saavedra tenía vínculos romanos que excedían a los del cardenal. Como veremos, manifiesta conocer muy bien la colonia española en Roma y tenemos la certeza de que rondaba los ambientes de la embajada al margen de sus tareas como secretario del cardenal. Podemos con cierta verosimilitud representarnos la situación así: antes de 1612 Saavedra debía de ser un personaje notorio por sus cualidades de ingenio en la vida cultural hispanorromana, como un licenciado a la búsqueda de prestigio, fama y puestos en el rico mundo de la Ciudad Eterna. En este caso, podemos decir que cuando Borja llegó a Italia debió de buscar un secretario de cámara entre los letrados de la colonia española y allí estaba Saavedra. Este detalle es importante para lo que seguirá.
Era Gaspar de Borja un joven cardenal de 29 años cuando marchó a Italia. El retrato que tenemos de él, copia de uno debido a la mano de Velázquez, nos lo presenta con rostro afilado, nariz larga y puntiaguda, labios un tanto desdeñosos y un magnífico arco de cejas, que alberga unos ojos penetrantes, pero todo ello con una huella de tristeza. Es fácil que ese desdén ocultara en verdad un hombre enérgico, incluso violento, y en todo caso poco diplomático. El resto del retrato lo ocupa la capa cardenalicia de un púrpura apagado y un casquete prominente. En su escudo sigue apareciendo el toro que otrora inspiró respeto y miedo a Roma, cuando su familia dominaba la escena y el veneno, aunque ahora el animal parece, más que toro, novillo un tanto disminuido, compartiendo campo con otros motivos. El retrato que nos ofrece Saavedra de él en las Empresas políticas nos lo muestra decidido y firme en los peligros, «con ánimo franco y generoso», capaz de arrostrar las contingencias del caso[10]. Este noble, nieto del santo Francisco de Borja y del IV duque de Frías, descendiente de una familia de papas, había recibido el grado de doctor en Teología en enero de 1609 y había cantado su primera misa en el Noviciado de la Compañía de Jesús, de la que su santo abuelo fue general. Por tanto, por esta fecha estaba en España. Desde que llegó a Roma, las malas lenguas propalaron y presupusieron que aspiraba también a papa, pero no creo que fuera tan ignorante de la situación como para pensar que tal cosa podía producirse.
Que Saavedra tuviera un futuro diplomático lo decidió el hecho de que en un momento dado Borja fue elevado a embajador de la monarquía ante el papa. Prestar atención a la política del cardenal al frente de los negocios de España en Roma, cargo para el que fue nombrado en 1616, es muy importante para entender la posición de Saavedra en la diplomacia española. Para ello necesitaríamos claridad sobre las funciones que desempeñó Saavedra con su impulsivo patrón. El retrato que del Borja embajador nos deja un observador holandés de aquella época es contundente. «No tiene ninguna actitud para los asuntos políticos, y se veía, en su ejemplo, que España estaba totalmente desprovista de hombres y que este vasto imperio iba a la ruina»[11]. Saavedra siempre entenderá como propia la tarea de mejorar las capacidades intelectuales de los altos nobles en los puestos diplomáticos. Desde Carlos V, la diplomacia se entregaba a la alta nobleza, como recuerda el propio Saavedra[12], lo que era un problema, sobre todo cuando enfrente se tenía a tipos como Richelieu, Mazarino o los astutos diplomáticos venecianos. El estilo de la alta nobleza, reverencial y formalista, no carecía de refinamiento diplomático, pero no disponía del celo intenso en la dedicación al servicio, expresión de un talante propio de otros estamentos sociales. Eso costó a la monarquía más de un serio inconveniente.
Las tareas y funciones de Saavedra cerca de Borja pueden estar claras, pues le asistía en todo, pero no su duración. En la carta de 7 de mayo de 1644 lo expone de una forma confusa. Dice que tuvo a su cargo «cinco años los negocios de Nápoles y Sicilia, seis los papeles y cifras de aquella embajada y diez la agencia general de Vuestra Majestad». Eso haría veintiún años de servicio, que son en efecto los que estuvo Saavedra en Italia. El informe sugiere que siempre que estuvo en Roma fue al servicio del rey, lo que no es cierto. Como se ve, en este informe no nos dice nada de sus años con el cardenal de Borja. La mayor dificultad para entender la vida de Saavedra reside justo en diferenciar los años que dedicó al cardenal y los años que entregó al servicio de la monarquía. Como el cardenal fue durante dos ocasiones embajador extraordinario en Roma, entre 1616 y 1619 una, y entre 1631 y 1632 otra, los años en que Saavedra trabajó en la embajada y al servicio de Borja se mezclan y se barajan de forma muy confusa. Puesto que Saavedra no nos dice más, es muy difícil saber en qué años estuvo destinado en la Embajada de Roma, en Nápoles y Sicilia.
Fraga se toma este informe al pie de la letra, diciendo que esos cinco años de Nápoles y Sicilia serían de 1612 a 1617. González Palencia también lo afirma y es la fuente de Fraga[13]. Pero casi todo ese tiempo lo pasó como secretario privado de Borja, que solo fue embajador de España en Roma entre 1616 y 1619. No es probable que un secretario privado del cardenal llevara los negocios de Nápoles y Sicilia sin disponer de la cobertura de algún puesto oficial en la embajada. Así que sospechamos que aquellos años de cargos reflejados en su informe no fueron tantos. Lo más seguro es que tuviera relación con los asuntos de Nápoles cuando Borja se hizo cargo del virreinato en julio de 1620. En efecto, fue entonces cuando desde palacio se le dijo a Borja que no tuviese secretarios extranjeros, lo que obligó a Borja a excusarse por mantener a Cornelio Pisano, que ya había trabajado para él en la embajada de Roma. Esta carta del cardenal de 16 de septiembre de 1620 es importante porque nos demuestra que Saavedra estuvo al cargo de los papeles de Estado y de cifra durante su embajada romana, entre 1616 y 1619. De este tiempo dice Borja que, «con gran celo del servicio de V[uestra] M[ajestad] me sirvió en aquella ocasión, habiendo sido pública voz en Roma que en mi tiempo se guardó más secreto que en los pasados. Y ahora he hecho la misma división de papeles, entregado los de Estado y Guerra al mismo don Diego de Saavedra con la cifra, y correspondiente de ministros y los de Justicia y Gobierno a Cornelio Pisano»[14]. Lo que está diciendo aquí Borja es que mantiene para el virreinato de Nápoles el mismo equipo anterior que le sirvió en la embajada de Roma. Por esta carta sabemos que Borja propuso a Saavedra para que llevase los mismos asuntos en Nápoles. Pero los años no dan para lo afirmado por Saavedra. La embajada duró como mucho tres años. El virreinato de Borja duró muy poco, pues dejaba Nápoles en diciembre de 1620. Sabemos que Saavedra siguió a Borja a su primer cónclave papal de 1621. Así que difícilmente pudo atender durante mucho tiempo, al menos en este periodo, los papeles de Estado en Nápoles, un puesto de más relevancia política que la embajada de Roma.
En efecto, el virreinato de Borja fue muy provisional. Conocemos las circunstancias en las que Borja fue nombrado virrey de Nápoles. Hubo una denuncia contra el virrey previo, el gran duque de Osuna, Pedro Téllez-Girón, por haber participado en un complot con Venecia para alzarse con el dominio del virreinato. El duque, a quien sirvió Francisco de Quevedo, fue cesado de forma fulminante por sospecha de infidelidad a la Corona, dada su dura rivalidad con Olivares y con Borja, quien usó a Saavedra como agente suyo en la ocasión. Saavedra debió marchar a Nápoles a presentar la orden para que Osuna se embarcara hacia España. Olivares se deshizo de Osuna mandándolo a la cárcel del castillo de la Alameda en Barajas, donde murió tras cuatro años sin llegar a ser juzgado. Ahora bien, como hemos dicho, Borja apenas estuvo como virrey de Nápoles, por lo que difícilmente pudo Saavedra ocupar cargos duraderos allí y al mismo tiempo acompañar al cardenal a los cónclaves de 1621 y 1623. No tenemos noticia de la relación de Saavedra con los dos virreyes siguientes en Nápoles, pero es posible que mantuviera algún puesto menor entre 1620 y 1623, junto con sus tareas como hombre de Borja. En todo caso, no tuvo un nombramiento oficial para esos hipotéticos puestos.
El momento de la asistencia a los cónclaves de 1621 y 1623 resulta especialmente relevante en la vida de Saavedra y él mismo se enorgulleció de ello al principio de sus Empresas políticas. Aquí, la edad causó a Saavedra una confusión, lo que reduce todavía más el valor del informe de 1644. En efecto, Saavedra nos dice que marchó a Roma para asistir al cónclave del que salió elegido Gregorio XIII. Solo pudo llevarle allí su vínculo con Borja, que era uno de los electores. Luego nos informa con claridad que, tras el cónclave, Saavedra pasó a España. Aquí la confusión de la carta aumenta hasta la perplejidad. Primero, el cónclave no pudo nombrar a Gregorio XIII —como ya ha sido señalado desde el trabajo de Green[15]—, pues este fue elegido en 1572 bajo el reinado de Felipe II. Se trató del cónclave que tuvo lugar entre los días 8 y 9 de febrero de 1621 en el que fue elegido papa Alessandro Ludovisi con el nombre de Gregorio XV, un hombre anciano y de transición, sin relevancia. Saavedra asistió a ese cónclave, desde luego. Pero el pasaje citado hace referencia concreta al segundo cónclave de 19 de julio de 1623, cuando se eligió papa a Urbano VIII, contrario a los intereses de España y que supo emplear entre su gente a un tal Mazarino. En realidad, era un papa completamente antiespañol y profundamente profrancés, pues no en vano había sido el encargado de portar la fascie benedette para arropar el nacimiento del futuro rey francés Luis XIII, el hijo de la italiana María de Médici. Saavedra estuvo con seguridad también en este cónclave, como se comprueba por su informe en el Prólogo a las Empresas políticas, que luego analizaremos. Ese es, además, el cónclave anterior a la visita a España. Aquí debieron concluir los diez años que estuvo como secretario del cardenal. El año 1623 implica un punto de inflexión en la vida de Saavedra.
En efecto, Gaspar de Borja fue nombrado consejero de Estado en ese año de 1623, y es normal que Saavedra volviera con él a España como su secretario personal para tomar posesión del cargo, como en efecto nos informa. Que en agosto de 1622 diera poderes presentándose como secretario del cardenal no quiere decir que ya estuviera en España, como dice González Palencia[16]. Sería muy raro que entre los dos cónclaves Saavedra viniera a Madrid. Lo decisivo es entender esta fecha de 1623 porque, aun sin poner fin a su etapa como servidor de Borja, comienza su tiempo como agente del rey en los asuntos de las iglesias de Castilla y de Indias. Pero esta no era ni mucho menos la aspiración de Saavedra. En 1623 Borja y su primo Acevedo deseaban algún nombramiento en Madrid para favorecer a Saavedra por su largo servicio. Esas gestiones no prosperaron y este volvió a Roma nombrado agente de preces. Saavedra entendió entonces que su vida fuera de España iba para largo. Fue poco después, en 1624, cuando levantó su casa de Madrid y vendió sus cosas en almoneda[17]. Perdía la confianza de volver a Madrid y se deshacía de todo ese pesado lastre. Así, se hizo llevar a Roma gran cantidad de ropa.
Podemos penetrar el sentido de ese viaje a Madrid de 1623 y lo que allí se ventilaba por la famosa carta al rey Felipe IV de 1644. La fecha es significativa. Hacía poco que había muerto Felipe III y los Consejos centrales se estaban reestructurando. Saavedra nos dice que regresó a España «con negocios muy importantes, enviado por el conde de Monterrey» en ese año de 1623. Era este don Manuel de Acevedo y Zúñiga, grande de España, casado con una hermana del conde-duque, un hombre de la generación de Saavedra, pues había nacido en 1586 en Villalpando, en el mismo pueblo que Gaspar de Borja, de quien era primo. Los dos nobles debieron formar un estrecho equipo en defensa de sus intereses y Saavedra se movía al servicio de ambos. Acevedo era desde octubre de 1622 presidente del Consejo de Italia. Cuando don Diego dice que después del cónclave de 1623 regresa a España, enviado por Acevedo, está dirigiendo la mirada del rey hacia un personaje central, relevante entre la alta nobleza castellana. Lo hace porque quiere introducir el aspecto importante que le interesa subrayar. «El Consejo de Estado hizo [entonces] diversas consultas a Vuestra Majestad de mi persona para plaza del Consejo de Italia». Sabemos que don Gaspar de Borja ya pertenecía al Consejo de Estado y que Acevedo, además de al de Italia, pronto —en 1624— acumularía también un sillón en el seno de ese mismo Consejo de Estado. El juego político resulta evidente. Monterrey deseaba mantener a Saavedra cerca y a su servicio, y Borja, desde el Consejo de Estado, movió el nombre de don Diego para vincularlo de alguna manera al Consejo de Italia que su primo presidía. Las consultas sobre Saavedra debían proceder de estos dos hombres. Saavedra está dibujando su relato para mostrar el hecho que quiere destacar. En 1623 estuvo a punto de entrar a formar parte del Consejo de Italia, dada su relación con Borja y Acevedo. Era un hombre de clara trayectoria, de ejemplar conducta, de plena confianza de los grandes, a los que había servido una década. Eso es lo que le quiere señalar al rey veinte años después para recuperar una confianza que Saavedra ve amenazada. En 1623 no logró mucho. Cerró su casa y marchó a Roma como agente de preces, un puesto más bien humilde. A la altura de 1644, sin embargo, esa era una razón adicional para solicitar del rey la confianza. No había sido bien recompensado, pero había aguantado en el servicio. Por lo menos merecía que no se desconfiara de él.
Cuando regresó del cónclave cardenalicio de 1623 y de su viaje a España, al menos las cosas cambiaron porque era un agente oficial de la monarquía. En efecto, el cargo que mantuvo una década más fue el de la agencia general de preces de las iglesias de Castilla, Indias y Cruzada, oficio que se encargaba de defender los intereses de las iglesias de España ante el papa, y solicitar de oficio que en Roma se rezara por el rey. Saavedra lo logró el 19 de diciembre de 1623. Parece que Urbano VIII presionó para la concesión tanto como el nuevo embajador ante el papa, el duque de Pastrana. Con este cargo, que era específicamente apropiado para un clérigo, sus conexiones con la embajada siguieron tras la salida de Borja, lo que explica que firmara tantos documentos tras 1624. El listado que tenemos de Fraga, aunque sea parcial, difícilmente nos lo presenta como secretario de cifras y de Estado. Si miramos estos documentos, por ejemplo, del año 1626, tratan de asuntos religiosos, a veces importantes, como los impuestos que debe pagar la bodega de la abadía de Ripoll, la exención de residencia a un arzobispo de Sevilla, Diego de Guzmán, o la política universitaria en Indias[18]. Ser agente de preces era ser parte del personal de la embajada de la monarquía en Roma y Saavedra se mantenía en contacto con altos nobles como el conde de Oñate. Desde luego, frecuentaba la Santa Sede para la obtención de beneficios y dispensas. Sus relaciones con la nobleza fueron intensas en este tiempo porque las casas nobiliarias se dirigían frecuentemente a Roma para los más diversos intereses religiosos y económicos. Abundan las peticiones de dispensas para disfrutar de encomiendas religiosas. En ellas aparece a veces incluido el conde-duque. El propio rey tenía intereses en cobrar las sedes vacantes, ejecutar su patronato sobre las iglesias de España y lograr autorizaciones para que los eclesiásticos pagaran los millones de Castilla, y así lo muestran los documentos. No era un cargo insignificante el de Saavedra, que tuvo que lograr en alguna ocasión el perdón papal hacia el rey por cobrar impuestos a los religiosos sin consentimiento previo. En todo caso, don Diego informaba al duque de Pastrana de los negocios pendientes o urgentes y este informaba a Olivares. Sabemos que Saavedra enfrentó hacia junio de 1627 el asunto del patronato de santa Teresa sobre España, aconsejó al rey sobre su rechazo y negoció que no fuera con merma de Santiago. Por este tiempo debieron surgir las quejas sobre su actuación, pues el rey pidió informes «con todo secreto y recato» sobre si era cierto que Saavedra pudiera haber incurrido en «fraudes y excesos». Al parecer Saavedra no cobraba derechos por sus gestiones y el rey se muestra inclinado a que «convernía ponella»[19]. No debieron ser ciertas las quejas, pues no se tiene noticia de medida alguna contra él.
Pero no encontramos en la documentación aportada por Fraga nada que no afecte a los asuntos religiosos, propios de su cargo de agente de preces. Saavedra debió mantenerse en ese empleo hasta 1633, año en que iniciará otros servicios. Por la documentación aportada por el fondo familiar Blanes Centelles, sabemos que el papa Urbano VIII le concedió la chantría de Murcia en 1627, a la que renunció a favor de su sobrino Juan[20]; y, además, que el 2 de noviembre de 1629 el rey le ofreció el nombramiento de agente del reino de Sicilia en Roma[21]. Este cargo tendría que atenderlo de forma precaria, pues vendría pronto a España y luego, a partir de 1633, a otros servicios. Así que, en 1644, cuando Saavedra hace memoria, tiene razón al recordar los diez años de agente de su majestad católica en Roma. Los demás servicios en Nápoles y Sicilia del informe de 1644 están claramente hinchados. Por lo demás, Saavedra no está interesado en contar su vida al rey en esta carta, sino en enumerar sus servicios y posiblemente en magnificarlos. El contexto de la carta, como veremos en su momento, es claramente de autoafirmación, pues don Diego descubre que ya no tiene apoyos en la corte y que el rey se expresa con severa desconfianza de su gestión. No hay que olvidar que, para este tiempo, su gran valedor, el conde-duque, ya ha perdido su cargo y otros grupos no precisamente amigos dominan la estructura de los Consejos centrales.
En todo caso, no podemos separar los informes autobiográficos de las solicitudes de promoción, merced o favor. Si vamos a un informe alternativo a este de 1644, pero bastante anterior, pues procede de una carta a Castel-Rodrigo de 1631[22], vemos que Saavedra es más explícito y dramatiza más la situación. Vuelve a mencionar a sus patrones Borja y Acevedo, y reconoce que escribieron cartas a su favor. También invoca al conde de Oñate y al de Humanes, que sirvieron en Roma, donde debió conocerlos. Expone también que vino a España en 1623 enviado por Acevedo, como hemos visto, pero añade: «exponiéndome a evidente peligro de su vida, por haber salido de Roma en el rigor de las mutaciones». Saavedra parece exagerar. El rigor de las mutaciones hace referencia a una creencia sobre los peligros de viajar en verano por tierra entre Roma y Nápoles, donde tomaría el barco. En todo caso, en 1631 Saavedra dice que lleva veinte años realizando servicios en Italia, desde 1612, y confiesa que sigue como «agente de Vuestra Majestad en Roma». Tenemos así una prueba más de que Saavedra entiende que hay continuidad entre el servicio oficial al rey y el servicio a la alta nobleza eclesiástica o civil. Por eso menciona que ha estado diez años de letrado de cámara de Borja, acompañándolo en los negocios a los que el cardenal asistía, referencia clara a los cónclaves. Eso parece más objetivo. Debemos pensar que Saavedra habla de memoria, con la certeza de que nadie va a consultar un archivo centralizado donde se pueda constatar y certificar lo que dice.
Saavedra, tanto en 1623 como en 1631, invoca lo esencial, a saber, que conoce las cosas de Italia, que no solo conoce Roma, sino los otros dos dominios de la monarquía en el sur de Italia. En ambos casos deseaba aspirar a un puesto en algún Consejo. En la primera ocasión obtuvo el humilde cargo de agente de preces y en septiembre de 1631 juró su habilitación como secretario ante el gobierno del conde-duque para actuar en los Consejos implicados en el asunto de la Junta de Reforma de abusos de Roma. Como vemos, bien poca cosa. En 1644, por lo demás, no pudo recuperar la confianza de la nueva constelación de poder que se había formado tras el derrocamiento de Olivares, a pesar de haber servido de forma incansable desde 1633 por todos los caminos de Europa.
Hemos de pensar que ese juramento como secretario de 1631, que ciertamente era un humilde ascenso, se adoptó además como una solución de urgencia. Mientras Saavedra estaba en Madrid buscando trabajo, se decidió que Borja tenía que volver de forma inmediata a la embajada de Roma en 1631, aunque como representante extraordinario, para ejercer una importante presión sobre el papa. La situación militar —como veremos— era extrema en la guerra de los Treinta Años y se necesitaba que el papa autorizara una contribución de las iglesias de España. Entonces se volvió a contar con Saavedra en la administración oficial, pues seguía siendo solo agente de preces. Así, la estancia de Saavedra en España en 1631 se vio truncada y se le ordenó que volviera a Roma con Borja. Esta breve época, entre 1631 y 1632, es la etapa más importante de la segunda embajada romana de Borja, pues tuvo lugar la enérgica protesta de este contra el papa, exigida por el rey Felipe y desplegada con rigor por el cardenal tras el Consistorio de obispos de 8 de marzo de 1632, famoso por expresarse con una violencia que escandalizó a toda Roma. Los informes de Saavedra confirman su presencia en estos sucesos. Él lo expone así en su informe de 1631 para Castel-Rodrigo: «Últimamente me mandó V[uestra] M[ajestad] volver a Roma a hallarme en la protesta que se debía hacer al papa». Todo esto lo iremos viendo con detalle a lo largo del libro. Aquí solo deseamos dejar claras las etapas de la vida de Saavedra en Roma. En 1631, eso es lo indudable, se iniciaría su etapa final.